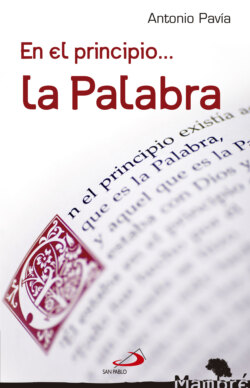Читать книгу En el principio... la palabra - Antonio Pavía Martín-Ambrosio - Страница 7
Оглавление1
Dios y su Palabra
En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios ( Jn 1,1).
Antes de iniciar el comentario al Prólogo del evangelio de san Juan es conveniente aclarar el significado bíblico catequético de la expresión «en el principio» tal y como la encontramos en este contexto. Apunta a una pretemporalidad. Nos podremos hacer una idea de esto fijándonos en que una de las antífonas de los salmos de vísperas de la fiesta de la Navidad comienza así: «En el principio, antes de los siglos, la Palabra era Dios». Con esta clarificación pasamos a comentar este primer versículo.
Entre las innumerables interpretaciones que se desglosan de estas palabras, nos aventuramos a exponer esta que nos parece haber descubierto a la luz del profeta Jeremías:
Será su soberano uno de ellos, su jefe de entre ellos saldrá, y le haré acercarse y él se llegará hasta mí, porque ¿quién es el que se jugaría la vida por llegarse hasta mí?, dice Yavé ( Jer 30,21).
Leída esta profecía abordamos el núcleo catequético del versículo joánico: «y la Palabra estaba con Dios». No hay duda de que los ojos de águila del evangelista –expresión de los santos Padres de la Iglesia– han distinguido a su Maestro y Señor permanentemente unido al Padre a causa de su radical obediencia. De Él es de quien recibe el Evangelio que anuncia a lo largo de su vida-misión. Es una obediencia al Padre que va infinitamente más allá de unas consideraciones más o menos pías; Juan es consciente de ello, de ahí que nos haga saber que Jesús habla-anuncia lo que ve al estar junto al Padre: «Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre» ( Jn 8,38).
Juan utiliza el verbo «ver» en su más amplia riqueza del hontanar de la espiritualidad bíblica, que apunta a «experimentar», «poseer» e, incluso, puede entenderse en correlación al hecho de acoger la fe. Hablamos de un ver que acompaña al creer en Jesús, como lo podemos observar en el siguiente pasaje:
[...] porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite en el último día ( Jn 6,40).
Damos un paso más y vemos asombrados que es el mismo Jesucristo quien hace constar a sus discípulos que no habla por su cuenta sino por cuenta del Padre, Él es quien le dice lo que tiene que anunciar:
Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí ( Jn 12,49-50).
Desde la Palabra, que es la que mantiene viva y eficaz la misión confiada, el Hijo tiene autoridad para proclamar: «Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí» ( Jn 14,11). Desde su unión indisoluble el Señor Jesús hace saltar en pedazos el muro divisorio levantado por Satanás aprovechándose de nuestros miedos y debilidades.
Nos sobrecoge ver al Hijo de Dios cargando con el miedo propio de su debilidad humana y librando su combate contra Satanás en el huerto de los Olivos. Preso de la tristeza y la angustia dio con su cuerpo en tierra, y desde el polvo elevó esta súplica:
Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú (Mt 26,39).
No se haga mi voluntad, grita, porque entonces el muro, aparentemente inexpugnable, levantado por el Adversario del hombre permanece en pie y, desde su atalaya, proclamará su victoria sobre él. De ahí su oblación: no se haga mi voluntad sino la tuya; solo así el muro será desmoronado y aparecerá de entre sus ruinas el camino abierto hacia Dios. Queda abolida la separación y se da paso a la integración en ti. No, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya que siempre juega a favor del hombre.
En tus manos, en tu voluntad
En su estar con el Padre, con su voluntad que es lo mismo, el Hijo lleva a cumplimiento su misión. Quizá entendamos mejor ahora la intuición espiritual de Juan: «La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios». Por supuesto que siempre lo estuvo, pero fue en el Calvario donde todos fueron testigos de la integración existencial entre el Hijo y el Padre cuando oyeron decir al Crucificado:
¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!
En tus manos, en tu fuerza, en ti que eres la vida. En realidad toda muerte del creyente es una integración con Dios, su Padre. En la gloriosa madrugada de su resurrección, los que lo vieron aquel día, los que lo siguieron viendo de generación en generación y los que lo vemos hoy no nos extrañamos en absoluto cuando oímos a nuestro Señor proclamar «el Padre y yo somos uno» ( Jn 10,30).
Volvemos al texto de Jeremías. En el cumplimiento de esta profecía Dios acercó hacia sí a su Hijo por medio de la Palabra que le susurraba y, con su acogida, el Hijo se hizo uno con Él. Nunca la carne fue tan elevada, nunca el Espíritu y Vida propios de la Palabra ( Jn 6,63) se entrelazaron con tanta plenitud en la carne. Así pues, el Padre hizo al Hijo acercarse, llegarse hasta Él, haciendo caer estrepitosamente el miedo irracional del hombre a la muerte. El Hijo creó –podemos, sí, utilizar este verbo– la libertad; sí, la libertad para jugarse la vida a fin de que esta alcanzase el apelativo de Vida.
Agonizante en la cruz llenó de luz los túneles oscuros que discurrían por las mentes y corazones presentes ante lo que Lucas llamó «ese espectáculo». En su proclamación victoriosa de la que ya hemos hecho mención («Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu»), la muerte dio un paso atrás, también los miedos y las debilidades del hombre. Los hasta entonces aliados con los sumos sacerdotes y Pilatos dieron rienda suelta a su libertad confesándose tan pecadores y asesinos como ellos:
Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: Ciertamente este hombre era justo.Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho (Lc 23,47-48).
Creo que lo que hasta ahora hemos leído acerca de Jesús y su estar en el Padre hasta llegar a ser uno con Él nos podría impresionar, maravillar y hasta dejar asombrados; pero poco provecho sacaríamos de ello si no revertiera a nuestro favor, es decir, si no se cumpliese también en nosotros. A alguno o a muchos esto les parecerá una locura; pero el caso es que la obra por excelencia de Dios con el hombre es justamente que llegue, por medio de su Hijo, a ser partícipe de su divinidad. Seguramente que a los apóstoles también les pareció una locura, pero tuvieron que rendirse a la evidencia, y nos lo dieron a conocer como confesión y testimonio de fe.
Hijos por su gracia
A continuación oiremos los testimonios de Juan y también de Pedro. Vamos al de Juan:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! [...] Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es (1Jn 3,1-2).
Por su parte, Pablo testifica que los creyentes hemos sido bendecidos por Dios, elegidos para ser sus hijos, a causa de Jesucristo, conforme a la riqueza de su gracia:
[...] por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo (Ef 1,4-5).
Santo Tomás de Aquino, inspirándose en este y otros textos semejantes neotestamentarios, nos dice que «la gracia de Jesucristo nos diviniza».
El hecho es que Jesús confiere a sus discípulos la cercanía y aproximación que tiene con su Padre. Se acercó, llamó a unos hombres concretos «para que –como puntualiza Marcos– estuvieran con él« (Mc 3,13-14a). «Y la Palabra estaba con Dios», y los discípulos de la Palabra hecha carne también por el hecho de estar con el Hijo. Justamente por llegarse junto al Hijo de Dios, utilizando la expresión de Jeremías, y desde la confianza, la sabiduría y la fuerza recibida por el Señor y Maestro, revestidos del Espíritu Santo, pudieron jugarse la vida por él y por su Evangelio. Como vemos, el cumplimiento de la profecía de Jeremías alcanza no solo al Señor Jesús sino también a los suyos.
Por supuesto que, como todo judío, los apóstoles conocían las profecías de Jeremías, pero, como ocurre normalmente en estos casos, nunca les dio por pensar que les alcanzara a ellos. El Señor se lo había recordado como parte esencial de su llamada-misión:
[...] quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? (Mc 8,35-36).
Nos imaginamos a estos hombres asombrándose de la sabiduría y buen hablar de su Maestro pero sin moverse un milímetro de su tesis: no hay duda de que estas palabras de Jesús no van con nosotros. Efectivamente, una cosa era seguir a Jesús, y otra hacerle caso en todas y cada una de sus palabras. No sabían estos pobres discípulos que su Señor les estaba ofreciendo una promesa que se haría efectiva en su entrega de la vida por ellos.
Lo entendieron cuando su impotencia ató sus corazones a la realidad: en su arresto, juicio y condena a muerte no fueron ni mejores ni más generosos que el resto de Israel. Solo a la luz del Espíritu Santo recibido fueron entendiendo gradualmente que el seguimiento era la forma de estar con el Hijo de Dios, y que podían seguir sus pasos porque estaba con ellos en su andadura.
Fue entonces cuando comprendieron que eran hijos de la Palabra y que, por medio de la misma, se cumplía en cada uno de ellos la revelación que el Espíritu Santo había hecho a Juan: «[...] y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios». Se sabían en Dios por medio de su Señor y Maestro porque su Palabra acogida se había adueñado de ellos hasta el punto de «recibir el poder de llegar a ser hijos de Dios» ( Jn 1,12). De ello hablaremos en profundidad y con detenimiento cuando, si Dios quiere, interpretemos catequéticamente este versículo del Prólogo. A estas alturas solo me queda añadir la felicísima definición que hace Pablo del Evangelio de Jesús, lo llama «el Evangelio de la gracia» (He 20,24).
Solo así, entendido como gracia y promesa, puede el hombre, todo hombre, por supuesto también nosotros, pasar del primer escepticismo de los apóstoles –recordemos: «estas palabras de Jesús no van con nosotros»a abrazarnos a ellas con el gozo del Espíritu Santo como los creyentes de Tesalónica, los que acogieron la predicación de Pablo:
Por vuestra parte, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la Palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones (1Tes 1,6).