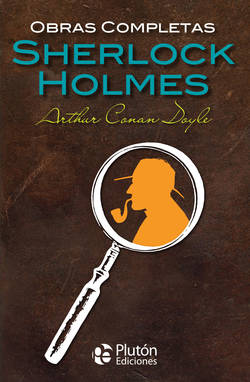Читать книгу Obras completas de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle, Исмаил Шихлы - Страница 14
ОглавлениеCapítulo VII:
Final
Nos habían dicho que debíamos comparecer frente a los magistrados, pero no hizo falta nuestro testimonio. Del asunto se había hecho cargo el juez de más alta categoría posible, Jefferson Hope había sido llevado ante un tribunal donde gozaría de la justicia más estricta. Esa noche en que se le capturó también le estalló el aneurisma, y a la mañana siguiente se le encontró tirado en el suelo de la celda: en su cara no había más que una complacida sonrisa, como si finalmente hubiera sentido la tranquilidad total de una tarea debidamente cumplida.
—Esta muerte perturbará a Gregson y Lestrade —hizo notar Holmes, cuando charlábamos la noche siguiente sobre el caso—. ¿En qué va a quedar ahora la gran propaganda suya?
—Ellos no tuvieron mucho que hacer en su captura a mi parecer —le contesté.
—No tiene importancia alguna lo que usted haga en este mundo —me respondió con amargura mi compañero—. La cuestión está en hacer creer a los demás que la cosa se ha realizado. No importa —prosiguió, después de una pausa, en tono más alegre—. Por nada del mundo habría yo querido perderme esta investigación. Es el mejor caso de los que recuerdo. Aunque sencillo, hubo en él varios detalles aleccionadores.
—¡Sencillo! —exclamé.
—Sí, la verdad es que no puede calificársele de otro modo —dijo Sherlock Holmes sonriéndose al ver mi sorpresa—. La prueba de su intrínseca sencillez es lo que me hizo posible capturar al criminal en menos de tres días sin ninguna ayuda, salvo algunas deducciones muy corrientes.
—Correcto —le dije.
—Como ya sabe, todo aquello que se sale de lo vulgar no resulta un obstáculo, sino que es más bien una guía. El gran factor, cuando se trata de resolver un problema de este estilo, es la capacidad para razonar hacia atrás. Esta es una cualidad muy útil y muy fácil, pero la gente no la ejercita mucho. En las tareas corrientes de la vida cotidiana resulta de mayor utilidad el razonar hacia adelante, y por eso se la desatiende. Por cada persona que sabe analizar, hay cincuenta que saben razonar por síntesis.
—Confieso que no le comprendo —le dije.
—No esperaba que lo hiciera. Veamos si puedo plantearlo de manera más clara. Son muchas las personas que, si usted les describe una serie de hechos, le anunciarán cuál va a ser el resultado. Son capaces de coordinar en su cerebro los hechos, y deducir que han de tener una consecuencia determinada. Sin embargo, son pocas las personas que, diciéndoles usted el resultado, son capaces de extraer de lo más hondo de su propia conciencia los pasos que condujeron a ese resultado. A esta facultad me refiero cuando hablo de razonar hacia atrás, es decir, de manera analítica.
—Lo comprendo —dije.
—Pues bien: este fue un caso en el que se nos daba el resultado, y en el que teníamos que deducir todo lo demás nosotros mismos. Voy a tratar de exponerle las diferentes etapas de mi razonamiento. Comencemos por el principio. Llegué a la casa, como sabe, a pie y con el cerebro libre de toda clase de impresiones. Empecé, como es natural, por examinar la carretera, y descubrí, según se lo tengo explicado ya, las huellas claras de un carruaje, y este carruaje, como lo deduje de mis investigaciones, había estado allí en el transcurso de la noche. Por lo estrecho de la marca de las ruedas me convencí de que no se trataba de un carruaje particular, sino de uno de alquiler. El coche Hansom de cuatro ruedas que llaman Growler es mucho más estrecho que el particular llamado Brougham.
»Fue ese el primer punto que anoté. Avancé luego despacio por el sendero del jardín, y dio la casualidad de que se trataba de un suelo arcilloso, extraordinariamente apto para que se graben en el mismo las huellas. A usted le parecerá, sin duda, una simple franja de barro pisoteado, pero todas las huellas que había en su superficie encerraban un sentido para mis ojos entrenados. En la ciencia detectivesca no existe una rama tan imprescindible y tan olvidada como el arte de reconstruir el significado de las huellas de pies. Descubrí las fuertes pisadas de los guardias, pero observé también la pista de dos hombres que habían pisado primero el jardín. Era muy fácil afirmar que habían pasado antes que los otros, porque en algunos sitios sus huellas habían quedado borradas del todo al pisar los segundos encima. Así fabriqué mi segundo eslabón, que me informó que los visitantes nocturnos habían sido dos, uno de ellos notable por su estatura (lo que calculé por la longitud de su zancada) y el otro elegantemente vestido, a juzgar por la huella pequeña y elegante que dejaron sus botas.
»Esta última deducción quedó confirmada al entrar en la casa. Allí tenía enfrente al hombre bien calzado. Por consiguiente, si había existido asesinato, este había sido cometido por el individuo alto. El muerto no tenía herida alguna en su cuerpo, pero la expresión agitada de su rostro me proporcionó la certeza de que él había visto lo que le venía encima. Las personas que fallecen de una enfermedad cardíaca, o por cualquier causa natural repentina, jamás tienen en sus facciones señal alguna de emoción. Cuando olisqué los labios del muerto pude percibir un leve olorcillo agrio, y llegué a la conclusión de que se le había obligado a ingerir un veneno. Deduje también que le habían obligado a tomarlo por la expresión de odio y de horror que tenía su rostro. Había llegado a este resultado por el método de la exclusión, porque ninguna otra hipótesis se amoldaba a los hechos. No vaya usted a imaginarse que se trata de una idea inaudita. No es, en modo alguno, cosa nueva, en los anales del crimen, el obligarle a la víctima a ingerir el veneno. Cualquier toxicólogo recordará en seguida los casos de Dolsky, en Odesa, y de Leturier, en Montpellier.
»Después se me presentó el gran interrogante del móvil. Este no había sido el robo, puesto que no le habían despojado de nada. ¿Se trataría, pues, de política o mediaba una mujer? Tal era el problema con que me enfrentaba. Desde el primer instante me sentí inclinado a esta última suposición. Los asesinos políticos tienen por costumbre darse a la fuga en cuanto han realizado su cometido. Este asesinato, por el contrario, había sido llevado a cabo de un modo muy pausado, y quien lo perpetró había dejado huellas suyas por toda la habitación, mostrando con ello que había estado presente desde el principio hasta el fin. Ofensa que exigía un castigo tan metódico era, por fuerza, de tipo privado, y no político. Al descubrirse en la pared aquella inscripción, me incliné más que nunca a mi punto de vista.
»Pero la cuestión quedó zanjada al encontrarse el anillo. Sin duda alguna, el asesino se sirvió del mismo para obligar a su víctima a hacer memoria de alguna mujer muerta o ausente. Al llegar a este punto fue cuando pregunté a Gregson si en su telegrama a Cleveland había indagado acerca de algún punto concreto de la vida anterior del señor Drebber. Usted recordará que me contestó negativamente. Procedí a continuación a escudriñar con mucho cuidado la habitación, y el resultado me confirmó en mis opiniones respecto a la estatura del asesino, y me proporcionó los detalles adicionales referentes al cigarro de Trichinopoly y al largo de las uñas. Al no ver señales de lucha, llegué, desde luego, a la conclusión de que la sangre que manchaba el suelo había brotado de la nariz del asesino, debido a su emoción. Pude comprobar que la huella de la sangre coincidía con la de sus pisadas. Es cosa rara que una persona, como no sea de temperamento sanguíneo, sufra ese estallido de sangre por efecto de la emoción, y por ello aventuré la opinión de que el criminal era, probablemente, hombre robusto y de cara rubicunda. Los hechos han demostrado que estaba en lo cierto.
»Al salir de la casa procedí a hacer lo que Gregson había olvidado. Telegrafié a la Jefatura de Policía de Cleveland, circunscribiendo mi pregunta en lo relativo al matrimonio de Enoch Drebber. La contestación fue terminante. Me informaba de que ya anteriormente había acudido Drebber a solicitar la protección de la ley contra un antiguo rival amoroso, llamado Jefferson Hope, y que este Hope se encontraba en Europa. Sabía, pues, que ya tenía en mis manos la clave del misterio, y solo me quedaba atrapar al asesino.
»En ese momento había yo llegado mentalmente a la conclusión de que el hombre que había entrado en la casa con Drebber no era otro que el mismo cochero del carruaje. Las marcas que descubrí en la carretera me demostraron que el caballo se había movido de un lado a otro de una manera que no lo habría hecho de haber estado alguien cuidándolo. ¿Dónde, pues, podía estar el cochero, como no fuese dentro de la casa? Además, es absurdo suponer que ninguna persona que se encuentre en su sano juicio cometa un crimen premeditado a la vista misma, como si dijéramos, de una tercera persona que sabe que lo delatará. Y, por último, si alguien quiere seguirle los pasos a otra persona en sus andanzas por Londres, ¿qué mejor medio puede adoptar que el de hacerse conductor de un coche público? Todas estas consideraciones me llevaron a la conclusión de que a Jefferson Hope habría de encontrarlo entre los aurigas de la metrópoli.
»Si él había trabajado de cochero, no había razón de suponer que hubiese dejado ya de serlo. Todo lo contrario: desde el punto de vista suyo, cualquier cambio repentino podría atraer la atención hacia su persona. Lo probable era que, por algún tiempo al menos, siguiese desempeñando sus tareas. Tampoco había razón para suponer que actuase con un nombre falso. ¿Para qué iba a cambiar el suyo en un país en el que este no era conocido por nadie? Por eso organicé mi cuerpo de detectives vagabundos, y los hice presentarse de una manera sistemática a todos los propietarios de coches de alquiler de Londres, hasta que averiguaron dónde estaba el hombre tras del que andaba yo. Aún está fresco en la memoria de usted el recuerdo del éxito que obtuvieron y de lo rápidamente que yo me aproveché del mismo. El asesinato de Stangerson fue un episodio inesperado por completo, pero que en cualquier caso habría resultado difícil de evitar. Gracias al mismo, como usted ya sabe, entré en posesión de las píldoras, cuya existencia había conjeturado. Como usted ve, el todo constituye una cadena de ilaciones lógicas sin una ruptura ni una grieta.
—¡Sorprendente! —exclamé—. Es preciso que sus méritos sean públicamente reconocidos. Debería usted publicar un relato del caso. Si usted no lo hace, lo haré yo por usted.
—Usted, doctor, puede hacer lo que le venga en gana —me contestó—. ¡Fíjese! Eche un vistazo a esto —agregó, dándome un periódico.
Era el acontecimiento del día, y el párrafo que Holmes me señalaba se refería al caso. “El público —decía— ha perdido un plato sensacional con la repentina muerte del individuo llamado Hope, sospechoso de haber asesinado al señor Enoch Drebber y al señor Joseph Stangerson. Quizá ya nunca se hagan públicos los detalles del caso, aunque nosotros nos hemos enterado por fuente muy autorizada de que el crimen fue consecuencia de una vieja y romántica enemistad, en la que intervinieron el amor y el mormonismo. Según parece, ambas víctimas en su juventud pertenecieron a los Santos del Último Día, y también Hope procede de Salt Lake City. Aunque este caso no hubiera producido ningún otro efecto, servirá, por lo menos, para poner de manifiesto del modo más elocuente la eficacia de nuestra policía detectivesca, enseñando a todos los extranjeros que deben obrar prudentemente saldando sus cuestiones personales en su propio país, sin traerlas al territorio británico. Es un secreto a voces que el mérito de esta inteligente captura se debe por completo a los dos funcionarios de Scotland Yard, los señores Lestrade y Gregson. El criminal fue arrestado, según parece, en las habitaciones de un tal señor Sherlock Holmes, persona que ha demostrado poseer algún talento en la especialidad detectivesca a título de aficionado y que, con maestros como aquellos, podrá quizá llegar con el paso del tiempo, a adquirir hasta cierto punto su misma habilidad. Se espera que, como reconocimiento para sus servicios, se organice alguna clase de homenaje en honor de dichos funcionarios.”
—¿No se lo mencioné desde el principio? —exclamó Sherlock Holmes, riéndose—. El final de todo nuestro Estudio en escarlata es ese: ¡conseguir para ellos un homenaje!
—Pues no tiene importancia —contesté—. Anoté en mi diario cada hecho, la gente lo sabrá. Confórmese mientras sabiendo nuestro éxito, como si de aquel avaro romano se tratara:
“Populus me sibilat, at mihi plaudo. Ipse domi simul ac nummers contemplar in arca.”1
La gente me silba, pero yo me aplaudo a mí mismo cuando contemplo el dinero en mi arca.
El Signo de los Cuatro
Capítulo I: La ciencia de la deducción
Sherlock Holmes cogió su botella sobre la esquina de la chimenea y sacó una jeringa hipodérmica de una limpia caja marroquí. Con sus largos, blancos y nerviosos dedos ajustó la delicada aguja y se remangó la manga izquierda de la camisa. Por un breve momento, sus ojos pensativos se posaron en el correoso antebrazo y en la muñeca, salpicado de puntos y cicatrices de innumerables pinchazos. Por último, clavó la afilada punta en su destino, apretó el minúsculo pistón y se hundió hacia atrás, en la butaca tapizada de terciopelo, con un largo suspiro de satisfacción.
Tres veces al día por muchos meses había presenciando esta escena, pero la costumbre no había logrado que mi mente la aceptara. Por el contrario, cada día me irritaba más contemplarla, y todas las noches me remordía la conciencia al pensar que me faltaba valor para protestar. Una y otra vez me hacía el solemne propósito de decir lo que pensaba del asunto, pero había algo en los modales fríos y despreocupados de mi compañero que lo convertía en el último hombre con el que uno querría tomarse algo parecido a una libertad. Sus grandes poderes, su actitud dominante y la experiencia que yo tenía de sus muchas y extraordinarias cualidades me impedían decidirme a enfrentarme con él.
Sin embargo, aquella tarde, quizás a causa del Beaune que había bebido en la comida, o tal vez por la exasperación adicional que me produjo lo descarado de su conducta, sentí de pronto que ya no podía aguantar más.
—¿Qué ha sido hoy? —pregunté—. ¿Morfina o cocaína?
Él levantó lánguidamente la mirada del viejo volumen de caracteres góticos que acababa de abrir.
—Es cocaína —dijo—, una solución al siete por ciento. ¿Le apetece probarla?
—Desde luego que no —respondí con brusquedad—. Mi cuerpo todavía no se ha recuperado de la campaña afgana. No puedo permitirme someterlo a presiones adicionales.
Sonrió con mi vehemencia.
—Tal vez tenga razón, Watson —dijo—. Supongo que su efecto físico es malo. Sin embargo, la encuentro tan trascendentalmente estimulante y esclarecedora para la mente que ese efecto secundario tiene poca importancia.
—¡Pero piense en ello! —dije yo seriamente—. ¡Calcule su costo! Su cerebro puede que, como usted dice, se estimule y excite, pero se trata de un proceso patológico y morboso, que va alterando cada vez más los tejidos y puede acabar dejándole cuando menos una debilidad permanente. Y además, ya sabe qué mala reacción le provoca. La verdad es que la ganancia no compensa el riesgo. ¿Por qué tiene que arriesgarse, por un simple placer momentáneo, a perder esas grandes facultades de las que ha sido dotado? Recuerde que no le hablo solo de un camarada a otro, sino como médico a una persona de cuya condición física es, en cierto modo, responsable.
No pareció ofendido. Por el contrario, juntó las puntas de los dedos y apoyó los codos en los brazos de su silla, como si disfrutara con la conversación.
—Mi mente —dijo— se rebela contra el estancamiento. Deme problemas, deme trabajo, deme el criptograma más abstruso o el análisis más intrincado, y me sentiré en mi ambiente. Entonces podré prescindir de estímulos artificiales. Pero me horroriza la aburrida rutina de la existencia. Tengo ansias de exaltación mental. Por eso elegí mi profesión particular, o, mejor dicho, la inventé, puesto que soy el único del mundo.
—¿El único investigador no oficial? —dije yo, alzando las cejas.
—El único investigador no oficial de consulta —replicó—. Soy el último y el más alto tribunal de apelación en el campo de la investigación. Cuando Gregson, o Lestrade, o Athelney Jones se encuentran fuera de su elemento (que, por cierto, es su estado normal), me plantean a mí el asunto. Yo examino los datos en calidad de experto y emito una opinión de especialista. En estos casos no reclamo ningún crédito. Mi nombre no aparece en los periódicos. Mi mayor recompensa es el trabajo mismo, el placer de encontrar un campo al que aplicar mis facultades. Pero usted ya ha tenido ocasión de observar mis métodos de trabajo en el caso de Jefferson Hope.
—Es verdad —dije cordialmente—. Nada me ha impresionado tanto en toda mi vida. Hasta lo he recogido en un pequeño folleto, con el título algo fantástico de Estudio en escarlata.
Holmes meneó la cabeza tristemente.
—Lo miré por encima —dijo—. Sinceramente, no puedo felicitarle por ello. La investigación es, o debería ser, una ciencia exacta, y se la debe tratar del mismo modo frío y sin emoción. Usted ha intentado darle un matiz de romanticismo, con lo que se obtiene el mismo efecto que si se insertara una historia de amor o una fuga de enamorados en el quinto postulado de Euclides.
—Pero es que el romance estaba ahí —repliqué—. Yo no podía alterar los hechos.
—Algunos hechos hay que suprimirlos o, al menos, hay que mantener un cierto sentido de la proporción al tratarlos. El único aspecto del caso que merecía ser mencionado era el curioso razonamiento analítico, de los efectos a las causas, que me permitió desentrañarlo.
Me molestó aquella crítica de una obra que había sido concebida expresamente para agradarle. Confieso también que me irritó el egoísmo con el que parecía exigir que hasta la última frase de mi folleto estuviera dedicada a sus especiales actividades personales. Más de una vez, durante los años que llevaba viviendo con él en Baker Street, había observado que bajo los modales tranquilos y didácticos de mi compañero se ocultaba un pequeño grado de vanidad. Sin embargo, no hice ningún comentario y me quedé sentado, cuidando de mi pierna herida. Una bala de jezad la había atravesado tiempo atrás y, aunque no me impedía caminar, me dolía insistentemente con cada cambio de clima.
—Mi ejercicio se ha extendido recientemente al continente —dijo Holmes al cabo de un rato, mientras llenaba su vieja pipa de raíz de brezo—. La semana pasada fui consultado por François le Villard, que, como probablemente sabrá, ha saltado recientemente a la primera fila de los investigadores franceses. Posee toda la rápida intuición de los celtas, pero le falta la amplia gama de conocimientos exactos que son esenciales para desarrollar los aspectos más elevados de su arte. Se trataba de un caso relacionado con un testamento, y presentaba algunos detalles interesantes. Pude indicarle dos casos similares, uno en Riga en 1857 y otro en Saint Louis en 1871, que le sugirieron la solución verdadera. Aquí está la carta, recibida esta mañana, agradeciendo mi ayuda.
Mientras hablaba me pasó una hoja arrugada de papel de carta extranjero. Eché un vistazo por encima y capté una profusión de signos de admiración, con ocasionales magnifiques, coup de maîtres y tours de force repartidos por aquí y por allá, que daban testimonio de la ferviente admiración del francés.
—Le habla como un discípulo a su maestro —dije yo.
—¡Bah!, le concede demasiado valor a mi ayuda —dijo Sherlock Holmes ligeramente—. Él mismo tiene unas dotes considerables. Posee dos de las tres facultades necesarias para el detective ideal: la capacidad de observación y la de deducción. Solo le faltan conocimientos, y eso se puede adquirir con el tiempo. Ahora está traduciendo mis pequeñas obras al francés.
—¿Sus obras?
—¡Ah!, ¿no lo sabía? —exclamó, echándose a reír—. Pues sí, soy culpable de varias monografías. Todas ellas sobre temas técnicos. Aquí, por ejemplo, tengo una: Sobre las diferencias entre las cenizas de los diversos tabacos. En ella cito ciento cuarenta clases de cigarros, cigarrillos y tabacos de pipa, con láminas en color que ilustran las diferencias entre sus cenizas. Es un detalle que surge constantemente en los procesos criminales, y que a veces tiene una importancia suprema como pista. Si, por ejemplo, podemos asegurar sin lugar a dudas que el autor de un crimen fue un individuo que fumaba una lunkah india, está claro que el campo de búsqueda se estrecha. Para el ojo experto, existe tanta diferencia entre la ceniza negra de un Trichinopoly y la ceniza blanca y esponjosa de un “ojo de perdiz” como entre una lechuga y una patata.
—Tiene usted un talento extraordinario para las pequeñeces —dije.
—Aprecio su importancia. Aquí tiene mi monografía sobre las huellas de pisadas, con algunos comentarios acerca del empleo de escayola para conservar las impresiones. Y aquí hay una curiosa obrita sobre la influencia de los oficios en la forma de las manos, con litografías de manos de pizarreros, marineros, cortadores de corcho, cajistas de imprenta, tejedores y talladores de diamantes. Es un tema de gran importancia práctica para el detective científico, sobre todo en casos de cadáveres no identificados, y también para averiguar el historial de los delincuentes. Pero le estoy aburriendo con mis aficiones.
—Nada de eso —respondí con seriedad—. Me interesa mucho, y más habiendo tenido la oportunidad de observar cómo lo aplica a la práctica. Pero hace un momento hablaba usted de observación y deducción. Supongo que, en cierto modo, la una lleva implícita la otra.
—Ni mucho menos —respondió, arrellanándose cómodamente en su butaca y emitiendo con su pipa espesas volutas azuladas—. Por ejemplo, la observación me indica que esta mañana ha estado usted en la oficina de Correos de Wigmore Street, pero por deducción sé que allí despachó un telegrama.
—¡Correcto! —dije yo—. Ha acertado en las dos cosas. Pero confieso que no entiendo cómo ha llegado a saberlo. Fue un impulso súbito que tuve, y no se lo he comentado a nadie.
—Es la sencillez misma —dijo él, riéndose por lo bajo de mi sorpresa—. Tan ridículamente sencillo que sobra toda explicación. Aun así, puede servirnos para definir los límites de la observación y la deducción. La observación me dice que lleva usted un pegotito rojizo pegado al borde de la suela. Justo delante de la oficina de Correos de Wigmore Street han levantado el pavimento y han esparcido algo de tierra, de tal modo que resulta difícil no pisarla al entrar. La tierra tiene ese peculiar tono rojizo que, por lo que yo sé, no se encuentra en ninguna otra parte del barrio. Hasta aquí llega la observación. Lo demás es deducción.
—¿Y cómo dedujo lo del telegrama?
—Pues, para empezar, sabía que no había escrito una carta, porque estuve sentado frente a usted toda la mañana. Además, su escritorio está abierto y veo que tiene usted un pliego de sellos y un grueso fajo de tarjetas postales. Así pues, ¿a qué iba a entrar en la oficina de Correos si no era para enviar un telegrama? Una vez eliminadas todas las demás posibilidades, la única que queda tiene que ser la verdadera.
—En este caso es así, desde luego —repliqué yo, tras pensármelo un poco—. Sin embargo, como usted mismo ha dicho, se trata de un asunto de lo más sencillo. ¿Me consideraría impertinente si sometiera sus teorías a una prueba más estricta?
—Al contrario —respondió él—. Eso me evitará tener que tomar una segunda dosis de cocaína. Estaré encantado de considerar cualquier problema que usted me plantee.
—Le he oído decir que es muy difícil que un hombre use un objeto todos los días sin dejar en él la huella de su personalidad, de manera que un observador experto puede leerla. Pues bien, aquí tengo un reloj que ha llegado a mi poder hace poco tiempo. ¿Tendría la amabilidad de darme su opinión sobre el carácter y las costumbres de su antiguo propietario?
Le entregué el reloj con un ligero sentimiento interno de regocijo, ya que, en mi opinión, la prueba era imposible de superar y con ella me proponía darle una lección ante el tono algo dogmático que adoptaba de vez en cuando. Holmes sopesó el reloj en la mano, observó atentamente la esfera, abrió la tapa posterior y examinó el engranaje, primero a simple vista y luego con ayuda de una potente lupa. No pude evitar sonreír al ver su expresión abatida cuando, por fin, cerró la tapa y me lo devolvió.
—Apenas hay ningún dato —dijo—. Este reloj lo han limpiado hace poco, lo cual me priva de los indicios más sugerentes.
—Tiene razón —respondí—. Lo limpiaron antes de enviármelo.
En mi corazón, acusé a mi compañero de esgrimir una excusa de lo más floja e impotente para justificar su fracaso. ¿Qué datos había esperado encontrar aunque el reloj no hubiera estado limpio?
—Pero aunque no sea satisfactoria, mi investigación no ha sido del todo estéril —comentó, dirigiendo hacia el techo la mirada de sus ojos soñadores e inexpresivos—. Salvo que usted me corrija, yo diría que el reloj perteneció a su hermano mayor, que a su vez lo heredó de su padre.
—Supongo que eso lo ha deducido de las iniciales H.W. grabadas al dorso.
—En efecto. La W sugiere su apellido. La fecha del reloj es de hace casi cincuenta años, y las iniciales son tan antiguas como el reloj. Por lo tanto, se fabricó en la generación anterior. Estas joyas suele heredarlas el hijo mayor, y es bastante probable que este se llame igual que el padre. Su padre falleció, si no recuerdo mal, hace muchos años. Por lo tanto, el reloj ha estado en manos de su hermano mayor.
—Hasta ahora, bien —dije yo—. ¿Algo más?
—Era un hombre de costumbres desordenadas..., muy sucio y descuidado. Tenía buenas perspectivas, pero desaprovechó las oportunidades, vivió algún tiempo en la pobreza, con breves intervalos ocasionales de prosperidad, y por último se dio a la bebida y murió. Eso es todo lo que puedo sacar.
Me puse en pie de un salto y renqueé impaciente por la habitación, con amargura en mi corazón.
—Esto es indigno de usted, Holmes —dije—. Jamás habría creído que caería usted tan bajo. Ha estado usted investigando la historia de mi desdichado hermano, y ahora finge haber deducido todo ese conocimiento por medios fantásticos. ¡No esperará que me crea que ha visto todo eso en este viejo reloj! Es una grosería y, para serle franco, parece más propio de un charlatán.
—Querido doctor —dijo en tono suave—, le ruego que acepte mis disculpas. Al considerar el asunto como un problema abstracto, olvidé que para usted se trata de algo muy personal y doloroso. Sin embargo, le aseguro que no sabía que hubiera tenido usted un hermano, hasta que me enseñó el reloj.
—¿Y entonces, cómo diablos averiguó todo eso? Porque ha acertado de lleno en todos los detalles.
—Ha sido buena suerte. Me limité a decir lo que parecía más probable. No esperaba acertar en todo.
—¿No han sido puras conjeturas?
—No, no; yo nunca hago conjeturas. Es un hábito nefasto. Destruye las facultades lógicas. Lo que a usted le parece tan extraño, lo es solo porque no ha seguido mi cadena de pensamientos ni se ha fijado en los pequeños datos de los que pueden extraerse importantes inferencias. Por ejemplo, empecé afirmando que su hermano era descuidado. Si se fija en la parte inferior de la tapa del reloj, verá que no solo tiene un par de abolladuras, sino que además está rayado y arañado por todas partes, a causa de la costumbre de meter en el mismo bolsillo otros objetos duros, como monedas o llaves. Como ve, no es ninguna proeza suponer que un hombre que trata tan a la ligera un reloj de cincuenta guineas debe ser descuidado. Tampoco es tan descabellado deducir que un hombre que hereda un artículo tan valioso tiene que estar bien provisto en otros aspectos.
Asentí para dar a entender que seguía su razonamiento.
—Es costumbre de los prestamistas ingleses, cuando alguien empeña un reloj, grabar el número de la papeleta con un alfiler en el interior de la tapa. Es más cómodo que poner una etiqueta y no hay peligro de que el número se pierda o se traspapele. Y mi lupa ha descubierto nada menos que cuatro de esos números en el interior de la tapa del reloj. Deducción: su hermano pasaba apuros económicos con frecuencia. Deducción secundaria: de vez en cuando atravesaba períodos de prosperidad, pues de lo contrario no habría podido desempeñar la prenda. Por último, le ruego que mire la chapa interior, donde está el agujero para dar cuerda. Fíjese en que hay miles de rayas alrededor del agujero, causadas al resbalar la llave de la cuerda. ¿Cree que la llave de un hombre sobrio dejaría todas esas marcas? Sin embargo, nunca faltan en el reloj de un borracho. Le daba cuerda por la noche y dejó la marca de su mano temblorosa. ¿Qué misterio hay en todo esto?
—Está tan claro como la luz del día —respondí—. Lamento haber sido injusto con usted. Debí haber tenido más fe en sus maravillosas facultades. ¿Puedo preguntarle si en estos momentos tiene entre manos alguna investigación profesional?
—Ninguna. De ahí la cocaína. No puedo vivir sin hacer trabajar el cerebro. ¿Qué otra razón hay para vivir? Mire por esa ventana. ¿Alguna vez ha sido el mundo tan lúgubre, triste e improductivo? Mire esa niebla amarilla que hace remolinos por la calle y se desliza ante esas casas grises. ¿Puede haber algo más desesperantemente prosaico y material? ¿De qué sirve tener talento, doctor, si no se tiene campo en el que aplicarlo? Los delitos son vulgares, la existencia es vulgar, y en este mundo no hay sitio para lo que se salga de la vulgaridad.
Abrí la boca para responder a su diatriba, pero tras dar unos golpecitos en la puerta, entró nuestra casera, que traía una tarjeta en una bandeja de latón.
—Una señorita pregunta por usted, señor —dijo, dirigiéndose a mi compañero.
—Miss Mary Morstan —leyó este—. ¡Hum! No me suena de nada el nombre. Diga a la señorita que suba, señora Hudson. No se vaya, doctor. Prefiero que se quede.