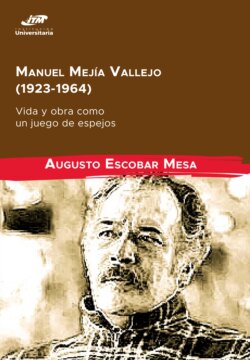Читать книгу Manuel Mejía Vallejo (1923-1964): vida y obra como un juego de espejos - Augusto Escobar Mesa - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TIEMPOS DE ASOMBROS PRIMEROS
ОглавлениеPuesto que el sufrimiento no nos ha revelado la belleza, ninguna otra luz puede ya seducirnos.
Ciorán
La obra de Manuel Mejía Vallejo es un abrir puertas para dejarnos ver la compleja realidad no solo del campo y de pequeños pueblos, sino también del mundo citadino. Casi ninguno de los temas de la sociedad y de la condición humana le fue ajeno. Quiso siempre abordar y reflexionar sobre todas las cosas que caían en su campo de visión de escritor y alma de artista que no eran pocas. Deseaba rebujarlo todo, recto-verso, para mostrar aquellos pliegues y repliegues de nuestra condición que solo un atento observador, un fisgón como él, era capaz de captar. Vista la construcción de sus historias, el tono utilizado, el trasegar de sus personajes de ficción con carnadura humana por hallarse anclados en el hueso de la realidad, se pensaría que su visión del mundo, su horizonte de expectativas corresponde a una mirada desoladora y pesimista con respecto a una realidad bien peculiar como la colombiana. Así como hoy, esta realidad histórica y social mostraba fisuras por todas partes, porque sus gestores procuraban ocultar su verdadero rostro con las artimañas de siempre y una inescrupulosa doble moral.
Oquits (1978), un analista político extranjero de los años setenta del siglo XX, se refiere a esto como «el derrumbe parcial del Estado» (p. 52)1. Pero ahí estuvo el ojo avizor y el escalpelo del escritor para abrir el cuerpo y diagnosticar la naturaleza y las consecuencias previsibles y, sobre todo, imprevisibles de los males que se iban incubando en las sociedades de su tiempo, porque no solo fue la colombiana, sino también la venezolana, la guatemalteca y la salvadoreña. Pero nadie quiso escucharlo. El final de El día señalado (1964) es aleccionador al respecto. El gamonal del pueblo ha sido vencido en la gallera y, al mismo tiempo un grupo de jóvenes aldeanos bajan del monte para tomarse el pueblo, porque un día se vieron obligados a conformar una guerrilla espontanea después de que la policía y un sargento cruel persiguieran, torturan y mataran a muchos. El sargento, resignado a su suerte le dice al cantinero que, en el momento en que la guerrilla entre el pueblo, este haría lo mismo que cuando él llegó con sus policías a «pacificar el pueblo», es decir, los elogiarían, «estarían con ellos, y pedirían perdón, y formarían otras pandillas que protagonizarían idénticos desmanes» (DS, p. 234)2. En otro aparte dice el cantinero:
Los que ayer lo adulaban sargento Mataya […], se apuntaban a la otra cara de la moneda. La inminencia de un caudillo los enceguecía, pero si al caudillo a su turno le fallaba la suerte, vivarían al otro porque los entusiasmaba la fuerza por la fuerza en sí, no por el ideal que dejara entrever3. (ds, p. 239)
El narrador —alter ego del autor— sintetiza ese espíritu revanchista y siempre irreflexivo así: «nada queda sino la venganza de un lado y del otro, hasta el fin. Los resortes morales se han reventado» (DS, p. 235). Es lo que vive el país desde hace décadas con casi toda la clase política, con un sector corrupto de la dirigencia del país y con tantos actores de violencia, que por sus desmanes se parecen unos a otros. Hacen tanto o peor daño a la sociedad, a la economía y, sobre todo, a la moral del país, la guerrilla, los paramilitares, los gobernantes de las grandes y pequeñas ciudades, los hombres de cuello alto que estafan y se roban las arcas del país desde los puestos públicos y una dirigencia siempre inescrupulosa y ávida que corrompe esa clase política, que quiere tragárselo todo y, con eso, genera un estado permanente de anomia social y de violencia. Temprana y lúcidamente el sociólogo Orlando Fals Borda (1962) confirmaba esto mismo hace más de medio siglo:
Es excepcional el colombiano que no haga una condenación de la violencia como algo demoníaco; el papel de aquellos grupos que se han aprovechado egoístamente de la violencia tiene […] visos negativos y monstruosos […] Mediante el desarrollo del proceso de lucha y la aplicación de la violencia fueron desquiciándose creencias, normas y actitudes del temple tradicional y bucólico de la cultura cristiana-occidental que los sociólogos reúnen bajo la rúbrica de ‘sacros’. Mucho de lo admirado y respetado, de lo venerado y establecido cayó por tierra bajo el soplo de la violencia. (p. 414)
La literatura de Mejía es una producción artística de una vitalidad singular, de una sensibilidad que aflora por doquier, porque tiene la capacidad de convertir, no solo las historias cotidianas de la vida de los pueblos y del mundo marginal de las ciudades, sino también las palabras en imágenes de una plasticidad tal que portan el sello de un guion cinematográfico. Mejía amaba las palabras dichas —eterno conversador— y las oídas en todas partes —solícito escucha—. También las que brotaban de la canción popular, las que respiraba la naturaleza, las que lo asaltaban de mil maneras que provenían de los libros de otros, pero sobre todo las que revoloteaban en su imaginación, le obsedían y perseguían, hasta que por fin como en una caja de Pandora dejaba salir para que se instalaran en el pétalo de uno de sus versos o en el ovillo de un relato.
Era un hombre que amaba la vida con una intensidad paradojal y se la jugaba a diario como el Sergio Stepanski de León de Greiff (1980), «en el recodo de todo camino» con «un vaso de aguardiente, ajenjo o vino» para que la vida le deparara «el bravo amor» y una libertad «audaz como el azor». Podría decirse que en cada una de sus historias hay siempre un duelo por discordias de antihéroes anónimos: duelo de dos, hasta de tres; otros de uno contra todos, o de uno solo contra la moral esclerosada y la intolerancia que enajena; discordias que de manera irremediable terminan en derrota física o moral o las dos. Los duelos de los protagonistas terminan siendo una confrontación consigo mismo porque eso es lo que, en última instancia, son cada uno de sus cuentos, novelas, décimas, poemas: un preguntarse por el propio destino, por nuestra condición de seres de contradicción y por, a veces, la conducta segregacionista, primitiva y fundamentalista que llevamos dentro y ha dejado y sigue dejando tantos caídos a la vera de los caminos o en cualquier acera o vereda del mundo.
Por eso desde su primera novela, con apenas veintidós, Mejía se propuso fustigar ciertas formas fijas consagradas del pasado social, moral y cultural, e interponer los valores propios habidos de un amplio diálogo entre la región y el mundo, entre los pensadores de la parroquia colombiana y los iluminados de todas partes. Así, y poco a poco, Mejía se va imponiendo como una voz peculiar de la literatura colombiana para captar el espíritu y escuchar la voz de su prójimo cercano y lejano, amado y cuestionado, reconocido u olvidado, esclarecido o extraviado. Mejía —así como algunos escritores y artistas singulares de su tiempo— se inventó cuanto recurso pudo, incluido el de la imaginación, para sobrevivir a su época y dar cuenta de manera auténtica y agónica de las vicisitudes más íntimas y los desvelos cotidianos de su sociedad. En él, vida y obra se hallan acopladas en una indisoluble y diáfana unidad que se remiten mutuamente. Una autentica la otra, en un proceso que en pocos escritores colombianos se ha dado con tanta fidelidad.
En su poema-elegía «Pan y vino» de 1800, el poeta alemán Friedrich Hölderlin (1995) se preguntaba: «¿para qué poetas en estos tiempos de miseria?» «Pero llegamos demasiado tarde, amigo. Sin duda los dioses / aún viven, pero encima de nuestras cabezas, en otro mundo; / allá obran sin cesar, sin ocuparse de nuestra suerte» (p. 321). Pero no solo Hölderlin lo hizo, los verdaderos hombres ilustrados y de palabras han formulado y se formularán siempre la misma pregunta en tiempos de anomia, de conflictos internos y externos, porque bajo ese estado convulso y permanente de la sociedad se pone en cuestión una visión humanista del hombre y se desdice del espíritu civilizado y racional que debería primar. En tales momentos, el arte, la literatura, la poesía, parecen ser elementos inocuos, innecesarios, simples divertimentos de seres ociosos. Sin embargo, es precisamente en esos tiempos cuando más se necesitan esas manifestaciones excelsas del espíritu humano. Un poeta de la misma región de Mejía Vallejo, Jaime Jaramillo Escobar4, se hace el mismo cuestionamiento de Hölderlin: «¿Qué hacen los poetas en la guerra?» y su respuesta no se deja esperar:
Pues escribir poemas. Poemas que circulan clandestinamente, unos para avivar a los fogosos combatientes, y otros para llevar un bálsamo dichoso a los damnificados, y a los que permanecen al margen de las hostilidades. Por lo tanto, cuando más útil resulta la poesía es precisamente en tiempos de guerra […] Para los más, en tiempos tan viles como el presente, la poesía es también un refugio. Se sacará a los hombres pacíficos de su último refugio y se les prenderá fuego. Pero ellos no estaban allí por miedo, sino por asco. Que al menos quede eso en claro. (2011)
Una introducción que hace el oficio de varias
Esta investigación se centra en la primera etapa de la vida y obra de Mejía, que va desde su nacimiento en 1923 hasta el primer gran premio internacional en 1964. En este estudio intentaremos seguir al hombre y escritor para dar cuenta del máximo de experiencias de vida y literarias, que de una u otra manera lo marcaron. En particular, se busca mostrar cómo se fue configurando su producción literaria y su manera de percibir e imaginar un mundo peculiar —el suyo—, determinado por hechos históricos, realidades cotidianas, ideas que circulaban en su época y las experiencias de otros escritores y pensadores del ámbito cultural antioqueño, colombiano y allende. Hablamos de una primera etapa, porque esta investigación llega hasta la escritura y publicación de la novela El día señalado en 1964, con la cual Mejía gana por primera vez para América Latina el más prestigioso premio en Lengua española del momento, el Nadal, en 1963. Podríamos decir que la visión del mundo que se percibe en general en la obra literaria de Mejía en los primeros cuarenta años de su labor creativa deja entrever una doble perspectiva. De un lado, y desde el universo recreado en sus obras y el drama vivido por sus personajes, se observa una mirada desesperanzadora y escéptica con respecto a la realidad socio-histórica colombiana del momento —la Violencia partidista— que indicaba que algo fundamental se había roto antes o comenzaba a desastillarse por la acción del poder hegemónico de ciertas élites dominantes y minoritarias que actuaban —igual que en el pasado y el presente— en detrimento de las mayorías, pero procuraban ocultar o maquillar su verdadero rostro de doble moral. De otro lado, Mejía fue un escritor comprometido que asumió siempre, por una parte, una postura crítica hacia personas e instituciones que actuaban en contravía del bien social y moral de su sociedad y, por otra, una actitud positiva y fe incólume hacia las mayorías silenciosas del país.
Mejía creyó siempre que el país sería capaz de sortear los obstáculos para construir un futuro mejor, que tanto merecía después de haber vivido décadas de violencia ininterrumpida. Mas este íntimo deseo suyo fue solo eso, pura ilusión, buena fe de un escritor auténtico porque la realidad colombiana iba extraviada por otro lado y con demasiados sobresaltos, como aún ocurre en la actualidad5. El proceso seguido en este trabajo es, en general, de orden cronológico. Paso a paso, hemos recorrido los momentos más importantes del escritor tanto en su vida personal y familiar como en lo relativo a su formación y producción literaria. De su experiencia vital hemos procurado resaltar los hechos más significativos de su particular vida que de una manera u otra van a repercutir en su trabajo literario; por eso, los alternamos con lo que va escribiendo en el momento para corroborar la mutua interacción entre su vida y obra como si fuera un juego de espejos. En ocasiones hacemos una pausa para profundizar un poco sobre el ambiente social, político, cultura y literario de Antioquia y Colombia de la época. Hemos hecho una sinopsis de todos los cuentos, capítulos de novela y novelas en el momento en el que los escribió o publicó hasta El día señalado, para mostrar al lector las temáticas tratadas, las ideas que lo obsedían y la evolución formal de su trabajo. Asimismo, exponemos algunas ideas relevantes de los ensayos y artículos periodísticos más significativos, porque en este campo Mejía escribió mucho y casi todo es desconocido, en particular, los centenares de artículos como periodista de planta y corresponsal de varios periódicos durante sus cinco años de estancia en Venezuela y Centroamérica6.
El mundo de los habitantes de pueblos y el campo que recrea Mejía a partir de los años cincuenta ya no es el mismo del pasado mediato y menos del lejano, aunque lleven su impronta, porque elementos exógenos irrumpen de modo abrupto hasta cambiar su condición de origen. Cuando comenzó a escribir, el mundo campesino con visos bucólicos —el de su infancia y adolescencia— casi había desaparecido y las ciudades no auguraban nada mejor, todo lo contrario, porque sus suburbios comenzaban a crecer con desmesura, gracias a un éxodo rural incontrolado debido a la violencia partidista y a tanta inequidad social que es otra forma de violencia o peor. Mejía y otros escritores y artistas de su época utilizaron todos los recursos posibles, en especial los de la imaginación, para sobrevivir a su tiempo y dar cuenta de la manera más sincera y crítica de los aprietos en los que vivían en una sociedad que los ignoraba y marginaba. En verdad son pocos los que pueden sortear tales acechos. Mejía fue uno de ellos y quizá el más importante narrador antioqueño de la segunda mitad del siglo XX; de ahí su presencia relevante no solo en la cultura regional, sino también nacional de esa segunda mitad de siglo. Mejía reivindicó y vinculó en su obra cada uno de los momentos de su experiencia personal, acontecimientos sucedidos en los distintos espacios vividos en Antioquia y fuera del país, con una forma cercana a lo natural y coloquial y un acento y tono propios, marcados por una visión profunda y cuestionadora de la condición humana.
Esa postura y la manera de apropiársela le valdrían reconocimientos como el premio «Nadal» en 1963 y luego el «Rómulo Gallegos» en 1989; además de muchos otros premios nacionales e internacionales por varios de sus cuentos. Sin embargo, esa impronta distintiva notable en toda su obra se manifiesta de manera precoz a los veintidós años en La tierra éramos nosotros y luego en otros textos literarios que le siguen; de igual forma ocurre en cada una de sus posiciones en el medio cultural y literario antioqueño y colombiano. Mejía se distinguiría por la coherencia y continuidad de una obra que se mantuvo vigente hasta momentos antes de su derrame cerebral —a mediados de los noventa—, del que no se recuperaría.
En este acercamiento que proponemos a los distintos momentos del transcurso personal y literario de Mejía hasta 1964, buscamos mostrar cómo el escritor pudo penetrar con hondura en el espíritu del hombre colombiano de la segunda mitad del siglo XX. Aunado a lo anterior, esperamos develar el influjo de los demás escritores de su generación y posteriores, y su afán insaciable de indagación por la razón de ser en el mundo de los seres de su vecindario y de los de su imaginación que, en última instancia, no son más que la suma de un sí mismo desdoblado y multiplicado. En síntesis, podríamos apropiarnos de unas palabras del cubano Ambrosio Fornet (1990), al referirse a Tomás Carrasquilla, que corresponden a lo que hace Mejía en su obra literaria, «ir al fondo de la voz» para mostrar «abismos propios y ajenos», «voces que se cruzan, se interceptan, se ahogan entre sí hasta que ya no queda más que un rumor, un zumbido, un blablablá, el comadreo, en suma […] el personaje colectivo […] que adquiere proporciones épicas» (pp. 186, 190, 193). Eso es la obra de Mejía, un mural que recrea la Colombia campechana y pueblerina con sus vicios y virtudes de finales de la primera mitad del siglo XX y también del momento en el que algunas capitales como Medellín comienzan a crecer de manera caótica y sin identidad, aun cuando van en busca de ella.
En un breve balance de los personajes más representativos de la literatura de las artes de Antioquia y de Colombia de la primera mitad del siglo XX7, entendidos estos como los que lograron romper con lo establecido en su medio, época y sentaron las bases en el medio cultural y literario colombiano —secundados o no—, podemos decir que dicho grupo se inició con Tomás Carrasquilla8, seguido por algunos de los panida, en cuya cabeza figuraron León de Greiff9, Ricardo Rendón10 y Fernando González11. Contemporáneos de los anteriores o posteriores fueron: Efe Gómez12, Porfirio Barba Jacob13, Baldomero Sanín Cano14, Pedro Nel Gómez15, César Uribe Piedrahita16, Carlos Correa17, Débora Arango18 y otros. Estos son, en el decir de Pedro Nel Gómez, «un grupo importante de escritores y de artistas que trabajaban en concierto tratando de darle forma y expresión a su sociedad y al mundo en que vivimos» (Villegas, 1981, p. 41). Se cierra el ciclo con los que a partir de los años cincuenta comienzan a producir también una literatura y arte distintos: Mejía Vallejo, Carlos Castro Saavedra19, Gonzalo Arango20, Arturo Echeverri Mejía21, Rodrigo Arenas Betancur22, entre otros.
Al analizar el porvenir de estos que se iniciaban en tan excluyentes oficios y decidida vocación, Upegui Benítez (1948)23 sostenía, con un poco de exageración, que
Uno de los escasos lugares de la América Latina donde brota […] una concepción de las propias realidades y un deseo de transformarlas en efectividades artísticas o filosóficas es Antioquia», porque sus artistas «estaban edificando las bases para el descubrimiento de nuestro hemisferio anímico y concretando la obra de imposición antioqueña en el panorama espiritual del mundo.
No pocos de los antes citados lograron vincular la parroquia colombiana al mundo vasto de las artes y las letras allende, porque supieron aprehender y recrear la vida de seres y geografías, las circunstancias y las mentalidades que se daban de tejas para adentro con la óptica, las herramientas formales y la observación atenta de la condición humana, vista de tejas para arriba. Ellos pudieron recrear un mundo particular con aliento universal y sin complejo alguno; mantuvieron una interlocución permanente y de igual a igual con intelectuales y creadores de otras partes, bien sea personalmente o a través de las obras leídas, traducidas, vistas. Mejía, sin dudar mucho, fue la suma de todos estos iluminados del espíritu que le precedieron y fueron sus contemporáneos, y de algunos que figuran en el panteón universal.
De los aprendizajes primeros
Por una circunstancia del azar, Manuel Mejía Vallejo nació el 23 de abril de 1923 en Jericó y no en Jardín, el pueblo de su infancia y parte de su adolescencia que recordará siempre24. La enfermedad grave de su abuela que vivía en Jericó, y la solicitud de la presencia de la nuera Rosana Vallejo, motivó ese cambio de lugar. A pesar de lo avanzado del embarazo de la madre del escritor y de las dificultades del viaje a caballo por caminos de riesgo, ella emprendió el viaje para solidarizarse con una vida que parecía extinguirse. Según el mismo Mejía,
Mi abuela, con la alegría de ver a mi madre se mejoró [...]; en cambio a mi madre le comenzaron los dolores de parto y no se pudo devolver tal como lo tenía pensado. Y así fue como yo vine a nacer en Jericó —lugar donde también nació su madre—. (Corporación Fomento de la Música, 1997)
Por eso Mejía (1980) contaba a menudo que tenía «dos nacimientos, dos camas primeras, dos casas iniciales y el gozo de tener dos pueblos como cuna: Jericó y Jardín» (p. 65)25. Con el humor infaltable en él, agrega: «nací al pie de la casa de la Madre Laura, la única santa que ha tenido Colombia. Es que los santos nos encontramos, así sea en la tierra»26 (Corporación, 1997, p. 4). En un texto inédito dedicado a un campesino y arriero, «A Jesús Arenas, amigo mío», Mejía describe con varias pinceladas esos dos pueblos de las montañas antioqueñas tan cercanos a su corazón:
Por lo menos en este aspecto soy hombre afortunado: en lugar de uno, tengo dos pueblos, Jericó y Jardín. A mi manera —o a la de mis padres— nací en ambos, hechura de esa misma esencia de cercanías entrañables. Me fabricaron en Jardín, pero la abuela se estaba despidiendo de esta cosa de la vida, y por estar junto a sus últimas respiraciones viajé en mi madre, el vehículo más amoroso que un hombre puede tener. Así nací en Jericó, dentro de una casona diagonal a esa casa donde nació La Madre Laura, asunto que me comprueba cómo los santos nos buscamos para hacer milagros imposibles. Jericó me gusta, y de allá arrancaron los abuelos, mis hermanos mayores y quien supo ser mi primera novia, la de los descubrimientos iniciales de la sangre. El viaje a este pueblo representó en cierto modo un viaje de regreso. Como cuando voy a Jardín, «Siempre volvemos al lugar de nuestros afectos», decía Maïakovski, por eso el amor no se dispersa, sino que se multiplica: no dividamos por dos que, en mi caso, daría cero: multipliquemos y nos da todo lo importante en la vida de alguien que se atrevió a nacer, y tuvo más de un sitio para hacerlo. (Arch.)*
Su padre fue Alfonso Mejía Montoya, rico hacendado y dueño de grandes extensiones de tierra heredadas, hombre emprendedor, de recio carácter y laborioso, y su madre, Rosana Vallejo, mujer de dotes excepcionales por la sensibilidad y solidaridad manifiesta en todos sus actos: educadora nata, artista expresiva y natural, experta ceramista hasta el final de sus días (Mejía V., 1973). Rosana27 estudió en un colegio de religiosas en Jericó y luego en el Internado Francés de Medellín. Uno de sus aprendizajes fue la pintura sobre lienzo, porcelana y arcilla que luego perfeccionaría. Fue reina de los Juegos Florales de Jericó en 1914. Para Mejía, su madre
Era superior en cualquier cosa que imagináramos. Siempre estuvo en las buenas y en las malas. Era una mujer fuerte, como esas mujeres del Antiguo Testamento, llena de bondad. Tenía todas las virtudes y un concepto especial de las cosas, de la vida y del mundo que la rodeaba, no parroquiana, a pesar de ser muy de allá, muy de su gente, muy familiar de sus familiares. Era una amiga y madre extraordinaria hasta el último instante […] Ella estaba más allá del ancho río, pero con los pies acá en la tierra. Recuerdo que cuando llegaban a la casa los nietos y bisnietos, ella, a los ochenta años, les enseñaba francés. Murió con toda lucidez. Entonces ese punto de referencia de mi madre, muy vital, me ha servido para definir lo que puede ser la mujer ideal. Así como ella, hay en cambio otras mujeres que fueron víctimas, arrasadas por esa crueldad que ejercían las costumbres o en los textos ñatos que leían o en las prédicas que escuchábamos de los curas […] A los ochenta y cuatro años, ella, en vísperas de olvidar su deber de seguir respirando, hacía figuras en cerámica y pintaba sobre el barro cocido lo amable de la vida: pájaros, helechos, flores, mariposas […] A los ochenta años ganó un premio. Hacía cosas muy lindas, con una paciencia y un aire de eternidad. (Mejía V., 1985, p. 76; en Escobar, 1997, pp. 173-174)
Manuel Mejía, el quinto de una familia de once28, volvió a nacer veintidós años después en su La tierra éramos nosotros, a las orillas del encañonado y turbulento río San Juan, mismo lugar del nacimiento de su abuelo y en una casa hecha por su bisabuelo, reconstruida luego por el abuelo y después por su padre, porque el río se la llevaba en ocasiones. Será esta una de las tantas historias contadas en La casa de las dos palmas. Mejía Vallejo se imposta en Bernardo29, el joven protagonista de La tierra éramos nosotros y renace con él, igual que con su padre y abuelos como si todos fueran uno: «en una noche como esta nací yo. Mi vida fue una tormenta» (p. 22). Estas palabras son atribuidas por el protagonista de La tierra éramos nosotros a su abuelo, pero de una manera u otra Mejía se las apropia porque siente que su vida ha sido y será distinta a la mayoría; no en vano pone en boca de su abuelo: «mi nieto hará época como este huracán que se avecina» (p. 22). Frase premonitoria porque avizora el futuro prometedor del escritor.
En esta parte inicial de la biografía, las referencias frecuentes a La tierra éramos nosotros obedecen justo al carácter autobiográfico de la misma, tal como el mismo escritor lo reconoce. La casa de la gran hacienda ubicada en la zona rural de Jardín tiene la particularidad de que allí el sol salía tarde y se ocultaba temprano, por estar ubicada en un pequeño valle rodeada por altas montañas. Es un paisaje singular que despierta una gran sensibilidad en el niño y luego en el adolescente por su clima, paisaje espectacular y el riesgo de que en el momento menos esperado las lluvias de las altas montañas se vengan abajo con la fuerza de un ciclón, que arrastra todo a su paso. Desde niño, Mejía (1990) se acostumbró «a vivir en peligro», atento «al paso de los días y a la llegada de las noches, casi siempre con inmensas tempestades en el cielo» (p. 75). Al contemplar aquellos parajes abruptos, estrechos y viriles que parecían despeñarse a cada momento, el joven Mejía experimentaba, a la vez que temor y provocación, placer constante. Así describe su ánimo a los 20 años: «un algo indescifrable invade al hombre de estas tierras que lo retan permanentemente. Y el habitante acepta el desafío, y comienza entonces la lucha que nunca acaba» (TEN, p. 51). Este reto se convertirá en decálogo de vida, motivo de interrogación permanente y razón de ser en el mundo. Recién pasada la adolescencia, Mejía describía uno de esos ríos que bajan de las montañas labrando su cauce. Lo hizo con una tal plasticidad como si estuviera dibujando el movimiento de la naturaleza, anunciando el dibujante que sería luego:
A lado y lado del río se alzan enormes moles con rocas superpuestas que dan la impresión de murallas construidas por los indios. Amplias grietas se interponen entre roca y roca por donde asoman plantas que florecen de rojo. Musgos, palmas, helechos y enredaderas se aferran de piedras y arbustos. Los cactus, espectros solitarios en continua súplica, extienden sus brazos orantes […] Las hondonadas ribereñas parecen cavernas que labrara el río en su desesperado buscar el Cauca de aguas turbias [… que] choca con los barrancos que no pueden acostumbrarse a su empuje […] Poco más abajo, con escándalo de loco, se mete por lo más hondo de la encrucijada bregando por partir en dos la tierra. (TEN, p. 48)
Esas cañadas azarosas llenas de abismos y ríos encuevados entre las cordilleras andinas eran propicias para incitar su imaginación y la de los cantores populares que nutrirán a la vez la suya. El asomo de espantos y almas solitarias, de seres desolados y sufrientes, se convirtió en motivo predilecto en los cuentos y narraciones de los narradores populares que impactaron al niño y adolescente Mejía, que habría de convertirlos luego en literatura. Hasta su viaje a Medellín a finales de los años treinta, las tradiciones populares de ambientes campesinos y pueblerinos, incluso en las barriadas de Medellín —el barrio Guayaquil en particular—, serían parte del nutrimento básico en su formación de escritor. La rica tradición del folclor antioqueño está plagada de fantasmas complacientes o atemorizantes, los mismos que salen por encima de los techos, en los callejones, debajo de los puentes, en los recodos de los caminos, y se llenan de nombres según los vicios o virtudes que los acompañan.
La formación personal inicial de Mejía tuvo las características de los hombres del campo: espontaneidad, observación aguda, profunda sensibilidad por el medio natural, oído atento al universo y sabiduría coloquial; además, se agrega lo heredado de su propia familia: autonomía, pensamiento liberal, entereza, curiosidad por el conocimiento, amor a las artes y a los libros. A la casa de los Mejía Vallejo llegaba a menudo la prensa y también los libros y la música. Una de las primeras vitrolas de la región se escuchó en la hacienda Pipintá. En las festividades, los sainetes y otro tipo de representaciones invadían los amplios espacios de la casa, que se convertían en escenarios propicios para el vuelo de la imaginación, que Mejía, mucho más tarde, volvería relato y poesía (Escobar, 1997, pp. 96-107).
Según el escritor Javier Echeverri30, gran parte de la obra de Vargas Vila, escritor prohibido por la Iglesia, estaba en las bibliotecas de los abuelos de Mejía; también, obras de muchos otros escritores de todas partes, algunas de las cuales circulaban de modo clandestino31. El afán de autonomía fue recibido por el joven Mejía de un padre que sería siempre una imagen significativa resaltada en pasajes de ciertos textos, particularmente, en TEN y en algunos personajes como el cura Barrios y el Hombre en El día señalado32, y en Efrén Herreros, en La casa de las dos palmas. El espíritu de Mejía, además de estar abierto al mundo, mostraba el empuje y coraje de sus abuelos colonizadores que no escatimaron esfuerzo alguno para ir fundando pequeños pueblos en las cordilleras y al borde los de los ríos, fondas y empresas a la vera de los caminos. Ese espíritu fundador que exhibe el ímpetu de una cultura es lo que se llamó en su momento el «regionalismo antioqueño»,
Que ha sido mucho más que una actitud irracional de preponderancia política frente a otras partes del país. En contraste con la ausencia que se notó en Colombia de una madura conciencia nacional en lo económico, en lo político y en lo cultural, los antioqueños han desarrollado una gran conciencia de soberanía sobre sus propios recursos económicos, un gran sentido de independencia política y una enfática identificación con sus valores culturales, con sus tradiciones auténticas y con sus símbolos. (Escobar, 1997, p. 158)
A pesar de lo numerosa que era la familia, los Mejía Vallejo mantuvieron una estrecha unidad y participaron en las diversas actividades cotidianas de la casa y del campo bajo el dominio amable, ecuánime y a la vez riguroso de un padre que no prodigaba mimos a sus hijos porque eso, según su opinión, los debilitaba para la dura vida que les esperaba. Esa cierta dureza, afirma Mejía: «nos dio una fortaleza de carácter a todos» (p. 158). «Don Mejía», como llamaban al padre, enviaba a sus hijos a caballo, cuando eran apenas niños, por el correo o el periódico o por cualquier asunto al pueblo distante, al que se llegaba por trochas enmontadas, con la convicción de que volverían sanos y salvos. El padre les asignaba a todos los miembros de la familia faenas como recolectar los frutos de temporada, cuidar los animales, en especial los potros, participar en la roza y sembradíos. Así aprendieron las tareas del campo al lado de los peones de la hacienda, que eran muchos, sin discriminación alguna. Al respecto afirma Mejía:
Todos fuimos creciendo al influjo de las voces familiares y de las canciones de cuna; entre gentes sin complicaciones, rústicas, que eran nuestros iguales […] Aprendimos otros caminos entre el boscaje, descubrimos frutos de sabores ignorados. Ya íbamos conociendo la vida […] Pero aun, unidos, vivíamos vidas iguales. (TEN, pp. 45, 46)
Igual que su padre, sus abuelos y bisabuelos tenían el perfil de personajes legendarios, colonizadores, aventureros, temerarios. «Don Vallejo», como llamaban al abuelo materno, fue un personaje reconocido en la región por su espíritu aventurero y «hombre culto y servicial de los amigos; su orgullo equivalía a su dignidad, aunque entendido de especial manera». «Su debilidad fueron las mujeres» y esto le hizo perder en parte su espíritu, mas no su «impulso emprendedor» (TEN, p. 27). De igual estirpe fue el bisabuelo que, en la opinión de Mejía,
Fue uno de los más tenaces colonizadores de estas tierras. Abrió caminos, tumbó montes, venció grandes obstáculos. Los indios que se adoptaron al nuevo régimen de vida lo llevaban en hombros hasta la casa que ochenta años atrás [hacia 1865] construyó en la ribera […] Esta tierra virgen fue cediendo a la civilización. En vez de pajarracos silvestres se vieron animales domésticos. Había ya un principio, pero aún faltaba mucho. Fue entonces cuando llegó mi abuelo, decidido a toda clase de trabajos y empresas […] Y puso en práctica su proyecto luego de una lucha titánica. (TEN, pp. 48, 49)
Nostalgia de una infancia mitificada
Pero, además de las fuentes nutricias observadas, ¿de dónde más proviene todo esa caudal elemental e intenso de imágenes de la naturaleza, esos sentimientos por una arcadia y paraíso perdido?; ¿de dónde tanta habilidad para captar los diversos registros del habla campesina, de sus tradiciones, de su imaginario? Y, a su vez, ¿de dónde tanto desarraigo, tanta imagen de muerte y de búsqueda desesperada de una identidad sin horizonte a la vista? Podría decirse que de un venero fructificado en el campo: la tradición oral popular antioqueña que se afincó definitivamente en el espíritu infantil de Mejía. Pocos son los escritores que en un momento dado no vuelven su mirada sobre una infancia que termina siendo toda una vida. A este propósito, razón tiene Osvaldo Soriano cuando afirma que «cada novela que escribo es una nueva vieja historia que me cuento a mí mismo para poblar las obsesiones del niño que yo jamás he dejado de ser» (Rondeau, 1985, p. 20; Rubiano, 2006, p. 30). La infancia de Mejía es un motivo recurrente en su obra, porque esta le brinda todas las satisfacciones posibles y alimenta su imaginario. En la infancia está el hombre y el resto es desentrañar secretos de esa infancia vivida que están escondidos en alguna parte.
Aunque en muchos escritores la frase «el hombre es lo que fue su infancia» es una verdad a puño por lo que ella significa para bien o para mal, en Mejía observamos que es reiterativo en el regreso a esa etapa, porque cree que en ella se gestó lo esencial de su vida y por eso se convierte en una estética del recuerdo cuando la enmarca con palabras. Algunos de sus cuentos y novelas testimonian los momentos de la edad primera: Bernardo en La tierra éramos nosotros; los niños en los cuentos «El milagro» (1951), «El traje a cuadros» (1953), «Las manos en el rostro» (1959) y, en especial, el niño de la cabra, protagonista en Al pie de la ciudad; también Lucía —que recuerda a la hermana del escritor muerta a los quince años— en La casa de las dos palamas; José Miguel Pérez y Daniel, el hijo del enterrador, en El día señalado. Al respecto sostiene Mejía que
Volver sobre la familia es también una manera de volver sobre uno, porque está llena de desafíos a Dios y al diablo, llena de contradicciones; con las virtudes más acendradas y la locura también más exorbitada. Uno va a la infancia como quien va de paseo a un sitio conocido, a descubrir lo que no pudo ver en su momento. Eso me gusta porque es entrañable. (Escobar, 1997, p. 157)
Aún más, se diría que parte de la obra de Mejía es la búsqueda de lo que no pudo aprehender en aquella época primera, pero que le obsedió toda una vida, y las palabras apenas si rasguñaron tanta incertidumbre. Su primera novela muestra ese afán desesperado por saber algo de eso que no se dejaba asir, pero estaba allí. Los textos que le siguen ahondan en esos titubeos e interrogantes sobre la vida y la muerte, los dos ejes pendulares que sostienen todo y hacen más visceral el drama de vivir; mas no por eso se develan sus interrogantes, todo lo contrario, más se ocultan las respuestas que se intuyen. En razón a lo anterior, en el escritor la recuperación de ese pasado que lo mantiene en vilo se vuelve instinto y razón. A medida que avanza en años, se refugia más en los recuerdos que le generan tanta agonía y en los seres que marcaron su manera de ver la vida. Esto se observa en muchos de sus textos, incluso poemas, sobre todo, en su última novela, la nunca acabada Los invocados, suma de recuerdos y homenaje a los seres del pasado que portan como estigma un deje trágico, una postura escéptica y desgarrada ante el mundo.
Sin embargo, en medio de esa memoria lacerada, resalta aquello que fue grato: el sitio donde se hicieron hombres, los primeros amores, el inicio sexual al margen del marco parroquial, en fin, el sentimiento de estar descubriendo el mundo, porque como él afirma, «uno tiene que volver al principio para no desubicarse. Ese recuerdo le da a uno unidad y una línea de conducta» (p. 158). El regreso del joven Mejía por última vez a la hacienda familiar a finales de los años treinta es una invitación, aunque dolorosa, a recuperar la infancia perdida, a llenarse de nostalgia de un pasado nunca clausurado y, al contrario, cada vez más a la expectativa con el paso del tiempo. Así relata el momento de regreso:
Hace pocas semanas llegué, definitivamente. Parece como si siempre hubiera sido parroquiano de Cristo, confundido con el cura, el bobo, el zapatero, el sacristán. Pero dentro de esta calma grita un pasado, historia de cada hombre, agria novela inédita que rubricamos con la muerte. Esta tierra es la mía y a ella volví de hijo pródigo. Fue tan grande el deseo de triunfar, que en él se enredaron mis esfuerzos, nada sobró para lo práctico. Di muchas vueltas en el vacío. Las curvas de mi vivir pasivamente borrascoso fueron la recta hacia el fracaso. Hoy siento nostalgia de lo que pudo haber sido. Volveré a mi medio, porque soy un campesino. Comenzaré otra vida en ambiente de breña y río. No podemos ser prófugos de la tierra que nos vio nacer. (TEN, pp. 17, 18, 19)
Hay temas reiterados que van y vienen en la obra de Mejía, unos por ser caros a él y otros por sus efectos devastadores, como el abandono institucional del campo y los pueblos, la siempre y profunda desigualdad social, la avidez desmesurada de unos pocos, la irracional confrontación ideológica, la insensibilidad de un parte del clero, las múltiples violencias que afectan siempre a las mayorías silenciosas, la muerte vestida de muchas maneras, el machismo exacerbado, la necesidad de distinguirse de los otros, etc. A su vez, existen en lo más íntimo voces y presencias de seres queridos o no del pasado, gritos de muerte, el ruido de cascos de caballos o aguaceros en la noche, voces de familiares o ríos crecidos que se salen de su cauce o llamas que todo lo consumen. Pero algunas de las imágenes íntimas que más prevalecen son: el sonido de la barbera Corneta cuando su padre se rasuraba, su olor acompañado de «su voz generosa a veces monosilábica y su manera de mirar tras unas cejas tupidas que le invadían la mirada» (Mejía V., 1985, p. 13).
Mejía se formó en medio de ese universo social y vegetal que abarcaba la enorme hacienda familiar, a la que le fue siempre fiel en el recuerdo, porque nunca se separó de ese espacio, ni siquiera cuando fue periodista en Venezuela y Centroamérica, ya que, en sus reportajes y periodismo investigativo siempre afloraban aquellas imágenes del suroeste. Los nuevos paisajes naturales de otras partes de América le sirvieron para compararlos con los de su infancia y rememorarlos con nostalgia o para apreciar la singularidad de los que tenía enfrente. De niño, Mejía aprovechó y vivió con intensidad los distintos paisajes de la finca que cubrían todos los climas y terrenos, desde pastos para ganado hasta las faldas labrantías y montes, pasando por rastrojales, sementeras de cultivos, zonas de bosques con los más variados tipos de árboles de aserrío, altas montañas desde donde se dominaban distintos horizontes. Aun cuando su padre heredó del abuelo una hacienda inmensa, rica en recursos de toda especie y dispuso de centenas de trabajadores a su servicio, nunca hizo alarde de esas posesiones ni se sintió superior a nadie por «el hecho de tener más dinero que la mayoría de sus paisanos»; tampoco lo hicieron sus hijos, que se levantaron «a la sombra de las cosas sencillas» como los tiempos de siembra, cosecha y recolección o el continuo sucederse de inviernos prolongados o intensos veranos, los espectaculares arreboles a la hora del crepúsculo y sol de los venados (Escobar, 1997, p. 166). «Nos entusiasmaba —afirma— el paisaje abrupto, un paisaje macho, que necesitaba el desafío y el hombre que lo desafiara permanentemente» (Mejía V., 1985, pp. 15-16).
De ese entorno singular, Mejía y sus hermanos y hermanas aprendieron el primer alfabeto y a nombrarlo todo. Al respecto, agrega: «esto sería una seudo poesía que sonaría imperdonable si no estuviera respaldada por una vigencia real» (Escobar, 1997, p. 166). El hombre y el medio son para Mejía dos realidades inseparables. Pocos como él se han nutrido tanto de la geografía natural y de las gentes de ese medio que han determinado una visión particular del mundo en él. Recuerdos van y vienen por sus obras de esas espléndidas montañas de Antioquia y del bravo río San Juan arrastrando su casa en medio de la tempestad —plasmado en La casa de las dos palmas —, ligados con su nacimiento otra noche de tormenta en ese mismo sitio encañonado. La reconstrucción de la casa loma arriba llevó al joven Mejía a seguir añorando en las mañanas y en las tardes el sonar de las aguas impetuosas de ríos tormentosos. Como la hacienda atravesaba territorios de comunidades indígenas de los emberas y chamíes, Mejía niño se sorprendió cuando veía que su padre podía comunicarse con algunos nativos porque
No sabía que existiera un idioma distinto al que mamé de pequeño. Este idioma me daba a entender que había otros asuntos más allá de los que conocía, caminos que seguramente me arrastrarían más allá de nuestra propia tierra y que algún día, ya hombre, vendría la tarea de desafiarlos, no sé si para ganar o para una infinita derrota. [Y esos…] caminos me mostraron en gran parte la vida. (Mejía V., 1985, p. 16)
Mejía inició sus estudios en una escuela construida en predios de la hacienda, dirigida por dos institutrices contratadas por su padre, Carolina e Inés Echeverri33. A aquella escuela iban tanto los hijos y familiares de los Mejía como los hijos de los peones de la hacienda. La vida del campo y los aprendizajes primeros eran la perspectiva de mundo que se tenía: mundo cerrado, único, apacible. Así creció Mejía creyendo que
No había más para aprender que lo que nos enseñaba nuestra institutriz, y que la vida era para vivirla en la tierra, buenamente, con la oración de la mañana, el trabajo del día y el descanso de la noche. Apenas si conocíamos la vida sin gracia en el pueblo. (TEN, p. 46)
Mejía cursó los últimos años de la primaria y comienzos de secundaria en el municipio de Jardín. Allí, al contacto con nuevos amigos y en otro ambiente, el pueblerino, el preadolescente empezó a cuestionar por primera vez lo elemental y amable de la vida rural y pasó a descubrir otras realidades que la nueva vida imponía, la «Tierra Prometida». «Un día —dice el protagonista de La tierra éramos nosotros— supimos que más allá de donde alcanzaba nuestra vista había caminos abiertos, cosas bellas que no conocíamos. Entonces empezó nuestra imaginación a labrar caminos desordenados» (p. 46). Quedarse allí implicaba lo que diría un personaje de Cien años de soledad: «aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia» (p. 19)34. Y ese universo insospechado obligaba a la búsqueda y al viaje sin regreso porque la tierra, como en los personajes campesinos de Rulfo, ya no era de ellos, sino que había que emprender el camino del exilio forzado35. Ahora, como afirma el protagonista de TEN: «solo quedan recuerdos que flotan sobre las ruinas de lo que fue la herencia» (p. 36), la misma que al perderse deja náufragos a todos, en particular al joven Mejía, porque esa tierra que tanto amó no será ya igual ni en la realidad ni en la imaginación.
Como dice su alter-ego de TEN: «¡Qué distinto todo! La tierra éramos nosotros. Nos fuimos» (p. 36). De ahí su profunda frustración cuando regresó a la hacienda pocos años después de haberla dejado a los trece años y fue testigo de la entrega obligada a otros dueños; este fue un desengaño de lo que observaba en el presente y en nada se parecía al tiempo pasado vivido en aquel paisaje. De ahí surgen sentimientos encontrados en TEN: nostalgia, idealización, contrariedad, desilusión. El proceso de escritura de TEN no será otra cosa que su despedida definitiva de los seres y la geografía que tanto quiso y la nostalgia que vendrá luego. No hay hechos significativos que alteren la vida bucólica y tranquila que llevaba el niño Mejía, tanto en la hacienda como en el pueblo de Jardín, salvo el encuentro en la finca con los cuenteros, trovadores, músicos y decimeros, que serían los artífices de su aventura por mundos inmediatos e imaginarios, recreados tanto en la narrativa como en la poesía, este último género tardío en la producción del escritor36. Si bien el niño se inició en las historias y biografías que su madre y tías leían y contaban, las historias que más impactaban y llegaban eran los relatos casi siempre improvisados que protagonizaban los juglares del campo. Ese universo donde no había frontera entre la realidad real y la ficción fue el que le abrió la puerta a la escritura y alimentó su imaginario.
A la imagen de ríos que se desbarrancan en tiempos de crudos inviernos, se une la de las noches en las que se escuchaba el galopar de alazanes solitarios que el niño Mejía asociaba con movimientos de caballos fantasmas que cruzaban calles y puentes a medianoche. O el resonar de gritos desgarrados de la legendaria Llorona después de haber ahogado a su hijo, nacido después de una visita que le hizo el diablo disfrazado de cristiano, según la leyenda, por lo cual su condena es ir buscándolo eternamente por todos los ríos del mundo. Estas historias eran las que le contaban su madre, los mayordomos o peones de su casa, que no hacían más que azuzar una imaginación predispuesta a nunca más olvidar. Así lo admite Mejía:
Me sobrecogían esas historias, como me sigue sobrecogiendo y sacudiendo aquel paisaje tan violento de La Salina donde amanecía a las nueve y media y el sol se ocultaba a las tres y media; era una cañada tremenda donde el río, con sus aguas escandalosas y amables, parecía partir en dos la cordillera; a mí me atrajeron siempre mucho esas aguas. (Escobar, 1997, p. 160)
Es con esta tradición oral, de leyendas, de fantasmas, en medio de un paisaje excepcional, que nace la literatura antioqueña. De esta habla popular se nutre y profundiza el escritor; más aún cuando entra contacto con otras culturas y literaturas como la centroamericana y descubre decenas de matices de las milenarias tradiciones orales profundamente arraigadas en las comunidades indígenas. Desde su más temprana edad, Mejía se vio rodeado de cantores, músicos, cuenteros, imaginadores. Para él, el narrador popular es la base de una mentalidad cultural y el fundamento de una literatura cuya ficción está adherida a esas circunstancias. Los recuerdos más remotos y amables de Mejía son aquellos en el suroeste antioqueño en medio de altas montañas, en donde se despierta su curiosidad insaciable por conocerlo todo. Allí se hizo posible una narrativa de lo azaroso, de lo dramático, por el ambiente abrupto, oscuro, desolado y, en gran parte, deshabitado. Los mitos que se van estructurando sobre las fuerzas inusitadas del medio natural, los hombres que las desafían y la mentalidad que ellos mismos fundan, casi siempre están mediados por la tragedia, por el dolor, por el coraje que se debe desplegar. Son mitos, en la opinión de Mejía:
Enemigos del hombre, del colono, del habitante. La tierra se vengaba del que la iba pisando, del que abría trochas, del que tendía puentes, del que tumbaba monte para roceras o para leña del horno de la salina. Claro que esto, más los libros que había en mi casa, más lo que mi padre contaba, y una presencia de lo que se llama cultura, aprendida en el colegio, en la universidad, en los libros, fue ubicándome poco a poco en un mundo inmensamente extraño, pero que en realidad no ofrecía una dicotomía; no había un divorcio entre nuestra vida y la vida de los demás seres, y era tan natural que aparecieran espantos en estos ríos, charcos hondos, en estos puentes viejos, en el monte, como podría serlo la aparición de una familia que venía de Jericó, de Jardín o de Andes, a caballo. Eran presencias corpóreas, unas que vivían realmente, otras que hacía años habían muerto. (p. 19)
Esta literatura oral seducía al joven Mejía y le iba mostrando en ciernes todo un universo que se magnificaba con grandes e inolvidables narradores que aparecen en La tierra éramos nosotros. Eran contadores de historias y leyendas extrañas plagadas de enseñanzas morales como era a la usanza en el medio antioqueño. Así van apareciendo los tradicionales relatos y fábulas con los aditamentos y el estilo de cada uno: «La flor de lilolá», «El caballito de siete colores», «El patojo», «Los cuentos del tío Conejo y del tío Tigre», «La tierra donde irás y no volverás» (TEN, p. 43) y muchos otros relatos recitados, casi siempre en verso, que nunca terminaban de contarse por las variantes y versiones que introducía cada cuentero. A veces los jóvenes de la familia Mejía Vallejo asistían a sainetes que representaban los campesinos en los días de descanso, en las navidades o en ocasiones especiales. Es ahí cuando la idiosincrasia campesina regional salía a relucir más ampliamente con las típicas exageraciones, los relatos fantásticos, las mentiras inverosímiles, los héroes que se la jugaban a Dios y al Diablo. Esta transmisión de boca en boca, en la opinión de Walter Benjamin (1991), es la fuente de la que se han servido todos los narradores. La figura del gran narrador, que será Mejía, adquiere su plena corporeidad solo en aquel que encarne al marino mercante y al campesino sedentario, es decir, al narrador viajero que «puede contar algo» de lo visto y vivido y al que «sin abandonar la tierra de origen conoce sus tradiciones e historias» (p. 113).
Uno de los narradores natos que más recuerda Mejía y del que tanto aprendió por su manera natural de contar e inventar fue Miguelito Marulanda que, aún muy viejo, seguía contando las muchas aventuras de «Sebastián de las Gracias», que aglutinaba a los escuchas durante varios días porque tenía 146 coplas. Pero Mejía tampoco puede olvidar a fabuladores como los hermanos Arenas: Jesús, Ramón y Marcos, grandes trovadores y serenateros. Estos eran arrieros de su padre y sus hijos compartían de igual a igual con los hijos del patrón la música de tiples y guitarras y aquellas trovas y coplas que decían del amor y la pena, de la soledad en el monte. Estar frente a esos trovadores naturales e imaginativos, afirma Mejía, «me fue dando una dimensión del mundo» (Escobar, 1997, p. 107), sobre todo en las noches cuando después del trabajo y junto al fuego comenzaban a contar historias «de aparecidos o de muertos recientes que empezaban a estrenar su vida de espantos» (p. 105).
En el ámbito campesino de la época cuando la luz eléctrica era una quimera, lo sobrenatural pululaba en todas las historias de campesinos y pueblerinos, máximo si eran eternos viajeros como los arrieros que recogían las historias de aquí y de allá y les iban agregando lo de su propia cosecha hasta convertirlas en historias propias, con sus siempre consabidas exageraciones. De ahí nacen historias populares que emigran por todos los pueblos del continente con distintos nombres, según la región, como las historias de «La Patasola», «La Llorona», «La Madremonte», «La Patetarro», «El Mohán» y «El Judío errante», entre muchas otras, y «de toda esa mitología prodigiosa nacida de un paisaje violento» (p. 105).
Cuando narraban en largas noches una historia, debí intuir que la palabra era mágica, que la palabra creaba y podría reemplazar a los seres que un día vivieron. No sé si lo pienso ahora o si llegué a entenderlo oscuramente en ese entonces y sabía que la palabra era siempre algo bautismal y que al nombrar las cosas, las cosas aparecerían. En esos momentos, en aquellas noches de terror cuando nos contaban los cuentos más violentos que he conocido, más azarosos y amables también para el recuerdo, resolví ser escritor. (Mejía V., 1985, p. 17)
Para Mejía, muchos eran los escritores antioqueños que le habían dado unidad e identidad a la literatura regional con esta rica tradición cuentera, pero que en ese momento eran poco citados y menos leídos, por ejemplo, Jesús del Corral37, Emiro Kastos, Pacho Rendón, Samuel Velásquez, Romualdo Gallegos, Tulio González y Jesús Posada. Ellos no tienen hoy la recepción y menos la crítica valorativa que merecen38. Vale la pena reconocer que esos escritores por diversos motivos, casi todos ajenos a la literatura, escribieron poca ficción y sin la continuidad requerida. Si bien escribían sin apremios estéticos inmediatos, sí tenían un intuitivo talento narrativo y dieron una imagen propia y auténtica de su entorno cultural. Algunos de ellos pusieron los primeros peldaños de la narrativa realista antioqueña que abandonaron pronto. Otros, continuaron con esa tradición siguiendo al gran maestro Carrasquilla e hicieron de la literatura un oficio: Luis Tejada, Barba Jacob, Fernando González, Sanín Cano, León de Greiff y Mejía Vallejo, entre otros. A estos se aúna Efe Gómez, el ingeniero sin título que sostenía «que era mejor saber que ser doctor» y quien mostró los efectos devastadores en el hombre del alcohol, los celos, la intolerancia política y religiosa, la locura, el trabajo en las minas o en las selvas. Asimismo, esa literatura antioqueña revela las vivencias del hombre enfrentado a medios naturales hostiles, lo que permite mostrar con detenimiento el drama humano vivido, el ímpetu necesario para domeñarlos o para sucumbir ante ellos, no sin antes poner de presente una visión particular del mundo. Esos escritores y su tradición fueron los que alimentaron el trabajo literario del escritor jericoano. En la literatura de unos y otro tampoco es extraña la urbe, llámese ciudad o pueblo, por el contrario, desde muy temprano estos son escenarios, reveladores de los conflictos entre los seres que los habitan, terminan siendo infiernos grandes, porque en su inmediata cotidianidad se observa el cruce de las más diversas pasiones que enajenan y desarraigan.
Las artes predisponen el espíritu
El joven Mejía pensaba que su vida debía orientarse hacia otros derroteros. Le urgía conocer, viajar, escribir, porque todo lo de ese entorno amado era ya conocido a pesar de que «cada alba traía cosas nuevas». Estaba consciente de que su destino era otro: nombrar realidades e indagar por «secretos que no conocíamos» (TEN, p. 46). Ante tal situación de encierro inevitable en medio de estas altas montañas, el joven creía que era imperativo salir. A esto se sumaba un problema de orden económico para la familia que contribuyó aún más a acelerar tal decisión. La quiebra económica del padre de Mejía Vallejo derivó en el desmembramiento de la familia y en la búsqueda de nuevas alternativas de vida en otros lugares. Mejía describe de manera casi poética este desmoronamiento:
El tiempo seguía rodando, pero rodaba ya sobre nosotros. Pasamos de la niñez a la vida. La herencia se iba desmembrando, y el hogar también. Alfonso, el mayor, abandonó sus atavíos campesinos, su pedazo de tierra, y salió en busca de nuevos horizontes. Él también llevaba la consigna de los caminos […] Se fue para lejos con mejores perspectivas. Y Carlos, el menor de los tres, se fue detrás. Yo ya me había ido a estudiar. Pero con la tierra quedó mi sombra. Ocurrió luego lo inevitable. El éxodo, la huida de la herencia. Otra se casó, que había nacido para el arrullo. ¿Por qué creceríamos? […] Nuestros caminos del monte se fueron cerrando. Las ramazones se entrelazaron vencidas por el olvido. (TEN, p. 47)
A los trece años, Mejía abandonó su pueblo por recomendación de sus padres y se instaló en Medellín, capital del departamento de Antioquia, para continuar sus estudios colegiales39. Allí se dedicó a estudiar con la ayuda económica de su tío político José Manuel Mora Vásquez40, porque el tiempo seguía su curso y nada podría detenerlo cuando el nuevo destino había echado a rodar y, como afirmaba a los veinte años, algo distinto «rodaba ya sobre nuestros espíritus. Pasamos de la niñez a la vida» (TEN, p. 47)41.
Continuó sus estudios secundarios hasta quinto año de bachillerato en la Universidad Bolivariana, colegio católico y privado42. El confesionalismo de dicha institución le hizo avivar el espíritu contestatario e iconoclasta. Con unos cuantos compañeros conformó una pequeña tertulia en la que discutían problemas relativos a su tiempo, sobre todo asuntos políticos en una época en que el bipartidismo entre liberales y conservadores había polarizado los ánimos. Con ellos decidió publicar un modesto periódico llamado El Tertuliano que no alcanzó a divulgarse, porque las directivas lo decomisaron y rompieron el día de su lanzamiento, no sin antes haber tenido que escuchar del rector Félix Henao Botero43 «un sermón sobre la necesidad de Cristo y de Bolívar al servicio de la patria y de Dios para formar técnicos y no matemáticos ni literatos viciosos y bohemios» (Escobar, 1997, p. 176). Abandonó sus estudios cuando estaba a punto de terminarlos, por eso cuando salió su primera novela, para minimizarla, un periodista conservador de la época lo llamó «muchacho fracasado en sus estudios» (E. T., 1945, p. 5). En el colegio como en la ciudad y allende había un ambiente moralista y cerrado del que poco se podía esperar, por eso afirma Mejía:
Yo era un disidente porque era de los pocos liberales que había allí; además era de izquierda y antifranquista. Estaba la Guerra civil española en su apogeo. Yo tenía un mapa en mi pupitre y un cura que nos daba una aburrida cátedra de religión se enojaba cuando yo colocaba o quitaba banderas rojas según como marchara la guerra. Dos sacerdotes profesores míos tenían a Cristo al lado de Hitler y de Mussolini […] Sufrimos en nuestra pequeña porción de sensibilidad lo que en gran escala, metafísica, genialmente, sufrió César Vallejo en París. (Escobar, 1997, pp. 174-175)
Aunque en el país gobernaban los liberales, en Medellín y casi toda Antioquia, se vivía bajo dominio conservador, y la Iglesia controlaba casi todo el aparato educativo en los pueblos y los mejores colegios y escuelas de Medellín. Pero Mejía tenía bien anclada la cuestión de la literatura y nadie se la iba a quitar, menos con sermones. Además, en los tiempos de ocio o en las mismas clases aprovechaba para dibujar y hacer caricaturas de los profesores —aptitud que desarrollaría después, en el Instituto de Bellas Artes de Medellín—, lo que le valió no pocas recriminaciones y castigos, para luego negarle la continuidad en la institución por su actitud inconforme y «díscola moralmente». A todo esto se agrega la necesidad de un trabajo para lograr la independencia que requería. Comenzó entonces su viaje de iniciación por la vida y la sobrevivencia en diferentes oficios que desempeñaba paralelos a sus estudios de arte. Ante tal mentalidad de la época, afirma Mejía,
Mi rebeldía se acrecentaba ante un medio tan fanático y conservador. Era una convicción personal contra el medio hostil [...] En Colegio nos tenían prohibida la lectura y había que pedirle autorización a monseñor Henao o a los vigilantes para prestar alguna obra; por ejemplo, no nos dejaban leer la Biblia, ni ningún diccionario y menos novelas. ¡Era el colmo! Nos tocaba vivir a la enemiga. Así fundamos un periódico muy malo donde escribí mis primeros poemas malos de amor y una crónica, con seudónimo, de una varada en Bolombolo (pp. 175, 176)44.
En el mismo momento en que Mejía dejó, por circunstancias ajenas, la casa paterna para comenzar a buscar en Medellín su propio camino mediante la acción y las palabras, Saint-Exupéry (1939) algo que bien podría ser apropiado por el joven Mejía:
Se es un hombre por una patria, un oficio, una civilización, una religión. Pero para apropiarse de tales seres, es indispensable fundarlos en sí mismo. Donde no existe el sentimiento de la patria, ningún lenguaje transportará esos seres. No se funda en sí el Ser si no está mediado por los actos. (pp. 230-231)45
En ese momento el joven Mejía solo deseaba una cosa: trasegar por el mundo, y así lo confiesa el protagonista de La tierra éramos nosotros: «siempre he soñado con viajar» (p. 153). Viajar es en él un acto mayor e impostergable: viajar para conocer otros modos de ser, otras culturas, otras maneras de pensar e imaginar el mundo, cosa que hará pocos años después. Aunque aún es el asombrado soñador —que nunca dejará de serlo—, todo lo motiva a la acción como veremos luego. Hay algo en su espíritu inconforme que, apenas franqueado los veinte años, intuye que lo llevará lejos, porque no podrá acomodarse jamás al statu quo del mundo que le tocó como cuna. Pero siempre, no importa donde vaya, el rincón de la patria chica es indestronable. Es su Ítaca, como también lo será el oficio de escritor, oficio exclusivo y excluyente. Esto dice Mejía en La tierra éramos nosotros:
Vine a la tierra para seguir cavilando. La naturaleza es el mejor libro para quien sabe leerlo. A su contacto me siento libre, sin ese aire de ciudad que asfixia. América necesita novelistas de su tierra y de sus hombres, y tal vez pueda ser uno de ellos […] Quiero estar en todas partes, ser todo, saberlo todo. ¡No seré nada! ¡Necesito despertar! ¡Necesito vivir! Conocer, viajar, sentir y más sentir. Quien no siente no vive. Aumentar los ímpetus rebeldes entre las montañas de mi tierra. Imaginar caminos a orillas de ríos tormentosos o apacibles. Contemplar junto a la ribera del océano y soñar con sirenas que en alguna isla habitan. Y en barco repasar todos los puertos […] Meter el alma por agujeros que lleven a lo desconocido; dormir en cavernas de esquimales y en rascacielos neoyorquinos […] Ejercitar todos los sentidos. Ser pirata de la vida, tahúr del amor, prestigitador de las emociones. Y pecar para sentir con honda embriaguez lo bello. Porque para contemplar la belleza y sentirla en toda su intensidad satánica y destructora, es necesario asomarse por la ventanilla del pecado. (p. 153)
Sorprende esta última frase en boca de un joven criado en el campo con limitados recursos bibliográficos, que está dispuesto a desafiar todo lo convencional y la moral enclaustrada del medio. Tal espíritu rebelde lo acerca a aquella idea de los poetas malditos franceses de finales del siglo XIX, vista desde una perspectiva moral y estética distinta a la moral y estética establecida: «¿Qué le importa la condena eterna a quien ha encontrado por un segundo lo infinito del goce?» (Baudelaire, 1948, p. 15)46. Esta idea del poeta francés será, a su manera, un baluarte en Mejía, siempre dispuesto a desafiar las morales convencionales, los ritualismos y forma fijas, por eso su amigo y aliado de siempre es el Diablo. Años antes de que Mejía ingresara al Instituto de Bellas Artes de Medellín en 194147, su sensibilidad por la pintura se había ido formando a la sombra de la espléndida y luminosa naturaleza del suroeste y, en particular, por admiración a su madre que plasmaba pictóricamente lo que contemplaba a su alrededor. Una de las cosas que mejor recordaba de su infancia era cuando ella salía al campo a pintar el paisaje. Ese acto, mediado por una mirada desprevenida y llena de asombro, era para él
Un milagro: descubrir cómo raptar las cosas de afuera y ponerlas en el lienzo. Eso me sacudió. Siempre que ella dibujaba yo me le arrimaba. Una tarde vi el paisaje que ella terminaba en la tapa de galletas inglesas: ahí sentí por primera vez la belleza. Sentí el mundo. Lo vi por primera vez. (Hoyos, 1975, p. 241)
A partir de ese momento, el dibujo y la escritura se convirtieron en una necesidad básica y una manera de proyectar la fuerza de las cosas. La madre sería siempre una presencia fundamental porque estuvo, desde la sombra, a su lado para impulsar todos sus proyectos, incluso para la publicación de su primera novela como se verá luego. Ella fue la interlocutora en la correspondencia del adolescente cuando Mejía se instaló en Medellín en casa de su tía Jesusita Vallejo48, mientras su familia permanecía en la hacienda Pipintá. El siguiente poema a su madre muestra la dimensión de ella y todo lo que significó para él; Mejía exalta esa imagen amada invocando la naturaleza, elemento esencial en la vida de madre e hijo. Así, después de cada estrofa en la que habla de la madre, casi siempre intercala otra sobre la naturaleza, en lo que esta tiene de esencial, extraordinaria y bella:
Sensación tardía
Recuerdo el asombro de sus ojos
marcados por la angustia de dos cejas en ala.
Recuerdo su silencio, su soledad, su llanto,
sus fluviales palabras.
(Aroma de eneldo y de romero,
espigas en los carrizales.
Voces de adiós en los caminos
efluvios de nube y tarde).
Desde el balcón bañaban sus ojos el paisaje
si me iba a buscar caminos por el bosque.
Y siempre que volvía, nacía en su sonrisa,
en su voz, en su entraña.
Jadeaba la infancia retozona
en mortiños y arrayanes.
(Pájaros azules en las rocas.
Cavernas de agua y espuma.
Río nocturno, cauce hondo,
y entre gajos la luna madura).
La recuerdo en las hojas de un libro
o bordando unas frutas de mantel familiar
que hacían grato el pan en el cedro y en el lino.
(Silbos nacidos en los juncos.
Alas perdidas en su vuelo.
Y un pedazo de crepúsculo, dejado
en las ramas de un ceibo).
Se dobló mi niñez en su mano amorosa,
mis veinte años nacieron desde un surco en su frente.
La veo cuando murió mi padre.
Voces sonámbulas. Galope de caballos.
Rezos gemidos en la sombra.
Una luna de sangre sobre el monte,
un retazo de cielo entre las hojas.
Después doblé caminos por el mundo.
Si volvía —hondos cansancios sin ecos—
ella abría los brazos para estrechar mi errancia.
Y viendo mi paso vagar aún sin camino
mirábamos abrirse la ventana.
(Pompas de lluvia en los charcos.
Viento de olvido en los helechos.
Niebla en los dedos y en el monte.
huella de los esteros).
Y hallaba, después de cada viaje,
más silentes sus manos, más surcado su rostro,
más blancas su voz y su cabeza,
más oscuros sus trajes y sus ojos.
Algo lloraba en derredor con viejo llanto.
Aroma de eneldos y altamisas.
Espigas en los carrizales.
Silencios de adiós en los caminos.
Efluvios de nube y tarde49.
En vacaciones, el encuentro entre su tía Jesusita Vallejo y su madre, que aprovechaban para pintar, alimentaba aún más en Mejía su deseo por el dibujo y la escultura. Ver a aquellas dos mujeres cercanas a su vida dedicadas a recrear el entorno natural en bellas acuarelas, fue para el joven Mejía «una revelación» (Escobar, 1997, p. 177). Jesusita, Débora Arango y otras mujeres fueron alumnas de Pedro Nel Gómez en el Instituto de Bellas Artes de Medellín y, en 1937, presentaron una exposición colectiva «que causó mucha sorpresa en Medellín […] constituyéndose, sin proponérselo, en la ‘vanguardia’ artística de entonces» (Londoño, 1995, p. 194). Se podría decir que ellas conformaron el primer grupo de mujeres artistas en el país, que de modo colectivo presentaron una propuesta propia sin depender del consenso masculino. Mejía admiró siempre la obra artística de su tía y de su madre, y en ocasiones fue el presentador de algunas de sus exposiciones50. En la Escuela de Bellas Artes, Mejía estudió escultura y dibujo durante dos años en compañía de Hernando Escobar51, José Horacio Betancur52, Ramón Vásquez53 y Francisco Madrid54. Aunque Mejía era bueno para el dibujo, pronto lo dejó por la literatura, pero nunca abandonó ese oficio. Sin embargo, descubrió que trabajar con materiales como la madera, el mármol, la piedra, le daba «la sensación de permanencia», de sentirse «como un pequeño creador que puede cambiar las cosas». Agrega:
Yo recalco en la importancia de las artes juveniles. En la escuela aprendía con facilidad lo que me enseñaban en dibujo [...] Ahora pinto [lo dice en 1980] y hago cerámica sin ningún problema, porque ya sé lo que hago: soy un literato de tiempo completo [...] Este ha sido un oficio que nunca he abandonado. Me gusta mucho. (Escobar, 1997, p. 178)
Este aprendizaje artístico fue importante para su trabajo literario, porque influyó en la construcción de sus personajes y en las exactas descripciones de ellos y de su entorno. En 1945, el crítico Eddy Torres55 fue el primero en resaltar la plasticidad de las imágenes de Mejía y la precisión en los detalles en la descripción del medio ambiente y de los personajes de La tierra éramos nosotros. Esta plasticidad se irá afinando en muchos cuentos y novelas56. Según Mejía, fue Torres «el primero que escribió sobre mi obra antes de ser publicada, porque estaba editando unas cosas en la editorial Bedout y pidió unas pruebas de mi novela y la leyó» (Escobar, 1997, p. 179; Torres, 1945, p. 5). Mientras asistía a las clases en Bellas Artes, Mejía trabajaba en el día y estudiaba idiomas por las noches, pero una idea comenzaba a obsesionarle, viajar a México siguiendo los pasos de su poeta preferido, Porfirio Barba Jacob, proyecto que postergó, porque un viaje repentino a la tierra de crianza lo incitó a escribir su primera novela. Desde antes de la publicación de La tierra éramos nosotros y después, la vida en Medellín transcurrió entre sus estudios, el trabajo y una vida cuasi bohemia. Empezó a frecuentar los cafés donde se reunían a diario los periodistas e intelectuales de la región, en una etapa que marcaría el rumbo definitivo de su labor productiva, porque de ahí saldrían hechos, personajes, lugares (bares, prostíbulos, rincones populares, etc.) y parte de las experiencias de la urbe que recrearía en las obras centradas en esa temática como en Al pie de la ciudad, Aire de tango, Las muertes ajenas y La sombra de tu paso.
En un medio pacato como el de Medellín, él y sus contertulios cotidianos eran y serían siempre bohemios, marginales y contestatarios, por el solo hecho de no someterse a las normas morales impuestas a las mayorías por una casta eclesial y dirigente conservadora. En ese despertar a la adultez, Mejía era, como el protagonista de La tierra éramos nosotros, un ser precoz «en un país de infinitas precariedades». Y en uno y otro se adivinaba el destino singular que les esperaba por la manera franca y con desparpajo de ver las cosas y los seres. Así describe el narrador al protagonista:
Tenía un aire de ganador a sabiendas de tan hondas limitaciones que nos impone la vida. Algo iluminado estaba cerca, al borde del estallido; un énfasis que solo la reflexión junto a la pasión mermaba su volumen. En ese entonces queríamos vivir, y vivir seguía siendo lo hechizado, el asombro del día ante la noche, de la noche ante la claridad del día, de la palabra decidora o el silencio cordial cuando la palabra sobra por interferente y limitada. Nos gustaban los días, las horas y los espacios en blanco bajo el cielo ocultador […] Las mujeres de trenza y las mujeres sin trenza, y las de sonrisa callada en el momento de la indecisión; nos gustaban las cosas humildes, el paisaje y los rincones para el vino […] Nos gustaban los compañeros de frase vecina, de apretón de manos sin temblor, cálida y abierta en su manera de cerrarse. Nos gustaba la mirada del niño y el hocico de los animales, el río y el árbol, la oscuridad, la poesía, los caminos. (Escobar, 1997, p. 64; Mejía V., 1985, p. 127)
La fuerza plástica en las descripciones en La tierra éramos nosotros, tal como lo percibió Eddy Torres, deriva de un joven curioso y observador atento que se ha nutrido y absorbido el paisaje, el clima, la atmósfera, el ambiente geográfico sorprendente del suroeste antioqueño, al igual que el alma de sus gentes, sus hábitos y tradiciones. Asimismo, hay en él un conocimiento del perfil, dimensión, matiz y color de las cosas aprendidas por el joven Mejía al lado de su madre Rosana y de Jesusita Vallejo, dibujantes, ceramistas, pintoras expertas, para quienes el mundo era un paisaje para recrear y representar. Este viejo oficio de darle movimiento y plasmar los diversos matices de la realidad y el espíritu que se esconden detrás de la materia viva, es decantado por Mejía gracias a sus estudios en Bellas Artes, previos al primer ejercicio serio con la literatura. En esa institución y en medio de artistas amigos y profesores, descubre que trabajar con materiales como el mármol, la piedra, la madera:
Da la sensación de permanencia. Uno se siente como un pequeño creador que puede cambiar las cosas. Los aztecas y los mayas decían que todas las cosas son creación de un artista superior al hombre, y cuando tomaban una piedra la modificaban, pero respetando la forma que ya tenía, porque era un atrevimiento reformar lo que ya había sido hecho por un artista. El primer contacto con el material artístico da una sensación muy rara. Uno hace una escultura y siente que está situado en el tiempo y en el espacio; en la pintura no lo sucede lo mismo […] Soy partidario de que todos los sentidos intervengan en la obra. Esa es la crítica que yo hago a los que escriben en el Taller literario, o a los escritores conocidos que me enseñan sus originales. Yo les digo que solo dos o tres sentidos intervienen en sus obras. Raras veces se siente la luz o el sonido, o un medio tono que es muy importante. Raras veces hay actos que son mecánicos pero importantes, por ejemplo, la manera como se fuma. Por ejemplo, cuando un tipo camina, yo puedo contar que el tipo salió de la cantina y llegó hasta la esquina sin necesidad de describir el camino, pero seguramente el tipo vio una tapita en el suelo y le dio una patada. Entonces describir esa patada a la tapa y el sonido que produce, son tan importantes como la llegada a la esquina. Lo significativo no es a dónde, sino el cómo se va. Yo me acostumbré a eso y le doy mucha importancia a los detalles aparentemente incompletos, de ahí que cuando pongo a hablar a un tipo y no lo acompaño con el ademán, con la forma como le sale el humo por la nariz, como se le mueve el bigote o los labios, o como mata el ojo o se soba la cabeza, siento que hago una cosa inconclusa, que no doy la imagen adecuada. (Escobar, 1997, pp. 178-180)
Coherente con este principio rector, no hay novela o relato en Mejía en los que no se ponga a funcionar en los personajes una enorme gestualidad, rasgos precisos y caracteres definidos. En cuanto al ambiente y escenificación, se observa el manejo del detalle en las descripciones y la creación de atmósferas acordes a las acciones de los personajes; además de precisión en los elementos geoespaciales. Así, en cada texto puede observarse una peculiar plasticidad que define y singulariza su estilo. De ahí la tendencia a llevar al cine algunas de sus obras ante tal fuerza visual, escenificada por un autor que, antes que escritor, ha sido un atento observador y un acucioso dibujante con alma de artista y un espíritu sensible al más leve movimiento de los seres y las cosas.
Tanto en La tierra éramos nosotros como en Al pie de la ciudad y los cuentos escritos entre 1946 y 1959 son, en este punto, parte de un largo aprendizaje en la reconstrucción de un escenario único, cerrado, mítico, plástico como es Tambo en El día señalado. La visión del medio natural en La tierra éramos es de tal plasticidad que pareciera la extensión de una composición pictórica, fotográfica o fílmica. Todo esto obedece a esa formación inicial aprendida de su madre y tía y ante todo de un paisaje espléndido que fue revelándole sus secretos, en tanto que él estuvo atento a apropiarse de esa sensibilidad a flor de piel. De ahí su convicción de que la enseñanza del dibujo debería ser obligatoria en las escuelas, porque aporta al individuo no solo otra dimensión, otra percepción de las cosas, sino porque actúa como un liberador de energía que exige concentración y hace olvidar el suceder exterior. También esa obligatoriedad debería extenderse a los escritores ya que el estudio del dibujo, según el mismo Mejía,
Da una ley de las proporciones; si yo sé dibujar o pintar bien una silla, sé describir también las proporciones de esa silla. Lessing dijo que la poesía es una pintura parlante, y la pintura es una poesía muda. De todos modos, se pueden ensayar muchas cosas: el ángulo desconocido de las cosas, a dónde tenemos que llevar la mirada para ver qué es lo que nos pasa. Es importante saber no solo de dónde venimos y para dónde vamos, sino también saber qué es lo que nos sacude y qué es lo que vale la pena querer u olvidar. (p. 241)
Para Mejía, el arte se encuentra por doquier, solo basta despertar el ánima de las cosas para que sea posible. Eso sí, para este fin, se necesita una sensibilidad y esta debe animarse, mientras más temprano posible, mejor. En Mejía, la habilidad para dibujar se convierte en algo esencial que ejercita en la recreación de mundos reales y fabulados como Tambo o Balandú, que le acompañan fielmente durante más de cincuenta años de escritura. Esa habilidad, dice: «me ha dado una cierta armonía, una cierta proporción de las cosas» (p. 179). La formación en la Escuela de Bellas Artes de Medellín era exigente y había que estar atento para captar del mundo exterior el ángulo de las cosas, la perspectiva, la luz y los detalles, así como la gestualidad auténtica de las personas, exigencias a las cuales Mejía fue fiel. El día señalado es uno de sus mejores testimonios de este aprendizaje, así lo confiesa: «entonces eso que fue naciendo de la observación y del estudio de las bellas artes, me fue educando la retina para la plasticidad de los personajes que yo les imprimo en mis obras» (p. 180)57.
Primera novela, primeros desafíos
La historia de La tierra éramos nosotros comenzó cuando la madre de Mejía encontró los manuscritos guardados en un escritorio y decidió consultarle a su cuñado José Manuel Mora Vásquez, que era un conocedor de asuntos literarios y había sido un miembro del grupo literario Los Panida. Los comentarios positivos de este motivaron a doña Rosana a invertir sus ahorros en la publicación, porque tenía gran confianza en la capacidad narrativa de su hijo, demostrada ya antes con el estilo de las cartas enviadas a su madre desde Medellín, y cuando había servido de mensajero amoroso entre campesinos, en sus tiempos de Jardín.
En una entrevista a la madre de Mejía con motivo del Premio Nadal, cuenta esta que cuando su hijo cursaba cuarto bachillerato en la Bolivariana escribió La tierra éramos nosotros, «pero sus dotes no eran conocidas sino en el campo de la pintura y de la escultura; tenía entonces veinte años» (Mora, 1964. Arch.*). La novela fue publicada en diciembre de 1945, bajo el sello editorial de su amigo Balmore Álvarez58, con 229 páginas, diseño de portada de Mejía y un valor de 1,80 pesos59. La tierra éramos nosotros es una obra significativa en la producción literaria de Mejía por varios aspectos: primero, es su ópera prima y está escrita con transparencia, ingenuidad y autenticidad. Segundo, es una novela autobiográfica basada en los recuerdos de infancia y adolescencia, y también biográfica sobre aspectos de su familia, personajes del lugar y la época y del paisaje de Jardín y el suroeste antioqueño. Tercero, es una novela precoz y fundacional, escrita a una temprana edad en la que apenas si se tiene una percepción de la realidad inmediata y muestra ya una visión del mundo que trasciende el marco rural y pueblerino en el que se desenvuelve la historia de la novela. Cuarto, sorprende que alguien que apenas despierta a la vida adulta pueda abordar temas como la vida y la muerte, el tiempo, la perennidad y fugacidad de las cosas, el amor y el olvido y otros asuntos de manera tan reflexiva y con distancia como pocos pueden hacerlo a esa edad. Quinto, es una novela emocional, espontánea y sin ínfula ni impostura alguna, construida con palabras dichas con verdad. Sexto, con La tierra éramos nosotros, Mejía inaugura buena parte de las temáticas que desarrollará a profundidad en otros textos posteriores y que en esta se encuentran como acertadas intuiciones.
Iniciada su escritura a los veinte años, La tierra éramos nosotros relata la llegada del joven protagonista a su pueblo, que se supone sea Jardín, y luego a la hacienda. Está de nuevo de regreso al lugar y no permanecerá mucho tiempo, porque ya nada le pertenece a la familia. Desde su llegada, comienza a mostrar cómo es el lugar, los personajes populares que se distinguen en el pueblo y los que han hecho historia en el lugar: arrieros, guapos, músicos y, en la hacienda: administradores, trabajadores, empleados de confianza, serenateros, contadores de historias, mujeres de la cocina, enamorados y muchachas, como la hermosa Morena, que alegraron la vida del joven Bernardo60. Como si fuera una cámara, el narrador va describiendo los muchos y diversos paisajes, su vegetación maravillosa, los atardeceres y amaneceres, las tormentas que arrasan con la naturaleza, las viviendas, los animales y la vida en su natural discurrir y, de nuevo, el irrevocable renacer de lo natural. Recuerda, igualmente, los tiempos de cultivo y de cosechas, las noches al lado de la lumbre mientras unos cantan y otros improvisan historias de personajes legendarios, de fantasmas y de lugares maravillosos. También se habla de los momentos especiales de la familia, como la Navidad y fin de año, de la educación de los hijos del patrón y la convivencia de estos con los hijos de los trabajadores.
En fin, el protagonista va dando cuenta de los muchos momentos especiales de su infancia y comienzos de la adolescencia en medio de un mundo rural singular, único y casi paradisíaco que ya no existe, porque es apenas una sombra de lo que era. Por eso siente un profundo desarraigo de haber perdido ese mundo. Ahora, a los veinte años, es un ser errante que busca caminos en el horizonte que no se dibujan todavía, solo en sueños, porque como afirma Bernardo,
Se va perdiendo el campesino que en mí había para dar rienda suelta al eterno yo insondado. ¿Qué fue de todo lo que pude haber sido? ¿Qué de mis ansias de grandeza y del amor ideal y de la vida muelle entre la gloria? Quienes esperaron de mí, quienes esperan ¿estaban equivocados? Saldré de estas breñas cuyos campesinos me enseñaron a querer. Pero ¿para dónde?, ¿para qué? La tierra que por tantos lustros fue de la familia quedará en manos profanas. Han aislado nuestras vidas […] Siento remordimiento y no sé de qué. Me veo hecho un criminal. Me he matado a mí mismo. Se revuelcan las ideas en palabras inconclusas […] Soy una sombra, una sombra negra. Me iré solo. Soy una sombra… (TEN, pp. 207, 208, 209)
Dos hechos reales motivaron la aparición de La tierra éramos nosotros: uno real y otro ficcional. El primero fue consecuencia del embargo de la finca en la que Mejía pasó su infancia y pubertad. Era un problema legal de entrega de una parte de la propiedad que afectó mucho al padre y a toda la familia, pero en particular al joven Mejía, porque la pérdida de aquel bucólico espacio sería irremediable. Según lo sugiere Mejía en algún momento, la venta de la hacienda no se debe a deudas directas del padre, sino a que este había servido de fiador a otras personas que no respondieron a la palabra empeñada, y su padre sí lo hizo; de ahí vino la quiebra. Con tal desastre económico familiar, recuerda Mejía, «todo se vino al suelo» (Hoyos, 1975, p. 235). Ante esta situación el tío político del escritor, el abogado y político José Manuel Mora Vásquez, le sugirió que debía escribir la historia de la injusticia cometida contra su padre y familia, pero en ese momento no tenía las suficientes herramientas ni el ánimo para hacerlo. Así cuenta Mejía lo que sentía en ese momento:
A raíz de un embargo de las fincas, comenzó a perderse el café y toda clase de comida y frutos porque no se podía tocar nada. Vivimos entonces una crisis que nos afectó a todos, especialmente a mi padre. Hubo pues que vender gran parte de la tierra. Un día le dije a mi padre que había que vender y me dijo: «que me traigan un poder que yo lo firmo, pero que la venda Bernardo, porque yo no vendo eso. Vender Gibraltar, Monteloro, Pipintá, La India, es como venderlos a ustedes, es como vender a Rosana, la infancia, la vida que se vivió allí; yo no firmo». Mi padre nunca quiso firmar la escritura de la venta de la finca. Aceptaba que había que venderla porque era una situación económica apretada, pero no lo haría él, y nunca quiso volver por esos caminos. Y a mí no se me ha podido despegar de la memoria la vida que viví de niño y de adolescente en aquellos territorios azarosos, abruptos y hermosos, y aquellas narraciones que escuchaba de «La tierra del irás y no volverás», de «La flor de lilolá», de los cuentos encantados, de los aparecidos locales [...] Por eso mi primera novela se llamó La tierra éramos nosotros. Nosotros en realidad éramos el barro, la arcilla que pisamos de niños con los caballos, con los bueyes, con las mulas, con nuestros compañeros. Esa novela trataba de contar mínimas aventuras cuando no había realmente una conciencia de la aventura. Tal vez no salíamos a buscar pelea con seres sobrenaturales, ya era sobrenatural salir, adentrarse en el monte, tirarse a los charcos, domar potros y novillos como lo hacíamos; tal vez era aventura escuchar al padre, a los tíos que venían de otros países, de otras ciudades y contaban también con ese poder mágico de la palabra para rehacernos los mundos posibles que siempre tiene el hombre cerca o lejos de su mirada. Pasaba el tiempo y era la búsqueda desesperada de un camino, la pelea grande que debe pelear el hombre; de dónde viene y para dónde va. Buscar una seña de identificación, una cédula para presentarse a sí mismo y en su territorio. (Escobar, 1997, pp. 193-194, 201)
El protagonista de La tierra éramos nosotros, con tono casi elegíaco, confiesa que con la entrega obligada de la finca también les tocó vender una historia, una tradición, unos amigos y conocidos, un paisaje añorado, «una comunidad hermana». Con ese pedazo de tierra se ha ido lo más esencial, las raíces a las que estaban aferrados y que habían dignificado sus vidas y la de quienes los acompañaban. Con esa expropiación, dice Bernardo:
Hemos perdido la juventud. Ya no pertenecemos a la raza de los brazos abiertos, a la que tendió caminos en tentáculos de progreso, a la que con el hacha compuso un himno guerrero contra la selva, a la que con la pica horadó y preñó la montaña. (TEN, p. 207)
Pero es una película la que ofreció a Mejía el tono y la motivación definitivas para escribir su primera novela cuando estudiaba pintura en la Escuela de Bellas Artes y quería irse a México. «La vuelta a la tuerca» ficcional que motivó la escritura de La tierra éramos nosotros ocurrió una tarde en que el joven Mejía estaba aburrido y decidió entrar al teatro Junín61 para ver una película estadounidense. En esta se cuenta la historia de un hombre que se ve forzado a salir de la tierra que le ata. Al final de la película se observa al personaje mirando por última vez y a la distancia ese valle hermoso que amaba y tuvo que abandonar. Al salir del cine, Mejía compró un «cuaderno grandote cuadriculado» y decidió escribir esa noche los dos primeros capítulos de La tierra éramos nosotros, no solo sobre el desarraigo que generó el hecho de verse obligado a dejar la tierra que quería, sino también los perros y los caballos amados que los acompañaban a todas partes, los muertos familiares, los fantasmas de otros conocidos y de los personajes legendarios. En ese mismo momento, en 1943, afirma Mejía, apenas si tenía
Los veinte años y no había leído más de cinco novelas. Partí de un inmenso impacto a raíz de la salida nuestra del campo y de la aldea donde nacimos, nos criamos y comenzamos a descubrir el misterio de cada día. Me parece que ese impacto volcó algo en mí y quise, tal vez, por ese instinto primario de conservación que tenemos de no dejar olvidados los seres que acompañaron mi infancia. A tal punto llegó la ingenuidad que en esa novela todos los personajes, excepto el mío, que narro en primera persona, tienen el nombre con que fueron bautizados. Inclusive, después regresé al campo donde se planteaban esos problemas un poco ingenuos de mi primera novela y quise seguir el destino de aquellas personas que yo conocí niños o viejos y comprobé dolorosamente hasta qué punto una gran porción de mi mundo se había derrumbado con ellos. A siete de los que yo menciono, tres de ellos protagonistas, los mataron en la violencia (Escobar, 1997, p. 194)62.
Como dirá Mejía (1975), décadas más tarde en uno de sus cuentos, definitivamente «nos vamos quedando con los seres a quienes amamos un día… Salimos de ellos como náufragos» (p. 139), pero irremediablemente a ellos se vuelve. Es lo único esencial63. No obstante, incluso antes de estos dos hechos históricos, el interés por contar e imaginar comienza a despertarse en la pubertad, cuando sirve de cartero del amor entre una pareja de campesinos enamorados. Así lo cuenta Mejía:
Aquellas primeras cartas que yo hice con mala letra y pésima ortografía entre Jael y Ramón Ángel fueron el primer esbozo literario que yo tuve; luego fueron los cuentos que yo contaba cuando íbamos a algún velorio […] Así que puede decirse que mi primera obra fue haber servido de secretario de dos amantes campesinos; después, cuando cumplí trece años, mi madre me envió una carta donde elogiaba mi manera correcta para describir situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo, lo que sucedía en una plaza de mercado o la visita de un familiar o amigo. Fue en ese momento que me puse a pensar qué era esa vaina de escribir bien y de ahí tal vez nació mi vocación (Escobar, 1997, pp. 195-196)64.
Dieciséis años después de La tierra éramos nosotros y con motivo de una segunda edición con miles de ejemplares, la novela fue parte de uno de los libros seleccionados para las colecciones del Festival del Libro del Continente Latinoamericano, celebrado entre 1959 y 1961. Mejía revisó su texto y escribió un prólogo en el que expresaba lo que su novela representó en su momento, lo mucho que de ella seguía vigente en su espíritu de escritor y en el hombre, porque él continuaba atado a la naturaleza, al paisaje del suroeste antioqueño y a las tradiciones de los habitantes de su región. También manifestó que esta fue una novela de los aprendizajes primeros y por eso las muchas falencias formales, la visión ingenua de un mundo que apenas comenzaba a despuntar en un joven al que todavía no se la había revelado la vida y por eso lo hacía un utópico soñador, porque
Vivía entonces la exuberancia de los primeros veinte años, cuando la angustia propia y la ajena no alcanzaban a empañar una descomplicada visión de las cosas. Tenían los pasos un amable sonambulismo, reflejaban los ojos el asombro de quien va descubriendo la vida y el mundo como si nadie antes los hubiera vivido y habitado. De ahí cierto infantilismo en mi estilo, cierta reiteración, cierto caos defectuoso en su misma abundancia de poesía. Porque esta novela es un viejo estado del alma. En ella transcribí con juvenil fidelidad unos cuantos destinos, copié con regocijada quejumbre sucesos demasiado ligados a mí, ignorante de que el transcurrir humano es en sí de un deplorable gusto literario, de que el entusiasmo y el dolor son malos consejeros si se escribe bajo su inmediato influjo. Además, carecía de medios para trascender la realidad, tal vez no veía las cosas desde ellas mismas en esa formidable transferencia del novelista verdadero. Sin embargo, en ese intervalo solo he llegado a convencerme de que nunca se aprende a escribir ni a vivir ni a fabricar belleza, pues a esta la rige un poco el azar, un poco el genio, un poco la intuición repentina, y la vida y la literatura exigen para cada situación una solución distinta, difícil de hallarse en experiencias pasadas. Por ello me he convencido de que siempre seré aprendiz de mí mismo y de lo que me rodea. Por ello también, y por la sonreída seguridad de que esta obra no cambiará el curso de la literatura de hoy, estoy a salvo de la más leve vanidad. Lo anterior no obsta para que, al releerla, me atraiga todavía el vaho de aquellos hechos, el eco amortiguado de aquellas palabras, el recuerdo de aquellos tropiezos que me fueron enseñando el camino del hombre, y ese modo suave que tienen los viejos rostros para acomodarse en nuestro olvido. Fueron auténticas al fin y al cabo estas experiencias que han hecho lo que soy. Que han hecho, sobre todo, lo que pude ser: tantas posibilidades entrevistas con inicial entusiasmo y que la vida volvió ajena como la luz de los espejos. (Mejía V., 1961, pp. 7-8; Escobar, 1997, pp. 198-199)
La tierra éramos nosotros es de alguna manera una novela de educación o Bildungsroman, porque muestra una cierta evolución del protagonista y su proceso de formación, tanto con las cosas agradables como con las negativas, desde el momento en que regresa a la hacienda que fuera antaño de su padre y antes de sus abuelos65. Todo se va dando como en una película. A medida que observa la geografía del lugar y, en especial, a los personajes cercanos, conocidos y lejanos, la memoria se hace presente y revive cada episodio del pasado como si estuviera sucediendo. A través de la novela deja colar todo lo que va aprendiendo de las personas cercanas, de los animales y de la naturaleza. Todo eso es una escuela de los aprendizajes primeros, que para él fueron los esenciales, y de los que le siguieron que consolidan esa formación iniciática y auténtica. Bernardo, el protagonista, se revela en la novela como un antihéroe realista que al final sale del lugar con el sentimiento de una triple frustración: la primera, saber que la hacienda Pipintá de su infancia se ha perdido de manera definitiva y jamás volverá sobre los pasos perdidos. La segunda, por el alejamiento de su amor primero al que un nunca más verá. La tercera, por los amigos y conocidos de la época de infancia y adolescencia que no se cruzarán de nuevo por su camino.
En ese sentido, en ese regreso y viaje por el pasado del que tanto aprende, revela la complejidad de su individualidad y conciencia; pero ese viaje es el primero de muchos otros porque nunca cesará de emprender y aprender. Mejía lleva en sí la condición del trashumante como lo confiesa su imberbe protagonista: «caminar, viajar, caminar. Mi alma lleva el sello errante. Hace veinte años emprendí el viaje al mundo y aún no he llegado a la vida. ¡Necesito vivir!» (TEN, p. 154). En esa novela se observa la emoción en su más primigenio y natural estado. Se podría decir que este es un texto en el que, con palabras de Pascal, «el corazón ha impuesto su razón que la razón desconoce». Es una novela que, como el mismo escritor afirma autocríticamente en 1961:
Escrita con peligrosa fluidez, con derroche exagerado de paisaje, con énfasis escaso de matices. Por aquel entonces no pensaba mis sentimientos, no enjaulaba en definiciones, siempre arbitrarias, el latido espontáneo de cada hora. Así, al leer de nuevo estas páginas, me siento como un ciego que va trajinando un camino al que no se puede juzgar, aunque es el suyo. O fue el suyo muchos años atrás. Ahora, un poco más sobre mí mismo, veo en mi novela el testimonio de los apasionamientos primeros, del nacer a la vida y a la literatura con toda su claridad, toda su puerilidad y toda su autenticidad. Porque en La tierra éramos nosotros hay, cuando menos, una obra honrada. Y si la honradez no significa virtud literaria, sí es base fundamental en la brega creadora. En ella estoy como tal fui antes y porque, a pesar de todo, sus páginas me traen el sabor y el aire de las viejas canciones que un día cantamos emocionadamente […] Ya es lugar socorrido decir que la mejor obra es la que uno está por escribir. Me parece que en la que más me di, en lo poco que yo era, es La tierra éramos nosotros, cuando ni sabía escribir ni entendía qué cosa pudiera ser la novela. Esas páginas me fueron saliendo con una fluidez peligrosa, porque yo me sabía y sentía todo aquello que iba componiendo en esas páginas. Es una novela ingenua, muy fresca y poética; un canto exaltado de paisajes y seres nuestros, narrada en primera persona y con los nombres que conservaron en vida los habitantes de aquellas montañas. El único nombre cambiado es el mío; yo me llamo Bernardo, el mismo nombre que ha aparecido en novelas posteriores, porque sigo siendo aquel niño inocente lleno de miedo, de terrores, lleno de deseos y de fuerza para poder combatir lo que llegara encima, es decir, un magisterio de cierto tipo de valentía que nos inculcaron nuestros padres y parientes que eran hombres y mujeres de verdad. Es una novela llena de ingenuidades, pero para mí representa un honesto, aunque ingenuo punto de partida, porque es muy importante para un escritor tener una primera obra, una obra sobre la cual basarse y además dar pie a que la gente comente sobre uno y diga algo en favor o en contra. Eso, más el criterio que uno se va formando a través de los libros, libros ajenos, de las conversaciones de café, de la autocrítica a que está obligado todo escritor que tenga cierto sentido de la responsabilidad, pues, repito, unido a todo esto, se va dando la formación de un estilo que, en fin de cuentas, nace de la manera personal de decir las cosas y de la discriminación de otros autores modernos y antiguos para decir las suyas. (Escobar, 1997, pp. 199-200, 201-202)
Pero esa novela precoz es también un intento por quebrar una concepción de la vida centrada en la función productiva, comercial, mercantil de la vida urbana, y reaccionar ante la hostilidad de las élites por los asuntos del arte, la literatura y la cultura en general. Es la nostalgia por determinados valores que tienden a desaparecer definitivamente con la muerte de una generación cimentada en ese orden peculiar que en el presente ha desaparecido o tiende a desaparecer: el coraje, la aventura, el valor de la palabra empeñada, el riesgo asumido, la lealtad, la amistad y la imaginación. Dada su nueva vida en la ciudad, a Mejía le urgía abandonar el campo y con este un pasado que lo marcaría de manera definitiva, porque lo vivido en ese tiempo primero, que generó no pocos interrogantes, es lo que serviría de pauta para un largo aprendizaje y un ejercicio de escritura en busca de las raíces rotas. Finalmente, esto no es otra cosa que la búsqueda desesperada de sí mismo porque, como diría Rulfo (1994), «Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta» (p. 38).
Algunas lecturas sobre La tierra éramos nosotros
Por ser la primera novela de Mejía en la que aparecen en ciernes muchos de los temas que desarrollaría luego en otros cuentos y novelas, nos vamos a detener en las opiniones que suscitó esta obra en una época y medio cultural bien limitados en el campo de la crítica. Eran los mismos escritores y periodistas los que ejercían este oficio de modo circunstancial y no pocas veces más emocional que analítico. Sin embargo, sorprende la cantidad de artículos publicados en periódicos y revistas que motivó la aparición de esta novela y podría decirse que son excepcionales aquellos que no aprecian este texto iniciático. Pocas semanas antes de su publicación, se tuvo noticia de la novela por primera vez, cuando apareció un breve artículo en el periódico, bajo el seudónimo de Sonia, que anunciaba que estaba en prensa la novela de un joven escritor desconocido que nunca había publicado, y adelantaba el tercer capítulo (Sonia, 1945*). Recién salida la novela, el periodista José Jaramillo Zuleta (1945) percibió la «plasticidad» de esta como si fuera una pintura, no «de un hombre sino del conjunto de hombres que pueblan Antioquia», no de un lugar específico sino del campo y de los campesinos en general, no de «determinadas costumbres, sino de las que se observaban en todo lo largo y ancho del campo antioqueño». Sostenía que el retrato que hace de Antioquia «es bien diferente» de sus antecesores. Mientras Efe Gómez muestra una Antioquia campesina «vigorosa y terrible» y la de Carrasquilla «es fuerte también, ambiciosa y definida», el joven Mejía brinda una visión «decadente, tediosa, desconfiada [que] quiere oír a la ciudad» (p. 4). Esta última afirmación de la decadencia de una familia poderosa venida a menos y de muchas costumbres del campo podría confirmarse bien cuando Mejía (1946*) dice a otro periodista: «mis abuelos fueron ricos, pero la vida ha igualado con su rasero a nobles y pecheros, a ricos y pobres, y las dinastías sometidas a este único influjo se remansan en sus glorias antiguas y en sus recuerdos». Un amigo cercano de Mejía, que lo acompañará por Centroamérica, Alberto Upegui Benítez (1945*), reconoce en la primera obra de Mejía
Una gran obra. Es la producción más sorprendente de la novelística colombiana moderna. Se siente bullir la vida de los personajes, de toda nuestra montaña antioqueña, se siente el crepitar de las pasiones elementales y el discurrir fatal del tiempo, barriendo los hechos y las cosas en una interminable sucesión sin descanso. Nada allí es postizo. Todo es verdadero, justo, dinámico. Y en el fondo, un amor inmenso al terruño, a las fuerzas vírgenes que aferran al hombre a la tierra que infunden la vida y hacen del hombre el más alto producto de la madre universal.
A otro lector o lectora le parece que en la novela «no hay nada de postizo, de hueco, de retórico, ni de rabularia emocional». Es una novela que «satisface el gusto y las aspiraciones contemporáneas». Mejía «tiene todos los rasgos temperamentales para emprender una novela de aliento más capital. Sus dotes están comprobadas» (Aldebarán, 1945)66. Por la manera como Mejía describe el paisaje y habla del mundo campesino, Alfonso Lopera opina que, más que narrador y novelista, es un «lírico genuino al sentir las emociones que la montaña engendra». Esto se observa en la musicalidad de los diálogos entre campesinos, en la descripción del paisaje que es como «la pintura de un cuadro cuajado de vida y colorido». Mejía ofrece al lector «la imagen de la tierra que, al fin y al cabo como la mujer esquiva, solo se entrega a quien sabe comprenderla y amarla, sentirla y trabajarla». Lopera (1946*) concluye diciendo que en Mejía «hay una consoladora revelación y una más alta promesa».
El filósofo Fernando González (carta, 1946) habla así de la novela: «obra juvenil, fuerte, movida, tan nuestra y tan universal a un mismo tiempo […] Usted se ha señalado como el delantero de nuestra novela». Para el poeta Carlos Castro Saavedra (1946), «La tierra éramos nosotros es un canto a Antioquia, una alabanza que entraña todo lo propio, todo lo autóctono» (p. 498). Para Carlos Agudelo Echavarría (1946), la novela refleja «el alma de la raza palpitante y preciosa, dulce y trágica a veces», y detrás de ella se percibe «una verdadera promesa para las letras patrias» por «un carácter que denota madurez y responsabilidad de escritor». En un extenso ensayo, Carlos Palacio Laverde saluda la novela de Mejía en una época de «prosas desteñidas y soñolientas, sin hondura y sin tuétanos», «de opaca cotidianía literaria», de «agresivo mercantilismo, de enloquecido ajetreo comercial y de vertiginoso afán de lucro». Valora el temple y osadía de Mejía de tener «el valor de enfrentarse con el público —sordo y ciego siempre ante toda manifestación de arte— armado solamente de un inofensivo cuaderno literario […] de un muchacho desconocido», pero en el que se percibe «una admirable sensibilidad artística y una firme y poderosa vocación de novelista». Para su tiempo, agrega Palacio (1946), La tierra éramos nosotros es una «heroica proeza» (p. 5)67. Este crítico se acerca al espíritu de la novela cuando sostiene que en ella «se cruza insistentemente la sombra de la tristeza» y detrás el rostro eufórico y la sonrisa indefinible del protagonista —alter-ego del autor—. Se observa
La máscara angustiada del inconforme, el rictus amargado del torturado mental, golpeado acaso súbitamente por la angustia y la desesperación metafísica del hombre que, abominando de serlo, añora su niñez —esfumada en el tiempo, pero presente en el abecedario de su pizarra emotiva— y su perdida Arcadia, a la que jamás volverá y quiere, sin embargo, embriagarse con el mosto agridulce del recuerdo […] ¿Y habrá tragedia mayor y problema más humano que el del hombre desarraigado de sus afectos y de su solar, zarandeado por el destino, despojado de todo, hasta de su cuna, y cuyo espíritu inquieto y ambicioso, vibrátil antena de sensaciones no encuentra sosiego y acomodo? […] Hay en ella páginas líricas —de lirismo mesurado y de buen gusto, no del melifluo y empalagoso— grávidas de la más alta y pura poesía. (pp. 5 y 13)
Pero no solo los elogios vienen de Antioquia, también de Bogotá68. En una nota de El Espectador, de 9 marzo de 1946, se afirma de Mejía que este «sabrá conquistarse una alta posición en nuestra literatura, pues posee algo más que vocación: cualidades intelectuales y sensibilidad artística que sería injusto desconocerle». Un crítico reconocido del momento, Álvarez D’Orsonville (1946*), reconoce en Mejía «su capacidad novelística, apta para aguda interpretación del subconsciente, traza con acierto innegable la vida externa del habitante campesino. Hay calidad, armonía, color, inspiración en las actitudes y maneras de obrar de los personajes del pueblo […], sensibilidad lírica, imaginativa y observadora». El escritor quindiano Antonio Cardona Jaramillo (mayo/46*) considera La tierra éramos nosotros como «la más fiel novela terrígena de que se tenga conocimiento en la literatura colombiana». Por la manera como el joven escritor escucha del alma de la cultura campesina, este es un «libro sinfónico con una prosa que vacila entre la desesperación y la sonrisa; libro de los recuerdos y de los olvidos; libro de animados diálogos con una precisión ‘fonográfica’; libro del destino que no pudo alcanzarse, pero de sueños esperanzados». Estima esa obra «entre las mejores novelas colombianas».
El bogotano Álvaro Sanclemente (1946) sostiene que «uno de los mayores méritos de la novela» es que el autor «ha procurado ir más allá de la aparente vida campesina». A pesar de anotar algunos defectos como «la frondosidad literaria», concluye que es una de «las mejores producciones de su género aparecidas últimamente en el país» y Mejía «una verdadera promesa de la literatura nacional» (pp. 388, 390). Otro crítico escribe un extenso comentario sobre la novela en el que resalta sus novedades y aportes; descubre en ella una visión «profunda y sensible de la naturaleza» con un «estilo convincente naturalista y profundamente castizo» (Bechara, 1947*). Piensa que el joven Mejía «traduce con exactitud el temperamento de su raza, las costumbres y predilecciones, sus anhelos y esperanzas». Trece años después de haber publicado La tierra éramos nosotros y ganado en 1958 el Concurso Nacional del Cuento Folclórico, el escritor quindiano Adel López Gómez, observa que Mejía «continua la tradición antioqueña de los grandes realistas», la de Tomás carrasquilla, Efe Gómez y José Restrepo Jaramillo69. Recuerda el efecto que le produjo la primera vez que leyó La tierra éramos nosotros: «especie de retablo lírico, en cuya entraña y nervatura se anuda, consistente y seria, la realidad de una novela de la tierra». Aprecia la fuerza de su estilo, «la amplitud de la visión, la plasticidad de las imágenes, la seguridad de las formas». Para Gómez, es una «novela de retorno, tocada de juvenil melancolía» (López, 1958).
Un comentarista de la época afirma que la primera edición de la novela, con un tiraje de 1300 ejemplares se había agotado de inmediato en Antioquia y se proyectó una reimpresión para el país70. Además, dice que Mejía «tiene lista, pero sin corregir, las hojas de una segunda novela» con el título provisorio «El hombre vegetal, que será publicada probablemente a finales del año en curso» («Manuel Mejía Vallejo», 1946*)71. Poco tiempo después alguien cercano a Mejía dice que este ha terminado hace poco una nueva novela y lleva el título provisional
El hombre infinito. Se trata del violento choque que sufre un muchacho de clase media contra las agresivas murallas de prejuicios y egoísmos de la sociedad (moderna o antigua es lo mismo). El personaje —prototipo del hombre nuevo— quiere a toda costa liberarse, consolidar su espiritualidad y dejar atrás los vicios y las miserias de semejante paz artificial. El asunto no es nada nuevo. Pero es interesante conocer el esquema que pueda trazarnos de él una juventud en plena marcha hacia el gran mundo ideal. Mejía Vallejo se ha enfrentado al tema esencial que ha servido de tumba a infinidad de escritores en formación72. («Novela», 1946*)
No se ha encontrado ninguna referencia de esta supuesta novela y tampoco corresponde en su temática con la siempre inconclusa novela El hombre vegetal, que comienza a publicar por capítulos de vez en cuando a partir de 1946. A finales de 1946, al hacer un balance de la literatura colombiana de ese año, un colaborador del periódico El Siglo dice que, con La tierra éramos nosotros de Mejía, Andágueda de Jesús Botero y Chambú de Guillermo Edmundo Chaves, se puede afirmar un renacimiento de la literatura del país que «había experimentado un largo eclipse» y «agotamiento de la cantera intelectual»73 («Resurge…», 1946)*). Otro comentarista de El Tiempo, al hacer el mismo balance con las mismas obras afirma que, de esas tres, la de Mejía «es la que más se aproxima a la concepción integral de la novela» («La novela…», 1946*).
En 1957, un periodista le preguntó a Mejía sobre esta y él le respondió de manera franca que
Esas páginas salieron naturalmente. Yo desconocía la literatura en general, tenía poca edad y tenía que escribir eso. Fue una especie de memorias poetizadas de mis primeros veinte años. Las quiero como quiere su infancia, o la sombra de un árbol donde se recuerda amablemente. («Una entrevista con el escritor Mejía V.», 1957)
Cuando aún Mejía se encontraba en Centroamérica, un crítico salvadoreño que leyó la novela dijo sobre esta que «es una elegía a la tierra, al bien perdido. A ratos lo vemos resbalar peligrosamente hacia la dulcedumbre romántica al estilo de María. Pronto se recupera y vuelve a ser él. Son los recuerdos de un adolescente con alma de poeta» (Gallegos, 1956, p. 43). Cincuenta y tres años después de la aparición de La tierra éramos nosotros, el ensayista y poeta Santiago Mutis (1998) se acercó como pocos al espíritu de lo que esta es y lo que significa para un escritor que se inicia al oficio de manera precoz
En plena y ardiente juventud, lo cual explica su inmanejable abundancia, la avalancha de emociones, su probable falta de maestría, su desbordante y espléndido caos, y el magnífico espectáculo de vida que nos brinda con su don natural de narrador: el de permitirnos ver nacer a un hombre y al mismo tiempo a un escritor. La fascinante complejidad de cualquiera de estos hechos está aquí contada con todas sus profundidades y matices, con todas las contradicciones, dudas y revelaciones, que como ángeles y demonios venidos del fondo del aire, del misterio mismo de la condición humana —atada al mástil del tiempo— se lanzan sobre una criatura que dolorosamente comienza a despedirse de la juventud y a internarse en la sombra que aún lo separa de la madurez […] La tierra éramos nosotros es una pieza autobiográfica y la sorprendente bitácora de un viaje interior por el que debe pasar la humanidad entera: la determinación de tomar la vida en las propias manos […], asumir el destino que brilla desde lo más lejano del alma y «leer en el tiempo el lugar del mundo en que se halla». En esto, la novela es admirable, y su lectura una lección que pocas veces se nos da en forma tan honrada […] La «falta de maestría» de Manuel en La tierra éramos nosotros está en haber llevado a la novela todo cuanto aquejaba su alma, todo cuanto sabía y había visto y oído, todo cuanto amaba y deseaba, todo cuanto quería poner a salvo. La complejidad de asuntos que intenta exponer en ella es abrumadora, y fascinante, y se funde con su vida […] No conozco entre nosotros un ejemplo más intenso, más dramático, más complejo y veraz, ni más diáfano, que este que nos brinda Manuel de cómo un hombre se aventura en la línea de sombra, este repentino eclipse que nos nubla el corazón y la inteligencia, y navega en sus aguas siguiendo solo una estrella, la suya, arrastrando el alma entre peñascos, con una honestidad, un talento y una entrega dignas del mayor respeto. (pp. 136, 137)
Rumor mendaz
Desde su publicación, La tierra éramos nosotros generó muchos elogios y los infaltables detractores que no conocían los antecedentes de la gestación de la novela ni les interesaba, porque les era difícil aceptar que alguien que apenas había superado los veinte años tuviera tanta capacidad para narrar e intercalar no pocas reflexiones de calado filosófico. Tal vez por esto, cuando salió la novela, Monseñor Félix Henao Botero, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, la atacó por inmoral. Esta fue la misma Universidad que había marginado a Mejía cuando estudiaba el bachillerato por sus ideas distintas, por lo cual no terminó sus estudios. Pero el ultra conservadurismo de cierto clero fue más allá cuando el padre Bernardo Restrepo, párroco de Jardín, hizo quemar, según Mejía, algunos ejemplares en el parque en una especie de auto de fe. Cosa que llegó al ridículo en una novela ingenua y sin malicia alguna. Al respecto de la desconfianza de algunos de sus colegas, afirma Mejía:
Me dio mucha tristeza que los mismos amigos dijeran que la novela no era mía, que tenían pruebas suficientes para corroborar que era de mi tío, porque yo estaba muy joven para escribir cosas tan profundas como se veían en esa novela; por lo menos ahí me elogiaron y me llevaron a demostrarles, con mis posteriores trabajos, que era un escritor. (Escobar, 1997, p. 69)
Además, como él mismo advierte, fue ingenuo escribir una novela en la que hasta se le «olvidó cambiar los nombres a los personajes, y fue eso lo que más gustó a los campesinos de mi tierra, que se reconocían en las páginas del libro» (Escobar, 1997, p. 70; Pineda, 1964, p. 27). La desconfianza y el cuestionamiento de ciertos sectores dominantes de la sociedad antioqueña ante la nueva generación fueron compensados en parte al ser aceptados y promovidos por la anterior generación de escritores, que era lo que a ellos en realidad les interesaba «porque sabíamos que la sociedad seguiría con sus prejuicios contra nosotros o contra cualquier nuevo poeta o artista que apareciera» (Escobar, 1997, p. 69)74.
En un artículo publicado en 1928 por Sanín Cano (1977), conocedor del medio intelectual europeo y colombiano, este último es descrito como anclado en el academicismo, la tradición fijada, la mediocridad, el arribismo y lo poco que había cambiado con el paso del tiempo:
El anhelo pueril de enriquecerse a toda costa, el ansia de entretenimientos superficiales y la aspiración a formar parte de los cuadros burocráticos, desadaptan a la juventud y le conservan a la República el carácter de residuo fósil en medio de la agitada vida que lleva la especie humana, allí donde la vida está de acuerdo con las ideas y sentimientos de una civilización renovada y perpetuamente renovable. (p. 642)
Es tal el éxito de La tierra éramos nosotros que, entre los muchos comentarios de periodistas, escritores, lectores de Antioquia y del país, raro es el comentario negativo, salvo indicar algunos defectos de forma o ingenuidades de un iniciado. Durante los primeros nueve meses de publicada la novela, todos resaltaban la precocidad narrativa del recién llegado a la literatura y la profundidad de muchas reflexiones sobre los grandes temas metafísicos de la vida, así como la visión casi poética y trágica de la naturaleza y del mundo del campo y de sus naturales habitantes. Esto resultaba difícil de aceptar para dos jóvenes iniciados a poetas de la misma región de Mejía, Iván Piedrahita y Federico Ospina, de Andes y Jardín, quienes lanzaron un rumor que causó mucho revuelo, acerca de que la novela no había sido escrita por Mejía Vallejo, sino por un tío abogado suyo de igual nombre, Manuel Mejía Montoya, muerto once antes75.
Durante más de una semana se armó un escándalo en torno a los calumniadores que nunca mostraron las pruebas que decían tener, y alrededor de los defensores de Mejía Vallejo que eran la mayoría de los intelectuales de la región76. Estos últimos cuestionaron la mala fe de los supuestos poetas, mientras Mejía permanecía silencioso. Incluso, recuerda Mejía dos anécdotas sobre el asunto:
Por esos días recibí una carta del director de la Biblioteca de Pasto donde me decía que con razón había maliciado que un mocoso como yo no podía escribir una novela tan linda como esa; que eso únicamente lo podía hacer alguien que tuviera inteligencia y una vida brillante. (Escobar, 1997, p. 69)
Similar opinión recibió de un magistrado de Medellín «cuando la prensa aseguró que había pirateado la obra: ‘con razón imaginaba yo —dice el magistrado— que una novela tan madura no podía ser escrita por un idiota de veinte años’. Después tuvo que pedirme excusas» (Pineda, 1964, p. 27).
Mejía seguía en silencio. Mucho después, refiriéndose a esto, se preguntaba cómo podía ser esta novela de su tío, un hombre de edad y culto, mientras que él había vivido hasta el comienzo de la adolescencia en el campo y era un joven sin experiencia de vida ni literaria, aunque sí un lector de lo poco que llegaba a su casa. Lo particular del caso fue que, mientras Mejía permaneció en Medellín y recibía elogios de las más diversas personalidades culturales, nadie salió a la palestra para decir que la novela no era de él, pero en cuanto se ausentó para viajar a Bogotá a promover su libro y gestionar una segunda edición, Ospina y Piedrahita contactaron a un corresponsal del periódico bogotano El Liberal en Medellín, Hernán Gallego (1946), para contarle de la supuesta pirateada del libro y desprestigiar al novel escritor. El corresponsal transmitió ingenuamente la falsa información a su periódico en Bogotá, después de que Piedrahita y Ospina, amigos suyos, informaran de manera personal que tenían evidencias de que la novela de Mejía no era suya e insistían en que se divulgara de inmediato, en tanto que prometían los documentos que avalaban lo dicho, los cuales nunca llegaron.
Mientras tanto, varios periódicos de Medellín replicaban la misma información sin corroborar ni con el escritor ni con la familia del supuesto plagio. Durante varios días los rumores iban y venían sin que los periódicos hicieran nada para aclarar la situación, hasta que un hijo y un hermano del doctor Mejía Montoya salieron a desmentir, con pruebas, lo afirmado categóricamente por Piedrahita y Ospina. El corresponsal engañado contó luego cómo había sido la farsa y se disculpó ante el escritor y los lectores por haber creído en tan mendaz información, motivada por una «envidia criminal»; asimismo, conminó a los dos farsantes a mostrar las pruebas prometidas.
Ante tal controversia, el hijo del doctor Manuel Mejía Montoya envió una carta al periódico El Colombiano, en la que mostraba con hechos e información precisa que esa novela no fue escrita por su padre, porque «nunca escribió literatura» y muchas cosas que se narran en la novela pasaron años después de su muerte —ocurrida en 1935—, por ejemplo, la mudanza de la familia Mejía Vallejo a Medellín en 1942, la venta obligada de la finca en 1944, el matrimonio de algunos de los miembros de la familia, la muerte de la hermana menor del escritor, etc. Además, confirmó que, a medida que Mejía iba escribiendo la novela, mostraba y discutía sus borradores con algunos familiares y amigos cercanos. Él mismo, como primo, fue uno de los que tuvo el privilegio de conocer sus avances (Mejía, 1946). Casi enseguida de la carta del hijo del doctor Mejía Montoya (1946*), un tío del escritor y hermano del jurista envió una carta al director de El Correo, en la que desmentía la falsedad de que su hermano hubiera dejado cuentos y novelas inéditos que nunca escribió como decían los poetas detractores.
Antes del escándalo, Mejía viajó a la capital en compañía de Hernando Escobar Toro77, que deseaba mostrar su reciente obra pictórica expuesta semanas antes en Medellín, y de Carlos Castro Saavedra, que ha sido invitado a un recital en el teatro Colón sobre su reciente y primer libro de poemas Fusiles y luceros. Este viaje de «dos de los autores nuevos más renombrados de la patria» fue anunciado en los medios78 («Viaje…», 1946, p. 3). Recién llegado a Bogotá, Mejía se encontró con la sorpresa de ver en algunos periódicos titulares como estos: «Mejía Vallejo, pirata literario», «¿Hurto literario realizó D. Manuel Mejía Vallejo?»79.
Así se inicia lo que un periodista capitalino llamó el «enrarecido ambiente por la explosión de odios y envidias a fuego prestado» (Castro, 1946)80; también, un comunicador antioqueño comentó: «revolotea a manera de chapola pendenciera y fatal, la extravagancia y la envidia, el deseo frustrado, la avidez inconclusa» (Echavarría, 1946, p. 5). Luego de la desmentida del supuesto plagio, siguió la guerra de titulares: «Ninguna prueba en contra de Manuel Mejía Vallejo» (Castro, 1946). «La envidia éramos nosotros» (Tito, sep.*), «Como envidioso literario acusó Humberto de Castro al sr. Federico Ospina A.» («Como…», 1946*), «Del affaire literario: declaración terminante» (Hoz, 1946, pp. 4 y 5), «La impostura éramos nosotros» (Castro, 1946ª, p. 4)81.
A los veintitrés años, Mejía recibió el primer golpe a su labor creativa y credibilidad personal. Luego vendrían otros dentro y fuera del país, los cuales siempre supo enfrentar con entereza y con nuevo y renovado empeño. No en vano su tío Mora Vásquez, que conocía bien el gremio de los artistas y escritores por haber sido uno de los tan cuestionados panida, le había advertido cuando salió La tierra éramos nosotros: «Vea, sobrino, usted va a caer en el gremio más hijo de puta del mundo» (Escobar, 1997, p. 70). No fue fácil para Mejía eludir las críticas de una sociedad y sobrevivir a ellas por haber actuado y vivido de otra manera a las mayorías adocenadas. Su postura contestataria contra ciertos sectores cerrados de la sociedad le granjearon no pocos problemas y varias discusiones públicas a través de periódicos y revistas en distintos momentos como se verá luego. Así expresa Mejía su sentimiento frente a esta situación:
Cuando hay un triunfo de alguien hay cierto orgullo en la gente, pero no están en la gestación de ese triunfo, no están en la lucha, y si pueden, lo impiden, le ponen zancadilla. Cuando uno es más fuerte que ellos, o que los obstáculos que le ponen, tienen entonces que reconocer lo que está por encima de ellos, pero se atienen a algo inevitable y que ya no pueden atajar. Impedir ese reconocimiento cuando ya está implantado sería de mal gusto, sería una torpeza y ellos no quieren ser torpes por vanidad. Entonces aceptan y aplauden, pero se trata de un hecho que quisieran que no fuera así. Como uno ha desafiado a Dios y al diablo, se emputan porque uno no ha sido castigado. No se aguantan eso. Esto mismo lo noto actualmente cuando converso con algún moralista y cuestionan mi rebeldía, mi trago. Entonces se enojan porque no estoy muerto ni paralítico ni me han castigado. También, porque sigo lúcido o por lo menos no me he embobado del todo. Ellos se aguantan el totazo y tratan de explicar que el que fuma, el que bebe y el que mete, todas esas son antivirtudes. Entonces se les rompen todas esas chatas normas morales, esa manera torpe, inmediatista de tratar de entender los fenómenos humanos; se desorientan. Me ha tocado discutir todo esto con críticos importantes y me echan muchos sermones. Para ellos estoy muerto hace veinte años y les da rabia que de pronto escriba un libro de poemas o una novela que le guste a la gente, porque de acuerdo con sus preceptos eso no debería ser así. (p. 70)
En esta cita, Mejía se refiere brevemente al hecho de haber sido desde joven un consuetudinario fumador y bebedor de ron. El hábito de beber lo distinguió siempre, por lo cual era criticado por algunos mojigatos. En «Carta para un escritor joven», Mejía responde a ese cuestionamiento y hace interesantes reflexiones al respecto a partir de unos versos de Barba Jacob:
«La vida es para hechizados» y si aceptamos este «relámpago entre dos eternidades», beber, sí, beber, pero jamás como una meta […] La sobriedad no ha dado genios, tampoco los ha dado la borrachera […] Si antes de la sobriedad o de la borrachera no hay lucidez, ¡despídete, viejo, que eso no lo sirven en copas! […] Debe aceptarse el licor mientras no vaya contra nuestra dignidad de hombres, de escritores, de creadores. La dignidad del oficio es una cosa tan frecuentemente olvidada. Ella no debe dejarse encasillar, no dejarse sobornar, no oficializarse […] Yo bebo, pero mi trago es amigo de las canciones, de la mirada larga sobre un paisaje, de lo dolido en algunas almas dolidas. Mi trago es amigo de los amigos, de las cuerdas de una guitarra, de una voz que nos va diciendo lo que diríamos si tuviéramos voz […] Mi trago es amigo de los muertos vecinos, de los nombres olvidados, de los epitafios que siguen en mí y que en alguna forma anuncian mi propia muerte. Soy amigo de esa muerte y de la vida que vamos viviendo y muriendo en cada trago, en cada palabra, en cada respiración. (Mejía V., 1985, pp. 151, 152)
Mientras se da la polémica y para poner en evidencia a sus enemigos gratuitos, Mejía publica un capítulo de la novela El hombre vegetal, titulado «Miseria», en octubre de 1946 en la revista Artes y Letras, con ilustraciones de Hernán Merino Puerta, amigo de tertulia de Mejía82. El cuento se inicia con la descripción del protagonista, Antonio, un hombre viejo y en la miseria total que vive con su esposa y un perro flaco, tan hambriento como sus dueños. El hombre siente rabia ante ese estado de miseria, pero nada puede hacer. Toma su tiple que ha alegrado tantas tardes y piensa que debe empeñarlo o venderlo, así como sus sembrados, y abandonar la tierra que tanto quiere para paliar el hambre del momento, a la espera de que las cosas puedan cambiar en la ciudad. Pero un destino aciago parece imponerse.
El narrador se implica para brindar al lector una imagen del estado de desolación del protagonista y del lugar: «la miseria rondaba hacía mucho a la familia, como canes desesperados que desgarran los vestidos y las almas, como arañas peludas y uñosas, que tejen una oración maldita». Cuando Antonio se dirige a buscar su caballo, descubre que este se está muriendo de viejo, de enfermedad y de hambre, debajo de un árbol. En el momento en que piensa en toda la miseria e infelicidad que le rodea, su perro a los lejos emite un ladrido de muerte, la misma que se aproxima a los que allí quedan, porque han perdido todo, hasta la más mínima esperanza. Este es un texto mediado por una excesiva adjetivación con la que se describe el paisaje del entorno y el estado de ánimo del protagonista. Es una mirada introspectiva de alguien a punto de la inanición física y moral. La frase final es elocuente al respecto cuando el hombre ve a su perro al borde del agotamiento: «fuiste un gran perro, Amarillo. Yo también fui un hombre. Y pronunció esto como si escribiera en una lápida». Este tema de la miseria campesina y el abandono de las instituciones del campo y sus habitantes será un tema recurrente en los siguientes cuentos de Mejía, como producto de lo que ha visto en su país y verá luego en Venezuela y Centroamérica. Una especie de fatalismo y tragedia se impone sobre los hombres del campo.
Seis meses después de «Miseria», en abril de 1947, aparece otro capítulo de la novela en la Revista 82 de la Universidad de Antioquia, titulado «Las azarosas noches campesinas». En este capítulo, el narrador habla de algunas tradiciones entre campesinos como contar historias de personajes populares o legendarios, bailar, enamorarse, etc.83. El narrador introduce al lector con una descripción del río Cauca que se arrastra apacible entre acantilados en una noche de luna, mientras se oyen los cascos de un caballo, el de Antonio o «Niño Malo», que viene a una parranda de campesinos alrededor del fuego, en la que se encuentran varias mujeres sencillas del campo. Una de ellas es la vieja Serafina que ha conocido la historia de tantos hombres como Antonio que se juegan la vida por una mujer o para demostrar su bravura. También ella ha visto o le han contado cómo se fueron conquistando con coraje y temeridad esas rudas y escarpadas montañas. Ella es hoy la invitada a contar, entre muchas historias, la del Duende Malo, que cada vez que es invocado, aparece y arrasa con todo. Un día, un hombre que no creía y se burlaba del Duende apareció muerto en una cañada, comido por los gallinazos. Desde ese momento no volvieron a invocarlo y el Duende desapareció. Serafina es uno de esos narradores naturales del campo, en cuyas historias se mezclan «lo bueno y lo malo, lo divino y lo diabólico, la magia negra y la magia blanca» y todos gozan escuchando (Mejía V., 1946, p. 265)84. Antonio comienza a contar la historia imaginaria e hiperbólica de su tío en una pelea con el diablo, antes de que este se lo llevara. Interrumpe la historia cuando ve a Rosa, una joven a la que quiere conquistar como lo ha hecho antes con muchas otras. Rosa se hace la esquiva y le recrimina su condición de seductor y mujeriego, lo que incita más a Antonio, porque la joven rechaza los halagos y regalos que le ofrece. El baile comienza y Antonio no deja de observar a Rosa mientras baila con otras. Por su cabeza pasan muchas imágenes y se incrementa su deseo por la escurridiza campesina85.
Desde finales de 1945, Mejía piensa en la escritura de El hombre vegetal como una segunda parte de La tierra éramos nosotros, en la que busca reconstruir ese mundo bucólico y de personajes que conoció y que, a su pesar, están a punto de desaparecer, porque las costumbres están cambiando, debido a una lenta pero progresiva industrialización y a una nueva infraestructura que va comunicando los pueblos y la violencia partidista que empieza a llegar a los campos para alterar las anteriores formas de vida. En 1947, Mejía se ve en la necesidad de multiplicarse en varios oficios para sobrevivir en lo económico, por lo cual se ve resentido su trabajo literario. A comienzos de ese mismo año, el director del suplemento cultural «Fin de Semana» de El Espectador, Eduardo Zalamea Borda («Ulises»), propuso a los lectores y no a los «intelectuales y críticos» que enviaran una lista de las diez novelas que consideraran representativas de la literatura nacional. Mejía, que escribía bajo el seudónimo de «Un lector antioqueño», se excusó por entrometerse en el asunto y planteó su lista, no sin antes hablar de los recelos de publicar a los jóvenes escritores, tal vez pensando en lo que le había pasado a él:
Siempre he creído que en materia novelística es abundante la literatura nacional; solo que a todo aquel que se aventura en la publicación de esta clase de obras se le recibe, o se le recibía, porque también en esto vamos cambiando con indiferencia manifiesta o severidad injusta e implacable. El autor, novato la mayoría de las veces, se dolía y dejaba de escribir más libros o encaminaba su afición a otro género más fácil […] El nombre del incipiente novelista se olvidaba fácilmente y el libro pasaba a ser curiosidad bibliográfica en empotrados estantes de unas pocas bibliotecas particulares, de donde años después lo tomaba algún curioso, quien adivinaba, quizá con optimismo exagerado algún futuro novelista de categoría. (Mejía, 1947; Ulises, 1947)
En vez de novelas, Mejía propuso diez autores que para él representaban bien lo que había sido la literatura colombiana y las formas de pensar en distintos momentos. Entre algunos seleccionados, incluyó a Carrasquilla, Osorio Lizarazo, Zalamea Borda, César Uribe Piedrahita y Eduardo Caballero Calderón86. Este año es interesante para la literatura colombiana porque, pocos meses después, en agosto de 1947, en una carta de un lector dirigida al director del suplemento «Fin de Semana» de El Espectador, Zalamea Borda, se lamenta de que no se publiquen autores jóvenes, sino reconocidos; mismo reclamo de Mejía. Zalamea reacciona motivando a los jóvenes escritores a enviar sus textos. García Márquez es uno de ellos y es así como aparece su primer cuento
«La tercera resignación» y luego vendrán otros, porque como dice Zalamea: «los lectores […] habrán advertido la aparición de un ingenio nuevo, original, de vigorosa personalidad. Con García Márquez nace un nuevo y notable escritor […] Pero sí me resisto a creer […] que sea un caso aislado entre la juventud colombiana». (Eligio García, 2001, pp. 101, 102)