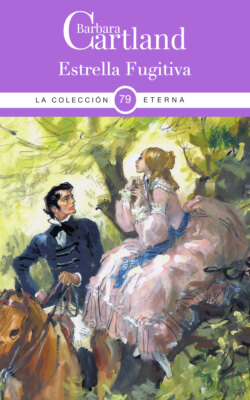Читать книгу Estrella Fugitiva - Barbara Cartland - Страница 3
ОглавлениеCAPÍTULO I 1842
Millet se puso el delantal de paño verde y se sentó frente a la mesa de la despensa, donde ya había colocado varios objetos de plata.
Era el momento de la noche que disfrutaba más cuando ya había mandado a la cama a los lacayos y podía quedarse solo.
Millet sabía limpiar la plata con gran pericia. Para frotarla, usaba el dedo pulgar, como le habían enseñado cuando todavía era lacayo.
Había ido mejorando la técnica a través de su vida, hasta que cualquier objeto de plata que pasaba por sus hábiles manos brillaba con tal intensidad que reflejaba como un espejo cuanto sucedía en el comedor.
Esta noche, estaba encantado: había sacado de la enorme caja fuerte, que casi era del tamaño de una habitación pequeña, un copón de plata con una base de cristal de roca. Aquel bello objeto lo había dejado sin aliento cuando lo vio por primera vez.
El copón, a pesar de haber sido envuelto en un paño verde, estaba muy necesitado de limpieza. Millet le pasó una mano por encima, con la misma solicitud que si se tratara de una mujer amada.
A decir verdad, la gran pasión de su vida era la plata. Casi se le había roto el corazón al tener que abandonar la colección del Conde de Sheringham, que había limpiado y admirado por casi treinta años.
Pero no quería pensar en eso ahora, sino en dedicarse a admirar los tesoros que descubría continuamente en su nuevo empleo.
Sabía muy bien que pronto empezarían a obsesionarlo y qué pensaría en ellos día y noche.
El copón de plata, finamente tallado en la orilla superior y alrededor de la base, tenía delicadas figuras de diosas desnudas alrededor del tallo. Remataba el conjunto la Diosa de la Misericordia, por lo que constituía el más fino ejemplo de orfebrería que Millet había visto nunca.
Los dedos le cosquilleaban de impaciencia por ponerse a trabajar. Mezcló el limpiador blanco en un pequeño plato, revolviéndolo hasta que adquirió la consistencia de la leche.
Después, levantó en alto el trapo limpio de lino que había preparado para su tarea.
En aquel momento, al oír que llamaban a la puerta de la despensa, levantó la vista impaciente.
Millet era un hombre de aspecto distinguido a quien los miembros más jóvenes de la servidumbre gastaban bromas, pues, según ellos, tenía el aspecto de un obispo.
Pero no había mucho amor cristiano en la voz con que preguntó ahora:
—¿Quién es?
Como si la pregunta fuera una invitación para entrar, la puerta se abrió y el lacayo de guardia, un hombre tan viejo como el propio Millet, asomó la cabeza.
—Tiene usted una visita, señor Millet. Alguien quiere verlo.
—¿Una visita?— preguntó Millet, con visible irritación.
Lo que más le disgustaba en la vida era que lo interrumpieran cuando estaba concentrándose en limpiar la plata.
Antes que pudiera preguntar quién podía querer visitarlo a aquella hora de la noche, una diminuta figura empujó al lacayo y entró en la despensa.
Millet levantó la vista asombrado al ver a una mujer que se cubría el rostro con un velo. No imaginaba quién era, ni por qué había ido a verlo.
Cuando el guardián cerró la puerta, la visitante se quitó el velo de la cara. Millet lanzó una exclamación y se puso de pie.
—¡Milady!
—¿Te sorprende verme, Mitty?— preguntó una voz muy joven—, sé que es tarde, pero estaba segura de que no te habrías acostado.
—No, milady. Pero usted no debería estar fuera de casa a esta hora de la noche.
Millet trajo una silla de un rincón de la habitación, la sacudió con una esquina de su delantal de paño verde y la ofreció a su visitante.
—Siéntese, milady— le dijo.
La jovencita, que era casi una niña, lo obedeció.
Pero antes de sentarse se desabrochó la capa oscura para montar que llevaba sobre un traje de terciopelo, se quitó el sombrero de amazona, de copa alta.
Colocó el sombrero en la mesa, junto a los objetos de plata, y se arregló el cabello con las manos.
Un rayo de sol parecía haber penetrado en la despensa. La luz procedente de la lámpara de aceite se reflejó en los mechones dorados de su cabellera y pareció juguetear en sus ojos grandes y expresivos.
Eran ojos extraños, de un tono azul pálido, con rizadas pestañas, como las de un niño, que le conferían a la joven un aire primaveral.
Al mirarla, uno no podía sustraerse a la idea de que los problemas y las dificultades de la vida nunca la habían tocado, y que jamás lo harían.
—¡No me diga que vino sola, milady!— exclamó Millet.
Cuando se hubo desprendido de la ropa de abrigo, la chica se volvió hacia él, con una sonrisa en los labios.
—Llegué montando a César. Está afuera, atado a un poste.
—¡Sola! ¡Y montó a César, milady! Si Su señoría, el Conde, lo supiera, se enfadaría mucho.
—Su Señoría va a enfadarse por muchas de las cosas que estoy haciendo, así que una más no importa.
La voz de la muchacha encerraba un tono de rebeldía que Millet no había oído nunca antes y que lo hizo mirarla lleno de temor.
Se dijo que su señoría, el Conde, debía preocuparse un poco más por una hija tan hermosa como Lady Grace.
Pero Millet había aprendido en la dura escuela del servicio doméstico que el amo siempre tiene la razón, así que esperó en silencio.
Lady Grace le daría una explicación acerca de su presencia a esa hora tan intempestiva, pues ya debía estar acostada en su cama, en el dormitorio que ocupaba en el segundo piso del Castillo de Sheringham.
—Siéntate, Mitty— dijo Lady Grace, usando el diminutivo que le había dado al mayordomo cuando era niña.
Aquel sobrenombre evocaba tantos felices momentos del pasado, que Millet se conmovió. Pero comprendió que los viejos tiempos jamás volverían.
—¿Sentarme frente a usted— preguntó sorprendido?
—¡Oh! Mitty, deja de ser tan respetuoso y estirado. Quiero tu ayuda, como la busqué cuando mamá murió y tú eras la única persona dispuesta a consolarme.
En la voz de Lady Grace se adivinaba un sollozo contenido.
Millet se sentó, como ella sugería, y la miró lleno de ansiedad. Le pareció que estaba muy pálida y que no se veía tan feliz como a él le hubiera gustado verla.
—¿Qué es lo que tanto preocupa a— preguntó con el tono comprensivo que había usado siempre, cuando ella iba a contarle sus problemas, y Lady Grace había acudido a él desde que apenas le llegaba a la rodilla.
Lady Grace respiró profundamente.
—He huido de casa, Mitty.
—¡Pero milady no puede hacer eso!— exclamó Millet—. ¡Faltan sólo unos días para su boda!
—¡No puedo casarme con el Duque! ¡No puedo! Por eso es que tienes que ayudarme, Mitty.
Observó que el viejo mayordomo se había quedado estupefacto y después de un momento continuó diciendo:
—Esperé a que la casa estuviera en silencio. Le dejé una nota a papá sobre mi almohada y bajé por la escalera posterior. César acudió cuando le silbé; lo ensillé... ¡y vine a buscarte!
—Pero, milady— empezó a decir Millet, pero ella lo interrumpió para decir:
—No intento regresar, así que no fui tan tonta como para venir sin nada. Traje algunos de mis mejores vestidos en el lomo de César y una bolsa con todo lo que pensé que podía necesitar y que colgué a la silla.
Millet la miró lleno de estupor.
—Pero, milady, no se puede usted quedar aquí.
—Tengo que hacerlo, Mitty. ¿No te das cuenta? Este es el único lugar donde jamás soñarían en buscarme.
Se rió brevemente, con una risa amarga.
—¡Jamás se le ocurriría a papá, ni por un momento, que yo hiciera algo tan reprensible como venir a Baron´s Hall!
—¡Pero, milady!— volvió a decir Millet.
—Ya sé que vas a discutir conmigo, Mitty— dijo Lady Grace—, pero antes que lo hagas, por favor, trae mis vestidos y las otras cosas que dejé en el lomo de César. Son todo lo que poseo en el mundo y no quiero que el caballo vaya a arrojarlas al suelo y a patearlas.
Millet abrió la boca para protestar, pero Lady Grace lo detuvo diciéndole en un tono suplicante que resultaba irresistible:
—Por favor, Mitty. Por favor, querido Mitty, haz lo que te digo.
Con un suspiro, Mitty salió de la despensa, cerrando la puerta tras él.
Cuando el mayordomo se marchó, Lady Grace se llevó las manos al rostro, en actitud defensiva.
«Tengo que quedarme… aquí», se dijo «¿Adónde podría ir… sin que me encontraran? Además, tengo… muy poco dinero».
Antes de salir del Castillo, había pensado desesperadamente, cómo obtener algún dinero.
Nunca había existido una razón para que ella tuviera en su poder más de uno o dos soberanos y unas cuantas monedas de plata para contribuir a la colecta de la iglesia.
Sin embargo, había traído con ella las joyas de su madre que no estaban guardadas en la caja fuerte de la despensa.
No le fue posible sacar el resto, porque el nuevo mayordomo no era como el viejo y querido Mitty y sin duda se habría negado a dejarla tomar algo de lo que estaba a su cuidado, sin pedir permiso primero al dueño de la casa.
Había tratado de ser práctica y de pensar en todo antes de escapar de casa.
La fortalecía en su decisión de huir, impulsándola a darse prisa, la convicción de que jamás, por ningún motivo, podría casarse con el Duque.
Al volver los ojos hacia atrás, vio lo ingenua y tonta que había sido al permitir que, para empezar, la convencieran para que lo aceptara.
Todo fue obra de su madrastra, quien había sido lo bastante ' astuta para salirse con la suya.
Grace, en comparación con ella, era una criatura crédula e ignorante.
Le había emocionado que la pretendiera el Duque de Radstock y que le informaran que iba a convertirse en su esposa.
Era un privilegio que, como bien sabía, habría constituido la más cara ambición de la mayor parte de las jóvenes que conocía.
El Duque no era sólo uno de los nobles más importantes del condado y el más rico, sino que era un deportista y sus caballos habían ganado casi todas las carreras clásicas.
—Los brillantes de los Radstock son fantásticos… mejores que los de la propia Reina— había dicho su madrastra.
Y, en un tono que dejaba adivinar su envidia, prosiguió:
—Serás Dama de la Cámara, por herencia. ¡Asistirás a todos los bailes oficiales, y se dice que la Reina tiene una especial predilección por el Duque! Pero, bueno, de todos es bien sabido que a Su Majestad le encantan los hombres apuestos.
Todo parecía muy atractivo.
A Grace le encantaban los caballos, pero no le impresionaban los relatos sobre las enormes mansiones del Duque, llenas de tesoros reunidos a través de los siglos, pues siempre había vivido en un Castillo muy amplio.
La desilusionó un poco que su pretendiente se hubiera acercado a su padre antes de asegurarse si ella estaba dispuesta a convertirse en su esposa.
Pero entonces se dijo a sí misma, con bastante sentido común, que al Duque jamás se le habría ocurrido que alguien pudiera ser capaz de rechazarlo, ya que él constituía el mejor partido matrimonial de todas las islas Británicas.
Su madrastra había mencionado brevemente que el Duque había sido casado antes. Pero, después de todo, su esposa estaba muerta, ¿y qué objeto tendría hurgar en el pasado o concederle importancia al hecho de que era lo bastante viejo para ser su padre?
Como Grace se dejó llevar por su imaginación, había soñado en cómo sería su vida cuando fuera Duquesa, sin pensar realmente en el Duque como hombre y como marido.
Lo había visto como a un ser casi irreal, como a uno de los héroes mitológicos del pasado, quienes habían adquirido más importancia en su vida que las personas que la rodeaban.
Como fue la más pequeña de su familia, y entre ella y sus hermanos había mucha diferencia de edad, Grace había crecido sola, teniendo como únicos compañeros los libros que leía con avidez.
Sus niñeras e institutrices la reñían con frecuencia, advirtiéndole que se le iban a acabarse los ojos.
—¡Leer! ¡Leer! ¡Leer!— le había dicho su niñera muchísimas veces—. ¡Vas a ser ciega como un topo cuando llegues a mi edad, y si no, recuerda mis palabras!
Grace nunca le hizo caso. Los libros estimulaban su imaginación y la transportaban a un mundo ideal, donde todo era hermoso y Reinaba la felicidad.
Y ahí, desde luego, no había mujeres desagradables, de voces chillonas, como la de su madrastra, que la lastimaran.
No se trataba del hecho de que la nueva Condesa de Sheringham estuviera ocupando el lugar de su madre en la casa, ni de que estuviera celosa porque ella acaparaba la atención de su padre. Era que, de manera instintiva, Grace se daba cuenta de que Daisy Sheringham no era una mujer decente.
No acertaba a explicarse esa sensación, pero lo cierto era que detestaba cualquier contacto con su madrastra.
Comprendió que debía haber desconfiado desde el primer momento cuando ella le anunció que iba a casarla con el Duque de Radstock.
«Estaba ciega… completamente ciega… como un gatito que no hubiera… abierto los ojos», pensaba ahora.
El descubrir la verdad detrás de todo aquello, esa misma tarde, la había hecho casi enfermarse de horror y de aprensión.
El Duque había llegado para quedarse unos días en el Castillo y hacer los últimos preparativos de la boda.
Grace lo había visto muy poco hasta entonces. De hecho, como se acostumbraba cuando se trataba de mujeres muy jóvenes, nunca se le había permitido estar a solas con él, excepto unos pocos minutos, la vez que su padre la había hecho acudir al Salón Rojo, donde lo encontró con el Duque.
Grace ni siquiera sabía que el hombre con quien le habían dicho que iba a casarse estuviera en el Castillo.
Por lo tanto, no sólo se había sorprendido al verlo, sino que se sintió muy turbada cuando atravesó la habitación, consciente de que él la observaba.
Ella había hecho una cortesa reverencia, sin atreverse a levantar los ojos hacia él.
—Tu madrastra debe haberte dicho ya, Grace— le había dicho su padre—, que el Duque de Radstock te ha hecho el gran honor de pedirme tu mano en matrimonio. Quiere hablar contigo y, por lo tanto, voy a dejarlos solos.
El Conde salió de la habitación y Grace, con el corazón palpitante, se quedó esperando, con los ojos bajos.
—Estoy seguro de que vamos a ser felices juntos, Grace— dijo el Duque—, y espero que te guste el anillo que te he traído.
Él le había tomado la mano izquierda en la suya al decir esto y le puso en el dedo un enorme anillo de brillantes, que parecía demasiado pesado para ella.
—Muchas… gracias. Es… es muy… hermoso— logró decir ella, aunque encontraba difícil hablar.
—Ha estado en mi familia por casi quinientos años— dijo el Duque—, completan el juego un collar y una diadema, que podrás usar después de que nos hayamos casado.
—Será… muy grato… usarlos.
El Duque no habló y como se sintió sorprendida por su silencio, Grace había levantado los ojos hacia él.
La estaba mirando de una manera extraña, casi como si la estuviera inspeccionando, buscando algo en ella, y Grace no podía explicarse de qué se trataba.
Entonces le había dicho con una sonrisa:
—Eres muy hermosa, Grace. Estoy seguro de que serás aclamada como una de las más bellas Duquesas de Radstock, y ha habido muchas de ellas.
—Muchas... gracias— había contestado ella con sencillez.
Grace había puesto un poco más de calor en su voz y se preguntó de pronto si el Duque iría a besarla.
Pero él se limitó a llevarse la mano de ella a los labios y en aquel momento el Conde de Sheringham entró en la habitación.
Más tarde, Grace había tratado de analizar a solas la impresión que le había causado el Duque.
Era bien parecido, sin lugar a dudas, pero su cutis era el de un hombre ya entrado en años. Había cabellos grises en sus sienes y su figura carecía de la esbeltez de la juventud.
«¿Me hubiera gustado que me besara?».
Era extraño, pensó, que no tuviera sentimiento alguno al respecto.
Nunca la habían besado, pero ella imaginaba que un beso debía ser una expresión de amor maravillosa.
Pero, ¿cómo? ¿Y qué tipo de sentimientos evocaría un beso?
En los libros que había leído, en especial en los que habían sido escritos en Francia, el amor era una cosa profundamente emocional, algo que impulsaba a los mayores sacrificios.
«¿Podría yo sentirme así respecto al Duque?», se preguntó.
Él se había marchado del Castillo, a la mañana siguiente y ella seguía sin saber la respuesta.
Hoy, cuando él había regresado, apenas una semana antes de la boda, ella había decidido que quería conocerlo mejor.
Durante todas las pruebas que había requerido la elaboración de su trousseau, y que llenaron casi todas las horas del día, Grace se había consagrado a sus pensamientos secretos.
Le resultaba difícil prestar atención a la enorme cantidad de regalos que llegó al Castillo y a los centenares de cartas de felicitación, y no soportaba el interminable parloteo de su madrastra.
Todo el mundo le había hablado del matrimonio, desde su niñez, como de la única meta que debía aspirar en la vida.
—Debes concentrarte en la aritmética— solía decir su institutriz con voz áspera—, de lo contrario, ¿qué sucederá cuando tu esposo descubra que no puedes llevar bien las cuentas de la casa?
—Espera a que te cases y tengas tus propios hijos, y entonces comprenderás— solía decirle su niñera cuando se rebelaba contra alguna regla impuesta por ella.
Ninguna de ellas parecía hablar de otra cosa y su madrastra continuamente criticaba su apariencia.
—Jamás conseguiré un marido para ti— le decía—, si andas por ahí con el aspecto de una gitana! ¡A los hombres no les gustan las mujeres instruidas y ningún marido quiere una por esposa! ¡Así que deja de leer y sube a buscar alguna labor de costura en que ocuparte!
Grace imaginaba que el hombre con quien se casaría sería un caballero perfecto y gentil, como Sir Galahad; aventurero como Ulises y tan atractivo como Lord Byron.
«¿Es el Duque como alguno de estos hombres?», se había preguntado a sí misma esta tarde. Y como pensó que debía tener algún punto de referencia para valorarlo, se había deslizado hacia la biblioteca para tomar del anaquel una Colección de los Poemas de Lord Byron.
Sabía que, si alguien la encontraba leyendo a esa hora del día, le diría que debía irse a hacer otra cosa.
Había un lugar en la biblioteca que ella había hecho muy suyo.
En el extremo más lejano del gran salón, diseñado por Robert Adam, había una larga ventana adornada con emplomados que representaban el escudo de armas de la familia Sheringham. La rodeaban cortinajes de terciopelo rojo que no se corrían del todo sobre la pared, lo cual proporcionaba, entre los cortinajes y la ventana, un escondite perfecto por si alguien entraba casualmente en la biblioteca.
El ancho asiento adosado a la ventana estaba también cubierto de terciopelo rojo y Grace se había acurrucado en aquel rincón, con un cojín en la espalda, y abrió el libro, encuadernado en piel, con una sensación de deleite.
Fue Don Juan lo que primero leyó.
“El amor gobierna el campo, la corte, el huerto.
Pues el amor es el cielo, y el cielo es amor…”
«¿Podría el Duque hacerme sentir así|?», se preguntó de nuevo.
Pero como la respuesta la asustaba, dio vuelta a las páginas rápidamente, para leer uno de sus trozos favoritos de La Visión del Juicio Final:
“Los ángeles cantaban y lo hacían desentonados
Por falta de otra cosa mejor que hacer,
Como no fuera jugar con la luna y el sol
O echar a correr detrás de alguna joven estrella errante”
Sonrió, ya que la imagen que evocaba el poema siempre la divertía, pero volvió bruscamente a la realidad al escuchar a dos personas que hablaban en el otro extremo de la biblioteca.
Como había estado concentrada en los poemas, no lo había oído entrar, pero ahora reconoció la voz de su madrastra, y la del hombre que le contestaba: era el Duque.
«No es probable que me descubran aquí’» pensó Grace, satisfecha consigo misma.
Continuó leyendo, pues no deseaba escuchar lo que estaban diciendo. Fue sólo cuando oyó mencionar su propio nombre, que levantó la cabeza.
—Grace es tan joven, tan inocente, que jamás lo sospecharía, a menos que se lo dijera alguien —comentó su madrastra.
Grace se sintió intrigada.
—Nadie lo hará— dijo el Duque—, la juventud y la inocencia de ella constituyen nuestra mejor protección.
—Estoy segura de que tienes razón, y será maravilloso poder verte sin ninguna dificultad. Podremos hospedarnos en tu casa y tú podrás venir aquí.
La Condesa lanzó un profundo suspiro y entonces añadió:
—¡Oh, mi amor, estos años sin ti han sido un infierno!
Grace se había puesto tensa de pronto.
¿Era posible que, de verdad, hubiera oído a su madrastra decir aquellas palabras con ese tono de voz que nunca antes le había escuchado?
—Debemos tener cuidado— dijo el Duque.
—¡Por supuesto!— exclamó la Condesa—, pero esta noche, mi amor, no correremos ningún peligro, te lo juro.
—¿Aquí? ¿Con George en la casa?
—Está resfriado y va a dormir solo, en su propio cuarto. Iré a verte y… ¡Oh, Andrew, si sólo supieras cuánto te deseo y cuánto te necesito!
—¡Mi pobre Daisy! Pero no podíamos seguir como estábamos. ¿Cómo iba yo a saber que Elsie habría de morir sólo seis meses después que te casaste?
—El destino estaba en contra nuestra— dijo la Condesa con un sollozo ahogado—. ¡Pero ahora volveré a verte! ¡Si supieras cuánto te he echado de menos! Nunca ha existido un hombre tan apuesto y tan atractivo como tú.
Se detuvo un momento y después bajó la voz para decir en forma apasionada:
—¡Nadie! ¡Nadie en el mundo puede ser un amante más maravilloso que tú!
Grace sentía que se había vuelto de piedra.
Entonces se hizo el silencio y comprendió que el Duque estaba besando a su madrastra. Un momento después, oyó que la puerta de la biblioteca se cerraba y se dio cuenta de que se había quedado sola. Se había quedado sentada, sin moverse. Su mente, adormecida no lograba captar del todo lo sucedido, como si se resistiera a comprenderlo.
Al fin, se encaró a la verdad.
El Duque era amante de su madrastra y lo había sido desde antes que se casara con su padre.
Cuando su padre volvió a casarse, a Grace no se le había ocurrido pensar en su madrastra como una mujer atractiva.
Había leído, sobre todo en los libros escritos en francés, acerca de mujeres maduras que buscaban el amor en forma dramática y casi siempre trágica, pero nunca imaginó que ello pudiera suceder en su propia casa.
Su padre era un hombre un tanto severo, y como ella era la más pequeña de la familia, desde que era niña le había parecido un hombre muy viejo.
Su madre lo había amado y habían sido felices, pero cuando el Conde se casó por segunda vez, trataba a su nueva esposa, que era mucho más joven que él, como si fuera una niña a la que hubiera que mimar y proteger.
Grace se parecía mucho a su madre, quien había tenido una salud muy precaria desde que ella nació.
Sólo cuando murió, Grace se dio cuenta de que su madre había sido una perfecta compañera para ella y se sintió perdida y solitaria sin su compañía.
Fue entonces que su padre había sido cautivado por una mujer decidida y mundana. Grace comprendía ahora el motivo de que instintivamente desconfiara de su madrastra y por qué, con tanta frecuencia, las cosas que ella decía le sonaban falsas.
Cuando al fin salió de su escondite en la biblioteca había sentido las piernas rígidas de pronto. Su alma había envejecido muchos años desde el momento en que tomó los poemas de Lord Byron del anaquel.
Volvió a poner el libro en su sitio y, al mirar el lugar donde su madrastra y el Duque habían estado de pie y se habían besado, comprendió que jamás consentiría en casarse con un hombre que no la amaba.
«¿Cómo pudieron hacer una cosa así?» se preguntó a sí misma y se estremeció, porque lo sucedido le había impresionado mucho.
Había subido entonces a su dormitorio y, como no deseaba que nadie se diera cuenta de lo que estaba sintiendo, cuando llegó el momento de cambiarse para la cena lo hizo en forma acostumbrada.
Bajó al comedor, y al observar a su madrastra y al Duque, le pareció presenciar una obra teatral en el escenario, de argumento muy desagradable, de la que ella era la única espectadora.
Su padre se había mostrado encantador. Hizo el papel de anfitrión con una alegría que le revelaba a Grace lo contento que estaba de que alguien tan importante como el Duque fuera a convertirse en su yerno.
«¡Si sólo supiera!», se dijo a sí misma Grace.
Por primera vez, vio a su madrastra, no como alguien que tenía autoridad sobre ella, sino como a una mujer inmoral. ¡Y se percató de sus atractivos, aunque la detestó por exhibirlos!
Ahora se daba cuenta, observándola, de que había algo en su forma de hablar, en la expresión de sus ojos y en la manera con que movía sus blancos hombros que resultaba muy revelador.
Pero aquello tenía significado, admitió Grace, sólo para quien tuviera la clave del acertijo, el plano del laberinto.
Cuando subió a su cuarto y se preguntó qué podría hacer para salvarse de un matrimonio que ahora le aterrorizaba, comprendió que la única solución posible era huir.
¿Cómo podía lastimar a su padre diciéndole la verdad? Y si la callaba, ¿cómo podría explicar su negativa a contraer matrimonio?
Sabía muy bien que sus protestas serían ignoradas y se atribuirían a los nervios y a una virginal modestia.
Se vería camino al altar con un hombre a quien ella no interesaba como persona, sino sólo como escudo para poder hacer el amor con su madrastra.
Y como sabía lo que ambos intentaban hacer esa noche, Grace no había soportado quedarse un instante más en el Castillo.
Aunque dormía un piso arriba de su madrastra y en una parte diferente del edificio, no hubiera podido conciliar el sueño, imaginando escuchar los pasos de ella al dirigirse a la habitación de su amante.
«¡Debo escapar! ¡Debo escapar!» se había dicho.
La dificultad era: ¿A dónde podía ir?
Ninguno de sus parientes la protegería; todos se mostrarían escandalizados de que pretendiera dejar plantado en el último momento, a alguien tan importante como el Duque.
Sus amigas se mostrarían igualmente renuentes a ayudarla. Pensó cómo se enfadarían las diez jóvenes que su madrastra había escogido para damas de la ceremonia entre las familias más importantes del país.
Grace se estremeció.
A esas alturas, todas habían comprado y pagado sus costosos vestidos. Ya se habían ordenado los ramos de flores que llevarían, y los broches que se les iban a obsequiar, con las iniciales del Duque entrelazadas bajo una corona, se encontraban listos en el Castillo.
Después de la ceremonia, los arrendatarios de las tierras del Duque se reunirían en un amplio cobertizo y ya se habían colocado allí los grandes barriles de cerveza y las mesas ante las cuales se sentarían durante la fiesta de bodas.
¿Cómo podía cancelarse todo eso?
¡Pero ella sabía que tendría que hacerse!
La única forma de estar segura de que el matrimonio no se realizaría era desaparecer.
Si no había novia, toda la maquinaria que se había puesto a funcionar para la ceremonia del matrimonio tendría que detenerse.
Durante toda la cena, la misma pregunta le daba vueltas en la cabeza:
«¿Adónde puedo ir? ¿Adónde puedo ir?»
Otra parte de su mente había advertido la curva sonriente de los labios de su madrastra, el desagradable brillo de los ojos del Duque y la animada conversación de su padre, que hablaba de asuntos de política.
—¿Champaña, milady?
El tono impaciente del mayordomo le hizo comprender que ya le había hecho antes la misma pregunta.
Entonces, de pronto, recordó… ¡Millet!
Había sido su madrastra quien despidió al viejo Millet, porque no le simpatizaba y aseguraba que ya no hacía su trabajo correctamente.
Millet había sido siempre parte de la familia y era inconcebible que fuera despedido después de casi treinta años de servir en el Castillo.
Pero su madrastra prefería sirvientes que le ofrecieran su lealtad a ella y no al Conde. Había existido, además, otra razón: los sirvientes sabían demasiado, hablaban, pero los que ella contratara, en cambio, no se escandalizarían de nada ni la delatarían.
Al recordar a Millet, Grace creyó encontrar una tabla de salvación. Después de sus padres, Millet era la persona que ella amaba más en el mundo.
Una de las primeras palabras que había pronunciado en su vida era: “¡Mitty!”, mientras extendía los bracitos hacia él, en sus primeros intentos por caminar.
Siempre que podía escapar de su niñera, se la podía encontrar en la despensa, sentada en las rodillas de Mitty, contemplando los objetos de plata que él sacaba de la caja fuerte especialmente para que ella los viera, y la mimaba dándole uvas de los grandes racimos que llegaban de los invernaderos.
«Mitty me ocultará», se había dicho Grace.
El hecho de pensar en él, despejó un poco la oscuridad que la había envuelto como un sudario desde que se dio cuenta de que tenía que salir del Castillo.
Sabía adonde se había dirigido Mitty el día que, lloroso, se había marchado, vestido con ropa ordinaria, la que le hacía parecer un pobre anciano, y no el mayordomo con aspecto de obispo que con tanta dignidad recibía a los invitados en el vestíbulo o servía en el comedor.
—¿Qué harás? ¿Adónde irás, mi querido Mitty?— le había preguntado entonces Grace.
Le resultaba difícil creer que alguien a quien consideraba casi como parte de su familia pudiera ser eliminado de su vida con tanta facilidad.
—Encontraré otro puesto— había contestado Millet—, por el momento, me refugiaré con mi hermana.
—¿Con la señora Hansell, en Baron´s Hall?
Millet se concretó a asentir con la cabeza, porque el nudo que tenía en la garganta le impedía hablar.
—Pero, cuando te vayas de ahí, ¿me prometes que me darás tu nueva dirección?
—Se lo prometo, milady.
—¿Y me prometes también que te cuidarás?
—Estaré pensando en usted, milady. Siempre estaré pensando en usted.
—Y yo estaré pensando en ti, mi queridísimo Mitty— había contestado Grace.
Al decir eso, le había echado los brazos al cuello y lo había besado como cuando era niña.
No le importaba lo que nadie pensara o dijera. Mitty era parte de su vida y ocupaba un lugar en su corazón que jamás había tenido su madrastra.
—¿Cómo pudiste dejar que mi madrastra despidiera a Millet? ¡A Millet, papá!— le había preguntado Grace a su padre en cuanto supo lo que estaba sucediendo.
—Sabes que yo jamás interfiero en las cosas de la casa, Grace
—le había contestado su padre con frialdad.
—¡Pero Millet ha estado aquí toda mi vida, y llegó como lacayo aun antes que te casaras con mamá!
—Tu madrastra dice que está ya demasiado viejo para poder hacer bien su trabajo.
—¡Eso no es verdad!— dijo Grace furiosa—. Todos admiran el brillo de la plata en el comedor, y sabes tan bien como yo que todos en el condado prefieren tener un lacayo que haya salido de aquí, enseñado por Millet, que de cualquier otra parte.
—No estoy dispuesto a discutir sobre esto, Grace. Deja todas esas cosas en manos de tu madrastra.
Era la respuesta de un hombre débil y Grace comprendió que su padre se estaba sintiendo incómodo, por lo que, sin decir una palabra más, salió de la habitación y cerró la puerta con brusquedad.
Eso no era muy peculiar de ella, pues Grace casi nunca perdía los estribos, y mientras vivió su madre nunca había tenido razón para hacerlo.
Al verse sola en su cuarto, lloró como no lo había hecho desdel funeral de su madre, pues sabía que cuando Millet se hubiera marchado estaría más sola que nunca.
«¿Por qué no pensé en él inmediatamente?», se había preguntado después, y en aquel momento todo le pareció más sencillo.
De algún modo, Millet resolvería el problema, como le había resuelto sus problemas a través de toda su vida.
I a puerta de la despensa se abrió y Millet volvió.
¡ Llevaba sobre un brazo el enorme bulto que formaban los vestidos de Grace, envueltos en una colcha de seda. Con la otra mano sujetaba una gran bolsa de lona, que las doncellas del Castillo usaban para poner las toallas de manos, cuando ya estaban sucias, antes de llevarlas a lavar.
Todo aquello pesaba bastante, pero César era un caballo fuerte y brioso, que Grace había entrenado desde que era un potrillo, y habría resistido diez veces ese peso sin afectar su paso o resistencia.
Millet colocó los vestidos sobre la banca con dos asientos situada detrás de la despensa y puso la bolsa de lona en el piso, junto a ellas.
Entonces se dirigió hacia Grace y ella comprendió, al ver la expresión de su rostro, que no iba a ser fácil convencerlo de que la ayudara.
—He traído estas cosas, milady —dijo él con voz gentil—, porque usted me pidió que lo hiciera, Pero apenas haya descansado un poco, las pondré de nuevo en la silla y la enviaré de regreso a su casa.
—No tengo intenciones de volver, Mitty— dijo Grace—, y hay… razones… razones que no puedo… decirte, pero que te juro que son muy reales, por las que no puedo casarme con el Duque.
Millet la miró fijamente;
La había conocido toda su vida y ahora vio algo que no había notado antes: una expresión en su carita que le reveló que había sufrido una fuerte impresión.
Se preguntó qué podía haber sucedido.
Sin importar lo que hubiera sido, se dio cuenta de que la niñita que él amaba más que nada en el mundo, estaba profundamente alterada, aunque trataba de ocultarlo.
«¡Es cosa de su madrastra!» pensó para sí mismo, con gran percepción y en voz alta dijo:
—Si quiere escapar, milady, puede refugiarse en casa de su abuela. Ella siempre la ha querido mucho.
—¿Y qué crees que diga ella, Mitty, excepto que debo casar-me con el Duque?
Grace aspiró una fuerte bocanada de aire y, extendiendo las manos hacia él, lo hizo sentarse de nuevo junto a ella.
—Escucha, Mitty— dijo, aferrándose a él—, sabes que confío en ti y tú debes confiar en mí. Te juro que no hay ningún otro lugar al que yo pueda ir y nadie que me pueda ayudar, como no seas tú. Todos los demás me harían volver al Castillo para casarme con el Duque.
Los ojos de Millet estaban clavados en Grace, mientras ella continuaba diciendo:
—Pero yo sé que tú me creerás cuando te diga que prefiero morir a casarme con él. Sería erróneo y perverso de mi parte hacerlo, y sé que si mamá viviera te diría lo mismo.
Grace esperó un poco y después preguntó:
—¿Crees lo que te digo, Mitty?
—Le creo, milady, pero, ¿qué otra alternativa hay?
—¡Quiero que me escondas aquí! ¡Escóndeme en Hall, donde nadie me buscará, hasta que haya pasado todo el escándalo que provocará mi desaparición y el Duque haya aceptado que no pienso casarme con él!
—¡Pero no puedo hacer eso, milady!
—¿Por qué no?— preguntó Grace, todavía aferrada a sus manos.
—Porque Su Señoría ha vuelto a casa. ¡Él está aquí!
—¿Lord Damien?
—Sí, milady. ¡Llegó hace tres días!