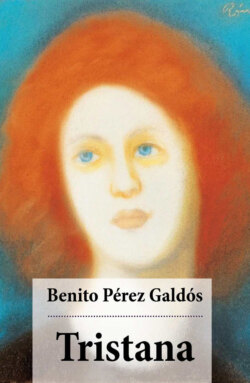Читать книгу Tristana - Benito Pérez Galdós - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеÍndice
La viuda de Reluz había sido linda antes de los disgustos y trapisondas de los últimos tiempos. Pero su envejecer no fue tan rápido y patente que le quitara a D. Lope las ganas de cortejarla, pues si el código caballeresco de este le prohibía galantear a la mujer de un amigo vivo, la muerte del amigo le dejaba en franquía para cumplir a su antojo la ley de amar. Estaba de Dios, no obstante, que por aquella vez no le saliera bien la cuenta, pues a las primeras chinitas que a la inconsolable tiró, hubo de observar que no contestaba con buen acuerdo a nada de lo que se le decía, que aquel cerebro no funcionaba como Dios manda, y, en suma, que a la pobre Josefina Solís le faltaban casi todas las clavijas que regulan el pensar discreto y el obrar acertado. Dos manías, entre otras mil, principalmente la trastornaban: la manía de mudarse de casa y la del aseo. Cada semana, o cada mes por lo menos, avisaba los carros de mudanzas, que aquel año hicieron buen agosto paseándole los trastos por cuantas calles y rondas hay en Madrid. Todas las casas eran magníficas el día de la mudanza, y detestables, inhospitalarias, horribles ocho días después. En esta se helaba de frío, en aquella se achicharraba; en una había vecinas escandalosas, en otra ratones desvergonzados, en todas nostalgia de otra vivienda, del carro de mudanza, ansia infinita de lo desconocido.
Quiso D. Lope poner mano en este costoso delirio; pero pronto se convenció de que era imposible. El tiempo corto que mediaba entre mudanza y mudanza empleábalo Josefina en lavar y fregotear cuanto cogía por delante, movida de escrúpulos nerviosos y de ascos hondísimos, más potentes que una fuerte impulsión instintiva. No daba la mano a nadie, temerosa de que le pegasen herpetismo o pústulas repugnantes. No comía más que huevos, después de lavarles el cascarón, y recelosa siempre de que la gallina que los puso hubiera picoteado en cosas impuras. Una mosca la ponía fuera de sí. Despedía las criadas cada lunes y cada martes por cualquier inocente contravención de sus extravagantes métodos de limpieza. No le bastaba con deslucir los muebles a fuerza de agua y estropajo; lavaba también las alfombras, los colchones de muelles, y hasta el piano, por dentro y por fuera. Rodeábase de desinfectantes y antisépticos, y hasta en la comida se advertían tufos de alcanfor. Con decir que lavaba los relojes está dicho todo. A su hija la zambullía en el baño tres veces al día, y el gato huyó bufando de la casa, por no hallarse con fuerzas para soportar los chapuzones que su ama le imponía.
Con toda el alma lamentaba D. Lope la liquidación cerebral de su amiga, y echaba de menos a la simpática Josefina de otros tiempos, dama de trato muy agradable, bastante instruida y hasta con ciertas puntas y ribetes de literata de buena ley. A cencerros tapados compuso algunos versitos, que sólo mostraba a los amigos de confianza, y juzgaba con buen criterio de toda la literatura y literatos contemporáneos. Por temperamento, por educación y por atavismo, pues tuvo dos tíos académicos, y otro que fue emigrado en Londres con el duque de Rivas y Alcalá Galiano, detestaba las modernas tendencias realistas; adoraba el ideal y la frase noble y decorosa. Creía firmemente que en el gusto hay aristocracia y pueblo, y no vacilaba en asignarse un lugar de los más obscuros entre los próceres de las letras. Adoraba el teatro antiguo, y se sabía de memoria largos parlamentos de D. Gil de las Calzas verdes, de La Verdad sospechosa y de El Mágico prodigioso. Tuvo un hijo, muerto a los doce años, a quien puso el nombre de Lisardo, como si fuera de la casta de Tirso o Moreto. Su niña debía el nombre de Tristana a la pasión por aquel arte caballeresco y noble, que creó una sociedad ideal para servir constantemente de norma y ejemplo a nuestras realidades groseras y vulgares.
Pues todos aquellos refinados gustos que la embellecían, añadiendo encantos mil a sus gracias naturales, desaparecieron sin dejar rastro en ella. Con la insana manía de las mudanzas y del aseo, Josefina olvidó toda su edad pasada. Su memoria, como espejo que ha perdido el azogue, no conservaba ni una idea, ni un nombre, ni una frase de todo aquel mundo ficticio que tanto amó. Un día quiso D. Lope despertar los recuerdos de la infeliz señora, y vio la estupidez pintada en su rostro, como si le hablaran de una existencia anterior a la presente. No comprendía nada, no se acordaba de cosa alguna, ignoraba quién podría ser D. Pedro Calderón, y al pronto creyó que era algún casero o el dueño de los carros de mudanzas. Otro día la sorprendió lavando las zapatillas, y a su lado tenía, puestos a secar, los álbums de retratos. Tristana contemplaba, conteniendo sus lágrimas, aquel cuadro de desolación, y con expresivos ojos suplicaba al amigo de la casa que no contrariase a la pobre enferma. Lo peor era que el buen caballero soportaba con resignación los gastos de aquella familia sin ventura, los cuales, con el sin fin de mudanzas, el frecuente romper de loza y deterioro de muebles, iban subiendo hasta las nubes. Aquel diluvio con jabón los ahogaba a todos. Por fortuna, en uno de los cambios de domicilio, ya fuese por haber caído en casa nueva, cuyas paredes chorreaban de humedad, ya porque Josefina usó zapatos recién sometidos a su sistema de saneamiento, llegó la hora de rendir a Dios el alma. Una fiebre reumática que la entró a saco, espada en mano, acabó sus tristes días. Pero la más negra fue que, para pagar médico, botica y entierro, amén de las cuentas de perfumería y comestibles, tuvo D. Lope que dar otro tiento a su esquilmado caudal, sacrificando aquella parte de sus bienes que más amaba, su colección de armas antiguas y modernas, reunida con tantísimo afán y con íntimos goces de rebuscador inteligente. Mosquetes raros y arcabuces roñosos, pistolas, alabardas, espingardas de moros y rifles de cristianos, espadas de cazoleta, y también petos y espaldares que adornaban la sala del caballero entre mil vistosos arreos de guerra y caza, formando el conjunto más noble y austero que imaginarse puede, pasaron a precio vil a manos de mercachifles. Cuando D. Lope vio salir su precioso arsenal, quedose atribulado y suspenso, aunque su grande ánimo supo aherrojar la congoja que del fondo del pecho le brotaba, y poner en su rostro la máscara de una estoica y digna serenidad. Ya no le quedaba más que su colección de retratos de hembras hermosas, en los cuales había desde la miniatura delicada hasta la fotografía moderna en que la verdad suple al arte, museo que era para su historia de amorosas lides como la de cañones y banderas que en otro orden pregonan las grandezas de un reinado glorioso. Ya no le restaba más que esto, algunas imágenes elocuentes, aunque mudas, que significaban mucho como trofeo, bien poco, ¡ay!, como especie representativa de vil metal.
En la hora de morir, Josefina recobró, como suele suceder, parte del seso que había perdido, y con el seso le revivió momentáneamente su ser pasado, reconociendo, cual don Quijote moribundo, los disparates de la época de su viudez y abominando de ellos. Volvió sus ojos a Dios, y aún tuvo tiempo de volverlos también a D. Lope, que presente estaba, y le encomendó a su hija huérfana, poniéndola bajo su amparo, y el noble caballero aceptó el encargo con efusión, prometiendo lo que en tan solemnes casos es de rúbrica. Total: que la viuda de Reluz cerró la pestaña, mejorando con su pase a mejor vida la de las personas que acá gemían bajo el despotismo de sus mudanzas y lavatorios; que Tristana se fue a vivir con D. Lope, y que este… (hay que decirlo, por duro y lastimoso que sea) a los dos meses de llevársela aumentó con ella la lista ya larguísima de sus batallas ganadas a la inocencia.