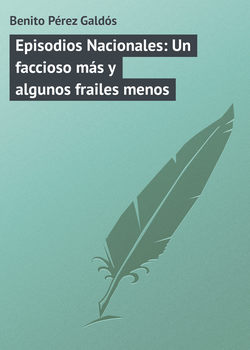Читать книгу Episodios Nacionales: Un faccioso más y algunos frailes menos - Benito Pérez Galdós - Страница 5
Benito Pérez Galdós
EPISODIOS NACIONALES: UN fACCIOSO MáS Y ALGUNOS FRAILES MENOS
V
ОглавлениеSalió, y cuando iba en busca de la puerta por el pasillo, que oscurísimo como la caverna de Montesinos estaba, tropezó con un bulto, el cual, por el agudo chillido que siguió al choque, demostró ser mujer y mujer muy sensible.
– Brutísimo, salvaje… ¿no tiene usted ojos en la cara? – gritó la voz. – ¿Qué modos son esos?
– Señora – dijo Salvador quitándose el sombrero, mas sin ver gota, – dispénseme usted. Ojos tengo, pero de nada me sirven, pues no hay luz en el pasillo. Buscaba la puerta…
– ¿Y soy yo acaso la puerta, señor majadero?… ¡Qué consideraciones gastan con las señoras los hombres de esta casa!…
Hablando así la dama abrió la puerta y con la claridad indecisa que de la escalera venía pudo Salvador verla y advertir que parecía dispuesta a salir también. Llevaba mantilla negra y una dulleta en cuyo adorno habían entrado pieles de diversos animales domésticos, hábilmente combinadas con galones que siglos antes lucieron en la túnica de algún santo o en el valiente pecho de algún oficial de guardias walonas. Salvador, que había visto algunas veces a la dama, la conoció. Acostumbraba a mirar con respeto aquella decadencia más lastimosa que risible.
– Vuelvo a pedir a usted mil perdones – le dijo, – por mi torpeza… Veo que también sale usted, señora, y si me lo permite tendrá mucho gusto en acompañarla.
– Gracias, muchas gracias – replicó la momia dando en dirección a la escalera algunos pasos en los cuales se advertía marcado prurito de agilidad. – Yo también necesito excusarme por haber dicho a usted algunas palabras inconvenientes, confundiéndole con ese hombre basto, ese Zugarramurdi, que es un mueble con andadura.
Salvador le ofreció el brazo que ella no tuvo inconveniente en aceptar. Bajando la momia, arrojó de sí esta pregunta, metida dentro de un suspiro:
– ¿Es usted amigo del Sr. D. Carlos?
– Sí, señora.
– Si no me engaño, es la primera vez que viene usted a casa. ¡Ah! esto parece la casa de Tócame Roque, según la gente que entra y sale. Y no es toda gente de principios, ni se nos guardan los miramientos que nos corresponden. No extrañe usted que me admire de su urbanidad, pues vivimos en una época en la cual se puede decir que no hay caballeros… ¿Por ventura es usted el que estaban esperando?
– Sí, señora, me esperaban… – indicó Salvador por decir algo.
– El que esperaban de Cataluña, para empezar la danza… ¡Pero ha visto usted, caballero, qué estupidez! pretender que esta nación heroica sea gobernada por una reina en mantillas.
– Una necedad, sí señora.
– Porque usted será indudablemente de los primeros espadas en esta sacratísima guerra que se prepara.
– De los primeros no… mas…
– No sea usted modesto. La modestia es compañera inseparable del verdadero mérito – dijo la dama trayendo a los labios con no poco trabajo, desde el fondo de su alma seca una gota de fiambre dulzura. – Quizás me equivoque, ¿pero no es usted D. José O’Donnell?
– No soy O’Donnell.
– ¿No es usted comisionado de la Regencia secreta que se ha formado en Cataluña, presidida por el prepósito de los Jesuitas? Yo estoy al tanto de todo, y conmigo, caballero, no valen los misterios.
– Juro a usted, señora, que no soy el que usted supone.
– ¿Ni tampoco el coronel D. Juan Bautista Campos, que tiene en el hueco de la mano, como quien dice, a los voluntarios realistas de media España?
– Tampoco.
– Mire usted que soy algo pícara – dijo la momia contrayendo de tal modo el amojamado rostro para sonreír, que Salvador, al mirarla, tuvo algo de miedo. – ¡Oh! no me falta penetración, y en punto a relaciones con personas comprometidas en la causa del trono legítimo, no habrá seguramente quien me gane… Caballero, ¿sabe usted que hace un frío espantoso?
Salvador notó que la dama se agarraba más fuertemente a su brazo. Al sentir los puntiagudos dedos de esqueleto y el roce de los viejos tafetanes del vestido, así como el de las pieles impregnadas de olor de sepulcro, sintió que era una verdad aquel frío glacial de que la dama hablaba.
– Hace mucho frío, sí señora.
– Y las calles están muy solitarias. Si fuera usted tan bueno que quisiera acompañarme hasta la casa adonde voy de visita…
– Con muchísimo gusto, señora.
– Es cerca: junto a San Sebastián.
– Media legua – dijo para sí Monsalud; pero no teniendo ocupaciones, dio por bien empleado el paseo en obsequio de una desvalida señora que tan bien parecía agradecerlo.
– Doy a usted otra vez las gracias – dijo esta, – por su amabilidad, que es más digna de aprecio en una época en que se han acabado los caballeros… Pronto llegaremos: voy a casa de Paquita de Aransis, la señora del coronel D. Pedro Rey. ¿Conoce usted a esa digna familia?
– No tengo el honor de conocerla; pero ese apellido de Aransis no es extraño para mí.
– Es una alcurnia noble de Cataluña. ¿Ha estado usted en Cataluña?… Quizás haya usted conocido al conde de Miralcamp, que es Aransis, al alcalde de Cervera, que es D. Raimundo Aransis. También conozco yo en Solsona una monja Aransis, que es hermana de Paquita.
– ¡Ah! sí, la conozco – dijo Salvador prontamente, herido por vivísimos recuerdos.
– Esa familia está emparentad a con la nuestra – añadió la señora, que era harto redicha para ser momia. – Paquita es tan buena, tan cariñosa, tan excelente cristiana y tan mujer de su casa… Tiene dos hijos que son dos pedazos de gloria, según dice el padre Gracián, Juanito que ahora va a Sevilla a estudiar leyes, al lado de sus tíos paternos, y Perfecta, que es un perfecto ángel de Dios. La pobre niña ha estado enferma hace poco con unas calenturas malignas que la han puesto al borde del sepulcro… ¡Cuánto hemos sufrido! La condesa de Rumblar y yo alternábamos para velarla… una noche ella, otra yo… Usted conocerá seguramente a la condesa de Rumblar, y a su hija Presentacioncita, y a su yerno Gasparito Grijalva, ese tronera, liberalote que concluirá en la horca…
– Si es liberal, no concluirá en bien.
Salvador tuvo que moderar el paso, al notar que su compañera se sofocaba bastante.
– Usted – dijo esta, aspirando el aire con celeridad, como un fuelle viejo que para nutrirse necesita agitarse mucho, – ha vivido al parecer lo bastante, para conocer a mucha gente, tener muchos amigos y presenciar multitud de sucesos; pero no lo necesario para ver pasar épocas y familias, para ver extinguirse las amistades, mudarse las fortunas, morir las ilusiones y caer en ruinas las cosas más reales de la vida.
– Algo y aun algos de eso he visto por desgracia, señora – dijo Salvador sorprendido de aquel sentimentalismo que por cierto modo artístico se avenía bien con el empaque funerario de su distinguida interlocutora.
– ¡Oh! caballero – exclamó esta deteniéndose y clavando en él sus ojos que brillaron como las últimas ascuas de un hachón sepulcral, – ¿no es muy triste ver tanta cosa muerta en derredor nuestro, y sentir ese frío del alma que dan las memorias marchitas, cuando pasan? Hacen un murmullo triste como el remolino de hojas secas, y dan escalofríos como la llovizna de otoño ¿No es verdad, no es verdad esto?
– Es verdad – dijo Salvador participando de aquel escalofrío.
Y vio extinguirse la chispa funeraria en los ojos de Salomé, porque sus flacos párpados cayeron como apagadores de iglesia, y dejaron el amarillo semblante en su primitivo aspecto de cosa completamente acecinada y seca.
– ¡Caballero, tengo un frío horrible! – murmuró la dama temblando. – Vamos a prisa.
El cielo estaba como suele verse en las noches de invierno, limpio, estrellado hasta la profusión, hasta el derroche, cual si saliesen a la bóveda del cielo más astros de los que caben y pugnasen por quitarse el puesto unos a otros. El aire quieto, sereno, tenía un no sé qué, sólo comparable al fulgor horripilante de la cuchilla acabada de afilar. Las estrellas alargaban sus fríos rayos atravesando la inmensa región de invisible hielo, y la luna, pues también había luna, difundía claridad verdosa por calles y plazas. El suelo parecía el lecho de un río que se acaba de secar, dejando al descubierto su limo lleno de fosforescencias. Tres o cuatro calles atravesó la pareja sin decir palabra, y al llegar a un portal de mediano aspecto en la calle de las Huertas detúvose la muerta viva, y sin soltar el brazo del caballero, anunció con una sola voz el fin de la jornada.
– Ya – dijo con expresión de lástima, y luego fue retirando su mano poco a poco para llevarla a la cabeza, donde pedían reparación los pliegues de la mantilla y una guedeja rubia, que desertaba de las filas donde la había puesto el peine pocas horas antes. – Ya se ha molestado usted bastante. Bueno ha sido el paseo… y debemos dar gracias a Dios de que no nos haya visto nadie, porque si nos hubieran visto… ¡Ah! no sabe usted hasta qué punto es atrevida la calumnia en estos tiempos… ¿Quién me asegura que mañana no dirán de mí herejías sin cuento por haberme dejado acompañar de noche por usted?
– Señora, creo que no dirán nada – observó Salvador, reprimiendo la sonrisa que a sus labios venía.
– ¡Oh! quién sabe… Ahora todo se juzga por el aspecto malo. ¡Ah! ni la nieve misma está libre de mancharse o de ser manchada… Retírese usted… yo comprendo que deseará prolongar la conversación en el portal; pero no puede ser, no puede ser de ningún modo.
Después de ofrecerle su casa con no pocas zalamerías, rogó al caballero tuviese la bondad de decirle su nombre para conocer mejor a la persona a quien debía agradecer galanterías inauditas en una época ¡ay! en una época calamitosa y estéril en que no había caballeros. Dicho el nombre, la momia lo repitió con agrado y después dijo:
– ¿Militar?
– No, señora, paisano.
– ¿Andaluz?
– Alavés.
– ¿Y hasta la muerte defensor del trono legítimo…?
– Del trono de Isabel II.
– ¿Pues qué? es usted…
– Masón, señora.
Al expresarse así, con la sonrisa en los labios, Salvador creyó que no merecía respuestas serias aquel interrogatorio impertinente. La momia estuvo a punto de deshacerse en polvo al oír la nefanda palabra. Estremecida dentro de sus apolilladas pieles y de sus ajados tafetanes, llevose las manos a la cabeza, lanzó una exclamación de lástima y desconsuelo, y por breve rato no apartó del cielo sus ojos fijos allí en demanda de misericordia.
– ¡Masón! – repitió luego mirando al que, según ella, era un soldado de las milicias de Satanás. – ¡Quién lo diría!
Y señalando con su mano flaca, cubierta de guante canelo, una luz que a cierta distancia se veía, como farolillo de taberna o café, dijo entre suspiros:
– En donde está aquella luz se reúnen sus amigotes de usted… Caballero, si me permite usted que le dirija un ruego, le diré que por nada del mundo sea usted masón. Todo está preparado para el triunfo de la monarquía verdadera y legítima, y es una lástima que usted perezca, porque perecerán todos, no hay duda… Cuando usted me dijo que es masón, vi… yo siempre estoy viendo cosas extrañas que luego resultan verdaderas… vi un montón de muertos en medio de los cuales asomaba una cabeza…
Le tomó una mano, y al contacto del guante canelo, que por su delgadez apenas disimulaba la dureza de los dedos fosilizados, Salvador sintió que se le comunicaba un frío glacial, llegando hasta su corazón.
– Aquella cabeza era la de usted – prosiguió la momia. – Usted se reirá; pero yo no; porque la experiencia me ha enseñado a dar un gran valor a mis corazonadas, y en el tiempo escaso de nuestro conocimiento he podido apreciar las notables prendas de usted. ¡Oh! sí, todavía hay caballeros; pero pronto, muy pronto quizás no haya ninguno. Adiós.
Le estrechó un momento la mano y desapareció dentro del portal, oscuro y profundo como un sarcófago.
Salvador permaneció un rato en la puerta, mirando al hueco oscurísimo que se había tragado a su dama de aquella noche, y murmuró estas palabras:
– ¡Pobre señora!… sin duda está loca.
Alejose despacio, sin poder echar de su mente tan pronto como quisiera la imagen de la fantasma a quien había dado el brazo y que parecía el duendecillo propio de las heladas y claras noches de Enero en el clima de Madrid. Después de andar un poco maquinalmente y sin dirección fija, hallose bajo el farol que poco antes le señalara la mano del guante canelo.
– El café de San Sebastián – pensó. – Ya que estoy aquí entraré. No faltarán amigos con quienes pasar un rato.