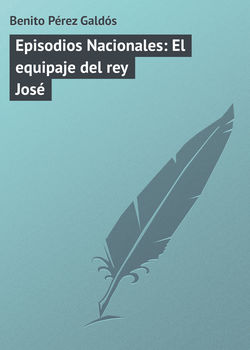Читать книгу Episodios Nacionales: El equipaje del rey José - Benito Pérez Galdós - Страница 5
Benito Pérez Galdós
EPISODIOS NACIONALES: EL EQUIPAJE DEL REY JOSÉ
V
ОглавлениеSalvador subió tristemente la escalera de la casa acompañado de varias personas que atraídas del ruido y del temor bajaron, y en la meseta donde se abría la puerta del domicilio de su señor tío, recibiole, candil en mano, la esposa de este, que le dijo así:
– No podía ser otra cosa que una barrabasada del sobrino de mi marido. ¡Todo sea por Dios! Este chico tiene la cabeza a las once y está podrido de ella. ¿Te han herido?
– El pueblo de Madrid aborrece este uniforme – gritó Bragas que detrás a poca distancia subía— y no le falta razón.
– Sólo a este loco se le ocurre sacar el sable porque le echaron un poco de fango – dijo la señora de Monsalud alumbrando para que pasasen todos a la sala.
Componían aquella noche la tertulia, doña Ambrosia de los Linos y sus dos hijas, una de las cuales, casada poco antes, vivía en el piso tercero del mismo edificio. Ambas eran bastante lindas, principalmente la soltera, que cautivaba por su frescura, por sus vivarachos ojos, por sus rosados carrillos, marcados aquí y allí con vagabundos lunares, y por su gracia en el mirar y la flexible ligereza de su cuerpo, tanto más admirable, cuanto que la muchacha era algo más que medianamente gordita, prometiendo en diversos parajes de su persona, que igualaría con los años a su enorme mamá. También estaba allí D. Mauro Requejo que solía ir todas las noches, por ser pariente de la señora de Monsalud, y no tardó en presentarse don Gil Carrascosa.
La señora de Monsalud era una mujer de presencia no vulgar ni desagradable, pero muy gastada y decaída por causas que ignoramos. Durante un matrimonio estéril, que ya contaba trece años, marido y mujer no habían ofrecido al mundo un modelo perfecto de concordia. Repetidas veces se separaron para volverse a juntar; repetidas veces crujieron los palos de las inválidas sillas, y volaron por el aire los platos desportillados, instrumentos unas y otros de la ciega cólera homicida de ambos consortes. Andrés Monsalud era hombre de mala conducta, fatuo, desarreglado, trapisondista, embrollón, aventurero. Serafinita pecaba de caprichosa, holgazana, embustera, y tenía más vanidad que una princesa, gustando mucho de emperifollarse, y sobre todo de aparentar posición y suponer posibles muy superiores a lo que en realidad tenían ella y su marido, pues reunida la fortuna inmueble de entrambos, allá se iba con la nada.
Por último, después de la tragedia de Babilafuente, Serafinita logró atraer a su marido y poner casa en Madrid, y de la noche a la mañana por mediación generosa de un caballero francés dieron a Andrés un regular destino en la Visita de Propios, con lo cual uno y otro estaban tan huecos, que de allí, a tratar a Dios de tú, apenas había el canto de una peseta. Su morada, no obstante, era humildísima, porque el sueldo no rayaba, ciertamente, en Potosí; mas Serafinita se esmeraba en aumentar con mil artificiosas combinaciones el lustre y aparato de su casa.
– Puedes respirar tranquilo, sobrino – dijo la señora con bondad. – Descansa y se te dará un vaso de agua para matar el susto.
– No quiero agua – repuso bruscamente el joven, paseándose de largo a largo por la sala. – Tengo que marcharme.
– ¡Marcharse! – exclamaron a dúo y con desconsuelo las dos niñas de doña Ambrosia.
– Este joven gusta de pendencias y de derramar sangre – añadió esta. – ¡Cómo se conoce que los franceses le crían a sus pechos!
– Pero al menos – dijo Serafinita, – ¿te quitarás el uniforme?
– Sí, hablad de eso a este babieca – indicó Juan Bragas, que había ido a fondear junto a la más pequeña de las fragatitas de doña Ambrosia. – Es muy gabacho este caballero. Los pocos españoles extraviados que sirven en las banderas de José, están a estas horas con los ojos y el corazón vueltos hacia la madre patria afligida; pero este mi D. Quijote botellesco, dice que su honor le obliga a no abandonar a la canalla.
– Hace cosa de seis meses – afirmó Serafinita— habría sido gran locura mostrar siquiera un adarme de españolismo; pero hoy es distinto. Los franceses van de capa caída y buen tonto será quien se embarque con ellos.
– ¡Oh, sí, será un idiota! – dijo doña Ambrosia, – aunque lo mejor habría sido no servirles nunca.
– Las circunstancias – añadió Serafinita— obligan a los hombres a sofocar algunas veces su natural impulso y fogosidad patriótica. Ahí está mi marido, que no le hay más español en toda la tierra del garbanzo, y sin embargo viose arrastrado a cierto compadrazgo con los franceses, y aun anduvo con masones y revoltosos, malquisto de todo el mundo. Pero de algo valen los consejos de una mujer prudente. Yo le traje al buen camino, y como mi familia, que no es ninguna familia de tres por un cuarto, ha tenido siempre relaciones con altos personajes, fácil me fue amarrar a mi esposo al pesebre de la Visita de Propios. Diole la plaza un ministro francés; ¿pero tenemos la culpa de que haya sido francés quien primero echó de ver nuestros méritos, o si se quiere, los de mi marido, para todo lo que sea cosa de aritmética en cualquiera oficina?
– Si recibimos un pequeño favor de esa canalla – gritó con vehemencia Bragas, – diéronnos lo nuestro y nada tenemos que agradecerles. Españoles somos, y ahora váyanse con dos mil demonios.
– Lo que hay en esto – dijo D. Mauro Requejo, que sombríamente había permanecido en un rincón de la sala, sin hablar hasta entonces, – es que para dar sus destinos a los señores Monsalud y Bragas, fue preciso quitárselos a otros, que pecando de empecinados, mortificaban con cuchufletas y versitos a los franceses.
– ¡Nadie hay más empecinado que yo! – exclamó con furioso arranque de entusiasmo Juan Bragas, saltando en medio de la sala, con gran regocijo de las niñas de doña Ambrosia. – ¡Viva D. Juan Martín Díez!
– ¡Viva, viva mil años! – repitió Andrés Monsalud, presentándose en la sala, con semblante reposado y satisfecho, sin duda por la vanagloria que el reciente discurso callejero había dejado en su ánimo. – ¡De buena has escapado, sobrinillo! ¡Exponerse a las iras del pueblo español!… Vamos, te perdono; yo también he sido calavera, yo también he sido revoltoso y provocativo y…
– Afrancesado – indicó con malicia doña Ambrosia. – No hay que echársela ahora de apóstol Santiago.
– Un poquillo – repuso Monsalud con turbación. – Pero de arrepentidos se hacen los santos. La prueba de mi sinceridad la tengo hoy en la confianza de mis amigos. Hanme comisionado esta tarde para preparar los festejos…
– ¿Para cuando entre D. Carlos España? – preguntó la de los Linos.
– Para cuando entre D. Juan Martín o lord Wellington… Un arco de triunfo, ¿qué les parece a Vds.? En mi oficina hemos resuelto componer unos versos, y ver si se hace un carrito.
– Ya nos cayó que hacer, amigas mías – dijo con júbilo Serafinita. – Desde mañana pondremos manos a la obra, porque las guirnaldas de rabo de cometa no son cosa que se despache en tres días.
– Y luego mucho de banderitas y escarapelas – dijo una de las muchachas.
– Y será preciso que doce o catorce doncellas tiernas se vistan de ninfas para ir delante del carro cantando el Velintón.
– Y como haya alegoría vestiremos a mi sobrino de dios Marte – indicó Monsalud.
El joven soldado dirigió a su tío una mirada de desprecio.
– Estará saladísimo – dijo doña Ambrosia. – Mi esposo y padre de estas dos niñas hizo de Marte cuando la jura del otro Rey, y era una gloria el verle con todo su hermoso cuerpo medio desnudo y un chafarote en la mano… ¡Oh! ustedes no alcanzaron a ver tanta preciosidad.
D. Gil Carrascosa, entrando apresurado en la estancia, saludó a todos con amable cortesanía, especialmente a las niñas.
– ¿Pues qué – dijo— todavía está nuestro mozalbete metido dentro de la indigna librea francesa? A estas horas casi todos los españoles que servían a José han desertado. Acabo de ver a dos que se escondieron esta mañana.
– ¡Han desertado! – repitió el coro de mujeres.
– Fuera esa casaca, sobrino – gritó Monsalud dirigiendo al hijo de su hermana imperiosa mirada. – ¡Ay! acuérdate de tu madre, a quien no nos atrevimos a dar parte de tu afrancesamiento… Si lo llega a saber, se morirá de pena.
– Te esconderemos aquí – dijo Serafinita— aunque no habrá peligro, pues ellos tienen bastante que hacer para ocuparse de ti.
– En esta casa no – afirmó con aplomo el tío. – Los vándalos conocen el rabioso españolismo mío, y de seguro vendrían a buscarle aquí, acusándome de haberle impulsado a la deserción.
– Pues se puede esconder en mi casa – dijo la mayor de las Linas, que era la casada y tenía su nido en el tercer piso.
– Eso es, que se esconda arriba – repitió con extraordinaria vehemencia la soltera, contemplando al joven Monsalud de tal modo que parecía envolverle con su mirada como en amorosa y blanda nube protectora.
– Sí, en el tercero.
– Yo le cederé mi cuarto y mi cama, y dormiré con mi hermana – añadió la doncella en un segundo arranque de generosidad.
– Francamente, Dominguita, tu esposo está fuera y no me gusta ver a dos muchachas solas en la casa con el dios Marte – objetó doña Ambrosia.
– Pues al sotabanco. Hablaremos al Sr. Pujitos para que le ceda un rincón.
– Conque, sobrino, vete despojando de tu uniforme.
El soldado, a quien tal proposición ofendía en lo más delicado de su alma, y que estaba a la sazón irritado por la escena de la calle, y además por el impertinente charlar de su tía, contestó con ardor:
– Antes me quitaré el pellejo que el uniforme. Me lo puse por mi voluntad, lo tendré mientras exista el ejército a que pertenezco y la bandera que juramos.
– ¿Eres francés?
– No sé lo que soy – repuso con desdén.
– ¿Harás armas contra tus paisanos?
– No; pero tampoco abandonaré cobardemente a los que me han dado de comer.
Monsalud tío rompió en estrepitosas risas, acompañado por Bragas, Requejo y Carrascosa.
– Pero, sobrino de todos los demonios, ¿no tienes en mí la norma de tu conducta?
– Si yo le imitara a Vd. en esto – dijo el joven temblando de indignación— no tendría idea del honor, ni una chispa de vergüenza en mi alma, ni en mi corazón el sentimiento del deber, ni sería digno de que me mirasen los hombres. Adiós. Me voy para siempre de esta casa y de Madrid.
El soldado salió resueltamente. Un poco atontado el tío, bastante aturdida su esposa, no pronunciaron una sola palabra para detenerle.
– Ese muchacho es un insolente – dijo al fin la señora de la casa.
– ¡Pobrecito! – murmuró el oficial de la Visita de Propios.
– ¡Él se lo pierde! – indicó majestuosamente Serafinita. – Ahora que mandan los españoles he de conseguir para ti una buena vara, Andresito. Serás corregidor de Alcalá, de Ocaña o de Tarancón. Yo había calculado que Salvadorcillo nos acompañaría con un buen momio.
– No se puede sacar partido de ese muchacho.
La niña soltera de doña Ambrosia había llevado el pañuelo a sus picarescos ojos, de súbito humedecidos por ignorada causa.
– ¡Pobrecito! – exclamó con zozobra. – Se ha marchado solo. Está expuesto a que le insulten otra vez en la calle. Le darán golpes, le arrojarán lodo, manchándole la frente, el cabello, la boca, los ojos, ¡ay! los ojos, el uniforme…
– Esto parte el corazón. ¡Pobre muchacho! – exclamó la casada. – Alguien debía salir con él.
– ¡Qué falta de caridad dejarle salir solito! Si yo fuera hombre…
– La verdad es que puede sucederle alguna cosa mala – dijo Serafinita dando un suspiro.
– Usted que es su amigo – exclamó con ira la doncella volviéndose a Juan Bragas que a su lado estaba— ¿por qué no salió con él para ampararle en caso de un atropello?
– ¿Amigo? – dijo con desdén el covachuelo. – No tanto. Conocido y nada más… Nos hablamos alguna vez, paseamos juntos, pero…
– Es Vd. un mal amigo – gritó la muchacha con voz temblorosa. – ¡Dejarle partir sin compañía!… Esto se llama deslealtad, cobardía.
Juan Bragas se echó a reír.
– Pero…
– Haga Vd. el favor de no volver a dirigirme la palabra en toda la noche, ni volver a mirarme en su vida, ni estar donde yo esté, ni respirar donde yo respiro, ni ponerse donde yo le vea, ni…
La tertulia fue triste, tristísima. Los hombres viendo que no podían alegrar el ánimo de las dos muchachas, ni el de la señora de la casa, ni sacarles palabras que no fuesen lúgubres como un funeral, pegaron la hebra con doña Ambrosia, y dándole a la lengua sin descanso por espacio de dos horas, azotaron a medio mundo con la piel arrancada al otro medio.