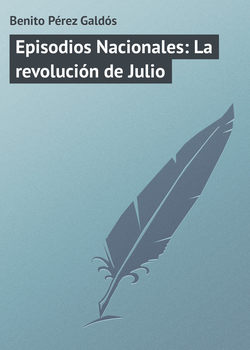Читать книгу Episodios Nacionales: La revolución de Julio - Benito Pérez Galdós - Страница 2
Benito Pérez Galdós
EPISODIOS NACIONALES: LA REVOLUCIÓN DE JULIO
II
Оглавление7 de Febrero. – A mi dulce amiga invisible, la indulgente Posteridad, doy anticipada explicación de los vacíos o faltas que notará en mis vagas Memorias cuando llegue a leerlas, si tal honra merezco al fin. Creerá que es mi correo el viento; que a él las confío en descosidas hojas, y que algunos puñados de éstas se le van cayendo en su carrera por los espacios. Pues no es así, que buen cuidado pongo en que todo vaya bien ordenadito, no por caminos del aire, sino por manos de depositarios y conductores diligentes. La causa de estos vacíos debe buscarse en la propia morada y época del autor, que ha visto perseguido y condenado a destrucción su trabajo, fruto de tantas observaciones y vigilias. Sepa la Posteridad que ha dos años padecí alteraciones de mi salud, cuyo proceso y síntomas fueron gran confusión de los médicos de casa; y tan desconcertado me puse, que mi amada esposa y mi bendita suegra llegaron a creer que yo había perdido el juicio, o que mis tenaces melancolías y desgana de todo me llevarían pronto a perderlo. Inquietísimas las dos señoras, como el buen don Feliciano y las damas mayores, no sabían qué hacer para mi asistencia; todo su tiempo y su atención eran para vigilarme y no perder de vista la más insignificante acción mía, por donde pudieran descubrir mis alocados pensamientos. En aquellos trances me vino una crisis de flojedad de todo mi cuerpo y de fatigas intensas, que me tuvieron preso y encamado largos días; y en lo que duró mi quietud hubo tiempo sobrado para que María Ignacia y doña Visita, que veían en mis persistentes lecturas y en mis nocturnas encerronas para escribir la causa inmediata de mis achaques, discurrieran algo semejante a lo que el ama y sobrina de don Quijote imaginaron para cortar de raíz el morboso influjo de los libros de Caballerías. Registraron mi cuarto, y una vez sustraídos bastantes libros de los que más me deleitaban, abrieron con traidora llave uno de los cajones en que guardaba yo mis papeles, y todo lo que allí encontraron perteneciente a mis Memorias fue reducido a cenizas. Me ha dicho después María Ignacia que no fue ella, sino su madre, la verdadera inquisidora de aquel auto; que había intentado salvar algunas piezas de mi escritura; pero que doña Visita y don Feliciano se las arrebataron al instante, pronunciando la terrible sentencia: «¡Al fuego, al fuego!»
Sin tratar de averiguar quién tuvo más culpa en aquel desaguisado, me limité a llorar la pérdida de todo lo que escribí en el 50 y en parte del 51, porque en ello puse, a mi parecer, pensamientos muy míos que no merecían fin tan desastrado. Lo restante del 51 lo pasamos en Italia, y allí nada escribí, porque mi mujer me quitaba de la mano la pluma siempre que yo intentaba contarle algún cuentecillo a mi amiga la Posteridad. Permita Dios que esta nueva ristra de memorias sea más afortunada, y permanezca segura de incendios. Así lo espero, alentado por María Ignacia, que, oídas mis explicaciones, me ha prometido respetar mi trabajo siempre que observe yo dos reglas de conducta por ella impuestas. La primera es que no consagre a este recreo cerebral más que hora y media, a lo sumo dos horas en cada veinticuatro; la segunda, que no reserve de su curiosidad mis papelotes, reconociéndole el derecho de revisión, censura y aun de enmienda si fuere menester… Mi amada mujer, a quien he confiado mis pensamientos más íntimos, no me tiene por lunático, y a cuantos en la Posteridad me leyeren les aseguro que no lo soy ni jamás lo he sido. Divago a mis anchas, eso sí, y digo todo lo que me sale de dentro, sin que me asuste la chillona inarmonía entre mis ideas y las de mis contemporáneos.
Si con los más suelo estar en desacuerdo, con mi señor padre político desentono horrorosamente, pues jamás dice él cosa alguna que a mí no me parezca un disparate. Al propio tiempo, cuanto sale de mi boca es para él herejía, delirio, necedad garrafal. Vaya un ejemplo: ayer mismo, hallándonos de sobremesa del almuerzo, con dos convidados, mi hermano Agustín y don Clemente Mier, dignidad de Capiscol de la catedral de Toledo, sacó mi suegro un papel y nos leyó la sentencia del cura Merino: «Fallamos: que por fundamentos y artículos tal y tal… debemos condenar y condenamos… tal y tal… a la pena de muerte en garrote vil… que el reo sea conducido al patíbulo con hopa amarilla y un birrete del mismo color, una y otro con manchas encarnadas…».
Al oír esto, dije tales cosas que don Feliciano me quería comer, y salió con la tecla de que no sigo bien del caletre. «¿Qué razón hay – añadí, – para que se vista de máscara, con escarnio repugnante, a un pobre reo, que bastante castigo tiene ya con la muerte?» Y como el clérigo comensal y mi hermano afirmasen que ello era formas y ritualismo de la ley, para inspirar más horror del crimen que se castigaba, y mi suegro triunfante nos leyese que lo de la hopa amarilla con llamas rojas lo disponía el Código en su artículo 91, sostuve que somos un país bárbaro, donde la justicia toma formas de Inquisición, y los escarmientos de pena capital visos de fiesta de caníbales. Dentro de cada español, por mucho que presuma de cultura, hay un sayón o un fraile. La lengua que hablamos se presta como ninguna al escarnio, a la burla y a todo lo que no es caridad ni mansedumbre. Aún despotriqué más; pero ahogaron mis expresiones con risas, saliendo por un registro que iniciaba siempre mi mujer: «Cosas de Pepe». Yo tengo cosas, y con este comodín puedo dar suelta, sin gran escándalo, a cuantos absurdos bullen en mi mente. El canónigo Mier, hombre ilustrado y tolerante, fue de los que más celebraron mis ocurrencias, y a renglón seguido me dijo que, designado por el arzobispo Bonell y Orbe para asistir a la ceremonia de la degradación del cura Merino, la cual había de ser muy interesante y patética, me proponía llevarme consigo, si yo lo deseaba. Aunque ordena el Concilio de Trento que estos ejemplares actos sean públicos, en el caso presente no se abrirán las puertas de la cárcel más que a los que asistan por ministerio eclesiástico, y a contadas personas que quieran presenciar la ceremonia, no por curiosidad, sino por edificación. Me apresuré a contestarle afirmativamente, y quedamos de acuerdo en hora y punto de cita para el mismo día.
Agustín, que a más de hermano mío lo es de la Paz y Caridad, contonos ayer que, habiendo visto en su calabozo al monstruo del Averno, salió de allí escandalizado y horrorizado de un cinismo tan infernal. No se contenta Merino con repetir que quiso matar a la Reina por vengar en ella las iniquidades de los que mandan, y por aversión al género humano, sino que ha declarado con el mayor descoco que desde su entrada en el convento, siendo aún niño, leyó cuantas obras prohibidas le vinieron a las manos, filosofismos y herejías de lo peor que abortan las prensas francesas. Luego se dejó decir que en su juventud estuvo enamorado de la Libertad; que por huir de persecuciones se largó dos veces a Francia el 41, empleó en préstamos el dinero de sus ahorros y algo que ganó en la Lotería, siendo tan desgraciado en sus negocios, que los acreedores, sobre no pagarle, le pegaban… Sufrió vejaciones, malos tratos, estafas y vituperios mil, con lo que se le fue corrompiendo la sangre, y se llenó de hiel.
En sus últimos años, no tenía trato de gentes; se pasaba el día echando amargos ayes de su boca; quejábase continuamente de enfermedades efectivas y de otras imaginarias. Su genio era tan agrio, que no había cristiano que le aguantase… Dormía tan poco, que sus descansos salían a hora y media no más por noche, y entretenía los insomnios con lecturas continuas de cuanto papel en sus manos caía… En la cárcel afecta fría tranquilidad, desprecio de la vida, desdén de escribanos y jueces, de su propio defensor, y hasta del señor Presidente del Tribunal Supremo, don Lorenzo Arrazola, lo que verdaderamente revela un orgullo más que satánico…
Mucho agradecí al buen amigo señor Mier que me facilitara ocasión de ver al preso en acto tan imponente y severo. Consistía la degradación en despojarle de la investidura carácter sacerdotal, para que pudiera ceñir sin mengua de la Iglesia la hopa amarilla que ordena la etiqueta del cadalso, según los artículos 160 y 91 de nuestro benigno Código penal. A la hora designada para degradar entramos en el Saladero el señor Mier y yo, y nos encaminaron a una sala baja con rejas a la calle: en el testero principal vimos un altar, y sobre éste ropas litúrgicas, un cáliz, un crucifijo y dos velas. No tardó en llegar el señor Cascallana, Obispo de Málaga, con media docena de graves sacerdotes, que habían de asistirle, y casi al mismo tiempo se personaron el juez señor Aurioles, los Gobernadores civil y militar, el Fiscal, escribanos y algunas personas que no llevaban más cargo que el de mirones, ni otro fin que el de saciar su curiosidad ardiente. En la calle, numeroso gentío ansiaba ver cosa tan extraordinaria. Pocos eran los que algo podían vislumbrar pegados a las rejas; muchos los que empujaban disputando sitio a los que habían madrugado para cogerlo; muchísimos los que renegaban de no ver más que la pared, detrás de la cual pasaba algo terrible. Juntándose al murmullo y risotadas de los menos el mugido displicente de los más, resultaba un coro de crueldad y grosería que nos daba la sensación de los autos de fe.
El Obispo se revistió de medio pontifical rojo, con báculo y mitra, y ocupó un sillón de espaldas al altar; los demás curas situáronse a izquierda y derecha; yo me agazapé en sitio donde pudiera ver quedándome casi invisible, y ya no faltaba más que el reo, parte o figura indispensable del edificante espectáculo que debíamos presenciar.
Tras una breve espera, vimos aparecer la figura escueta y pavorosa de don Martín, alto, rígido, el cuerpo todo negro de la sotana, amarillo el rostro de las hieles que le andaban por dentro, la mirada viva, la expresión desdeñosa. Traía las manos atadas atrás, y del nudo que las enlazaba partían dos cuerdas, una para cada pie. Con esta sujeción su paso era lento, como el de un gran buitre que, inutilizado de las alas, se viera en la penosa obligación de hacer su camino por el suelo. Cuando pude verle de perfil y de frente, reconocí la fisonomía del clérigo que en 1848 prestó los auxilios espirituales a la pobre Antoñita en la triste casa de la plaza Mayor. Él no me vio a mí, y aunque me viera, no me habría reconocido. Diré con toda verdad que su presencia en la sala del Saladero levantó en mi espíritu el terror más que la compasión; casi casi encontré apropiadas a su persona las calificaciones de monstruo abortado, tigre, y demás remoquetes que la Prensa había hecho populares. El maestro de ceremonias, con su libro en una mano y el puntero en la otra, se adelantó hacia el reo y desabridamente le dijo: «Tiene usted que vestirse». Y el reo, más desabrido aún, contestó: «¿Y cómo? ¿con las manos atadas?» Los alguaciles desliaron la cuerda de sus manos; y en cuanto éstas estuvieron libres, llegose el hombre al altar y empezó a vestirse con pausa y método, sin la menor alteración en los ademanes, lo mismo que si se vistiera para decir misa, pronunciando con voz segura la frase de ritual que el celebrante dice a cada prenda que se pone. El amito, el alba, el cíngulo, la estola, el manípulo, tienen simbólica significación, que el sacerdote va expresando al tomar la figura de Cristo en aquella oblación pura, que no se puede manchar por indignos y malvados que sean los que la hacen. Sereno estaba el hombre, repitiendo en tan lúgubre ocasión lo que hacía todas las mañanas en San Justo o en otras iglesias; y como el acólito se equivocara queriendo ponerle el manípulo en el brazo derecho, le dijo pronta y secamente: «Al brazo izquierdo».
Vestido, el reo parecía otro. Su rostro huraño y repulsivo recibía no sé qué vislumbre apacible de la casulla que cubría su cuerpo. Se le mandó que se arrodillara, y obedeció al instante, hincándose frente al Prelado. «Más cerca, más cerca», le ordenó el maestro de ceremonias. Obedeció tan vivamente Merino, andando de hinojos hacia Cascallana, que llegó hasta tocarle las rodillas. Asustado el Obispo de aquel bulto que se le iba encima con salto parecido al del cigarrón de zancas aceradas, rebotó en su silla, se puso en pie, tuvo miedo. Pensó quizás que el asesino de Isabel sacaba de la casulla otro puñal de Albacete… El Gobernador, don Melchor Ordóñez, se arrimó a Su Ilustrísima, que tranquilizado recobró su asiento. En esta parte de la escena advertí un ligero matiz cómico, que anoto aquí para que nada se me escape. Pasó como una fugaz mueca de Melpómene, si en el momento de su actitud más trágica la picara una pulga. Inmediatamente después de esto, Merino se fijó en las caras de chiquillos, de descocadas mujeres y pálidos hombres que aparecían en las rejas, y en el siniestro rumor del pueblo ansioso. «¿Hay alguna rúbrica – dijo- que disponga que estos actos se celebren a la luz del día y con los balcones abiertos?» Nadie le dio respuesta ni explicación. Un señor que a mi lado estaba, viendo que el reo se encogía de hombros y alargaba el labio inferior con un expresivo ¿a mí qué?, me dijo: «Pero ¿ha visto usted qué monstruo de frescura?»
Empezaron sus terribles funciones los que degradaban, y lo primero fue ponerle a don Martín en las manos un cáliz con vino y agua, que al punto le arrebató el Obispo, dándole después el copón, que con la misma prontitud le fue quitado. El señor Cascallana pronunció la fórmula en latín, que traducida fielmente dice: Te quitamos la potestad de ofrecer a Dios sacrificio, y de celebrar la misa tanto por los vivos como por los difuntos. Inmediatamente cogió Su Ilustrísima un cuchillito que le dieron los acólitos, mandó a don Martín que alargase los dedos y se los raspó suavemente, acompañando el acto de estas desconsoladoras palabras: Por medio de esta rasura te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con la unción de las manos y los dedos. Luego se le quitó la casulla, y el Obispo dijo: Te despojamos justamente de la caridad, figurada en esta sacra vestidura, porque la perdiste, y al mismo tiempo toda inocencia. Y al arrancarle la estola: Arrojaste la señal del Señor, figurada en esta estola: por esto te la quitamos…
Como el ceremonial que describo es a la inversa de la imposición del Sacramento del Orden, deshaciendo y desbaratando todo lo que éste significa, hasta privar al condenado de la dignidad, carácter y oficio sacerdotales, para entregarlo abiertamente al fuero de los legos, luego que se le quitó a Merino la calidad de Presbítero la emprendieron con el Diácono. Revestido con la dalmática, y puesto el libro de los Evangelios en las manos pecadoras, lo arrebató de ellas el Obispo con estas aterradoras palabras: Te quitamos la potestad de leer el Evangelio, porque esto no corresponde a los indignos. Y al despojarle de la dalmática: Te arrancamos con justicia la cándida vestidura que recibiste para llevarla inmaculada en la presencia del Señor, porque no lo hiciste así conociendo el misterio, ni diste ejemplo a los fieles para que pudieran imitarte como consagrado a Dios. Al desnudar al Subdiácono, la tremenda voz de la Iglesia dijo: Te desnudamos de la túnica subdiaconal, porque el casto y santo temor de Dios no domina tu corazón y tu cuerpo. Arrebatado le fue el manípulo con esta cláusula: Deja el manípulo, porque no combatiste las asechanzas del enemigo por medio de las buenas obras; y el amito con ésta: Porque no refrenaste tu voz, te quitamos el amito.
Aún no había concluido la terrible escena. Vi que por las mejillas del Prelado resbalaban dos gruesos lagrimones. Las de Merino estaban secas: su cara, como una escultura tejida con esparto, imitaba la impasibilidad del cadáver que no chilla ni remuzga cuando le pinchan y le sajan en la sala de disección. El señor que a mi lado estaba me dijo: «Esto no es un hombre, ni siquiera una fiera: esto es un árbol. Fíjese usted: Su Ilustrísima llora; yo, que no soy aquí más que mero espectador, lloro también… no puedo contenerme, y él como si tal cosa… Vea usted, es un árbol…». Nada pude contestar a mi vecino: tales eran mi emoción y el ansia que yo sentía de que la desgarradora escena terminase.