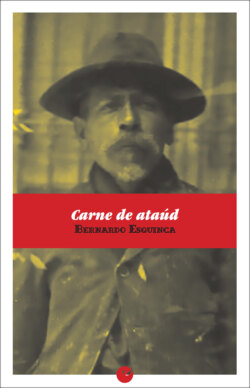Читать книгу Carne de ataúd - Bernardo Esquinca - Страница 20
8
ОглавлениеCiudad de México, julio de 1888
Ese día amaneció nublado. Las torres del Castillo de Chapultepec asomaban entre nubes espesas, dando la impresión de ser una fortaleza construida en el aire. Un testigo, que presenció el suceso escondido detrás de unos árboles, afirmaría más tarde lo siguiente: era como si los mismos Dioses, sabedores de lo que se
avecinaba, hubieran mandado tapar el sol para que ninguno de los participantes fuera cegado en el instante crucial. La solemnidad que rodeaba al evento era interrumpida ocasionalmente por los mugidos de las vacas en los establos cercanos. En un claro del bosque, los padrinos preparaban a sus respectivos ahijados para el duelo que estaba a punto de escenificarse. En un extremo estaba Ireneo Paz, fundador de La Patria, quien ya tenía experiencia a la hora de batirse, pues ocho años antes había dado muerte de manera ventajosa al poeta Santiago Sierra en un duelo efectuado en Tlanepantla. En el otro, visiblemente nervioso, aguardaba Eugenio.
El motivo de la disputa era Murcia Gallardo. Días antes, la publicación dirigida por Paz sacó un artículo que señalaba que la última víctima del Chalequero había sido vista flirteando con su asesino en la pulquería Las Tres Piedras, y que posteriormente abandonó el antro por su propia voluntad en compañía del criminal. Por lo tanto, ella misma era la principal responsable de lo que le había sucedido. El texto terminaba haciendo un llamado a todas las mujeres de vida licenciosa a cambiar de costumbres, y evitar así los peligros a los que las exponía su «profesión». Eugenio reaccionó mandando al periódico una carta en la que afirmaba que la muerte de Murcia se debía, sobre todo, a la impunidad con la que el asesino actuó durante años en la zona del Río Consulado. Con la intención de perjudicarlo, Ireneo publicó la misiva en la página editorial de La Patria, y la estrategia funcionó. Como consecuencia de sus declaraciones, que ponían en entredicho la eficacia de la policía, Eugenio fue despedido de El Nacional. Después, el intercambio epistolar entre los rivales se intensificó; de los argumentos se pasó a los insultos, y pronto el duelo tuvo una fecha.
Aunque estaban distanciados desde la muerte de Murcia, Eugenio le pidió a Julio que fuera su padrino. Éste acudió puntual a la cita, consciente de que su amigo necesitaba, más que nadie, consejos ante tal compromiso. No permitiría, bajo ninguna circunstancia, que Eugenio muriera, y fue preparado para ello. Cuando vio la torpeza con la que sostenía el florete, sacó una pistola, y se la escondió a su amigo en la bolsa del pantalón.
—Estás loco —le reclamó Eugenio—. Esto es un duelo de honor, no un fusilamiento.
—Será una carnicería si no me haces caso. Ese cabrón te hará picadillo, y después cocinará tamales con tu carne.
—No haré trampa.
Indignado, Eugenio sacó la pistola, y la arrojó a la tierra. Julio enfureció. Se le echó encima, y lo sujetó del cuello de la camisa.
—Entonces déjame ponerme en tu lugar. Aquí no vas a escribir cartitas, estás poniendo en riesgo tu vida.
Eugenio lo alejó de un empujón.
—Imbécil. Tú lo único que sabes blandir es el pincel.
—¡Yo me acuesto todas las noches con la muerte! —explotó Julio—. ¡Es mi amante!
Un carraspeo interrumpió la disputa. Ireneo Paz se había aproximado junto con su padrino.
—¿Todo en orden? Parece que el duelo se adelantó, pero con un participante equivocado.
Eugenio le lanzó una mirada iracunda a su rival.
—No se meta. Espere su turno.
Ireneo colocó la punta del florete en la barbilla de Eugenio.
—No tengo todo el día. Tampoco la paciencia para ver a dos escuincles pelearse. Esto es algo serio: no estamos en un baile.
—Yo no estaría tan seguro —dijo Julio. Había recogido la pistola y ahora le apuntaba a Ireneo. El rival de Eugenio palideció. Dio un paso atrás, balbuceando:
—T-tranquilo, yo…
Julio bajó la pistola hacia los pies de Ireneo y comenzó a disparar.
—Órale cabrón. ¡A bailar!
Presa del pánico, Ireneo movió los pies en un intento por esquivar las balas, mientras pedazos de tierra se elevaban arrancados por los disparos.
—¡Idiotas! —gritó Ireneo, mientras se alejaba sin dejar de levantar los pies, como si pisara carbones ardientes.
El testigo oculto tras un árbol, libreta en mano, afirmaría después que escuchó tres risas distintas cuando los disparos cesaron. La de Eugenio, la de Julio y tal vez la de Santiago Sierra, quien tuvo su venganza aquella mañana que los dioses escondieron el sol.