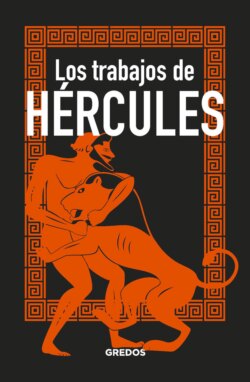Читать книгу Los trabajos de HÉRCULES - Bernardo Souvirón - Страница 7
ALCIDES Y LA LOCURA
ОглавлениеL a ciudad humeaba. Por fin los tebanos habían conseguido ajustar cuentas con los minias de Orcómeno, habitantes de una ciudad que, desde tiempo inmemorial, había considerado a Tebas como su mayor enemiga.
Los hombres habían sido pasados a cuchillo; las mujeres esperaban en las inmediaciones del ágora.Algunas de ellas, las más hermosas, convertidas en botín de guerra, serían conducidas a Tebas y a otras ciudades, las patrias de los vencedores. Otras, menos hermosas, menos afortunadas, estaban ya encerradas en jaulas de madera a punto de ser cargadas en los carros de los mercaderes de esclavos junto con el ganado, los enseres, los niños y las escasas pertenencias de los vencidos.
En la zona más alta del ágora, Alcides, el héroe vencedor, estaba sentado sobre una roca. Su rostro no reflejaba ninguna emoción, su cuerpo permanecía laxo, pues todo lo que ocurría a su alrededor formaba parte de un escenario familiar, rutinario. Contemplaba la ciudad destruida y, desde su posición, podía ver las nubes de polvo que levantaban los mensajeros, quienes, a través de los caminos, llevarían la noticia de su gesta a toda Grecia; muy pronto todo griego sabría quién era él y qué les ocurría a los que osaban oponérsele.
Abandonando su ensimismamiento, se dirigió a la ciudad alta, el lugar en el que ya estaban apilados los haces de una pira funeraria. Era un recinto construido sobre el lado oriental del monte Aconio, a cuyos pies, como migas de pan diseminadas sobre un mantel, se desplegaba todo un universo de campos de cultivo, casas de labranza y pequeñas aldeas teñidas de blanco. Al sur, las aguas del lago Copais chispeaban acariciadas por el sol.
Cuando llegó, el cadáver del difunto estaba depositado ya sobre unas parihuelas junto al lugar en que su cuerpo habría de ser consumido para siempre. Frente a él, el áspero asalto de los recuerdos de su niñez lo atrapó de improviso, sus enormes brazos envolvieron su propio tórax en un vano intento por procurarse un poco de calor.
El cadáver de Anfitrión, el esposo de su madre, aquel que debía haber sido su padre, aparecía ya sin manchas de sangre, sin polvo en el rostro, sin huella del sufrimiento que había padecido a lo largo de su vida. No sentía por él el dolor de un hijo, pero algo en su interior bullía. Recordó muchas escenas de su infancia en Tebas, y pensó en la larguísima noche en que Zeus, adoptando la forma del infortunado Anfitrión, había poseído a su madre hasta dejarla embarazada. Se decía que el poderoso soberano celeste había ordenado al sol detener su carrera para que las sombras se prolongaran durante el tiempo que ocuparían tres días completos. Él había sido engendrado en aquella noche, él, hijo de Zeus y Alcmena, su madre mortal. Ahora, con la sangre y el polvo pegados todavía a su piel, miraba el cadáver del infortunado Anfitrión, que, al cabo, había muerto luchando a su lado. Luchando por él.
El cuerpo fue izado con cuidado y depositado sobre los haces de leña. Al lado de la pira estaba Ificles, su hermano mortal, el verdadero hijo de Anfitrión. Permanecía erguido, con el gesto altivo de quien intenta que la emoción no lo derrumbe, contemplando el cadáver de su padre con melancolía. Las miradas de los dos hermanos se encontraron un instante; entonces Alcides inclinó levemente la cabeza, cediendo a Ificles el honor de iniciar la ceremonia.
Tomó este la antorcha que le entregó uno de los soldados y la colocó bajo los troncos. En un momento el humo producido por la madera seca empezó a elevarse mientras las pavesas encendidas revoloteaban como una bandada de pájaros incandescentes. Ificles no podía apartar la mirada del cuerpo de su padre, que, poco a poco, fue perdiendo las características propias de la vida para transformarse en un bulto informe, ennegrecido, asolado por las lenguas del fuego.
Alcides contemplaba a su hermano convencido de que una etapa de su existencia se cerraba para siempre.
Tebas era una fiesta. La noticia de la victoria de Alcides había corrido tan veloz como el viento y los cantos de los tebanos se elevaban sobre los muros y se esparcían por la llanura como un eco gozoso. Cuando los vencedores entraron en la ciudadela fueron recibidos por Creonte, el tirano, con todos los honores. Pocas veces el propio rey salía al encuentro de algún visitante, pero Alcides lo merecía: había librado a la ciudad del humillante tributo impuesto por el rey de la odiada Orcómeno, tras un viejo incidente que había costado la vida de su padre. Desde entonces Tebas, más débil que su rival, se había visto obligada a entregar cien bueyes cada año, durante dos décadas.
Mas aquella carga vergonzosa había terminado para siempre. Y cuando Alcides inclinó la cabeza ante Creonte, este anunció que le entregaba en matrimonio a su hija Mégara y que ponía en sus manos los asuntos de la ciudad. Todos los presentes mostraron con gritos su alegría y sintieron en su interior una seguridad que tenían olvidada desde hacía muchos años. Por primera vez en largo tiempo Tebas podía dormir tranquila.
Los esponsales se celebraron pocos días después de la victoria. Alcides desposó a Mégara, y su hermano Ificles hizo lo mismo con la más joven de las hijas de Creonte, por lo que hubo de abandonar a su primera esposa, con la que había tenido un hijo llamado Yolao. Por toda Grecia se propagaron canciones en honor del gran Alcides; las gestas del gigante tebano eran celebradas por los griegos de toda condición, en cualquier rincón, en cualquier taberna, en las calles de las aldeas y las bodegas de los barcos, y las canciones hablaban de él como de un dios al que solo esperaba un futuro de dicha e inmortalidad.
Durante su noche de bodas Alcides disfrutó cuanto quiso del cuerpo de su esposa. Dentro del palacio, ya en el tálamo, ordenó a Mégara que se desnudara, con toda la calma del mundo, como si esa noche fuera a durar lo mismo que aquella otra, ya lejana, en que él fue concebido. Por unos instantes se sintió igual que Zeus, lleno de poder, de confianza, casi en la cumbre de un camino reservado solo a los elegidos. La muchacha obedeció ruborizada. Con gesto tembloroso abrió los broches que sujetaban sobre los hombros la tela de su vestido y notó cómo el tejido resbalaba sobre su espalda, sus pechos y su vientre. Su esposo la contemplaba sentado sobre el borde de la cama, saboreando el placer de yacer junto a la hija de un rey, palpando el futuro como algo suyo, algo que le pertenecía igual que su estremecida mujer, cuyo corazón latía para él.
Una y otra vez la obligó a ofrecerle su cuerpo sin atender más que a su solo deleite, sin escuchar sus sollozos, sometiéndola a su deseo insaciable y a esa ansiedad que, repentinamente, parecía poseer su ánimo con la misma intensidad con la que él penetraba una y otra vez el cuerpo de su esposa.
Al despertar,Alcides contempló el cuerpo de Mégara, oyó su respiración entrecortada, interrumpida todavía por algún tenue sollozo, y vio el jergón sobre el que habían dormido salpicado de sangre. En ese momento sintió hastío de sí mismo y acarició la espalda de la mujer, despacio, intentando transmitirle algo de calor, algo de ternura. Ella no reaccionó. Su pecho siguió respirando mientras, de vez en vez, un hondo estremecimiento agitaba sus extremidades.
Alcides se levantó de la cama para pasar a revista sus armas, que reposaban sobre un amplio trípode de bronce. De entre todas ellas destacaba la maza, fabricada por él mismo, de fuerte madera de fresno, dura y flexible; en la parte alta se ensanchaba formando una suerte de esfera rodeada de brotes de madera que parecían clavos anchos, remachados en forma de corona. A su lado, iluminada por los primeros haces de luz de la mañana, estaba la espada que le había entregado Hermes, el mensajero celeste. Frunció el ceño preguntándose si alguna vez tendría la ocasión de tratar a los dioses como a sus iguales. Se sabía hijo de Zeus y, por tanto, con el derecho a ser reconocido como tal. Mas su pensamiento no siguió esa ruta, sino que se detuvo en la contemplación del arco y las flechas, que le habían sido entregados por Apolo, hijo de Zeus como él. Era un arco hermoso, fuerte, digno del hombre que fuera capaz de tensarlo. Con aquella arma había matado ya a muchos enemigos y esperaba acabar con muchos más. Acarició luego la coraza de oro, hermosa, limpia, brillante. Hefesto, el dios de las fraguas, se había esmerado mucho al darle forma. Notaba en las yemas de sus dedos la perfección del metal, el esmeradísimo bruñido de sus junturas, apenas perceptibles, el tacto casi dulce de los costados y del pecho. Pensó en las hazañas que lograría con tales armas y con los caballos que, en aquel mismo momento, piafaban en los establos, también regalo de un dios, el irascible Poseidón, hermano de su padre.
Trató de imaginar el futuro.Abrazó sus sienes con las manos y se dejó caer en una de las sillas de bronce. Sentado sobre los blandos cojines, con los codos apoyados en sus muslos y los ojos cerrados, notó como si una amenaza imperceptible lo estuviera acechando. Desechó tales pensamientos, se puso de pie y salió de la habitación.
Hera estaba nerviosa. Contemplaba el mundo desde el alto sitial que tenía reservado en el monte Olimpo, al lado de Zeus, el gran dios. Como de costumbre, él no estaba presente. Lo imaginaba persiguiendo el rastro de alguna mujer mortal, como un perro siempre en celo. No podía soportar la duda, la inquietud que le causaban sus ausencias, siempre atareado en el empeño de poblar el mundo con sus vástagos.
Todos los días pensaba en esos hijos que no eran suyos, en esas mujeres que se rendían ante las exigencias de su promiscuo compañero desafiándola, poniendo en continua discusión su autoridad y su prestigio. Lanzó una mirada hacia la tierra y contempló a los mortales moviéndose como hormigas, pequeños insectos ajetreados en su diario intento por sobrevivir. No sintió desprecio ni hostilidad, sino indiferencia. Imaginó sus vidas, sus insignificantes necesidades, la infinita precariedad de sus días y la oscuridad de sus noches.
Entonces lo vio. En medio de la plaza del mercado, rodeado de sus amigos y esclavos, recibiendo todavía, casi tres años después, el agradecimiento de los tebanos,Alcides caminaba por las calles de Tebas igual que un rey orgulloso de su cetro; no había muerto todavía Creonte, pero él, convertido en su yerno tras la victoria sobre Orcómeno, se comportaba como si la ciudad fuera suya.
La diosa torció el gesto. Una mueca desabrida arrugó sus labios. Su mirada voló hacia el palacio, encaramado en la cima de la ciudadela, penetró en la fortaleza y recorrió sus pasillos, sus estancias, sus rincones, en busca de algún indicio que pudiera calmar su sed de venganza. De repente comprendió cuánto odiaba a ese ser corpulento, de músculos apretados y ojos inquisitivos, nacido de una noche eterna.
En su pecho crecía un sentimiento ya antiguo, un odio atroz contra aquel hombre de éxito que no ocultaba a nadie quién era su padre.Al recordar los cantos de alabanza que le había dedicado toda Grecia, percibía la insondable profundidad de su rencor. Zeus podía sentirse orgulloso de haber tenido semejante hijo con una mujer mortal, pero ella estaba decidida a hacer algo más que admitir su vergüenza. Los celos agolpaban en su imaginación cada instante de aquella larga noche en que Alcmena recibió en su vientre la inmortal semilla de su marido, y su mente rebosó de ira.
«Si te gustan los cantos de alabanza, Alcides —pensó—, yo daré motivos a los aedos para que compongan sobre ti una canción eterna.»
Entonces vio a sus tres hijos, pequeños, tiernos en sus camastros. Dos nodrizas se afanaban junto a ellos hablándoles con ternura, ofreciéndoles abrigo y desplegando sobre el suelo una multitud de juguetes de barro. La mirada de Hera se llenó de una luz extraña, como si un pájaro negro hubiera penetrado en su corazón. Su semblante se transformó en una sórdida mueca y una sonrisa de hiena resonó en las laderas del monte Olimpo.
Los hijos de Alcides y Mégara están en la sala del palacio. A su lado juegan los dos de Ificles, nacidos de la hermana menor de la reina, junto a quienes está sentado Yolao. El sobrino, apenas poco más que un adolescente, siente por su tío una admiración sin límites y arde en deseos de acompañarlo en alguna de sus aventuras lejos de Tebas. Contempla a los pequeños con condescendencia y algo de envidia, pues habría sido feliz con un padre como Alcides.
De repente, Ificles entra en la estancia. Mira a las mujeres y a los niños y detiene su vista un momento en su hijo Yolao. El muchacho percibe un rastro de alarma en la mirada de su padre y se levanta de la silla.
—¿Ocurre algo, padre? —pregunta intranquilo.
Pero no hay tiempo para la respuesta. Alcides irrumpe en la habitación con el rostro desencajado. Mira a su alrededor como un animal que atisba el olor de su presa, los ojos fuera de sus órbitas, la nariz abierta, los músculos rígidos. Un hilo de baba le cae desde las comisuras de sus labios mientras balbucea palabras inconexas que nadie logra entender.
Mégara corre hacia él en un vano intento de evitar lo que se avecina.Alcides la golpea con una mano y ella cae al suelo ahogando en su garganta un grito de auxilio. Indiferente, saca del carcaj una primera flecha. El chasquido de la cuerda del arco suena como una rama al quebrarse casi a la vez que el cuerpecillo de Terímaco, uno de sus tres hijos, queda ensartado por la saeta, igual que una paloma a la que el cazador ha sorprendido en un vuelo bajo.
—¡Detente, insensato! —grita Ificles mientras protege los cuerpos de los niños con el suyo—. ¡Detente, por los dioses! ¿Qué clase de furor te tiene poseído?
Alcides no oye. Dos chasquidos más resuenan en la habitación y otros dos cuerpos son heridos por las flechas.Creontíades queda clavado sobre la pared de madera, igual que un trofeo de caza, y Deicoonte estrella sus frágiles huesos contra la base de una de las columnas. La respiración del implacable asesino inunda toda la sala, sus alaridos de fiera, mientras su sudor encharca el suelo a su paso. Se vuelve hacia Mégara, mira su cuerpo sobre el piso, el vestido desordenado bajo el que se intuyen sus muslos. Un hilo de cordura parece enhebrarse en su ánimo. Con el arco ya tensado, duda; es solo un instante.
De inmediato recupera el gesto salvaje y dispara dos flechas seguidas contra los dos hijos de su hermano, que caen hacia atrás impelidos por la fuerza de los dardos. Hay un momento de silencio, el efímero tiempo que Alcides emplea en arrancar las saetas de los cadáveres de sus hijos: los huesos del cuerpo de Creontíades resuenan sobre el suelo. Ificles aprovecha para tomar a Yolao del brazo y sacarlo de la habitación sin que su enloquecido hermano pueda darse cuenta, pero ve de nuevo a Mégara que, aturdida todavía por el golpe, pugna por levantarse. La muchacha apenas entiende lo que ha pasado, pues Ificles la arrastra fuera con todas sus fuerzas.
Cierra las puertas con estrépito mientras Yolao y Mégara corren sin rumbo hacia el exterior del palacio buscando entre la gente su propia salvación. Se entremezclan con los muchos hombres y mujeres que entran y salen de las dependencias reales: Yolao refleja en su rostro el espanto del que intuye que ha escapado momentáneamente de las garras de la muerte; Mégara tiene los rasgos inexpresivos de quien no sabe todavía de qué huye. Ambos se abrazan, unen sus mejillas, húmedas por las lágrimas, e intentan dar calor a sus helados miembros.
Cuando Ificles regresa, en la sala reina el silencio; siente su corazón latir como un tambor golpeado por las mazas de un gigante. Acerca su cabeza a la hoja del portón, procurando percibir cualquier sonido que provenga de aquella habitación maldita. Pero no oye nada. Silencio, solo silencio.
Abre la puerta despacio. Un olor extraño lo alcanza: sangre, sudor, excitación, violencia. Empuja la hoja un poco más y entra.Ante sus ojos aparece, consumada, la atroz matanza. Los cuerpos de los hijos de Alcides y Mégara yacen en el suelo, pequeñas marionetas de miembros destartalados. Entonces un leve lamento llama su atención. Esforzándose por contener las náuseas, que acuden a su garganta como ríos de agua sucia, trata de hallar el lugar de donde proviene aquel sonido, un aullido agudo, como de un cachorro que busca las ubres de su madre. Rastrea la habitación con sus ojos hasta que ve la horrible escena: sus dos hijos aparecen ensartados por la misma flecha. Están abrazados, como si en el último momento hubieran percibido la certeza de la muerte y pretendieran evitarla con un patético abrazo. Uno de ellos todavía respira: un feble hilo de aire sale por el orificio que la flecha ha provocado en su pequeño pecho. El padre se acerca tambaleándose, aturdido por el horror que tiene ante sus ojos. Se arrodilla delante de los cuerpos de sus niños, unidos por el astil de la flecha, y quiere decirles alguna palabra; mas solo un quejido escapa de su boca; un quejido sordo, grave, como si la vida pugnara también por abandonarlo.
Se inclina, los toma en sus brazos. Ninguno respira ya. Entonces ve la sombra de Alcides proyectada sobre la pared; se vuelve esperando oír en cualquier momento la cuerda del arco y el silbido agudo del dardo volando en el aire. Levanta la mirada, decidido a morir, sintiendo que el fin es ya el único consuelo; contempla los cadáveres de sus sobrinos, los hijos de Alcides, y, finalmente, clava sus ojos en los de su hermano.
—Dispara —le dice—. Pon fin ya a esta locura y deja que mi alma viaje al Hades para encontrarme con las sombras de mis antepasados y de mis hijos.Acaba de una vez.
Mas Alcides no reacciona. Su cuerpo está paralizado, como el de una estatua de bronce. Sus labios son una grieta profunda y recta, sus ojos, dos cuencas vacías, su rostro, el de un hombre vencido por la adversidad. Súbitamente, se deja caer de rodillas en el suelo, como si hubiera comprendido la magnitud de la tragedia que había provocado, extiende sus brazos hacia su atónito hermano e inclina la cabeza, deseando recibir de este un golpe definitivo que ponga fin a su desdicha.
Ificles se acerca a él sin estar todavía convencido de lo que debe hacer. Los fuertes brazos de Alcides abrazan sus rodillas en un gesto de súplica, y él no puede evitar que un sentimiento de piedad inunde su ánimo.
—¿Qué has hecho, hermano? ¿Qué dios te ha empujado?
Alcides no contesta. Siente que no puede haber perdón para tales acciones. Se levanta despacio, lanza una última mirada sobre aquella habitación que hasta ese día había acogido las risas y los llantos de sus hijos y, antes de salir, rompe a llorar con amargura sobre el hombro de su hermano.
Por fin Hera había logrado infligir a ese joven arrogante el castigo que merecía. Le había infundido una clase de locura momentánea pero destructiva. No solo le había causado dolor, sino que, además, le había hecho cometer crímenes atroces que demandaban una expiación; crímenes de los que sería deudor durante toda su vida. Su afán de venganza parecía satisfecho. Ahora, desde su sitial en el Olimpo, contemplaba al joven Alcides que, voluntariamente exiliado, caminaba hacia Delfos, la sede del oráculo, el lugar en el que habría de serle anunciado su destino.
El plan de la diosa se estaba cumpliendo; sabía que, al cabo, no podría alterar el destino final de un hijo de Zeus, pero sí podía hacerle sufrir.
Alcides, en efecto, se dirigía a Delfos. Marchaba hacia la sede del oráculo de buen grado, pues se sentía indigno de vivir en la ciudad de Tebas y, aunque percibía que todos sus habitantes lo exculpaban, sentía vergüenza de sí mismo.
Otra vergüenza, más honda, atormentaba su ánimo de forma tan intensa que le hacía verse como un cobarde incapaz de mirar a la cara a Mégara, su esposa, la madre de sus hijos, a quien había convertido en una sombra, en un espectro inerme de mirada fría cuyo cuerpo temblaba de miedo ante su sola presencia. La había abandonado, entregándosela a su sobrino Yolao, a pesar de la diferencia de edad que los separaba.
Iba solo, cargado apenas con sus armas y algo de ropa de abrigo, por si las tardías heladas de primavera lo sorprendían en el norte. Cuando abandonó Tebas miró un momento atrás; contempló la espléndida muralla, las enormes puertas, y se sintió maldito, expulsado como un vulgar criminal de su pequeño paraíso. A pesar de que él mismo había elegido el exilio, sintió nostalgia de la ciudad incluso antes de haber abandonado.
Marchó hacia Delfos evitando los pueblos y las aldeas. La vergüenza le impedía soportar las miradas indulgentes de la gente clavadas en su espalda; en apenas unos días su leyenda y su fama se habían evaporado. Mientras caminaba, mientras dormía al abrigo del viento en cualquier lugar solitario, se daba cuenta de que, por primera vez en su vida, sentía el peso de sus actos.
Llegó a Delfos un frío y lluvioso día en el que apenas se insinuaba la incipiente primavera. Las rocas Fedríades, bajo las que se encontraba el recinto sagrado, lo impresionaron vivamente. Se detuvo un momento para observar el viejo templo y los edificios en que habitaban los sacerdotes que se encargaban de su cuidado.Todo parecía insignificante al lado de aquel paisaje sobrecogedor, eterno.
Antes de entrar en el recinto tuvo la impresión de que su vida habría de empezar de nuevo en aquel lugar abrupto cuyo paisaje le parecía una extraña alegoría de su propia existencia.