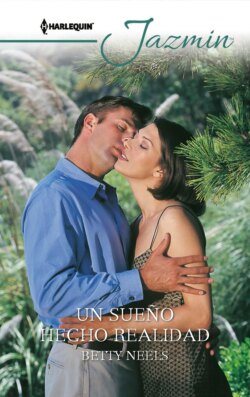Читать книгу Un sueño hecho realidad - Betty Neels - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеEL DOCTOR Lovell contempló a la joven que estaba sentada frente a él, al otro lado de su escritorio. Tendría que servir, pensó; ninguna de las demás aspirantes era apropiada para el puesto. Claro que, la inestimable señorita Brimble, que había estado trabajando para él durante largos años, hasta que se había visto obligada a quedarse en casa para cuidar de su anciano padre, era insustituible. Aun así, aquella joven de rasgos insípidos y voz sumisa no alteraría el curso regular de su vida. Ningún rasgo de su aspecto lo distraería del trabajo: ni el pelo pardusco, que llevaba recogido en una trenza, ni la pequeña nariz discretamente empolvada, ni los labios, que, si se los había pintado, no lo parecía. Además, llevaba la clase de ropa que pasaba desapercibida… Sí, era la apropiada.
Matilda Paige, consciente del escrutinio al que estaba siendo sometida, contempló al hombre que estaba sentado detrás del escritorio. Era corpulento, de unos treinta años, y atractivo. Tenía una nariz dominante, labios delgados, ojos permanentemente entornados y pelo castaño oscuro con vetas plateadas. Matilda no se sentía intimidada, pero pensó que cualquier persona tímida lo estaría en su presencia. Como era una joven tranquila y callada por naturaleza, no tenía motivos para tenerle miedo. Además, nada más verlo, apenas hacía media hora, se había enamorado de él…
–¿Podría empezar a trabajar el próximo lunes, señorita Paige?
–Sí, por supuesto –contestó Matilda, y deseó que el doctor Lovell le sonriera. Seguramente estaba cansado, o no había tenido tiempo para desayunar aquella mañana. Ya había averiguado que tenía una buena ama de llaves, porque se lo había dicho el jardinero. También sabía que estaba prometido. «Una engreída», había declarado la señora Simpkins, la de la tienda de ultramarinos. La prometida del médico había ido de visita, con su hermano, en un par de ocasiones y había declarado que no le gustaba el pueblo.
–Fueron muy groseros –había dicho la señora Simpkins–. Refunfuñaron porque no tenía un queso especial que se les había antojado. Lo que es bueno para el doctor Lovell debería ser bueno para ellos, digo yo. Él sí que es una persona encantadora, igual que su padre, que también fue un buen hombre. Lástima que se haya prometido con una muchacha como esa.
Matilda concluyó que la señora Simpkins estaba en lo cierto. «El amor es ciego», pensó, y se levantó al ver que el médico miraba fugazmente la hora en su reloj de pulsera.
El doctor Lovell también se puso en pie. «Tiene buenos modales», se dijo Matilda, y, cuando el médico le abrió la puerta del despacho, se despidió con un enérgico «adiós» y siguió a la enfermera hasta la puerta de salida.
La casa del médico era una vivienda antigua y agradable situada en el centro del pueblo, de ladrillos rojos y enormes rejas de hierro que la resguardaban de la estrecha calle principal. Los Lovell vivían allí desde hacía más de dos siglos, y la profesión de médico de cabecera había pasado de padres a hijos. Aquel hijo del siglo veinte, en concreto, era bastante notable. Había rechazado cargos importantes en Londres porque se resistía a abandonar la casa de sus antepasados.
Matilda caminó con paso enérgico calle abajo y sonrió a alguno de los viandantes con timidez, ya que todavía se sentía un poco fuera de lugar. El pueblo, situado en la parte más rural del condado de Somerset, tenía un buen número de habitantes, pero había escapado a la especulación inmobiliaria, seguramente, porque estaba bastante apartado de la carretera principal. Por ese motivo, los habitantes de Much Winterlow no aceptaban a los recién llegados con facilidad. Claro que, no podían censurar la presencia del reverendo Paige, de su esposa y de su hija. El padre de Matilda se había jubilado a causa de su delicado estado de salud y había aceptado, con gratitud, la pequeña casa, situada a las afueras del pueblo, que un viejo amigo suyo le había alquilado. Después de vivir durante tantos años en una vicaría, el pastor acusaba la falta de espacio, pero el entorno era tranquilo, el paisaje idílico, y podría seguir escribiendo su libro…
Matilda divisó su nuevo hogar al aproximarse al final de la calle principal. Había un par de campos arados, que esperaban la llegada de la primavera, y la casa, que daba a la carretera, era cuadrada y apenas llamaba la atención. Construida hacía un siglo como residencia del administrador de la extensa finca adyacente, con el tiempo, se había quedado vacía y había servido de hogar para distintos inquilinos. La madre de Matilda se había echado a llorar al verla, pero Matilda le había recordado lo afortunados que eran por haber encontrado un alquiler tan barato. Había añadido alegremente:
–Tal vez parezca una caja de ladrillos, pero no hay razón para que no tengamos un bonito jardín.
–Tan sensata como siempre, Matilda –había dicho su madre con frialdad.
Y menos mal que lo era, porque su madre no tenía intención de hacer de tripas corazón. La señora Paige había disfrutado de una vida desahogada como esposa de un vicario rural. Sí, en la vicaría habían contado con demasiadas habitaciones y, de no ser por Matilda, que había vivido con ellos y había asumido la mayor parte de las tareas domésticas, la señora Paige apenas habría tenido tiempo para cumplir con su papel de esposa del vicario. Un papel que había desempeñado a la perfección, por la posición social que la confería. Sin embargo, en aquellos momentos, se veía forzada a vivir en aquella aldea, en una casa minúscula, con apenas dinero para subsistir…
Matilda abrió la verja del jardín y recorrió la senda de ladrillos que conducía a la puerta principal. El jardín estaba terriblemente descuidado; tendría que hacer algo mientras todavía hubiera luz por las tardes.
–Soy yo –dijo al abrir la puerta, como tenía por costumbre, y al ver que nadie contestaba, abrió la puerta de la izquierda del estrecho pasillo. Su padre estaba sentado detrás del escritorio, escribiendo, pero levantó la vista al oírla entrar.
–Matilda… ¿no me digas que ya es la hora del almuerzo? Precisamente ahora iba a…
Matilda le dio un beso en los cabellos grises. Era un hombre de rostro benigno y buen corazón, que vivía dedicado a su familia y se contentaba con lo que la vida quisiera ofrecerle, y al que no le preocupaba de dónde salía el dinero para sobrevivir. Se había resistido a la jubilación, pero, cuando no le había quedado más remedio, había sabido aceptar el cambio con entereza.
El hecho de que su esposa no estuviera nada contenta con las circunstancias presentes lo preocupaba, pero suponía que, con el tiempo, se adaptaría a su nueva vida. Matilda no le había dado problemas; su hija había aceptado todo sin objeciones. Simplemente había declarado que, si era posible, buscaría un trabajo.
Después del colegio, Matilda había hecho un curso de taquigrafía y mecanografía, había aprendido a manejar un ordenador y a aplicar las reglas básicas de la contabilidad. Nunca había tenido oportunidad de emplear aquellos conocimientos, porque su madre la había necesitado en casa, pero se alegraba de poder incrementar la pensión de su padre. Había sido una suerte que la señora Simpkins le mencionara que el doctor Lovell necesitaba una recepcionista…
Dejó a su padre con la promesa de llevarle un café y fue en busca de su madre.
La señora Paige estaba en el segundo piso, en su dormitorio, sentada delante del tocador. Había sido una joven bonita, pero la mueca de descontento y el ceño de su rostro echaban a perder su atractivo. Se volvió al oírla entrar.
–La peluquería decente más próxima está en Taunton, a kilómetros de distancia. ¿Qué voy a hacer? –miró a Matilda con enojo–. A ti te da lo mismo, eres tan insulsa…
Matilda se sentó en la cama y miró a su madre. La quería, por supuesto, pero, en ocasiones, tenía que reconocer que era egoísta y caprichosa. La señora Paige no tenía la culpa, había sido hija única y consentida, y había enviado a Matilda a un internado, así que nunca se había sentido unida a su hija.
Y Matilda lo había aceptado todo: el afecto vago de su padre, la falta de interés de su madre, la vida en la vicaría, su ayuda constante en el catecismo, en el bazar anual, en las partidas de cartas… Pero todo aquello había terminado.
–He conseguido un trabajo en la consulta del médico –le dijo–. De media jornada, por las mañanas y por las tardes, así que tendré tiempo de sobra para hacer las tareas de la casa.
–¿Cuánto piensa pagarte? La pensión de tu padre no es bastante, y yo no tengo ni un penique.
Matilda le dijo la cifra y su madre repuso:
–No es mucho…
–Es el salario establecido.
–Bueno, menos da una piedra… y tú no necesitas gran cosa.
–No, la mayor parte la dedicaremos a la casa.
–Pobre de mí –la madre de Matilda sonrió de repente–. ¿Podré disponer de algo yo también? Solo lo bastante para parecer la mujer de un pastor, y no una pobre ama de casa.
–Sí, madre, ya se nos ocurrirá algo sin que haya que molestar a papá.
–Espléndido, cariño –su madre era todo sonrisas en aquellos momentos–. Dame tu sueldo al final de la semana y yo me encargaré de distribuirlo como Dios manda.
–Creo que ingresaré el dinero directamente en la cuenta de papá y apartaré lo bastante para ti y para mí.
Su madre volvió a mirarse al espejo.
–Siempre tan egoísta, Matilda. Siempre quieres salirte con la tuya. Cuando pienso en todo lo que he hecho por ti…
Matilda ya lo había oído antes. Dijo:
–No te preocupes, madre, quedará bastante para ti.
Cruzó el pequeño rellano hasta su dormitorio, se sentó en la cama e hizo cuentas en el reverso de un sobre. Era consciente de que la pensión de su padre era insuficiente; si se apretaban el cinturón, dispondrían del dinero justo para comer y pagar las facturas; cualquier extra tendría que salir del pequeño capital de su padre… que había mermado considerablemente con los gastos de su enfermedad y de la mudanza.
El vicario había recibido un talón de sus feligreses antes de marcharse de la vicaría, pero una buena parte se había empleado en comprar alfombras y cortinas, y en reformar el cuarto de baño de la pequeña casa al gusto de la señora Paige. Aunque de estilo funcional, el cuarto de baño podría haberse utilizado tal cual estaba, pero el padre de Matilda amaba a su esposa, no veía ningún defecto en ella y le había dado ese capricho.
Matilda bajó a la pequeña cocina para hacer café y, mientras esperaba a que hirviera el agua, miró a su alrededor. Era una habitación desnuda, con una vieja cómoda contra una pared, una antigua cocina de gas y una lavadora recién instalada, que su madre había insistido en comprar. La mesa del centro era sólida y cuadrada, la misma que habían usado en la vicaría, y tenía cuatro sillas de respaldo alto alrededor. Junto a la pequeña ventana, había un armario destartalado en el que se acurrucaba el gato de la familia, Rastus. En cuanto tuviera un poco de dinero, decidió Matilda, pintaría las paredes de un suave color amarillo cálido, y un bonito mantel y un centro de mesa harían maravillas…
Llevó el café al salón y encontró allí a su madre.
–Le llevaré esto a papá –sugirió Matilda, y atravesó el pasillo hasta la pequeña habitación en penumbra situada detrás de la cocina, a la que grandiosamente denominaban despacho. Estaba muy desordenada, con montones de libros sobre el suelo, que esperaban la instalación de una estantería, y más libros desperdigados sobre el escritorio, que era demasiado grande para la estancia. Aun así, era el escritorio en el que el reverendo había trabajado toda su vida, y le parecía impensable deshacerse de él.
El señor Paige levantó la vista cuando ella entró.
–¿Matilda? Ah, el café. Gracias, querida –se quitó las gafas–. ¿Has salido esta mañana?
–Sí, padre, tenía una entrevista con el doctor Lovell, el médico del pueblo. Voy a trabajar para él a tiempo parcial.
–Muy bien, muy bien. Así conocerás a otros jóvenes y podrás llevar cierta vida social, espero. ¿No te supondrá mucho trabajo?
–Qué va. Solo tendré que recibir a los pacientes, ocuparme de sus fichas y escribir cartas. Me gustará.
–Y, además, te pagarán. Así podrás comprarte cosas bonitas, querida.
Matilda bajó la vista a la mesa. Allí estaba la factura del gas y una nota del fontanero recordándoles que había arreglado los grifos de la cocina.
–Eso haré, padre –dijo en un tono demasiado alegre.
El lunes por la mañana, Matilda se levantó antes de la hora acostumbrada, les llevó el té a sus padres y se retiró a su habitación. No podía transformarse en una belleza, pero, al menos, podía ir impecable. Estudió su rostro en el espejo mientras se extendía los polvos y se pintaba los labios. Enseguida se quitó la pintura. No había ido maquillada a la entrevista y, aunque no creía que el doctor Lovell se hubiese fijado mínimamente en ella, siempre existía la posibilidad de que lo hubiese hecho. Además, sospechaba que había conseguido el trabajo porque era lo más parecido a la señorita Brimble que le permitía su juventud.
La había visto una vez: insulsa, con gafas y ropa de color pardo. Nada en su aspecto habría llamado la atención del doctor Lovell y, Matilda, incapaz de hallar nada en su armario de un color tan insípido, optó por el azul marino con recatado cuello blanco. Lástima, pensó mientras se recogía el pelo en una trenza, que las circunstancias la obligaran a no sacar partido de su físico.
Hizo una mueca al ver su reflejo. Tampoco importaba. Tenía tantas oportunidades de atraer al doctor Lovell como una vaca de volar. Había sido una estúpida al enamorarse de un hombre que ni siquiera la había mirado durante más de un momento.
La consulta estaba a un lado de la casa, y había una senda estrecha que conducía a la puerta lateral. Ya estaba abierta cuando se presentó, y una mujer estaba quitando el polvo a la fila de sillas. Matilda le dio los buenos días y, siguiendo las instrucciones que había recibido, entró en el despacho. El doctor Lovell todavía no estaba allí. No le extrañó, porque faltaban varios minutos para las ocho.
Abrió una ventana, se cercioró de que tuviera todo lo necesario en su escritorio y regresó a la sala de espera, para sentarse detrás de su mesa, que estaba situada en un rincón. El libro de citas ya estaba allí, así que se dispuso a sacar las fichas de los pacientes de aquella mañana del archivador que estaba junto al escritorio. Ya las había ordenado a su gusto, cuando llegó el primer paciente, el anciano señor Trimble, el padre del propietario de la taberna. Era un hombre callado, que tosía con frecuencia, y, a juzgar por el amplio número de fichas, iba a la consulta con asiduidad. Masculló un saludo y se sentó. Tras él entró una joven con un bebé. Tanto la madre como el hijo tenían mal aspecto, así que Matilda se preguntó quién de los dos sería el paciente.
La sala se llenó y Matilda se mantuvo ocupada, aunque era consciente de las miradas curiosas y de los susurros. La señorita Brimble había trabajado allí durante tanto tiempo, que su sustituta era una novedad y, tal vez, no del agrado de todos.
El doctor Lovell abrió, por fin, la puerta de su despacho, dio los buenos días a todos, tomó las fichas del señor Trimble de manos de Matilda e hizo pasar a su paciente. Diez minutos después, salió detrás de él, tomó las fichas del siguiente paciente y dejó que Matilda le diera hora al señor Trimble para una siguiente visita.
No era un trabajo difícil, pensó Matilda, pero tampoco tenía tiempo para aburrirse, porque el teléfono sonaba de tanto en cuando y algunos de los pacientes tardaban en decidir la fecha y la hora de su siguiente visita, pero, cuando el último paciente entró en el despacho del médico, Matilda se sentía contenta. De acuerdo, el doctor Lovell no se había fijado en ella, pero, al menos, lo había visto de vez en cuando.
Trató con paciencia a la anciana que fue la última en salir, porque era casi sorda y, además, estaba preocupada por no perder el autobús.
–Mis gatos –le explicó la anciana–. No me gusta dejarlos solos más de una hora.
–Entiendo –dijo Matilda–. Yo también tengo un gato. Se llama Rastus.
La puerta que estaba a su espalda se abrió y el doctor Lovell dijo con impaciencia bien disimulada:
–Señorita Paige…
Matilda se volvió y le sonrió.
–La señora Trim tiene un gato, y yo, también. Estábamos hablando de ellos –despidió a la señora Trim y cerró la puerta tras ella–. Pondré todo en orden, ¿le parece?
El doctor Lovell no contestó; se limitó a hacerse a un lado para que pasara ella primero al despacho. Una vez dentro, la puerta que comunicaba con la casa se abrió y una mujer alta y huesuda entró con la bandeja del café. Matilda le dio los buenos días.
–Qué amable… Café. Y tiene un aroma delicioso.
Henry Lovell la miró con expresión inescrutable. Matilda le había parecido tan dócil y callada durante la entrevista. Dijo con firmeza:
–Mientras se toma el café, por favor, tome nota de ciertas instrucciones que quiero darle.
Matilda no necesitaba mirarlo para saber que lo había irritado.
–Hablo demasiado –le dijo, y abrió el bloc de notas. Sintió un cosquilleo en la nariz al inspirar el aroma que emanaba la cafetera.
–Sea tan amable de servir el café, señorita Paige. Debo señalar que, normalmente, no tendrá tiempo para tomar nada. Esta mañana ha habido pocos pacientes y, normalmente, me marcho en cuanto sale el último, para que usted ordene y cierre la puerta y los armarios. Debo advertirle que la consulta de la tarde suele estar bastante concurrida.
El doctor abrió un cajón y le tendió un llavero.
–Si me entretengo, confío en que usted reciba a los pacientes y lo tenga todo listo para cuando yo llegue. La señorita Brimble era muy eficiente; espero que usted también lo sea.
Matilda tomó un sorbo de café. Qué extraño, pensó, que de los millones de hombres que había en el mundo, se hubiese enamorado de un médico distante y educado de fríos ojos azules y, por lo que sabía, con un corazón igual de frío.
–Haré lo posible por seguir los pasos de la señorita Brimble –le dijo, y Matilda tomó nota de sus instrucciones–. ¿Me necesita para alguna otra cosa, doctor? Entonces, ordenaré la sala de espera y echaré la llave.
El doctor Lovell asintió, sin levantar la vista del montón de fichas que tenía sobre el escritorio.
–La veré esta tarde, señorita Paige –le dijo, y la miró entonces–. Este no es un trabajo en el que se pueda estar muy pendiente de la hora.
Matilda se puso en pie y caminó hacia la puerta, desde donde dijo en voz baja:
–Supongo que echa de menos a la señorita Brimble. Confiemos en que todo salga bien, ¿no?
Matilda cerró la puerta con cuidado al salir y el médico se quedó mirando el rectángulo de madera que lo separaba de la sala de espera con una expresión de sorpresa en su atractivo rostro. Se concedió una sonrisa, aunque fugaz. La señorita Paige tendría que adaptarse a su forma de trabajar o buscarse otro empleo.
Matilda se fue a casa, se puso el delantal y empezó a llenar de ropa la lavadora. Su padre estaba en el despacho, su madre, preparando café en la cocina.
–Bueno, ¿qué tal te ha ido? –preguntó la señora Paige–. Supongo que no es un trabajo muy difícil. ¿Es un hombre agradable el doctor Lovell? Tu padre tiene que ir a verlo dentro de unos días. Es un fastidio que tenga que ir al médico tan a menudo. Cuando se recuperó del ataque al corazón, pensé que ya se había curado.
–Bueno, está curado, madre. Pero es posible que sufra otro ataque si el médico no lo vigila. Aunque, se siente a gusto aquí, ¿verdad? Esta es la clase de vida ideal para él.
La señora Paige dijo con fiereza:
–Sí, claro, es ideal para él, pero ¿y para mí? No hay nada que hacer en esta minúscula aldea.
–No es minúscula. Y la señora Simpkins me ha dicho que siempre hay alguna actividad. Teatro para aficionados en el invierno, partidas de bridge, y tenis y cricket en el verano. En cuanto conozcas a la gente…
–¿Y cómo voy a conocerlos? ¿Llamando a su puerta? Llevamos aquí casi dos semanas.
–Si fueras al pueblo más a menudo… –empezó a decir Matilda–. Todo el mundo va a la tienda de la señora Simpkins.
–¿Todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Nadie con quien pueda trabar amistad. Cuando pienso en la vida tan agradable que llevábamos en la vicaría… en mis amigas, en las personas tan interesantes que iban a ver a tu padre…
–Estoy segura de que aquí también hay personas interesantes –dijo Matilda–. ¿Vas a tomar café con papá? Yo ya he tomado en la consulta. ¿Preparo unos macarrones con queso para el almuerzo?
Su madre se encogió de hombros.
–¿Cómo es el doctor Lovell? El típico médico de cabecera rural, supongo.
Matilda no contestó. No creía que el doctor Lovell fuese típico para nadie, pero, claro, ella estaba enamorada de él.
Tuvo cuidado de presentarse en la consulta varios minutos antes de las cinco. Ya tenía preparadas las fichas de los pacientes y estaba sentada detrás de su escritorio, cuando se presentó el primer paciente. El doctor Lovell había dicho la verdad; la afluencia de personas era constante: varios hombres con catarros molestos, unos cuantos niños quejicosos y dos jóvenes con las manos vendadas. Por las fichas, sabía que la mayoría provenían de granjas cercanas y, como todos se conocían entre ellos, la habitación era una algarabía de voces alegres mezcladas con ataques de tos y gemidos infantiles.
El doctor no había dado señales de vida y ya eran más de las cinco. Matilda salió de detrás de su escritorio para sostener a un niño díscolo, mientras la madre llevaba al hijo mayor al servicio. Todavía estaba con él en brazos, cuando el doctor Lovell abrió la puerta e hizo pasar al primer paciente, un anciano aquejado de tos.
Miró a Matilda con las cejas levantadas, pero no hizo ningún comentario y, cuando salió a recibir a su segundo paciente, ella ya estaba sentada detrás de la mesa, ocupada con el libro de citas y consciente de que todos la observaban. A fin de cuentas, era una recién llegada en la aldea y, aunque la señora Simpkins había dado la opinión de que Matilda era una joven agradable, un poco callada, pero educada, el pueblo no tenía intención de precipitarse en sus conclusiones.
La hija del pastor, se decían. Bueno, la señorita Brimble también lo era, aunque le doblaba en edad. La despedían con amabilidad y, una vez en sus casas, durante la cena, expresaban su opinión: una joven agradable, un poco insulsa, pero sonriente.
En cuanto al doctor Lovell, que aquella noche fue a cenar a casa del reverendo Milton, se mostró satisfecho con su nueva recepcionista. Aunque, no tenía nada más que decir sobre ella.
La semana transcurrió sin novedad. Los martes solo había consulta por la tarde, porque el doctor tenía el cargo de anestesista en el hospital de Taunton y pasaba allí la mayor parte del día, y los jueves, solo recibía pacientes por la mañana. El miércoles, la consulta se llenó con las víctimas de las primeras gripes invernales. Matilda disfrutaba del trabajo, aunque deseaba poder llevarlo a cabo en una atmósfera más limpia, y no con olores a abrigos húmedos y a granjas. Y, aunque el doctor Lovell seguía mostrándose educado, pero frío, al menos, ella lo veía todos los días. Tarde o temprano, dejaría de compararla con la señorita Brimble y concluiría que Matilda era una joven agradable.
Y, con lo que era Matilda, ya había urdido varios planes. Una planta para la sala de estar, un pequeño jarrón con flores para el escritorio del doctor Lovell, un orinal para los bebés y algún recipiente donde los pacientes pudieran dejar los paraguas en los días de lluvia. Había muchos trastos que su madre había relegado al cobertizo del jardín; tal vez encontraría allí algo que pudiera servir.
Después del primer día, Matilda había declinado educadamente la invitación de tomar café y se había limitado a permanecer de pie junto al escritorio del médico, para recibir instrucciones, a despedirse alegremente y a cerrar la puerta con cuidado al salir. No tenía sentido que se quedara más tiempo del imprescindible cuando, prácticamente, era invisible para él.
El viernes por la mañana, Matilda encontró un sobre encima de su mesa. Durante la entrevista, le había pedido al doctor Lovell que le pagara en metálico al final de cada semana, y el médico había accedido sin hacer ningún comentario. Guardó el sobre en el bolso y saludó al primer paciente. Su padre le había enseñado que el dinero no era el camino fácil a la felicidad, pero, por una vez en su vida, no podía evitar sentirse como una millonaria…
En el pueblo, había una pequeña sucursal del banco de su padre, que abría tres días a la semana durante unas horas. Matilda ingresó la mayor parte del dinero en la cuenta del señor Paige, le compró unas salchichas a la señora Simpkins y se fue a casa rebosante de alegría.
Había un coche aparcado delante de la verja: un antiguo Rover perfectamente conservado. Pertenecía al reverendo Milton, y Matilda se alegró de verlo, porque significaba que el pastor había ido a visitar a sus padres. Ya se había pasado a verlos en otra ocasión, justo después de la llegada de los Paige a Much Winterlow, pero dado el caos en el que había estado sumida la casa, no se había quedado mucho tiempo.
El reverendo estaba en el salón, con su esposa. La señora Milton era una mujer plácida, de corta estatura y rostro amable y, según la señora Simpkins, gozaba del afecto de todos los habitantes del pueblo.
Matilda los saludó y, a petición de su madre, fue a preparar más café. Lamentaba no haber comprado algunas galletas de regreso a casa. Rellenó las tazas de todos y se sentó para contestar a las amables preguntas de la señora Milton.
¿Le gustaba trabajar con el doctor Lovell? Era un hombre muy bueno y valioso, aunque trabajaba demasiado. Había sido una suerte que hubiese encontrado a Matilda como sustituta de la señorita Brimble. ¿Sabía jugar al tenis? En verano, había un club que organizaba torneos, y en invierno, teatro para aficionados.
–Tienes que conocer a algunos de nuestros jóvenes –dijo la señora Milton.
La señora Paige la interrumpió de la forma más educada posible.
–Matilda no es una joven muy sociable –le dijo–. De lo cual me alegro, porque no soy muy fuerte y la preocupación por la enfermedad de mi marido me ha destrozado los nervios.
–Lo lamento, señora Paige –dijo la señora Milton–. Confiaba en poder presentarle a algunas personas del pueblo y en persuadirla para que se uniera a uno o dos de nuestros comités. Recaudamos bastante dinero para los pobres sin armar mucho revuelo. Y la asociación de madres crece cada día. Lady Truscott es la presidenta, y nos reunimos en su casa una vez al mes. Toda una mansión, ya sabe…
–Me encantará asistir y brindarle toda la ayuda que pueda –se apresuró a decir la señora Paige, mucho más animada, y profirió una carcajada de pesar–. Esto es tan distinto. Echo de menos nuestra antigua casa, y la vida social que iba unida a la vicaría. Y, por supuesto, la variedad de tiendas. Tengo entendido que la peluquería más cercana está en Taunton.
–La señorita Wright no lo hace tan mal, y está en el pueblo. Confieso que yo voy a Tessa’s, en Taunton. Si quiere, le daré su teléfono y, si menciona mi nombre, estoy segura de que le hará un hueco.
–Es usted muy amable. Tendrá que ser el día en el que el autobús va a Taunton. Me han dicho que solo hay uno.
–¿No tiene coche?
–No, yo no sé conducir y a Jeffrey se lo han prohibido, así que vendimos el que teníamos.
La señora Milton se volvió hacia Matilda.
–¿Tú no conduces, querida?
Matilda solo tuvo tiempo para decir que sí, antes de que su madre se apresurara a explicar:
–No tenía sentido conservar el coche solo para disfrute de Matilda. Le gusta andar y también puede moverse en bicicleta.
–En ese caso –dijo la señora Milton–, me encantará llevarla a Taunton la próxima vez que vaya a la ciudad. A Matilda también, si…
–Una de nosotras debe quedarse en casa, por si acaso Jeffrey no se encontrase bien, pero le agradezco su ofrecimiento. Me encantará ir a Taunton con usted. Tal vez podría arreglarlo para ir a la peluquería y hacer una pequeña compra. Estoy segura de que la tienda del pueblo es excelente, pero necesito algunas cosas que no creo que abastezcan aquí.
–Organizaremos un viaje dentro de poco, y tendrá noticias del comité –la señora Milton se puso en pie–. Me alegro de que haya venido a vivir a Much Winterlow, y estoy segura de que se encontrará a gusto una vez que esté totalmente instalada.
Miró a su marido y este, a regañadientes, puso fin a la interesante conversación que estaba manteniendo con el señor Paige. Se dijeron adiós y Matilda los acompañó hasta la verja, desde donde los despidió con la mano.
–Una joven muy agradable –dijo la señora Milton–, pero creo que no tiene mucho tiempo para divertirse. Su madre…
–Vamos, querida, no te precipites en juzgar a las personas, aunque entiendo lo que quieres decir. Debemos procurar a Matilda algunas amistades.
–Me pregunto qué tal se llevará con Henry.
–Seguramente, bastante bien. No creo que sea un jefe muy duro. En cuanto se hayan acostumbrado el uno al otro, sin duda, Matilda demostrará ser igual de eficiente que la señorita Brimble.
Aunque eso no era lo que la señora Milton había querido decir, pero no se molestó en aclarárselo a su marido.
La señora Paige siguió a Matilda hasta la cocina.
–¿Te han pagado?
Matilda apiló las tazas y los platos junto al fregadero.
–Sí, madre.
–Me alegro. Si la señora Milton cumple su promesa, podré ir a Taunton. Necesito un par de cosas, aparte de arreglarme el pelo. Si me das veinticinco libras… Comprende que, si tengo que conocer a todas esas mujeres, tengo que estar presentable, y podrás disponer del resto del dinero…
–Lo he ingresado en la cuenta de papá, en el banco.
–Matilda, ¿te has vuelto loca? Le ingresarán la pensión dentro de una semana, y podemos abrir una cuenta en la tienda.
–Hay que pagar la factura del gas, al fontanero….
La señora Paige dijo con voz llorosa:
–No puedo creer que mi propia hija sea tan malvada –se echó a llorar–. Odio este lugar, ¿es que no lo entiendes? Esta casa minúscula y este pueblo sin tiendas y nada que hacer en todo el día. Siempre ocurría algo en la vicaría: la gente iba de visita, para pedir consejo o ayuda; pasaban cosas. Claro que a ti no te importa –añadió–. No creo que eches de menos a tus amigas, y dudo que hubiera ningún hombre interesado en ti. Tanto mejor, porque dudo que conozcas a nadie que quiera casarse contigo.
Matilda dijo en voz baja:
–No, supongo que no. Lamento que seas tan desgraciada, madre, pero tal vez conozcas a gente que sea de tu agrado cuando vuelvas a ver a la señora Milton –sacó algunos billetes de su bolso–. Aquí tienes veinticinco libras –dejó el dinero sobre la mesa–. Yo prepararé el almuerzo, ¿te parece?
Su madre dijo algo, pero Matilda no lo oyó, porque estaba reprimiendo el impulso de salir corriendo de la casa y huir a algún sitio en el que no le recordaran que era insulsa, poco agraciada y malvada. La vida habría sido muy distinta de haber sido bonita…
Movió con fuerza la cabeza. La autocompasión era una pérdida de tiempo; la vida no era tan mala. Tenía un trabajo, le gustaba el pueblo, había conocido a gente agradable y, además, estaba el doctor Lovell. El amor que sentía hacia él llenaba su vida de color y, con el tiempo, si conseguía parecerse más a la señorita Brimble, conseguiría agradarlo. No esperaba nada más, su madre ya había dejado claro que no podía atraer a un hombre como él.
Preparó el almuerzo, escuchó los alegres comentarios de su padre sobre el reverendo Milton y su esposa y, luego, con Rastus como única compañía, salió al jardín y empezó a recoger las hojas que cubrían el césped.
Hacía fresco y el viento soplaba con fuerza, así que la trenza se le deshizo y, además, se había atado un saco sobre la falda. El doctor Lovell, al pasar por delante, en su coche, pensó con indiferencia que Matilda estaba desaliñada. La borró de su mente y se sintió vagamente irritado al sorprenderse recordando aquella mata de pelo castaño claro flotando al viento.