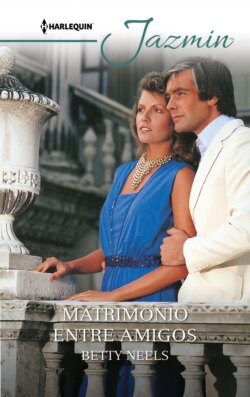Читать книгу Matrimonio entre amigos - Betty Neels - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеSERENA Lightfoot se despertó con el sol una mañana de abril, y se quedó mirando el techo; ese día cumplía veintiséis años. Aunque no iba a ser un día diferente de los demás; su padre por supuesto no se acordaría, Matthew, su hermano mediano, un párroco que vivía algo lejos y que acababa de casarse, posiblemente le enviaría una tarjeta, y Henry, su hermano mayor, abogado y padre de familia, ni lo pensaría, aunque su esposa probablemente se acordaría. Estaba Gregory, por supuesto, con quien, como se decía antiguamente, «se entendía».
Se levantó, quedándose unos minutos en la ventana para admirar la vista; nunca se cansaba de ella, del campo de Dorset. Apartado de las carreteras principales, el pueblo estaba medio oculto por un pequeño bosque, las colinas estaban cerca y tras ellas se extendía la quietud de la campiña. El reloj de la iglesia dio las siete y Serena se vistió y bajó a la cocina a preparar el té.
La cocina era amplia, pero lamentablemente carecía de un equipamiento moderno. Había una mesa de madera refregada rodeada de sillas macizas, una anticuada cocina de gas junto a un profundo fregadero y un enorme aparador en una pared. Había una alfombra raída en frente de la cocinilla y dos sillones, en uno de los cuales había una pequeña gata atigrada a quien Serena dio los buenos días antes de poner el agua a hervir. La única concesión a la modernidad era un voluminoso frigorífico, que la mayoría de las veces estaba estropeado.
Serena dejó que el agua hirviese y fue a la puerta a recoger el correo. Había varias cartas en el buzón, y por un momento se imaginó que todas fuesen para ella. Pero no lo eran, por supuesto: facturas, sobres de aspecto legal, un catálogo o dos, y, exactamente como había esperado, dos tarjetas para ella. Y ninguna de Gregory. Tampoco la esperaba. Él había dejado bien claro en varias ocasiones que no era partidario de malgastar el dinero, incluidos los cumpleaños. Su padre y sus hermanos lo aprobaban por ello, pero Serena esperaba que cuando se casaran ella sería capaz de cambiar su austeridad.
Volvió a la cocina y preparó el té, le dio leche a la gata y, cuando el reloj sonó a y media, llevó la bandeja del té a la habitación de su padre.
Era un gran aposento, lúgubre, con pesados muebles antiguos y con las cortinas echadas para evitar la luz del sol. Ella retiró una de las cortinas al cruzar la habitación, para poder ver al ocupante de la enorme cama.
El señor Lightfoot encajaba en la habitación, con su sombría apariencia de antiguo caballero victoriano, bigote incluido. Estaba sentado en la cama, sin hablar, y cuando Serena le deseó buenos días, él gruñó.
–Buenos para algunos –observó–, para los que no sufren como yo.
Serena le puso la bandeja en la cama y le dio las cartas. Había aprendido a lo largo de los años que la única manera de vivir con su padre era prestar oídos sordos a sus palabras.
–Es mi cumpleaños, padre.
Él estaba abriendo las cartas.
–¿Ah, sí? ¿Por qué me envía otra factura la compañía del gas? Qué tremendo descuido.
–Tal vez no pagaste la primera.
–No seas ridícula, Serena. Yo siempre pago mis facturas puntualmente.
–Pero es posible cometer un error –dijo Serena.
Y salió de la habitación, preguntándose por enésima vez cómo su madre había podido vivir con un hombre tan pesado. Su vida a veces le parecía intolerable, viviendo con él, haciendo la casa, cocinando y cuidándolo. Hacía tiempo que se había declarado inválido, sin preocuparse para nada de ella.
Cuando el doctor Bowring le dijo que no tenía nada, se negó a volver a verlo y se puso él mismo un tratamiento para su enfermedad, asegurando que tenía problemas de corazón y congestión pulmonar. A ello había añadido un lumbago que le daba motivos para meterse en la cama siempre que lo deseaba.
No había sido tan horrible mientras vivía su madre. Tenían una ama de llaves, y entre las dos habían establecido una rutina que les dejaba bastante libertad para llevar una vida social. Serena jugaba al tenis e iba a bailes en casa de sus amigos y su madre jugaba al bridge y tomaba café con sus amigas. Entonces su madre cayó enferma y murió sin una queja, sólo pidiéndole a Serena que cuidase de su padre. Y como Serena sabía que su madre había amado a su déspota marido, le prometió que lo haría. De eso habían pasado cinco años…
Su vida desde entonces había cambiado dramáticamente: la asistenta había sido despedida; según su padre, Serena era muy capaz de hacer la casa con la ayuda de una mujer del pueblo que fuese dos veces a la semana. Cuando ella había objetado que la casa era demasiado grande, él la ignoró, sentado en su butaca junto a la ventana envuelto en sus mantas, haciendo un gesto despectivo con la mano.
Como tenía que rendirle cuentas de cada penique que le daba para la casa, Serena no tenía manera de cambiar las cosas. Reconociendo el muro que tenía delante, decidió prudentemente que las cosas fuesen lo mejor posible. Después de todo, Gregory Prant, que era socio de un bufete de abogados en Sherborne, había insinuado en varias ocasiones que estaba considerando casarse con ella en el futuro. A ella le gustaba bastante, aunque algunas ocasiones había tenido que reprimir un bostezo cuando él la entretenía con un resumen de su trabajo diario, pero suponía que se acostumbraría con el tiempo.
Cuando la llevaba flores, y hablaba vagamente de su futuro juntos, Serena tenía que admitir que sería agradable casarse con él y tener un hogar y unos hijos. No estaba enamorada de Gregory, pero le gustaba, y aunque como cualquier chica soñaba con enamorarse perdidamente de un hombre maravilloso, sabía que no era probable que a ella le ocurriese eso.
Su madre le decía que era guapa, pero su padre siempre le había dicho que era poco agraciada, una opinión corroborada por sus hermanos, así que había llegado a pensar eso de sí misma: una cara redonda, con una nariz pequeña y una boca amplia, dominada por unos grandes ojos marrones y un pelo liso castaño largo que llevaba recogido en un descuidado moño. Que su boca se curvaba dulcemente y que sus ojos tenían unas espesas pestañas rizadas era algo en lo que no pensaba mucho, ni consideraba su figura rellenita muy atractiva. Como Gregory nunca le comentaba nada de su aspecto, no había nadie que le hiciese pensar de otra manera.
Volvió a la cocina y se coció un huevo para desayunar, dejando las tarjetas encima de la mesa.
–Tengo veintiséis años, Puss –dijo, dirigiéndose a la gata–, y como es mi cumpleaños hoy no haré la casa; iré a dar un paseo hasta Barrow Hill.
Terminó su desayuno, recogió la cocina, dejó todo preparado para la comida y fue a recoger la bandeja del desayuno de su padre.
Estaba leyendo el periódico y no la miró.
–Tomaré un poco de jamón para comer, y unas rebanadas de pan. Me preocupa mi poco apetito, Serena.
–Bueno, has desayunado muy bien –señaló Serena alegremente–. Huevo, beicon, tostada con mermelada, y café. Y, por supuesto, si te levantases y dieses un paseo se te abriría el apetito.
Le sonrió amablemente; era un viejo tirano, glotón y egoísta, pero le había prometido a su madre que lo cuidaría.
–Voy a dar un paseo –le dijo–. Hace una mañana muy bonita…
–¿Un paseo? ¿Y voy a quedarme solo?
–Bueno, cuando voy a comprar te quedas solo, ¿no? Tienes el teléfono al lado de la cama, y puedes levantarte si quieres –se dirigió a la puerta–. Volveré a la hora del café.
Se puso una chaqueta vieja que utilizaba para trabajar en el jardín, unas buenas botas, se metió un puñado de galletas en un bolsillo y salió de la casa. Barrow Hill parecía más cerca de lo que estaba, pero era temprano. Dejó a un lado la carretera que bajaba al pueblo, atravesó una cerca y tomó un camino aledaño a un campo de trigo.
Era ligeramente cuesta arriba, y no se apresuró. Los árboles y arbustos ya tenían hojas, las ovejas balaban y los pájaros cantaban y el cielo estaba azul moteado de pequeñas nubecillas de algodón. Se detuvo a contemplarlo; era una preciosa mañana, y se alegraba de haberse rebelado contra la rutina de la casa.
El último tramo hasta Barrow Hill era bastante empinado, por un sendero bordeado de maleza, pero enseguida llegó a un terreno cubierto de hierba y rocas, desde donde se apreciaba una espléndida vista del campo. Era un lugar solitario, pero ese día vio que iba a tener que compartirlo con alguien. Un hombre estaba sentado tranquilamente en una de las grandes rocas, precisamente en la que ella consideraba suya.
El hombre se había vuelto al oír sus pasos, y se levantó. Era alto, con unos hombros inmensos, y llevaba un atuendo informal. Según se acercaba a él, Serena vio que era un hombre guapo, pero no muy joven. Más cerca de los cuarenta que de los treinta. Le dio los buenos días, dirigiendo una mirada a su roca.
–Buenos días –dijo él alegremente–. ¿Estoy invadiendo su roca?
Ella se quedó sorprendida.
–Bueno, no es mi roca, pero siempre que subo aquí me siento en ella.
Él sonrió. Tenía una bonita sonrisa, e inesperada pues sus facciones eran más bien severas: una poderosa nariz, ojos azules bajo gruesos párpados y una boca fina sobre una firme barbilla. No era un hombre para tomar a la ligera.
Serena se sentó sin muchos aspavientos en la roca, y él se sentó en el tocón de un árbol talado, y dijo tranquilamente:
–No esperaba encontrar a nadie aquí. Es una buena subida…
–Por eso no viene mucha gente. Claro que la mayoría van a Yeovil a trabajar todos los días. En verano sube alguien a comer. Pero no muy a menudo, ya que no pueden dejar el coche cerca…
–Así que lo tiene para usted sola.
Ella asintió con la cabeza.
–Pero no vengo tanto como me gustaría…
–¿También trabaja en Yeovil?
–Oh, no. Trabajo en casa.
Él le miró las manos, que yacían despreocupadamente sobre su regazo, curtidas por el trabajo. Ella captó su mirada y dijo con naturalidad:
–Cuido a mi padre y llevo la casa.
–¿Y se ha escapado un rato?
–Pues, sí. Es que hoy es mi cumpleaños…
–Entonces debo felicitarla –al ver que no respondía, él añadió–: Supongo que lo celebrará esta tarde con su familia.
–No. Mis hermanos no viven cerca.
–Ah, bueno, pero siempre está la emoción del cartero, ¿verdad?
Ella asintió tan sombríamente que él se puso a hablar del campo que los rodeaba; una agradable conversación que la alivió, y enseguida empezó a contarle la historia del pueblo, indicándole los lugares importantes.
Pero una mirada al reloj la hizo ponerse de pie.
–Debo irme –le sonrió–. Me ha gustado hablar con usted. Espero que disfrute de su estancia aquí.
Él se levantó y se despidió de ella con simpatía, pero para desilusión de Serena, no sugirió volver con ella al pueblo.
Según bajaba apresuradamente por el sendero, Serena pensó que había sido agradable. Le había parecido como un viejo amigo, aunque sospechaba que ella había hablado demasiado. Pero qué más daba; probablemente no volvería a verlo. Le había dicho que estaba de visita, y no le había sonado muy inglés…
Llegó a la casa casi sin poder respirar; su padre tomaba el café a las once y faltaban cinco minutos para la hora. Puso la cafetera, sin quitarse la chaqueta, y preparó la bandeja, luego se arregló el pelo y, una vez que se había recuperado, subió a la habitación de su padre.
Estaba sentado en una enorme butaca junto a la ventana, leyendo. Levantó la vista cuando Serena entró.
–Ya estás aquí. Ha llamado Gregory. Tiene mucho trabajo. Espera verte el fin de semana.
–¿Me deseó feliz cumpleaños? –preguntó ella, dejando la bandeja y esperando con expectación.
–No. Es un hombre muy ocupado, Serena. Creo que a veces se te olvida –retomó su libro–. Me apetece una tortilla para comer –y añadió recriminatoriamente–: Mi cama no está hecha todavía; probablemente necesitaré descansar después de comer.
Serena volvió a bajar, recordándose a sí misma que había pasado unas horas de puro placer en Barrow Hill; era algo en lo que pensar. Supuso que había estado tan parlanchina con el desconocido porque era su cumpleaños, y se ruborizó al pensarlo.
–No es que importe –le dijo a Puss, dándole una lata de sardinas–. Él no me conoce de nada, y yo a él tampoco, pero creo que sería agradable conocerlo. Aunque ya se habrá olvidado de mí…
Pero no era así. Él había vuelto a casa del doctor Bowring, pensando en ella. Conocía al doctor y a su esposa desde hacía muchos años. Habían estudiado Medicina juntos y ella era enfermera, y habían desarrollado una buena amistad que perduraba, a pesar de que él vivía y trabajaba en Holanda. En sus ocasionales visitas a Inglaterra hacía todo lo posible por verlos, aunque esa era la primera vez que los visitaba en Somerset. En la comida les habló de su paseo hasta Barrow Hill.
–Y me encontré a una joven allí, con una ropa bastante gastada, cara redonda, cabello castaño, muy descuidada, pero con una voz muy agradable. Me dijo que cuidaba de su padre, pero que se había escapado un par de horas porque era su cumpleaños.
–Serena Lightfoot –dijeron a coro sus acompañantes.
–Un encanto –dijo la señora Bowring–. Su padre es el hombre más horrible que conozco. Echó a George, ¿verdad, querido?
El doctor asintió con la cabeza.
–Está perfectamente, pero ha decidido ser un inválido el resto de su vida. Cuando su mujer murió, despidió al ama de llaves, y ahora Serena se encarga de la casa con la anciana señora Pike que va un par de veces a la semana. No es vida para una chica joven.
–¿Y por qué no se va? Ya es mayor, y parece bastante lista.
–He hecho todo lo posible para persuadirla de que se busque un trabajo fuera de casa, igual que el párroco, pero parece que le hizo una promesa a su madre. Pero no todo es pesimista. En el pueblo se sabe que Gregory Pratt pretende casarse con ella. Es abogado. Un hombre prudente, con miras a la nada despreciable situación económica y la casa que el señor Lightfoot presumiblemente dejará a Serena. Sus dos hermanos tienen una buena posición y no ven mucho a su padre.
–Así que Serena se convertirá en una heredera.
–Eso parece. Y Gregory es muy consciente de ello.
–Pero seguramente se lo habrá dicho.
–Oh, no. Entonces Serena pensaría que sólo quiere casarse con ella por el dinero y la casa.
El holandés levantó las cejas.
–¿Y no es así?
–Claro que sí. ¡Querido, Ivo! Él no está enamorado de ella, y dudo que ella lo esté de él, pero es muy atento y creo que a Serena le gusta bastante. Es una chica sensata; sabe que no tiene muchas posibilidades de salir de su casa a menos que su padre muera.
–Es una pena –dijo la señora Bowring–, porque es muy simpática y amable; debe de anhelar tener bonitos vestidos y salir con gente de su edad. No sabes lo que me cuesta que venga a tomar algo o a cenar. Su horrible padre dice que se siente mal en el último momento, o llama por teléfono justo cuando acabamos se sentarnos a la mesa y la ordena que vuelva a casa porque se está muriendo.
Entonces se pusieron a charlar de otras cosas, y no volvieron a hablar de Serena. Dos días después el señor van Doelen volvió a Londres, y enseguida a Holanda.
Fue al sábado siguiente cuando Gregory pasó a ver a Serena y, tras saludarla de una manera mecánica subió a ver a su padre. Como hombre que sabía lo que le convenía, no perdía ninguna oportunidad de mantener una buena relación con el señor Lightfoot. Pasó media hora con él, escuchando con aparente atención sus comentarios sobre el Gobierno. Después bajó al cuarto de estar y se encontró a Serena sentada en el suelo, haciendo el crucigrama del periódico.
Él se sentó en una de las anticuadas butacas.
–¿No estarías más cómoda en una silla, Serena?
Ella se sentó sobre sus talones y lo miró.
–Olvidaste mi cumpleaños.
–¿Ah, sí? Después de todo, los cumpleaños no son importantes, no cuando uno es adulto.
Serena escribió una palabra, y dijo:
–Me habría gustado una tarjeta, y flores, un gran ramo de rosas envuelto en celofán, y un frasco grande de perfume.
Gregory se rio.
–Tienes que crecer, Serena. Has leído demasiadas novelas. Ya sabes mi opinión acerca de malgastar el dinero en tonterías…
Ella escribió otra palabra.
–¿Por qué iban a ser tonterías unas flores y unos regalos cuando se los das a alguien a quien amas y a quien quieres complacer? ¿Has sentido alguna vez deseos de comprarme algo, Gregory?
Él carecía de imaginación y de sentido del humor, y además, tenía un elevado concepto de sí mismo.
–No –dijo seriamente–, no puedo decir lo contrario. ¿Qué sentido tendría, querida? Si te regalase una gargantilla de diamantes, o lencería de Harrods, ¿cuándo ibas a tener ocasión de ponértelo?
–Así que cuando vas a comprarme un regalo piensas: «¿Qué podría comprarle a Serena que pueda utilizar a diario?» Como eso que me regalaste para rallar verduras que tardas un día en limpiarlo.
Él le sonrió indulgentemente.
–Creo que estás exagerando, Serena. ¿Qué tal una taza de té? No puedo quedarme mucho rato; voy a cenar con el director de mi departamento.
Ella sirvió el té, y él le contó su semana de trabajo mientras se lo bebía y comía varios trozos del bizcocho que ella había horneado. Él pensaba que, dado que ella tenía tan poco que decir, y a pesar de su falta de atractivo, sería una esposa adecuada para él. No se detenía demasiado a pensar en la casa y la herencia que tendría, y que la hacían todavía más adecuada.
Él volvió a subir para despedirse del señor Lightfoot, y cuando bajó la besó en la mejilla y le dijo que haría todo lo posible por volver el fin de semana siguiente.
Serena cerró la puerta tras él y recogió las tazas del té. Gregory no era austero, era un verdadero tacaño. Mientras fregaba pensó en él. No estaba segura cuándo había empezado a mostrar interés por ella, pero su vida era tan aburrida, que se había sentido halagada y dispuesta a gustarle. Al poco tiempo su padre le concedió su aprobación, y cuando sus hermanos lo conocieron, le aseguraron que Gregory sería un marido maravilloso. Ante la perspectiva de una vida propia, ella había estado de acuerdo con ellos.
Pero los años habían pasado y, aunque Gregory hablaba a menudo de cuando estuviesen casados, nunca le había pedido que se casase con él. Honesta y sin malicia, y pensando que todo el mundo era así, Serena ni por un momento había pensado que Gregory estaba esperando a que su padre muriese para convertirse en el dueño de la casa y de su capital. Él no pretendía ser deshonesto, ella tendría todo lo que quisiera, dentro de lo razonable.
Por supuesto, Serena no sabía nada de eso… Aún así empezaban a asaltarle las dudas. Así como otros pensamientos, sobre el desconocido con quien había hablado tan libremente en Barrow Hill. Le había gustado; le había parecido como si le conociese de toda la vida, como si fuese un viejo amigo. Claro que era una tontería, pero su recuerdo seguía en su cabeza.
Su hermano mayor apareció durante la semana. Sus visitas solían ser poco frecuentes, aunque vivía en Yeovil, pero, según decía, era un hombre muy ocupado. En Navidad y en el cumpleaños de su padre iba con su esposa y los dos niños. Visitas obligadas que a nadie agradaban. Se parecía mucho a su padre, y no se llevaban bien. Serena le ofrecía café o té y él le preguntaba cuestiones de dinero, pero nunca le preguntaba si estaba contenta con la vida que llevaba. Y aquella visita fue como las otras.
Tomando una segunda taza de café, Serena dijo:
–Me gustaría tomarme unas vacaciones, Henry.
–¿Unas vacaciones? ¿Para qué? De verdad, Serena, a veces parece que no tienes sentido común. Llevas una vida agradable; tienes amigos en el pueblo y tiempo libre. ¿Y quién va a cuidar de nuestro padre si te vas?
–Podrías pagar a alguien, o tu esposa Alice podría quedarse con él. Dijiste que tenías una niñera maravillosa que se encargaba de los niños.
El color de Henry se intensificó.
–Imposible. Alice tiene que llevar la casa, y una ajetreada vida social. En serio, Serena, no tenía ni idea de que fueses tan egoísta –y añadió–: Y la niñera se ha despedido.
Se marchó, con un austero adiós, dejándola para que subiese a ver por qué su padre la llamaba a gritos.
Unos días después llegó su otro hermano, el mediano. Matthew era una versión moderada de Henry. Tampoco se llevaba bien con su padre, pero era más tolerante con el mal genio del señor Lightfoot aunque sólo hacía las mismas visitas obligadas. Iba acompañado de su esposa, una mujer joven con mucho carácter que menospreciaba a Serena. Entró en la casa declarando que Serena estaba descuidando el jardín y el porche.
–No conviene descuidar una casa –señaló–, y menos una tan grande como ésta. Eres muy afortunada de vivir tan espléndidamente.
Serena lo dejó pasar, sin prestar atención a la voz de su cuñada. Fue mientras tomaban un té cuando dijo:
–Henry vino el otro día. Le dije que quería unas vacaciones.
Matthew se atragantó con el bizcocho.
–¿Vacaciones? ¿Por qué, Serena?
Al menos parecía algo interesado.
–Esta casa es muy grande, tiene seis dormitorios, el ático, cuarto de estar, comedor, salón, cocina y dos baños. Se supone que debo de mantener todo limpio con la ayuda de una anciana que tiene reumatismo y no puede agacharse. Y también está el jardín. Fue mi cumpleaños hace una semana he cumplido veintiséis años, y creo que tengo derecho a unas vacaciones.
Matthew se quedó pensativo, pero fue su esposa quien habló:
–Mi querida Serena, a todos nos gustarían unas vacaciones, pero una tiene sus obligaciones. Después de todo, sólo sois tu padre y tú, y puedes organizarte tu trabajo cada día para hacer lo que te plazca.
–Pero no hago lo que me place –dijo Serena con toda naturalidad–. Tengo que hacer lo que le place a mi padre.
Matthew dijo:
–Bueno, eso no me parece muy razonable… ¿Has hablado con Henry…?
–Sí, piensa que es una idea tonta.
En el fondo Matthew era un buen hombre, pero estaba dominado por Henry y por su esposa. Dijo:
–Oh, pues, en ese caso no creo que debas pensarlo más, Serena –como Serena no dijo nada, añadió–: Imagino que verás mucho a Gregory. Un joven muy formal. No te va tan mal, Serena.
–Bueno, imagino que podría irme mejor –dijo Serena displicentemente–. Sólo que nunca he conocido a otros hombres.
Entonces tuvo un repentino recuerdo del hombre de Barrow Hill.
Gregory fue el fin de semana. Ella no lo esperaba y, como hacía un día gris y lluvioso, había decidido limpiar un armario de la cocina. Su aspecto desaliñado le hizo fruncir el ceño cuando la besó en la mejilla.
–¿Tienes que parecer una fregona un sábado por la mañana? –inquirió–. ¿No puede hacer ese trabajo la mujer que viene a limpiar?
Serena se retiró un mechón de pelo detrás de la oreja.
–Viene dos horas dos veces a la semana. En una casa de este tamaño apenas le da tiempo a hacer la cocina y los baños. No te esperaba…
–Es obvio. Te he traído unas flores.
Le dio unos narcisos envueltos en celofán con el aire de estar regalándole una gargantilla de diamantes.
Serena le dio las gracias amablemente y no mencionó que el jardín estaba plagado de narcisos. La intención era lo que contaba.
–Prepararé café. Mi padre ya tiene el suyo.
–Subiré a verlo enseguida –dijo Gregory, y añadió cautelosamente–: Henry me ha dicho que quieres irte de vacaciones.
Ella estaba llenando la tetera.
–Sí. ¿No crees que me las merezco? Podría conocer gente y divertirme.
Gregory dijo severamente:
–¿Bromeas, Serena? No veo por qué necesitas irte. Tienes una estupenda casa aquí, con todas las comodidades, y puedes organizarte los días como te plazca.
Ella se volvió a mirarlo.
–Haces que parezca como si me pasase los días sentada en el salón sin hacer nada, pero que sepas que no es así.
–Mi querida Serena, ¿serías feliz haciendo eso? Eres una ama de casa nata; serás una buena esposa –le sonrió–. ¿Y ahora, qué tal ese café?
Gregory subió a ver a su padre enseguida, y ella se puso a preparar la comida. Su padre le había pedido riñones picantes y un vaso del clarete que guardaba en el aparador del salón bajo llave. Si Gregory pensaba quedarse a comer, tendría que conformarse con huevos revueltos y sopa. Tal vez la llevase a dar una vuelta, al pub del pueblo donde servían unas empanadas riquísimas…
Ilusiones. Gregory entró en la cocina diciendo que tenía que ir a la oficina.
–Pero es sábado…
Él le dirigió una mirada tolerante.
–Serena, me tomo mi trabajo en serio; si eso significa trabajar unas cuantas horas extras un sábado, no me importa. Haré todo lo posible por verte el sábado que viene.
–¿Por qué no mañana?
Su vacilación fue tan leve que ella no lo notó.
–Prometí a mi madre que iría a verla, a resolverle unos asuntos. Ella se arma un lío con esas cosas.
Serena pensó que su madre era una de las mujeres más concienzudas que había conocido, perfectamente capaz de resolver sus asuntos. Pero no dijo nada; estaba segura de que Gregory era un buen hijo.
El domingo, con la esperanza de volver a ver al desconocido, subió a Barrow Hill, pero allí no había nadie. Y encima, el soleado día se había nublado y empezó a llover. Regresó para asar el faisán que se le había antojado a su padre para comer, y después pasó la noche con Puss, oyendo la radio.
Mientras escuchaba pensó en su futuro. De momento no podía alterarlo, ya que le había dado su palabra a su madre, pero podría intentar aprender algún oficio en casa. Se le daba bien la aguja, pero no creía que hubiese mucho futuro en eso; tal vez podría aprender a manejar un ordenador, parecía esencial para cualquier trabajo. ¿Pero de dónde iba a sacar un ordenador? Y aunque consiguiese alguno, ¿cómo iba a pagarlo?
En una ocasión que fue a Yeovil se compró un vestido y cuando su padre vio la factura se indignó tanto que no volvió a intentarlo. Serena nunca supo si el ataque de corazón que él dijo que había tenido fue auténtico o no, ya que se negó a que le viese un médico. Desde entonces se arreglaba con la poca ropa que tenía.
Diez días después, una espléndida mañana de mayo, llamó el señor Perkins, abogado de la familia. Era un anciano agradable que, cuando murió su madre y lo llamó el señor Lightfoot, le dio unas palmaditas a Serena en el brazo y le dijo:
–Al menos tu padre te ha asegurado un futuro –la tranquilizó–. No tendrás que preocuparte nunca por eso. Tal vez te ayude un poco.
Ella se lo había agradecido aunque en ese momento no pensó mucho en ello, pero con el paso de los años había asumido que tenía asegurado su futuro.
El señor Perkins, totalmente mayor y con el pelo más gris, estuvo encerrado un buen rato con su padre. Cuando bajó finalmente, parecía disgustado, rechazó el café que le ofreció Serena y se marchó con un simple adiós. Había criticado al señor Lightfoot su nuevo testamento, pero no había servido de nada.
Los hermanos de Serena le habían contado a su padre su deseo de tomarse unas vacaciones, y el señor Lightfoot, indignado por lo que el consideraba una total ingratitud, en un ataque de rabia había cambiado su testamento.
El señor Perkins volvió con su secretario al día siguiente y atestiguó su firma, y a los dos días el señor Lightfoot sufrió un derrame cerebral.