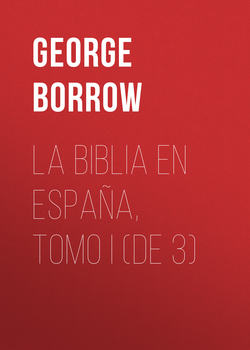Читать книгу La Biblia en España, Tomo I (de 3) - Borrow George - Страница 4
CAPÍTULO II
ОглавлениеBoteros del Tajo. – Peligros de la corriente. – Aldea Gallega. – La hostería. – Ladrones. – Sabocha. – Aventura de un arriero. – Estalagem de ladrões.– Don Gerónimo. – Vendas Novas. – Un Sitio Real. – Los cerdos del Alemtejo. – Monte Moro. – Un cabrero singular. – Los hijos de los campos. – Infieles y saduceos.
En la tarde del 6 de diciembre salí para Evora en compañía de mi criado. El paso del río se hace en unas lanchas o faluchos, como les llaman, que prestan servicio regular. Me habían dicho que la corriente sería favorable a eso de las cuatro, pero al llegar a la orilla del Tajo, frente a Aldea Gallega, punto entre el cual y Lisboa circulan las lanchas, me encontré con que la corriente no les permitiría salir antes de las ocho de la noche. Si esperaba hasta esa hora, desembarcaría probablemente en Aldea Gallega hacia la media noche, y no tenía yo muchas ganas de hacer mi entrée en el Alemtejo a tales horas; por tanto, como vi varados allí algunos pequeños botes, que podían salir en cualquier momento, resolví alquilar uno para la travesía, aunque el costo era mucho mayor. Pronto cerré trato con un muchacho de mirar selvático que se ofreció a tomarme a bordo de uno de aquellos botes, del que era copropietario, según dijo. No sabía yo lo peligroso que es cruzar el Tajo por su parte más ancha, precisamente desde enfrente de Aldea Gallega, en cualquier tiempo, pero sobre todo a la caída de la tarde en invierno; que a saberlo no me hubiera aventurado a tanto. El muchacho, y un camarada suyo de aspecto miserable, cuyo único vestido, a pesar de la estación, era un jubón y unos calzones andrajosos, remaron hasta llegar a media milla de la costa; entonces izaron una vela muy grande, y el muchacho que parecía ser el jefe y dirigirlo todo, empuñó el timón y se puso a gobernar el bote. La tarde comenzaba a oscurecer; el sol estaba ya cerca de la raya del horizonte; hacía mucho frío, y las olas del noble Tajo comenzaron a coronarse de espumas. Dije al botero que era casi imposible que el bote llevase tanta vela sin zozobrar, y al oírme, se echó a reír, y comenzó una charla de lo más incoherente. Su pronunciación era la más rápida y áspera que hasta entonces había observado en ningún ser humano; mezclábanse en ella alaridos de hiena con ladridos de perro, pero eso no era, en modo alguno, indicio de su condición natural, alegre y desenvuelta y sin asomos de mala intención, según vi muy pronto. Cuando, para demostrarle el poco caso que le hacía, me puse a cantar Eu que sou contrabandista, se echó a reír con toda su alma, y dándome palmadas en el hombro, me dijo que haría todo lo posible por no ahogarnos. Al otro pobrecillo no parecía repugnarle gran cosa irse a fondo; sentado en la proa del bote, semejaba la estatua del hambre, y cuando las olas, rompiendo por el lado del mar, le mojaban los escasos vestidos, sonreía. De allí a poco me convencí de que había llegado nuestra última hora; el viento era cada vez más fuerte, las olas más hirvientes, el bote se ponía con frecuencia de través, y el agua nos entraba a torrentes por sotavento. A pesar de todo, aquel mozo salvaje, sin soltar el timón, reía y parlaba, y a veces, berreaba un trozo de Quando el rey chegou, canción miguelista, que no se podía cantar en Lisboa sin ir a la cárcel.
La corriente estaba en contra nuestra, pero el viento nos era favorable; emprendimos una carrera vertiginosa, y vi que nuestra única probabilidad de salvación estaba en doblar rápidamente el saliente de la margen del Tajo, donde comienza la ensenada o bahía en que se halla Aldea Gallega, porque entonces ya no tendríamos que luchar con las olas del río, encrespadas por el viento contrario. La voluntad del Todopoderoso nos permitió ganar prontamente aquel refugio, no sin que antes el bote se llenase casi por completo de agua, y nos caláramos hasta los huesos. A eso de las siete de la tarde atracamos en Aldea Gallega, tiritando de frío, y en un estado lamentable.
Esas dos palabras españolas: Aldea Gallega, son el nombre de un pueblo que podrá tener unos cuatro mil habitantes. Era noche cerrada cuando desembarcamos. A poco, comenzaron a volar cohetes aquí y allá, iluminando el espacio en todas direcciones. Cuando íbamos por la calle sucia y desempedrada que conduce al largo o plaza, un estruendo horrible de tambores y gritos nos atronó los oídos. Pregunté la causa de tanto bullicio, y me dijeron que era la víspera de la concepción de la Virgen.
Como no era costumbre de los posaderos proveer al sustento de sus huéspedes, vagué por las calles en busca de provisiones; al cabo, viendo a unos soldados que comían y bebían en una especie de taberna, entré y pedí al dueño que me proporcionase algo de cena, y sin tardanza me satisfizo, no del todo mal, aunque cobrándolo a buen precio.
Me acosté temprano, porque las mulas que había contratado para llevarnos a Evora, vendrían a buscarnos a las cinco de la mañana siguiente. Mi criado dormía en la misma habitación, única disponible en la posada. No pude pegar los ojos en toda la noche. Teníamos debajo una cuadra, en la cual dormían varios almocreves o carreteros con sus mulas. Detrás de nosotros, en el corral, había una pocilga. ¿Cómo dormir? Los cerdos gruñían, resoplaban las mulas, y los almocreves roncaban de un modo horrible. Oí dar las horas en el reloj del pueblo hasta media noche, y desde media noche hasta las cuatro, hora en que me levanté y comencé a vestirme, enviando a mi criado a dar prisa al hombre de las mulas, porque estaba harto de la posada y deseaba marcharme cuanto antes. Un viejo huesudo y fuerte, acompañado de un muchacho descalzo, llegó con las bestias, que eran bastante regulares. El viejo, dueño de las mulas, y tío del muchacho, venía dispuesto a acompañarnos hasta Evora.
Cuando salimos, la luna brillaba esplendorosa, y el frío de la mañana era penetrante. Tomamos un camino hondo y arenoso, al salir del cual pasamos ante un vasto edificio, de extraño aspecto, situado en una desamparada colina arenosa, a nuestra izquierda. Cinco o seis hombres a caballo, que marchaban a buen paso, nos dieron rápidamente alcance. Todos llevaban largas escopetas colgadas del arzón, y la boca de los cañones asomaba como a dos pies por debajo de la panza de los caballos. Pregunté al viejo la razón de aquel aparato guerrero. Respondióme que los caminos estaban muy malos (quería decir que abundaban los ladrones) y que aquellos hombres iban armados así para su defensa; muy poco después torcieron a la izquierda, en dirección de Palmella.
Entramos en una planicie arenosa, salpicada de pinos enanos; el camino era poco más que un sendero, y conforme avanzamos, los árboles fueron espesándose hasta formar un bosque, que se extendía unas dos leguas, con espacios claros, donde pastaban rebaños de cabras y ovejas; las cencerrillas que llevaban colgadas del cuello sonaban con un tintineo apagado y monótono. El sol estaba empezando a salir, pero la mañana era triste y nublada, y esto, unido al desolado aspecto de la comarca, causaba en mi ánimo una impresión desagradable. Eché pie a tierra y anduve un poco, trabando conversación con el viejo. Al parecer, no sabía hablar más que de «los ladrones» y de las atrocidades que tenían por costumbre cometer en los mismos sitios por donde íbamos pasando. Las historias que contaba eran, en verdad, horribles, y por no oírlas, monté de nuevo y me adelanté un buen trecho.
Al cabo de hora y media salimos del bosque a un terreno quebrado, yermo y bravío, cubierto de mato, o matorrales. Las mulas detuviéronse a beber en un charco de poca hondura; y al mirar a la derecha, vi las ruinas de una pared. Aquello era, según me dijo el guía, lo que quedaba de Vendas Velhas, o Ventas Viejas, antigua guarida de Sabocha, ladrón famoso. Parece que el tal Sabocha tuvo a sus órdenes, unos diez y seis años antes, una partida de cuarenta bandoleros, que infestaban aquellos despoblados y vivían del robo. Durante mucho tiempo, el ventero Sabocha ejerció su atroz oficio sin infundir sospechas, y muchos infelices viajeros fueron asesinados en el silencio de la noche dentro de la venta solitaria regentada por él en aquel bosque; nunca he visto, en verdad, situación más a propósito para robar y matar. La cuadrilla tenía la costumbre de abrevar sus caballos en aquel charco, y quizás allí se lavaban las manos manchadas con la sangre de sus víctimas. El segundo de la cuadrilla era hermano de Sabocha, tipo fortísimo y feroz, famoso sobre todo por su destreza en tirar el cuchillo, con el que solía atravesar a sus enemigos. Al fin se descubrió la connivencia de Sabocha y de los bandidos, y el ventero huyó con la mayor parte de sus socios, cruzando el Tajo para refugiarse en las provincias del Norte; en un encuentro fortuito con la fuerza pública, en el camino de Coimbra, Sabocha y toda su cuadrilla perdieron la vida. Su casa fué arrasada por orden del Gobierno.
Los ladrones frecuentan todavía esas ruinas, y en ellas comen y beben, en acecho de una presa, porque el sitio domina un buen trozo del camino. El viejo me aseguró que, unos dos meses antes, al volver a Aldea Gallega con sus mulas de acompañar a unos viajeros, le había derribado, desnudado y robado un individuo que, a su parecer, salió de aquel nido de asesinos. Díjome que el agresor era joven y de fuerza extraordinaria, con inmensos bigotes y patillas, armado con una espingarda o mosquete. Unos diez días más tarde vió al ladrón en Vendas Novas, en donde nosotros íbamos a pasar la noche. El individuo, al reconocer a su víctima, le llevó aparte, y con horrendas imprecaciones le intimó que no volvería a ver más su casa si intentaba delatarle; el viejo se estuvo en paz, porque tenía muy poco que ganar y sí mucho que perder haciendo que prendieran al ladrón, ya que no hubieran tardado en soltarlo por falta de pruebas, y entonces era inevitable su venganza si no se adelantaban sus compañeros a tomarla.
Me apeé y fuí hasta las ruinas, donde vi los restos de una hoguera y una botella rota. Los hijos del robo habían pasado por allí muy poco antes. Dejé un ejemplar del Nuevo Testamento y algunos folletos, y partimos apresuradamente.
El sol había disipado las nieblas y empezaba a calentar mucho. Llevaríamos próximamente otra hora de camino, cuando sonó un relincho a nuestra espalda, y el guía nos dijo que venía un grupo de hombres a caballo; como nuestras mulas andaban a buen paso, tardaron lo menos veinte minutos en alcanzarnos. El jinete que rompía la marcha era un caballero vestido con elegante traje de camino; un poco detrás seguían un oficial, dos soldados y un mozo de librea. Oí al caballero que parecía principal, preguntar a mi criado, al emparejarse con él, quién era yo, y si francés o inglés. Le dijo que un caballero inglés, de viaje. Preguntó entonces si entendía el portugués, y el criado respondió qué sí, pero que, a su parecer, hablaba yo mejor el italiano y el francés. El caballero espoleó el caballo y me abordó, pero no en portugués, francés ni italiano, sino en el inglés más puro que he oído hablar a un extranjero; no había en su pronunciación ni el más leve acento extranjero, y, a no haber conocido en su rostro que mi interlocutor no era inglés (como todos saben, hay en el semblante de un inglés una particularidad indescriptible que le delata), hubiera creído que se trataba de un compatriota. Continuamos juntos departiendo hasta llegar a Pegões.
Pegões se compone de dos o tres casas y de una posada; hay, además, una especie de barraca donde se alberga media docena de soldados. No hay en todo Portugal un sitio de peor fama que éste, y la posada lleva el apodo de Estalagem de Ladrões o sea, hostería de ladrones; porque los bandidos que campan por los despoblados que se extienden a varias leguas a la redonda, tienen la costumbre de venir a esta posada a gastar el dinero y demás productos de su criminal oficio; allí cantan y bailan, comen conejo guisado y aceitunas, y beben el vino espeso y fuerte del Alemtejo. Una enorme fogata, alimentada por el tronco de un alcornoque, ardía en un fogón bajo, a la izquierda de la entrada de la espaciosa cocina. Arrimadas al fuego cocían varias ollas, cuyo apetitoso olor me recordó que aún no me había desayunado, a pesar de ser cerca de la una y de haber hecho a caballo cinco leguas. Varios hombres, de aspecto siniestro, que si no eran bandidos, fácilmente podían ser tomados por tales, estaban sentados en unos leños al amor de la lumbre. Híceles algunas preguntas indiferentes, a las que contestaron con desembarazo y cortesía, y uno de ellos, que dijo saber de letra, aceptó un folleto que le ofrecí.
Mi nuevo amigo, después de encargar la comida, o más bien almuerzo, me invitó con gran amabilidad a participar en él, y, al mismo tiempo, me presentó a su acompañante el oficial, hermano suyo, que también hablaba inglés, pero con menos perfección. Mi amigo resultó ser don Jerónimo José de Azveto, secretario del Gobierno en Evora; su hermano pertenecía a un regimiento de húsares que tenía el cuartel general en aquella ciudad, pero con patrullas destacadas a lo largo del camino, por ejemplo, en el lugar donde nos encontrábamos detenidos.
En Pegões, el principal artículo de comer parece que son los conejos, muy abundantes en los páramos de las cercanías. Comimos uno frito, con una pringue deliciosa, y luego otro asado, que nos sirvieron entero en una fuente; la posadera, después de lavarse las manos, lo partió, y luego vertió sobre los pedazos una salsa sabrosa. Comí con mucho gusto de ambos platos, sobre todo del último, quizás por la curiosa y para mí nueva manera de aderezarlo. Con unos higos de los Algarves, excelentes, y unas manzanas, concluyó nuestra comida; pero el cuartito reservado en que comimos era de suelo cenagoso, y su frialdad me penetró de modo que ni de los manjares ni de la agradable compañía pude sacar todo el placer que en otro caso hubiera tenido.
Don Jerónimo se había educado en Inglaterra, país en que transcurrió su infancia, lo cual explicaba en mucha parte su dominio de la lengua inglesa, que únicamente se puede aprender bien residiendo en el país durante aquella etapa de la vida. Había, además, huído a Inglaterra poco después de la usurpación del Trono de Portugal por don Miguel, y desde allí fué al Brasil, donde se consagró al servicio de don Pedro, y le acompañó en la expedición que terminó por la caída del usurpador y el establecimiento del Gobierno constitucional en Portugal. Nuestra conversación versó sobre literatura y política, y mi conocimiento de las obras de los escritores más famosos de Portugal fué acogido con sorpresa y contento; nada tan halagüeño para un portugués como observar que un extranjero se interesa por su literatura nacional, de la que, en muchos respectos, se enorgullece con justicia.
A eso de las dos cabalgamos de nuevo y proseguimos juntos nuestro camino a través de un país exactamente igual al que habíamos atravesado antes, áspero y quebrado, con grupos de pinos aquí y allá. La tarde era muy despejada, y los brillantes rayos del sol realzaban la desolación del paisaje. Habríamos avanzado dos leguas, cuando percibimos en lontananza un gran edificio, de majestuosa apariencia, que era, según me dijeron, un palacio real situado al otro extremo de Vendas Novas, pueblo donde íbamos a pernoctar; aún nos faltaba más de una legua para llegar a él, pero a través de la clara y transparente atmósfera de Portugal, parecía mucho más próximo.
Antes de llegar a Vendas Novas pasamos junto a una cruz de piedra, en cuyo pedestal había cierta inscripción conmemorativa de un asesinato horrible cometido en aquel lugar en la persona de un lisboeta; la cruz parecía ya antigua y estaba cubierta de musgo; la inscripción era, en su mayor parte, ilegible, al menos para mí, que no podía gastar mucho tiempo en descifrarla. Llegados a Vendas Novas y encargada la cena, mi nuevo amigo y yo fuimos dando un paseo a ver el palacio. Fué edificado por el difunto rey de Portugal, y su aspecto exterior es poco notable. El edificio, largo y con dos alas, consta de dos pisos tan sólo, aunque parece mucho más alto por estar situado en una elevación del terreno; tiene quince ventanas en el piso alto y doce en el bajo, con una puerta mezquina, algo así como la puerta de un granero, a la que se llega por un solo peldaño. El interior corresponde al exterior, y no hay en él nada interesante para el curioso, excepto las cocinas, magníficas en verdad, y tan grandes, que puede condimentarse en ellas al mismo tiempo comida suficiente para todos los habitantes del Alemtejo.
Pasé la noche con toda comodidad en una cama limpia, lejos de todos aquellos ruidos tan frecuentes en las posadas portuguesas, y a las seis de la mañana del siguiente día continuamos el viaje, que esperábamos terminar antes de ponerse el sol, porque Evora sólo dista diez leguas de Vendas Novas. Si la mañana anterior había sido fría, ésta lo era mucho más, tanto que, poco antes de salir el sol, no pude resistir más a caballo, y, echando pie a tierra, corrí y anduve hasta llegar a unas casuchas en el límite de los desolados páramos. En una de aquellas casas se encontraron los emisarios de don Pedro y los de don Miguel, y allí se concertó la renuncia de este último a la corona en favor de doña María de la Gloria; Evora fué el postrer reducto del usurpador, y las parameras del Alemtejo el último teatro de las luchas que tanto tiempo agitaron al infortunado Portugal. Contemplé, pues, con mucho interés aquellas miserables chozas, y no dejé de esparcir por los contornos algunos de los preciosos folletitos que, con una corta cantidad de Testamentos, llevaba en mi saco de noche.
El paisaje comenzó desde allí a mejorar; dejamos atrás los agrestes matorrales y atravesamos colinas y valles cubiertos de alcornoques y de azinheiras, las cuales producen bellotas dulces o bolotas, tan agradables como las castañas, y principal alimento en invierno de los numerosos cerdos que cría el Alemtejo. Los cerdos son muy hermosos: de patas cortas, corpulentos, de color negro o rojo oscuro; de la excelencia de su carne puedo dar testimonio, porque muchas veces la he saboreado con deleite en mis viajes por esta provincia; el lombo, o lomo, asado en el rescoldo, es delicioso, especialmente comiéndolo con aceitunas.
Nos hallábamos a la vista de Monto Moro, que, como su nombre indica, fué en otro tiempo una fortaleza de los moros. Es una colina alta y escarpada, en cuyas cúspide y vertiente yacen muros y torreones en ruinas. Por el lado de Poniente, en un profundo barranco o valle, corre un delgado arroyo, cruzado por un puente de piedra; más abajo hay un vado, que atravesamos para subir a la ciudad, la cual comienza casi al pie de la montaña, por el Norte, y va faldeando hacia el Noreste. La ciudad es sumamente pintoresca, con muchas casas antiquísimas, construídas a la manera morisca. Tenía grandes deseos de examinar los restos de la fortaleza mora en la parte alta del monte; pero el tiempo urgía, y la brevedad de nuestra estada en el lugar no me consintió satisfacer ese gusto.
Monte Moro es cabeza de una cadena de colinas que cruza esta parte del Alemtejo, y que aquí se bifurca hacia el Este y el Sureste; en la primera dirección está el camino directo a Elvas, Badajoz y Madrid; en la segunda, el camino a Evora. La tercera montaña de la cadena que bordea el camino de Elvas es muy hermosa. Se llama Monte Almo; hállase cubierta de alcornoques hasta la cima, y un arroyo rumoroso corre al pie. Bajo los rayos gloriosos del sol, brillaban las verdes praderas, donde pacían rebaños de cabras, haciendo sonar alegremente sus campanillas. El tout ensemble semejaba un lugar encantado. Para que nada faltase en el cuadro, encontré debajo de una azinheira a un hombre, un cabrero, cuyo aspecto me hizo recordar al pastor salvaje mencionado en cierta balada danesa.
«Sobre sus hombros tenía un jabalí – en su seno dormía un oso negro, etc.»
El cabrero tenía en un hombro un animal, que, según me dijo, era una lontra, o nutria, acabada de cazar en el arroyo inmediato; una cuerda, atada por un extremo al brazo del cazador, la rodeaba el cuello. A su izquierda había un saco, por cuya boca asomaban las cabezas de dos o tres animales bastante extraños; a su derecha se agazapaba un lobezno gruñón que estaba domesticando. Todo su aspecto era de lo más salvaje y fiero. Tras unas pocas palabras, como las que generalmente suelen cambiar los que se encuentran en un camino, le pregunté si sabía leer, y no me contestó. Traté entonces de averiguar si tenía alguna idea de Dios o de Jesucristo, y mirándome fijamente al rostro por un momento, se volvió luego hacia el sol, ya próximo al ocaso, hízole una reverencia, y de nuevo clavó en mí su mirada. Creo que entendí bien esta muda respuesta, la cual significaba, probablemente, que Dios era el autor de aquella gloriosa luz que alumbra y alegra toda la creación. Satisfecho con esta creencia, le dejé, y me apresuré a dar alcance a mis compañeros, que me habían tomado considerable delantera.
Siempre he encontrado en el ánimo de campesinos más determinada inclinación a la religión y a la piedad que en los habitantes de las ciudades y villas; la razón es obvia: aquéllos están menos familiarizados con las obras de los hombres que con las de Dios; sus ocupaciones, además, son sencillas, no requieren tanta habilidad o destreza como las que atraen la atención del otro grupo de sus semejantes, y son, por tanto, menos favorables para engendrar la presunción y la suficiencia propia, tan radicalmente distintas de la humildad de espíritu, fundamento verdadero de la piedad. Los que se burlan de la religión y la escarnecen, no salen de entre sencillos hijos de la naturaleza; son más bien la excrecencia de un refinamiento recargado, y aunque su influjo pernicioso llega ciertamente a los campos, y corrompe en ellos a muchos hombres, la fuente y el origen del mal está en los grandes centros, donde la población se apiña y donde la naturaleza es casi desconocida. No soy de los que van a buscar la perfección humana en la población rural de ningún país; la perfección no existe en hijos del pecado, dondequiera que residan; pero mientras el corazón no se corrompe, hay esperanza para el alma, porque hasta Simón Mago se convirtió. Pero una vez que la incredulidad endurece el corazón, y la prudencia según la carne refuerza la incredulidad, hace falta para ablandarlo que la gracia de Dios se manifieste con exuberancia desusada, porque en el libro sagrado leemos que el fariseo y el mago llegaron a ser receptáculos de gracia; pero en ninguna parte se menciona la conversión del burlón Saduceo; ¿y qué otra cosa es un incrédulo moderno más que un Saduceo de última hora?
La noche cerró antes que llegásemos a Evora, y después de despedirme de mis amigos, que amablemente me ofrecieron su casa, me dirigí con mi criado al Largo de San Francisco, donde, según dijo el arriero, estaba la mejor hostería de la ciudad. Entramos a caballo en la cocina, a continuación de la cual estaba la cuadra, como es uso en Portugal. Gobernaban la casa una vieja que parecía gitana, y su hija, muchacha de unos diez y ocho años, hermosa y fresca como una flor. La casa era grande. En el piso alto había un vasto aposento, a modo de granero, que ocupaba casi toda la longitud del edificio; en el extremo había una divisoria para formar una alcoba de regular comodidad, pero muy fría; el piso era de baldosa, como el de la espaciosa sala contigua, donde los arrieros solían dormir en las mantas y enjalmas de sus malas. Después de cenar me acosté, y luego de ofrecer mis devociones a Aquel que me había protegido en un viaje tan peligroso, me dormí profundamente hasta el otro día29.
29
El Monte Moro de que habla Borrow en este capítulo y describe después en el VI es Montemôr, o Montemayor. (Knapp).