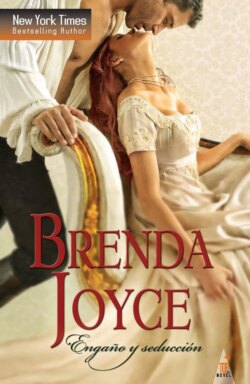Читать книгу Engaño y seducción - Бренда Джойс - Страница 4
CAPÍTULO 1
Оглавление2 de julio, 1793. Penzance, Cornualles
Llegaba muy tarde.
Julianne Greystone prácticamente saltó del carruaje tras aparcarlo frente a la sombrerería. La reunión de la Sociedad era en la puerta de al lado, en el salón de la posada El Ciervo Blanco, pero todos los huecos frente al lugar estaban ya ocupados. La posada siempre tenía mucho bullicio por las tardes. Volvió a comprobar el freno del carruaje, acarició a la vieja yegua y la ató al poste.
Odiaba llegar tarde. No estaba en su naturaleza perder el tiempo. Julianne se tomaba la vida muy en serio, al contrario que las demás damas que conocía.
Esas mujeres disfrutaban de la moda y de las compras, del té y de las visitas sociales, de los bailes y de las cenas, pero no vivían en las mismas circunstancias que ella. Julianne no recordaba un solo momento en su vida en el que hubiera podido relajarse y mostrarse frívola; su padre había abandonado a la familia antes de que ella cumpliera tres años, aunque sus circunstancias ya eran duras por entonces. Su padre había sido el menor de sus hermanos, sin medios económicos, así como un verdadero gandul. Ella había crecido haciendo el tipo de tareas en la mansión que sus semejantes reservaban a los sirvientes. Cocinar, fregar los platos, llevar la leña, planchar las camisas de sus hermanos, dar de comer a sus dos caballos, limpiar los establos… Siempre había una tarea aguardándola. Siempre había algo más que hacer. Pero no había tiempo suficiente en un día cualquiera, y por eso la tardanza le parecía imperdonable.
Claro que había una hora de camino desde su casa en Sennen Cove hasta la ciudad. Su hermana mayor, Amelia, se había llevado el coche de caballos aquel día. Todos los miércoles, lloviese o hiciese sol, Amelia se llevaba a mamá a visitar a sus vecinas; no importaba que mamá ya no reconociera a nadie. Mamá no estaba bien. Ya no tenía la cabeza en su sitio y a veces no lograba reconocer a sus propias hijas, pero le encantaba ir de visita. Nadie era tan adepto a la frivolidad como mamá. A veces se consideraba a sí misma una debutante, rodeada de sus amigas y de sus pretendientes. Julianne pensaba que sabía lo que había sido para su madre crecer en un hogar con todos los lujos, antes de que los americanos buscaran su independencia; una época con alguna guerra ocasional; una época sin miedo, sin rencor y sin revolución. Había sido una época de esplendor absoluto, de indiferencia y de ostentación; una época para el disfrute, una época en la que nadie se molestaba en pensar en la miseria del vecino.
Pobre mamá. Había comenzado a desvanecerse poco después de que su padre los abandonara por el juego y por las mujeres desvergonzadas de Londres, Amberes y París. Pero Julianne no estaba segura de que su madre hubiera perdido la cabeza por culpa de un corazón roto. A veces le parecía más simple y mundano; mamá simplemente no podía controlar las circunstancias oscuras y amenazantes del mundo moderno.
Pero su médico decía que era importante sacarla a pasear. Todos en la familia estaban de acuerdo. Así que a ella le habían dejado el carruaje de dos caballos y la yegua de veinte años. La hora de camino se había convertido en dos horas.
Jamás se había sentido más impaciente. Vivía por las reuniones mensuales en Penzance. Ella y su amigo, Tom Treyton, que era tan radical como ella, habían fundado la sociedad el año anterior, después de que el rey Luis XVI hubiera sido derrocado y Francia hubiera sido declarada una república. Ambos habían apoyado la revolución francesa desde el momento en que había quedado claro que en aquel país estaban aconteciendo grandes cambios, todos orientados a facilitar la situación del campesinado y de la clase media, pero ninguno de los dos había soñado con que el antiguo régimen pudiera caer al fin.
Cada semana sucedía algo nuevo en la cruzada de Francia por la libertad del hombre de a pie. El mes anterior, los líderes jacobinos en la Asamblea Nacional habían dado un golpe y habían arrestado a muchos de la oposición. De ahí había salido una nueva constitución que otorgaba el voto a todos los hombres. Era casi demasiado bueno para ser cierto. Recientemente había sido establecido el Comité para la Seguridad Pública, y Julianne estaba ansiosa por saber qué reformas propondría. Y además estaban las guerras en el continente. La nueva república francesa pretendía llevar la libertad a toda Europa. Francia había declarado la guerra al imperio de los Habsburgo en abril del noventa y dos. Pero no todos compartían las ideas radicales de Julianne y de Tom, ni su entusiasmo por el nuevo régimen francés. El pasado mes de febrero, Gran Bretaña se había unido a Austria y a Prusia y había entrado en guerra contra Francia.
—Señorita Greystone.
Julianne había estado a punto de llamar al chico uniformado del otro lado de la calle para pedirle que diese de beber a su yegua. Al oír aquella voz estridente, se tensó y se dio la vuelta lentamente.
Richard Colmes estaba mirándola con el ceño fruncido.
—No podéis aparcar aquí.
Julianne sabía perfectamente por qué quería enfrentarse a ella. Se apartó un mechón de pelo rubio de la cara y dijo educadamente:
—Esta es una calle pública, señor Colmes. Ah, y buenas tardes. ¿Qué tal está la señora Colmes?
El sombrerero era un hombre bajito y rechoncho con patillas canosas. No llevaba la peluca empolvada, pero era de buena calidad, y por lo demás su presencia era impecable, desde las medias pálidas y zapatos de cuero hasta la chaqueta bordada.
—No aprobaré vuestra sociedad, señorita Greystone.
Julianne se sentía furiosa, pero sonrió con dulzura.
—No es mi sociedad —dijo.
—Vos la fundasteis. ¡Vosotros los radicales estáis condenando este gran país a la ruina! —exclamó el sombrerero—. Sois todos jacobinos y os reunís para intercambiar vuestras terribles ideas en la puerta de al lado. ¡Deberíais estar avergonzada, señorita Greystone!
Ya no tenía sentido seguir sonriendo.
—Este es un país libre, señor, y todos tenemos derecho a tener nuestras propias ideas. Podemos reunirnos en la puerta de al lado si John Fowey nos lo permite —Fowey era el posadero.
—¡Fowey está tan loco como vos! —gritó Colmes—. Estamos en guerra, señorita Greystone, y vuestro grupo apoya al enemigo. Si cruzan el canal, sin duda recibiréis al ejército francés con los brazos abiertos.
Julianne levantó la cabeza.
—Estáis simplificando un asunto muy complejo, señor. Yo defiendo los derechos de todos los hombres, incluso de los vagabundos que vienen a esta ciudad en busca de algo que llevarse a la boca. Sí, apoyo la revolución en Francia, ¡pero también lo hacen muchos de nuestros compatriotas! Yo apoyo a Thomas Paine, Charles Fox, lord Byron y Shelley, por nombrar solo algunas de las mentes distinguidas que reconocen que los cambios en Francia son por el bien de la humanidad. Soy una radical, señor, pero…
—Sois una traidora, señorita Greystone, y si no movéis vuestro carruaje, lo haré yo por vos —se dio la vuelta, entró en su tienda y cerró de un portazo.
Julianne se estremeció y sintió un vuelco en el estómago. Había estado a punto de decirle al sombrerero lo mucho que adoraba su país. Una podía ser patriota y aun así apoyar la nueva república constitucional en Francia. Una podía ser patriota y aun así abogar por una reforma política y un cambio social, tanto en el extranjero como en su propio país.
—Vamos, Milly —le dijo a la yegua. Condujo al animal y al carruaje hacia el establo situado al otro lado de la calle. A cada semana que pasaba se le hacía más difícil relacionarse con sus vecinos; gente que había conocido toda su vida. Hubo un tiempo en el que todo el mundo la recibía en las tiendas y en los salones con los brazos abiertos. Ya no era así.
La revolución en Francia y las guerras posteriores en el continente habían dividido al país.
Y ahora tendría que pagar por el privilegio de dejar a su yegua en el establo, cuando no les sobraba el dinero. Las guerras habían aumentado el precio de la comida, por no hablar de casi todos los demás gastos. Greystone tenía una mina de plomo próspera y una cantera de hierro igualmente productiva, pero Lucas invertía casi todos los beneficios de la finca, pensando en el futuro de toda la familia. Era frugal, pero todos lo eran; salvo por Jack, que se mostraba imprudente en todos los sentidos, y probablemente por eso era tan dado al contrabando. Lucas estaba en Londres, o eso creía ella, aunque resultaba algo sospechoso; parecía estar en la ciudad todo el tiempo. Y en cuanto a Jack, conociendo a su hermano, probablemente estuviera en el mar, huyendo de algún agente de aduanas.
Ignoró sus preocupaciones por el gasto inesperado, pues no podía evitar pagar, y dejó atrás la desagradable conversación con el sombrerero, aunque se lo contaría a su hermana más tarde.
Se sacudió el polvo de la nariz y de la falda de muselina. No había llovido en toda la semana y los caminos estaban increíblemente secos. Su vestido era ahora beige en vez de color marfil.
A medida que se acercaba al cartel situado junto a la puerta de entrada de la posada, iba entusiasmándose más. Ella misma había pintado el cartel.
Sociedad de los Amigos del Pueblo, decía. Recién llegados sean bienvenidos. Sin cuotas.
Estaba muy orgullosa de esa última frase. Se había enfrentado a su querido amigo Tom Treyton con uñas y dientes para no cobrar cuotas a los miembros. ¿Acaso no era eso lo que hacía Thomas Hardy para las Sociedades Correspondientes? Cualquier hombre y mujer debía poder participar en una asamblea destinada a promover la igualdad, la libertad y los derechos del hombre. A nadie debía negársele el derecho ni la capacidad para participar en una causa que los liberaría solo por no poder permitirse pagar una cuota mensual.
Julianne entró en el salón de la posada y vio a Tom inmediatamente. Tenía más o menos su altura, con el pelo castaño claro y rasgos agradables. Su padre era un terrateniente acomodado y Tom había sido enviado a Oxford para estudiar en la universidad. Julianne había pensado que viviría en Londres después de graduarse; en vez de eso, había vuelto a casa para fundar su propio despacho de abogados en la ciudad. Casi todos sus clientes eran contrabandistas que habían sido capturados. Por desgracia no había logrado defender con éxito a sus dos últimos clientes; ambos habían sido condenados a dos años de trabajos forzados. Por supuesto eran culpables de los cargos y todos lo sabían.
Tom estaba de pie en el centro de la sala, mientras todos los demás estaban sentados a las mesas. Julianne advirtió de inmediato que la asistencia había vuelto a bajar; incluso más que la última vez. Había solo dos docenas de hombres en la reunión, todos ellos mineros, pescadores y contrabandistas. Desde que Gran Bretaña había entrado en la coalición contra Francia en la guerra, se había producido un resurgimiento del patriotismo en la zona. Los hombres que habían apoyado la revolución encontraban ahora a Dios y a su país. Julianne suponía que dicho cambio de alianzas era inevitable.
Tom la había visto. Su cara se iluminó mientras corría hacia ella.
—¡Llegas muy tarde! Temía que te hubiera ocurrido algo y que no pudieras llegar a nuestra asamblea.
—He tenido que traer a Milly, y ha sido un viaje muy lento —bajó la voz—. El señor Colmes no me dejaba aparcar frente a su tienda.
Los ojos azules de Tom se encendieron.
—Maldito bastardo reaccionario.
Ella le tocó el brazo.
—Está asustado, Tom. Todos lo están. Y no comprende lo que está ocurriendo en Francia.
—Tiene miedo de que le quitemos la tienda y la casa y se las entreguemos al pueblo. Y tal vez debería tener miedo —dijo Tom.
Habían estado en desacuerdo sobre el método y los medios de reforma durante el último año, desde que formaran la sociedad.
—No podemos ir por ahí quitándoles las posesiones a los ciudadanos de alto estatus como Richard Colmes —respondió ella suavemente.
Tom suspiró.
—Estoy siendo demasiado radical, por supuesto, pero no me importaría quitarle sus posesiones al conde de Penrose y al barón de St. Just.
Julianne sabía que hablaba en serio. Sonrió.
—¿Podemos debatirlo en otro momento?
—Sé que estás de acuerdo en que los ricos tienen demasiado, y simplemente porque heredaron las tierras y los títulos —dijo él.
—Estoy de acuerdo, pero también sabes que no apruebo el robo masivo a la aristocracia. Quiero saber en qué debate me he metido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son las últimas noticias?
—Deberías unirte a los reformistas, Julianne. No eres tan radical como te gusta pensar —gruñó su amigo—. Ha habido una derrota. Los monárquicos de La Vendée fueron derrotados en Nantes.
—Eso es maravilloso —dijo Julianne, casi incrédula—. Lo último que supimos fue que esos monárquicos nos habían vencido y que habían tomado la zona a lo largo del río en Saumur.
Las victorias de los revolucionarios franceses dentro de Francia no estaban en absoluto aseguradas, y había oposición interna a lo largo y ancho del país. La primavera pasada había comenzado una fuerte rebelión monárquica en la Vendée.
—Lo sé. Y es un gran golpe de suerte —Tom sonrió y la agarró del brazo—. Con suerte los malditos rebeldes de Tolón, Lyon, Marsella y Burdeos caerán pronto. Y también los de Bretaña.
Ambos se miraron. El alcance de la oposición interna a la revolución era alarmante.
—Debería escribir a nuestros amigos en París inmediatamente —decidió Julianne. Una de las metas de las Sociedades Correspondientes era mantener el contacto con los clubes jacobinos de Francia y mostrarles su apoyo por la revolución—. Tal vez haya algo más que podamos hacer aquí en Gran Bretaña, además de reunirnos y discutir sobre los últimos acontecimientos.
—Tú podrías ir a Londres e infiltrarte en los círculos conservadores —dijo Tom—. Tu hermano es conservador. Finge ser un simple minero de Cornualles, pero Lucas es el biznieto de un barón. Tiene muchos contactos.
Julianne sintió miedo.
—Lucas no es más que un simple patriota —dijo.
—Es un conservador y un tory —respondió Tom con firmeza—. Conoce a hombres poderosos, hombres con información, hombres cercanos a Pitt y a Windham. Estoy seguro de ello.
Ella se cruzó de brazos y se puso a la defensiva.
—Tiene derecho a tener sus propias opiniones, aunque sean contrarias a nuestras ideas.
—Yo no he dicho que no lo tenga. Solo digo que tiene contactos. Más de los que crees.
—¿Estás sugiriendo que vaya a Londres y espíe a mi hermano y a sus pares?
—Yo no he dicho eso, pero es una buena idea —contestó Tom con una sonrisa—. Podrías ir a Londres el mes que viene, dado que no puedes asistir a la convención en Edimburgo.
Thomas Hardy había organizado una convención de Sociedades Correspondientes, y casi todas las sociedades del país iban a enviar delegados a Edimburgo. Tom representaría a su sociedad. Pero desde que Gran Bretaña había entrado en guerra contra Francia en el continente, las cosas habían cambiado. Ya no miraban a los radicales y a sus clubes con condescendencia. Se hablaba de represión gubernamental. Todos sabían que el primer ministro no toleraba a los radicales, al igual que muchos otros ministros, y lo mismo pasaba con el rey Jorge.
Era hora de enviar un mensaje a todo el gobierno británico, y sobre todo al primer ministro Pitt: no se dejarían reprimir por el gobierno, nunca. Seguirían promoviendo y apoyando los derechos del hombre, así como la revolución en Francia. Seguirían oponiéndose a la guerra contra la nueva república francesa.
Se había organizado otra convención más pequeña en Londres, frente a Whitehall. Julianne esperaba poder asistir, pero un viaje a Londres era costoso. Sin embargo, ¿qué estaba sugiriendo realmente Tom?
—No pienso espiar a mi hermano, Tom. Espero que estuvieras bromeando.
—Lo estaba —le aseguró él, pero Julianne seguía incrédula—. Iba a escribir a nuestros amigos en París, ¿pero por qué no lo haces tú? —le acarició la barbilla—. Las palabras se te dan mejor que a mí.
Julianne sonrió, con la esperanza de que no le hubiera pedido que espiara a Lucas, que no era un tory y desde luego no estaba involucrado en la guerra.
—Sí, así es —contestó.
—Sentémonos. Aún nos queda por delante una hora de discusión —dijo Tom guiándola hacia un banco.
Durante la siguiente hora hablaron sobre los acontecimientos recientes en Francia, sobre las mociones en la Cámara de los Comunes y en la de los Lores y sobre los últimos cotilleos políticos en Londres. Para cuando terminó la reunión, eran casi las cinco de la tarde. Tom la acompañó fuera.
—Sé que es pronto, ¿pero puedes cenar conmigo?
Ella vaciló un instante. Habían cenado juntos el mes anterior tras una reunión de la sociedad. Pero al ofrecerse Tom a ayudarla a subir a su carruaje, la había agarrado y la había mirado como si deseara besarla.
Julianne no había sabido qué hacer. Ya la había besado una vez antes, y había sido agradable, pero no apasionado. Lo quería mucho, pero no estaba interesada en besarlo. Aun así estaba bastante segura de que Tom estaba enamorado de ella, y tenían tanto en común que deseaba enamorarse de él. Era un buen hombre y un gran amigo.
Lo conocía desde la infancia, pero no se habían hecho verdaderos amigos hasta hacía dos años, al encontrarse en la reunión de Falmouth. Ese había sido el inicio de su amistad. Pero a Julianne le quedaba cada vez más claro que sus sentimientos eran más fraternales y platónicos que románticos.
Aun así, cenar con Tom era muy agradable; siempre tenían conversaciones estimulantes. Julianne estaba a punto de aceptar su invitación cuando vio a un hombre a caballo subir por la calle.
—¿Es ese Lucas? —preguntó Tom, tan sorprendido como ella.
—Muy probablemente —contestó Julianne, y empezó a sonreír. Lucas era siete años mayor que ella, tenía veintiocho. Era un hombre alto y musculoso con unos rasgos cincelados de manera clásica, ojos grises penetrantes y pelo rubio. Las mujeres intentaban captar su atención incesantemente, pero, al contrario que Jack, que se declaraba a sí mismo un canalla, Lucas era un caballero. Más bien distante, era un hombre de gran disciplina, empeñado en mantener a la familia y sus tierras.
Lucas había sido más una figura paterna para ella que un hermano, y Julianne lo respetaba, lo admiraba y lo quería mucho.
Lucas detuvo a su caballo frente a ella y, al verlo, la sonrisa de Julianne se desvaneció. Lucas parecía sombrío. De pronto pensó en el cartel situado a su espalda, que daba la bienvenida a los recién llegados a su reunión, y deseó que no lo viera.
Ataviado con una chaqueta marrón, un chaleco color burdeos, una camisa verde y unos pantalones claros, Lucas saltó de su caballo al suelo. No llevaba peluca y tenía el pelo echado hacia atrás.
—Hola, Tom —le dio la mano a Tom sin sonreír—. Veo que sigues defendiendo la sedición.
La sonrisa de Tom desapareció.
—Eso no es justo, Lucas.
—La guerra nunca es justa —miró entonces a su hermana.
Llevaba años desaprobando sus ideas, y lo había dejado muy claro cuando Francia les había declarado la guerra. Ella sonrió, vacilante.
—No te esperábamos.
—Obviamente. He venido galopando desde Greystone, Julianne —había cierto tono de advertencia en su voz. Lucas tenía un temperamento feroz cuando se le provocaba. Julianne veía que estaba muy enfadado.
Se puso tensa.
—¿Deduzco que me estabas buscando? ¿Se trata de una emergencia? —sintió un vuelco en el corazón—. ¿Es mamá? ¿Han atrapado a Jack?
—Mamá está bien. Jack también. Me gustaría hablar en privado contigo y no puedo esperar.
—¿Cenarás conmigo en otra ocasión, Julianne? —preguntó Tom.
—Por supuesto —le aseguró ella. Tom le hizo una reverencia a Lucas, que no se movió. Cuando su amigo se marchó, ella miró a su hermano, completamente perpleja—. ¿Estás enfadado conmigo?
—No podía creérmelo cuando Billy me dijo que habías venido a la ciudad para asistir a una reunión. Enseguida supe a lo que se refería —dijo, refiriéndose al chico que acudía diariamente a ayudar con los caballos—. Ya hemos hablado de esto muchas veces; y recientemente, desde la proclama del rey en mayo.
Ella se cruzó de brazos.
—Sí, hemos hablado de nuestra diferencia de opiniones. Y sabes que no tienes derecho a imponerme tus ideas de tory.
Lucas se puso rojo, sabiendo que su hermana pretendía insultarlo.
—No deseo cambiar lo que piensas —dijo—. Pero pienso protegerte de ti misma. ¡Dios mío! La proclama de mayo prohíbe explícitamente las reuniones sediciosas, Julianne. Una cosa fue embarcarte en tales actividades antes de la proclama, pero no puedes seguir haciéndolo ahora.
En cierto modo tenía razón, pensaba Julianne, y sabía que había sido infantil llamarlo «tory».
—¿Por qué das por hecho que nuestras reuniones son sediciosas?
—¡Porque te conozco! —exclamó Lucas—. Defender los derechos de todos los hombres es una causa maravillosa, Julianne, pero estamos en guerra, y tú apoyas al gobierno contra el que luchamos. Eso es sedición, e incluso podría considerarse traición. Gracias a Dios que estamos en St. Just, donde a nadie le importan nuestros asuntos, lejos de los agentes de aduanas.
Ella se estremeció, pensando en esa horrible disputa con el sombrerero.
—Nos reunimos para hablar de los acontecimientos de la guerra y de los acontecimientos en Francia, y para difundir las ideas de Thomas Paine. Eso es todo —pero era muy consciente de que, si alguna vez el gobierno se molestaba en investigar su pequeño club, los acusarían a todos de sedición. Claro que Whitehall ni siquiera sabía de su existencia.
—Escribes a ese maldito club de París, y no lo niegues. Amelia me lo ha contado.
Julianne no podía creer que su hermana hubiera traicionado su confianza.
—¡Confié en ella!
—Ella también quiere protegerte de ti misma. Debes dejar de asistir a estas reuniones. Y también debes abandonar la correspondencia con ese maldito club jacobino en Francia. Esta guerra es un asunto muy serio y peligroso, Julianne. Los hombres mueren cada día; y no solo en los campos de batalla de Flandes y del Rin. Mueren en las calles de París y en los viñedos del campo. He oído cosas en Londres. No tolerarán la sedición durante mucho más tiempo, no mientras nuestros hombres sigan muriendo en el continente, no mientras nuestros amigos huyan de Francia en masa.
—Son tus amigos, no los míos —y nada más hablar, no pudo creer lo que acababa de decir.
Lucas se sonrojó.
—Tú nunca le darías la espalda a un ser humano necesitado, ni siquiera a un francés aristócrata.
Tenía razón.
—Lo siento, Lucas, pero no puedes darme órdenes como hace Jack con sus marineros.
—Oh, sí que puedo. Eres mi hermana. Tienes veintiún años. Estás bajo mi techo y bajo mi cuidado. Yo soy el cabeza de familia. Harás lo que yo te diga por una vez en tu vida.
Julianne no sabía qué hacer. ¿Debía seguir y desafiarlo abiertamente? ¿Qué podría hacer él? Nunca la repudiaría ni la obligaría a marcharse de Greystone.
—¿Estás pensando en desafiarme? —preguntó Lucas con descrédito—. Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que he prometido hacer por ti.
Ella se sonrojó. Cualquier otro tutor la habría obligado a casarse. Lucas no era ningún romántico, pero parecía desear que encontrara un pretendiente que pudiera gustarle de verdad. En una ocasión le había dicho que no podía imaginársela encadenada a un viejo terrateniente que despreciara el discurso político. En vez de eso, quería emparejarla con alguien que apreciara sus opiniones deslenguadas y su carácter poco común, no que la castigara por ello.
—No puedo cambiar mis principios —dijo ella finalmente—. Aunque seas un hermano maravilloso, el hermano más maravilloso que pueda imaginarme.
—¡Ahora no intentes halagarme! No te estoy pidiendo que cambies tus principios. Te estoy pidiendo que seas discreta, que actúes con cautela y con sentido común. Te pido que desistas de estas asociaciones radicales mientras estemos en guerra.
Julianne tenía la obligación moral de obedecer a su hermano, pero no sabía si sería capaz de hacer lo que acababa de pedirle.
—Me estás poniendo en una situación terrible —dijo.
—Bien —respondió él—. Pero no he atravesado el distrito a caballo para decirte eso. Tenemos un invitado en Greystone.
De pronto todos los pensamientos sobre las reuniones radicales se esfumaron. En circunstancias normales, Julianne se habría sentido alarmada por la presencia de un invitado inesperado. No esperaban a Lucas, mucho menos a un invitado. Tenían solo una botella de vino en la casa. La habitación de invitados estaba sin preparar. La sala no estaba limpia. Tampoco el salón principal. Los armarios no tenían suficientes provisiones para celebrar una cena. Pero la expresión de Luke era tan funesta que no creyó que debiera preocuparse por limpiar la casa o llenar la despensa.
—¿Lucas?
—Jack lo llevó a casa hace unas horas —se mostraba sombrío. Se dio la vuelta para agarrar las riendas de su caballo—. No sé quién es —dijo de espaldas a ella—. Supongo que será un contrabandista. En cualquier caso, te necesito en casa. Jack ya se ha ido en busca de un cirujano. Debemos intentar que el pobre hombre esté cómodo, porque está a las puertas de la muerte.
Greystone se alzaba en la distancia. Era una mansión de doscientos cincuenta años de antigüedad. Situada en lo alto de unos acantilados escarpados y sin árboles, frente a unos páramos yermos y sin color, rodeada solo del cielo gris, parecía inhóspita y lúgubre.
La cala Sennen se encontraba debajo. Las historias sobre las aventuras, fechorías y victorias de los contrabandistas y agentes de aduanas eran en parte mito y en parte realidad. Durante generaciones, la familia Greystone había hecho contrabando con los mejores. La familia había mirado hacia otro lado mientras sus amigos y vecinos llenaban la cala de cajas ilegales de whiskey, tabaco y té, fingiendo no saber nada sobre cualquier actividad ilegal. Había noches en las que el agente de aduanas destinado en Penzance cenaba en la mansión con su esposa y sus hijas, y bebía uno de los mejores vinos franceses que existían mientras compartía cotilleos con sus anfitriones como si fueran sus mejores amigos; en otras ocasiones encendían las almenaras para advertir a los contrabandistas de que las autoridades estaban de camino. El barco de Jack estaba allí anclado, y en la cala todo el mundo se apresuraba a esconder las cajas en las cuevas de los acantilados mientras Jack y sus hombres huían y las autoridades británicas descendían por los acantilados a pie disparando a cualquiera que hubiera quedado atrás.
Julianne había presenciado aquello desde que era una niña pequeña. Nadie en el distrito consideraba el contrabando un crimen; era una forma de vida.
Le dolían las piernas terriblemente. También la espalda. Rara vez montaba de lado, a la inglesa; la única opción que le quedaba con su vestido de muselina. Mantener el equilibrio sobre el caballo de alquiler no había sido tarea fácil. Lucas la había mirado con preocupación varias veces a lo largo del camino y le había ofrecido detenerse en diversas ocasiones para que pudiera descansar. Temiendo que Amelia se hubiera entretenido con los vecinos y que el desconocido moribundo estuviera solo en la mansión, Julianne se había negado.
Lo primero que vio cuando Lucas y ella se aproximaron a la casa fue a los dos caballos del carruaje detrás del establo de piedra. Amelia ya estaba en casa.
Desmontaron apresuradamente y Lucas tomó sus riendas.
—Yo me ocuparé de los caballos —le dijo con una sonrisa—. Mañana te dolerá.
—Ya me duele.
Lucas condujo a los dos caballos hacia el establo.
Julianne se levantó la falda y corrió hacia la mansión. La casa era un rectángulo simple, más larga que alta o ancha, con tres pisos. El piso más alto contenía áticos y, en otra época, aposentos para los sirvientes que ya no tenían. El salón principal conservaba su forma original. Era una sala enorme que anteriormente se usaba para cenas y fiestas. Los suelos eran de piedra gris oscura y las paredes, una versión más clara de la misma piedra. Dos retratos ancestrales y un par de espadas antiguas decoraban las paredes; en un extremo del salón había una gran chimenea y dos sillones majestuosos de color burdeos. Los techos eran de madera.
Julianne atravesó corriendo el salón, la biblioteca y el comedor. Comenzó a subir entonces las escaleras.
Amelia bajaba en ese momento. Llevaba trapos húmedos y una jarra. Ambas se detuvieron al verse.
—¿Está bien? —preguntó Julianne.
Amelia tenía de bajita todo lo que Julianne tenía de alta. Llevaba la melena rubia oscura recogida y su expresión era seria como siempre, pero su rostro si iluminó aliviado.
—¡Gracias a Dios que estás en casa! ¿Sabes que Jack ha dejado aquí a un hombre moribundo?
—¡Es tan típico de Jack! —respondió Julianne. Por supuesto, Jack ya se había marchado—. Lucas me lo ha dicho. Está fuera con los caballos. ¿Qué puedo hacer?
Amelia se dio la vuelta abruptamente y la guió escaleras arriba. Recorrió apresuradamente el pasillo, que estaba oscuro y lleno de retratos familiares que databan de doscientos años atrás. Lucas se había apropiado de la suite principal tiempo atrás y Jack tenía su propio dormitorio, pero Amelia y ella compartían habitación. A ninguna de las dos le importaba, pues solo usaban la habitación para dormir. Pero la única habitación de invitados que quedaba había quedado prácticamente intacta. No era frecuente tener invitados en Greystone.
Amelia se detuvo frente a la puerta abierta de la habitación de invitados y la miró.
—El doctor Eakins acaba de marcharse.
La habitación de invitados daba a las playas rocosas de la cala y al océano Atlántico. El sol estaba poniéndose y llenaba la habitación de luz. La sala albergaba una cama pequeña, una mesa con dos sillas, una cómoda y un aparador. Julianne se fijó inmediatamente en el hombre que había en la cama.
El corazón le dio un vuelco.
El hombre moribundo estaba sin camisa y tenía la sábana alrededor de las caderas. Julianne no quería quedarse mirando, pero, estirado como estaba, no dejaba mucho a la imaginación; era un hombre grande, moreno y musculoso. Se quedó mirándolo unos segundos más, poco acostumbrada a ver el torso desnudo de un hombre, y mucho menos un hombre con un físico tan poderoso.
—Hace un minuto estaba boca abajo. Debe de haberse dado la vuelta al marcharme yo —dijo Amelia—. Le han disparado en la espalda. El doctor Eakins ha dicho que ha perdido mucha sangre. Le duele mucho.
Julianne se fijó entonces en que sus pantalones estaban manchados de sangre y barro. Se preguntó si las manchas de sangre serían de su herida o de la de otra persona. No quería mirar sus caderas o sus muslos, así que lo miró a la cara.
El corazón le latía aceleradamente. Su invitado era un hombre muy guapo de piel morena y pelo negro, con los pómulos marcados y una nariz recta. Sus pestañas eran espesas y negras.
Julianne apartó la mirada. El corazón se le había desbocado, lo cual era absurdo.
Amelia le entregó el paño húmedo y la jarra y corrió hacia la cama. Julianne logró levantar la mirada, consciente de lo ardientes que tenía las mejillas.
—¿Respira? —preguntó.
—No lo sé —respondió Amelia tocándole la frente—. Para empeorar las cosas, tiene una infección, porque no le han curado la herida correctamente. El doctor Eakins no se ha mostrado optimista —se dio la vuelta—. Voy a enviar a Billy a buscar agua de mar.
—Debería traer un balde lleno —dijo Julianne—. Yo me quedaré con él.
—Cuando venga Lucas, le pondremos boca abajo de nuevo —añadió Amelia mientras salía de la habitación.
Julianne vaciló, se quedó mirando al desconocido y se pellizcó. El pobre hombre se estaba muriendo; necesitaba su ayuda.
Dejó la jarra y el paño sobre la mesa y se acercó. Con mucho cuidado, se sentó junto a él y el corazón se le aceleró de nuevo. Su pecho no se movía. Acercó la mejilla a su boca y tardó unos segundos en sentir su aliento. Gracias a Dios que estaba vivo.
—Pour la victoire.
Julianne se enderezó como si la hubieran disparado. Lo miró a la cara. Seguía con los ojos cerrados, pero acababa de hablar, en francés, con el acento de un francés. Estaba segura de que había dicho: «Por la victoria».
Era un grito de guerra común entre los revolucionarios franceses, pero aquel parecía un noble, con sus rasgos patricios. Le miró las manos; los nobles tenían las manos suaves como la piel de un bebé. Tenía los nudillos sangrantes y las palmas llenas de callos.
Julianne se mordió el labio. Estar tan cerca hacía que fuese demasiado consciente de él. Tal vez fuera por su desnudez o por su masculinidad. Tomó aire con la esperanza de aliviar parte de la tensión.
—Monsieur? Êtes-vous français?
No se movió.
—¿Está despierto? —preguntó Lucas.
Julianne se volvió y vio a su hermano entrar en la habitación.
—No. Pero acaba de hablar en sueños. Ha hablado en francés, Lucas.
—No está dormido. Está inconsciente. Amelia me ha dicho que tiene fiebre.
Julianne vaciló antes de atreverse a ponerle una mano en la frente.
—Está ardiendo, Lucas.
—¿Puedes encargarte de él, Julianne?
Ella miró a su hermano, preguntándose si su voz había sonado extraña.
—Claro que puedo. Lo mantendremos envuelto en paños húmedos. ¿Estás seguro de que Jack no ha dicho nada sobre su identidad? ¿Es francés?
—Jack no sabe quién es —contestó Lucas con firmeza—. Quiero quedarme, pero tengo que volver a Londres mañana.
—¿Ocurre algo?
—Voy a ver un nuevo contrato para nuestro hierro. Pero no sé si me gusta la idea de dejaros a Amelia y a ti solas con él —volvió a mirar a su invitado.
Julianne se quedó mirándolo hasta que Lucas le devolvió la mirada. Cuando decidía mostrarse impasible, era imposible saber lo que estaba pensando.
—No creerás que puede ser peligroso.
—No sé qué creer.
Julianne asintió y se volvió hacia el desconocido. Había algo extraño en aquella situación. De pronto se preguntó si su hermano sabría quién era el invitado, pero no quería decirlo. Se dio la vuelta para mirarlo, pero Lucas ya se había ido.
No había ninguna razón lógica por la que pudiera querer ocultarle información. Si supiera quién era aquel hombre, sin duda se lo diría. Obviamente estaba equivocada.
Se quedó mirando al desconocido, frustrada por no poder ayudarlo. Le apartó un mechón de pelo de la cara. Al hacerlo, el hombre se retorció de repente y le golpeó el muslo con el brazo. Julianne se incorporó alarmada de un salto cuando él gritó:
—Ou est-elle? Qui est responsible? Qu’est il arrivé?
«¿Dónde está ella? ¿Quién ha hecho esto?», tradujo Julianne mentalmente. El desconocido volvió a agitarse con más fuerza y ella tuvo miedo de que pudiera hacerse daño a sí mismo. De pronto gimió de dolor.
Julianne volvió a sentarse en la cama, junto a su cadera, y le acarició el hombro.
—Monsieur, je m’appele Julianne. Il faut que vous reposiez maintenant.
Respiraba con dificultad, pero no se movía y estaba más caliente que antes. Aunque debía de ser su imaginación. Y entonces empezó a hablar.
Por un momento pensó que estaba intentando hablar con ella. Pero hablaba tan rápidamente y con tanta furia que Julianne se dio cuenta de que estaba delirando.
—Por favor —dijo ella suavemente, y decidió hablar solo en francés—. Tenéis fiebre. Por favor, no intentéis hablar.
—Non! Nous ne pouvons pas nous retirer! —resultaba difícil entenderlo, pero Julianne se esforzó por encontrarle sentido a sus palabras aceleradas. «No podemos retirarnos ahora», había dicho. Ya no le quedaba duda de que era francés. Ningún inglés podía tener un acento tan perfecto. Ningún inglés hablaría en un segundo idioma mientras deliraba.
Julianne se inclinó junto a él para intentar entenderlo. Se movía violentamente, tanto que acabó dándose la vuelta sin parar de gritar. Maldijo entre lamentos. No podían retirarse. ¿Estaría hablando de una batalla? Dijo que muchos habían muerto, pero que tenían que mantenerse en su sitio. ¡Por la libertad!
Julianne le agarró el hombro y sintió las lágrimas en los ojos. Probablemente estaría reviviendo una terrible batalla que sus hombres y él estaban perdiendo. ¿Sería un oficial del ejército francés?
—Pour la liberté! —gritó él—. ¡Seguid, seguid!
Julianne le acarició el hombro intentando ofrecerle consuelo.
El río estaba lleno de sangre… Muchos hombres habían muerto… el sacerdote había muerto… tenían que retirarse. ¡El día estaba perdido!
El hombre comenzó a llorar.
Julianne no sabía qué hacer. Nunca había visto a un hombre adulto llorar.
—Estáis delirando, monsieur —le dijo—. Pero ahora estáis a salvo, conmigo.
Estaba jadeando, con las mejillas húmedas por las lágrimas y el pecho empapado de sudor.
—Siento mucho todo lo que habéis sufrido —le dijo—. No estamos en el campo de batalla. Estamos en mi casa, en Gran Bretaña. Aquí estaréis a salvo, aunque seáis un jacobino. Os esconderé y os protegeré. ¡Os lo prometo!
De pronto pareció relajarse y Julianne se preguntó si se habría quedado dormido.
Tomó aire y respiró. Era un oficial del ejército francés, estaba segura. Tal vez incluso fuera noble; miembros de la nobleza francesa habían apoyado la revolución y apoyaban la república. Había sufrido una gran derrota en la que muchos de sus hombres habían muerto, y eso lo atormentaba. Julianne sufría por él. ¿Pero cómo diablos lo habría encontrado Jack? Jack no apoyaba la revolución, y aun así tampoco era un patriota británico. En una ocasión le había dicho que la guerra le venía bien; el contrabando era más rentable entonces que antes de la revolución.
El desconocido estaba ardiendo. Le acarició la frente y de pronto se sintió furiosa. ¿Dónde estaba Amelia? ¿Dónde estaba el agua de mar?
—Estáis ardiendo, monsieur —le dijo Julianne en francés—. Tenéis que guardar reposo para recuperaros.
Tenían que bajarle la fiebre. Volvió a humedecerle el paño y en esa ocasión se lo pasó por el cuello y por los hombros. Después lo dejó allí y humedeció otro.
—Al menos ahora estáis descansando —dijo suavemente, y entonces se dio cuenta de que se había pasado al inglés. Repitió lo mismo en francés mientras deslizaba el paño por su pecho. Y el pulso se le aceleró.
Acababa de dejar el paño húmedo sobre su pecho, donde pensaba dejarlo, cuando él le agarró la muñeca con violencia. Ella gritó, asustada, y lo miró a la cara.
Sus ojos verdes brillaban con furia.
—Êtes-vous reveillé? —«¿Estáis despierto?».
Él no la soltó, pero aflojó la fuerza.
—¿Nadine? —susurró.
¿Quién era Nadine? Sería su enamorada, o su esposa. Era difícil hablar. Se humedeció los labios.
—Monsieur, os han herido en una batalla. Yo soy Julianne. Estoy aquí para ayudaros.
Su mirada era febril, no lúcida. Y de pronto la agarró del hombro sin soltarle la muñeca.
Puso cara de dolor, pero no dejó de mirarla.
Sonrió lentamente.
—Nadine —deslizó su mano fuerte y poderosa por su hombro hasta llegar a su nuca. Antes de que ella pudiera protestar o preguntarle qué estaba haciendo, comenzó a tirar de ella.
Alarmada, Julianne se dio cuenta de que pretendía besarla.
Su sonrisa era seductora, segura y prometedora. Y de pronto sus labios se encontraron.
Julianne jadeó, pero no intentó apartarse de él. En su lugar, se quedó quieta y le dio total libertad mientras su cuerpo se calentaba con el deseo.
Era un deseo que nunca antes había experimentado.
Entonces se dio cuenta de que había dejado de besarla. Ella respiraba entrecortadamente contra su boca. Era plenamente consciente del fuego que recorría su propio cuerpo. Le llevó unos segundos darse cuenta de que estaba inconsciente de nuevo.
Se incorporó asustada. ¡La había besado! Tenía fiebre; deliraba. ¡Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo!
¿Acaso importaba?
La había besado y ella había respondido de una manera que jamás habría creído posible.
Y además era un oficial del ejército francés; un héroe revolucionario.
Se quedó mirándolo.
—Seáis quien seáis, no vais a morir. No lo permitiré —dijo.
Estaba tan quieto que podría haber sido un cadáver.