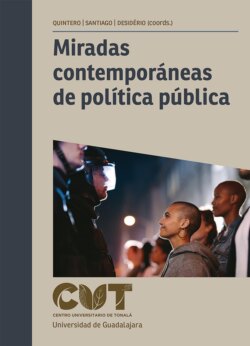Читать книгу Miradas contemporáneas de política pública - Adrián Torres Cuevas, Carlos Emigdio Quintero Castellanos - Страница 5
ОглавлениеPolíticas tecnológicas: agendas de investigación entre industria, innovación y sociedad
Pablo Ayala Villalobos
Para la humanidad la tecnología sigue siendo un elemento problemático tanto en su conceptualización como en los intentos explícitos, por ejercer algún tipo de control social sobre ella. Establecer una definición específica sería un esfuerzo fútil, pues el uso cotidiano e intercultural de la palabra constantemente eludiría a dicha definición, por lo que habremos de contentarnos por trabajar con el término de tecnología tal como es usado en el lenguaje científico primordial, mas no exclusivo.
Así que, de modo general, hablaremos de la tecnología entendida para este análisis de manera sencilla como las herramientas y técnicas del humano o, de manera más elaborada, como la aplicación recurrente de saberes en el medio físico (material) con algún tipo de intencionalidad humana generando un producto. Puede utilizarse el término tecnología refiriendo a objetos físicos o artefactos, a procesos o actividades, o incluso a lo que las personas saben (Bijker, Huges y Pinch, 2012).
El presente texto aborda el tema de la tecnología desde una perspectiva de política pública para vislumbrar cómo puede darse (o no) un proceso de gobernanza de dicho fenómeno. Es decir, explorar preguntas tales como: ¿se puede intervenir socialmente sobre el proceso de creación de tecnología? ¿Se pueden gobernar las consecuencias de la tecnología? ¿Es la tecnología de todos los humanos o de algunos pocos? y, finalmente, ¿está la tecnología al servicio de las personas? ¿Qué impedimentos existen en el camino?
Marshall Sahlins (1983), en su estudio de antropología económica, la Economía de la Edad de Piedra explora cómo, alrededor de 8 000 años atrás, el ser humano logra la subsistencia con tres a cuatro horas de trabajo en promedio; a partir de ese momento, se comienza a trabajar más hasta llegar en nuestros días, en los que se trabaja entre nueve y 10.5 horas diarias (promedio) en los países de renta media y baja (Bick, Fuchs-Schündeln y Lagakos, 2016). La promesa de liberar al hombre del trabajo arduo se aviva con la expectativa de la inteligencia artificial y la automatización. Sin embargo, subyacente al trabajo, permanece la cuestión de las herramientas del hombre; subyace la tecnología y qué hacemos con ella, pues en este momento histórico, en el que tenemos más tecnología que nunca, seguimos sin poder hacernos cargo de las necesidades básicas de la humanidad y laboramos (en horas totales) más que antes.
Algunos podrán argumentar que una política sobre tecnología es un esfuerzo fútil, ya que busca gobernar un aspecto ingobernable, siendo la tecnología un componente elusivo de la producción del mundo material o, desde otra perspectiva, puede verse una propiedad emergente del sistema, sobre la cual es difícil influir (predominante en ciencia política y economía neoclásica). Incluso desde cierta perspectiva neoliberal, puede ser un visto como aspecto sobre el cual no es deseable influir. No es descabellado pensar la tecnología como algo ingobernable, pues estamos tratando un fenómeno muy amplio y complejo, pues hablamos de todas las herramientas del ser humano y cómo éstas son producidas.
Para algunos lectores el tema de política tecnológica podría ser asociado intuitivamente con las temáticas de innovación y nuevas tecnologías, y cómo éstas pueden contribuir al desarrollo económico de alguna área geográfica, o cómo pueden esas nuevas tecnologías contribuir a solucionar problemas públicos. Sin embargo, aunque son relevantes dichas aproximaciones (por lo general encontradas en estudios de ciencia y tecnología, geografía económica y desarrollo regional), el tema de la tecnología, desde una perspectiva de política pública, tiene muchas más implicaciones, dado que los procesos que referimos como tecnológicos penetran una gran variedad de ámbitos sociales, así como en los sistemas terrestres (ecológicos).
En el presente texto nos contentaremos con presentar una sección de temáticas que parecen relevantes en el contexto histórico actual, con el objeto de argumentar en relación con la importancia de la integración de la reflexión sobre tecnología en los procesos de política pública.
Metodológicamente, se realiza una revisión de literatura desde una perspectiva interdisciplinaria. La intención del presente texto es una revisión horizontal del campo, es decir, conectar a modo de red ideas dispersas que existen relacionadas con la política tecnológica y no como una aportación especializada (o vertical) como tal a un campo específico de la política tecnológica. Es decir, la aportación del presente texto está en una ser una interpretación global del campo y permitir una emergente comprensión que puede surgir de la presente interpretación. Hermenéuticamente aspira a revisar una sección de la literatura sobre el campo y abrir en la gama de interpretaciones del campo a partir de la posición del autor, sin aspirar a una interpretación correcta o única del campo. Dicho esfuerzo por sí mismo no está libre de dificultades metodológicas y es difícil no excluir ciertos campos; sin embargo, su intencionalidad está enfocada en proveer una suerte de mapa para comenzar a navegar en las temáticas de política tecnológica.
Se parte de una perspectiva de “objetividad en paréntesis” (Maturana, 1996) y la tradición del “realismo crítico” (Sayer, 2000), formas de realismo que incorporan las limitantes del observador y conciben el potencial emancipador de la ciencia para cuestionar circunstancias y sufrimientos evitables.
El capítulo está organizado de modo que la primera sección revisa cuestiones fundamentales sobre la tecnología y tiene un tinte más filosófico y sociológico para discutir en relación con la tecnología; la segunda sección hace una revisión de consideraciones generales para una política tecnológica y está centrado en asuntos de política pública de tecnológica desde las perspectivas predominantes en el campo, repasando las teorías económicas que le detentan, así como una revisión somera de instrumentos de política pública, ejemplificando brevemente el caso de México. Al final, la tercera sección hace un análisis crítico de ciertas políticas tecnológicas y se dibujan algunas de las alternativas que existen para los países de renta media y baja, así como ciertas cuestiones de relevancia para el siglo xxi. Las secciones se complementan en las temáticas; sin embargo, tienen un abordaje diferente, por lo tanto, pueden ser abordados con relativa independencia según los intereses del lector.
Algunas cuestiones fundamentales sobre la tecnología
El estudio de la tecnología es casi tan antiguo como las civilizaciones. Las discusiones sobre ella, sus afectaciones y su devenir, pueden ser encontradas en algunos de los primeros textos y tratados. Por ejemplo, en la antigua Grecia las discusiones sobre tecnología no eran menores. Entre las distintas discusiones encontramos, por ejemplo, si la tecnología imitaba o aprendía de la naturaleza, en contraste con identificar cierta creatividad original en el seno de lo humano, tal como podrían serlo las posibilidades creadoras que encontramos en el arte. También, por ejemplo, se deliberaba la diferencia entre artefactos (las creaciones humanas) y los elementos naturales, así como las implicaciones sociales de la tecnología. Dichas discusiones en nuestro contexto se han transformado, pero siguen presentes en el pensamiento contemporáneo, por ejemplo, en relación con las discusiones entre la medicina alopática versus la medicina natural o, por ejemplo, la reflexión de las implicaciones sociales de la tecnología podemos verla reflejada en los miedos sobre el devenir de la inteligencia artificial.
También, muchas de las descripciones del mundo que Platón y Aristóteles utilizaron fueron imágenes sobre tecnología, tales como el trabajo del artesano y el artista, en las cuales se permeaban sus creencias, o imaginarios, acerca de un diseño racional del universo (Franssen, Lockhorst y De Poel, 2015). Utilizamos a los griegos como un ejemplo documental accesible; sin embargo, es de esperarse que la reflexión sobre el papel de la tecnología haya estado presente en distintas culturas, momentos históricos y geografías, pues hablamos de algo muy presente para el humano en su modo de relacionarse con el resto del mundo.
En el presente apartado presentaremos algunas premisas básicas para la creación de tecnología, varias consecuencias epistémicas y estructurales de la tecnología, así como una breve revisión de las posturas de determinismo tecnológico y las de construcción social de la tecnología, las cuales, desde una perspectiva interdisciplinaria, abonan en la interpretación fundamental del fenómeno y las consecuencias que los distintos modos de interpretación pueden tener para la política pública.
La tecnología como posibilidad humana
La tecnología es una capacidad humana que surge desde su biología, específicamente de la capacidad de conocer. Distintas perspectivas constructivistas han argumentado que el ser humano se encuentra en el mundo como un conocedor, por ejemplo, en el léxico de Martin Heidegger (1927), el dasein, el ser-ahí del humano es conociendo, es decir, abriendo o desentrañando la sección de realidad que se le presenta, como un proceso ontológico del ser humano. Sin embargo, para Heidegger el ser humano no conoce esencias, no están a su alcance, siempre tiene un horizonte de interpretación, es decir, su observación de la realidad se da desde un contexto específico: físico, histórico, cultural, entre otros, y éste, por tanto, está limitado.
Desde la epistemología genética, como definiese Jean Piaget (1977) su campo de estudio, se llega a conclusiones similares, interpretando los mecanismos en que la persona, desde sus etapas tempranas al encontrarse con la realidad, comienza a adaptar y acomodar sus esquemas (mentales), encontrando las propiedades de la realidad a partir de la experiencia y profundizando de manera progresiva sobre la misma.
En versiones más contemporáneas Humberto Maturana (1992), desde la biología del conocer, argumenta que el conocer se encuentra dentro de nuestras operaciones del vivir. En concordancia parcial con Heidegger, Maturana argumenta que nuestro conocer está enmarcado y delimitado por la biología misma y de manera importante por el lenguaje.
De las anteriores podemos suponer que tenemos un acceso a la realidad, no universal, pero sí cierto acceso, que hace que nos encontremos constantemente en la vida desentrañando ese acceso, proceso que abre las propiedades de las cosas. A su vez, como parte de la evolución de las comunicaciones del ser humano y primordialmente el lenguaje, el conocer del ser humano se enmarca permitiendo (y a su vez limitando) profundizar sobre las propiedades y las interacciones de los elementos de su contexto. En este momento, podríamos definir como conocimiento la acumulación de saberes en los sistemas de comunicación del ser humano (Luhmann, 2005). Por tanto, la creación de tecnología, de manera inicial, dependerá tanto de la capacidad de conocer (biología), así como del conocimiento acumulado.
Es entonces que surge, como propiedad emergente1 (y por lo general con alta aleatoriedad, como diría Norbert Weiner [1995]), la creación de nuevas interacciones entre elementos de la realidad. Éstas pueden surgir de modo azaroso o por búsqueda explícita y terminan por permitir concretar algún uso específico para los seres humanos. Esto último es lo que podríamos interpretar como tecnología.
Si bien las tecnologías han acompañado a los homínidos durante cientos de miles de años, es posible acertar que una aceleración considerable en creación de tecnologías se realizó a partir de la horticultura y la agricultura, difundidas de manera heterogénea a partir del neolítico, la cual tras la producción de excedentes alimenticios, liberó a un sector importante de la sociedad para la realización de otras labores más allá de la subsistencia, mismas que se reflejaron en la generación de una mayor diversidad tecnológica. En este punto se comienza a visualizar algunos puntos elementales en la creación de la tecnología. Si bien el ser humano tiene en su biología el germen de la tecnología, se requieren de una multitud de condiciones para que se pueda dar una producción más intensiva de tecnología. Es decir, se requiere liberar la energía humana para que pueda focalizarse en explorar y experimentar diversidad de objetos y posibilidades para generar nuevas tecnologías, aunque a la par puede argumentarse que la tecnología también puede ser incentivada por dificultades y problemáticas de modo pragmático.
En el transcurso de la historia la energía humana invertida en algún elemento de modo intencional (pragmático por lo general) facilita la generación de tecnologías que solucionen determinados problemas. Además, es a partir de la generación de excedentes alimenticios (energéticos) que se da el surgimiento de ciencia y tecnología, por lo que pueden interpretarse como parte de un mismo proceso; sin embargo, no toda la ciencia puede tener fines tecnológicos explícitos y es por ello que se mantienen aparte en este texto.
Así como la invención de la agricultura, y tecnología que afectó de manera importante la creación de más tecnologías, múltiples nichos o aceleraciones en el proceso se pueden encontrar en la historia, en la que se detona la generación de tecnologías, tal como la invención de máquina de vapor, la utilización de energías fósiles, la revolución verde, entre otras. En este punto comenzamos a visualizar un fenómeno relevante para la política pública llamado “trayectoria dependiente” (path-dependence). Debido a que las tecnologías descubiertas o existentes tienden a alimentar la creación de otras, acelerando o restringiendo los procesos de transformación tecnológica, se hablará de ese proceso con mayor detalle en la siguiente sección de este capítulo.
Desde una perspectiva aún más general, algunos sociólogos y antropólogos que interpretan la evolución social y cultural (White, 1959; Lenski G., Nolan y Lenski J., 1970), han insistido que la tecnología ha sido uno de los principales motores de transformación en las sociedades. Es a través de los mecanismos y procesos históricos de acumulación y comunicación, sobre todo tecnológica, que grupos humanos han organizado progresivamente la vida material, en la que resalta la importancia de la transformación, metabolismo y control de las energías humanas o naturales.
La tecnología como modo de revelación
Si bien la creación de la tecnología está en el seno de la biología del conocer del ser humano, y depende de las tecnologías que anteceden o el contexto tecnológico existente, también son de resaltar otros procesos en dirección opuesta: por un lado, cómo las tecnologías se vuelven una extensión del proceso de conocer del ser humano y, llevado a la vida cotidiana, cómo las tecnologías enmarcan el conocer, las interacciones, una diversidad de aspectos de la vida diaria y las consecuencias que ello tiene. Aunque dichas temáticas han sido ya revisadas por posturas marxistas, en estudios de ciencia y tecnologías y por aproximaciones feministas a la tecnología, vale la pena resaltar algunos puntos para la consideración en política pública.
En relación con las tecnologías como extensión del conocer, trasladan aspectos incognoscibles por observación simple al ser humano, tal como la estructura de las células o los fenómenos en las regiones más lejanas del universo observable, y cómo a través de una tecnología es posible acceder a través de una traslación a nuestros sentidos para acceder a una interpretación de dicha realidad.
Martin Heidegger (1977) señala cómo la tecnología abre o se convierte en un modo de revelación de la realidad o la verdad (aletheia) o, en otras palabras, cómo la tecnología enmarca cómo se nos presenta el mundo. Sin embargo, va más lejos al señalar cómo la tecnología moderna (Gestell) pareciese esconder la esencia de la tecnología, la cual es interpretada por Heidegger como algo para acercar a la persona con la verdad.
Estos puntos nos llevan a la segunda anotación, que es cómo la tecnología también contextualiza de manera importante las operaciones personales y sociales de nuestra vida diaria y las consecuencias que ello tiene. Si la tecnología se vuelve un modo de revelar la realidad, es de cuestionar qué tipo de consecuencias tiene para la experiencia cognitiva y, a su vez, al modo de conciencia que se genera a partir del modo específico de revelación de la realidad que permite la tecnología del momento histórico-social. Un ejemplo de ello puede ser analizado desde el medio de transporte: avión, automóvil, autobús, bicicleta, caminando o silla de ruedas, y cómo cada uno tiene especificidades en los que la percepción e interacción con el medio difieren considerablemente.
En la vida diaria, pareciera existir un acoplamiento estructural con las tecnologías con las que vivimos, dotando de cierta naturalidad a dicha relación hombre-herramienta; sin embargo, podría argumentarse que ellas permiten un modo específico y situado de revelación. Es decir, las tecnologías moldean las condiciones del conocer y la forma en que nos relacionamos con otros humanos, los conocimientos y el medio ambiente. Algunos de los grandes exponentes de la sociología contemporánea (Bauman, 2001, 2013; Beck, 1992; Touraine, 1994, 2005, 2006) han advertido sobre las consecuencias de la tecnología para las sociedades contemporáneas, cimbrando nuestros días con gran incertidumbre sobre las consecuencias sobre nuevas tecnologías, la velocidad en que se adhieren a nuestras vidas y las innumerables consecuencias sociales y políticas que ello tiene.
Teorías feministas de la tecnología, sobre todo en feminismo radical y socialista (Cockburn, 1985; Harding, 1986) también han sido insistentes en ese punto, señalando que la tecnología no es neutral, pues al igual que en todo conocimiento, su producción está situada, es decir, surge desde una posición social específica (en mi caso como hombre blanco, universitario, mexicano, de nivel socioeconómico medio alto, detentando distintos privilegios, etc.) y, por lo tanto, responde al mundo que se abre desde dicha posición (sea uno consciente de ella y sus vicisitudes y privilegios o no). Entonces, la producción de tecnologías obedece a las circunstancias relacionales de una posición o situación específica social, es decir, al mundo que se abre desde una posición social específica y, por ello, a un mundo.
Si se considera que la tecnología ha sido desarrollada siempre desde una posición social específica y los diálogos o relaciones que suceden desde esa situación, es de esperarse que la tecnología también se convierta en un mecanismo de reproducción de mundos situados específicos. Es, pues, desde las posturas feministas socialistas que “en lugar de tratar a los artefactos como neutrales o libres de valores, las relaciones sociales (incluyendo las relaciones de género) son materializadas en herramientas y técnicas” (Wajcman, 2010). La producción de ciertos artefactos o tecnologías tienden a justificar y reproducir ciertas formas de vida, favoreciendo vidas y perspectivas de ciertos grupos sociales en ocasiones, y modelando consciente o inconscientemente, de acuerdo con ciertas formas de vida (grupos sociales) que tienen mayor control sobre la tecnología.
Los feminismos contemporáneos (llamados de segunda ola), decolonial, postmoderno y negro, han abierto la reflexión a otro tipo de relaciones entre tecnología y sociedad. En ocasiones han surgido, como en Donna Haraway (1991), versiones más optimistas en relación con la tecnociencia, abriendo posibilidades para liberar a las mujeres y otros grupos sociales para generar nuevos imaginarios y transformaciones radicales de género. No empero, más allá de las posibilidades que abre la tecnología, las posturas feministas contemporáneas tienden a ver a las tecnologías y a la sociedad como mutuamente constitutivas (Rothschild, 1981; Lie, 2003; Wajcman, 2010). Este punto, pues, lleva a la siguiente discusión relacionada con el determinismo tecnológico.
Determinismo tecnológico versus la construcción social de la tecnología
Contrastando hasta cierto punto algunas posturas ya presentadas encontramos al determinismo tecnológico. El determinismo tecnológico es reconocido en la actualidad como una teoría con tintes reduccionistas, que supone una relación causal predominante de la tecnología sobre la estructura social; en otras palabras, la tecnología en una sociedad define de gran manera su naturaleza. La innovación tecnológica o el cambio tecnológico es visto como una fuerza que guía a la cultura y la historia de la sociedad. Dicha teoría considera a la tecnología como un artefacto neutro estructurado para cumplir una función. El término es atribuido a Thorstein Veblen, pero se señala a Karl Marx como el primero que elaboró esas perspectivas.
Marx consideraba que el progreso tecnológico de la sociedad llevaba a nuevas formas de producción de la vida material, por lo tanto, eso influenciaba mucho los aspectos económicos, políticos y culturales de una sociedad; su ejemplo clásico está relacionado con la transición de las sociedades feudales a las capitalistas, con el uso de molinos manuales en la sociedad feudal y con la creación y difusión de los molinos de vapor para dar la transición a la sociedad capitalista. Sin embargo, no existe un consenso si en toda la obra de Marx es posible clasificarlo como determinista tecnológico.
Hay una diversidad importante de aspectos que difícilmente pueden ser negados en relación con el determinismo tecnológico. Por ejemplo, en relación con la agricultura, la introducción de tecnificación, tras las revoluciones en la agricultura, y su subsecuente adopción por parte de los agricultores, ha generado y continúa generando una pérdida del conocimiento tradicional de agricultura. Por tanto, las tecnologías influencian también a los saberes de la sociedad de modos difícilmente predecibles. A esa impredecibilidad y los efectos impredecibles o no esperados es lo que llama Winner “deriva tecnológica” o technological drift (2008).
Al respecto, Langdon Winner ha reiterado que el determinismo tecnológico interpreta de manera aceptable una sección de las relaciones con la tecnología, pero está lejos de interpretar la gran diversidad de relaciones que existen con ella. Al respecto propone que sería más adecuado hablar de un “sonambulismo tecnológico”:
Podría parecer que el punto de vista que estoy sugiriendo es propio de un determinismo tecnológico: la idea de que la innovación tecnológica es la causa fundamental de los cambios sociales y que los seres humanos no tenemos otra posibilidad que sentarnos a observar el despliegue de este proceso inevitable. […] Según mi punto de vista, una noción más reveladora es la de «sonambulismo tecnológico», ya que el interesante enigma de nuestros tiempos es que caminamos sonámbulos de buen grado a través del proceso de reconstrucción de las condiciones de la existencia humana (Winner, 2008: 37).
Desde esta perspectiva, desconocemos o dejamos de observar cómo es que las sociedades y las tecnologías se interrelacionan y cómo hay una gran diversidad de aspectos en los que percibimos a la tecnología como neutral y alejada aunque, en muchos casos, existe la posibilidad de influir sobre esos procesos de manera explícita. Más adelante profundizaremos más en esta perspectiva.
Una forma de interpretar la relación entre tecnología y sociedad que comúnmente es contrastada con el determinismo tecnológico (en especial en antropología) es el llamado “posibilismo tecnológico”, forma que sugiere que la tecnología no tiene una influencia en la estructura de la sociedad más allá de establecer límites externos a la acción humana (Ingold, 1997). Esto es mejor ejemplificado a través de la comparación entre los argumentos en antropología entre evolucionistas culturales y relativistas culturales.
Los evolucionistas culturales sugieren que la tecnología tiene una tendencia a ir de simple a complejo y también las sociedades y la cultura tienden a seguir esa tendencia. En contraste, los relativistas niegan una correlación entre la complejidad o simpleza de la tecnología y la complejidad de la sociedad. Los relativistas sugieren, por ejemplo, que en las complejas sociedades industriales abundan tecnologías muy sofisticadas, pero el sistema de parentesco (kinship) que sostienen las sociedades tiende a ser muy sencillo. Otras sociedades, como los aborígenes australianos, tienen las tecnologías más sencillas, los sistemas de parentesco y culturales poseen una tremenda complejidad (ídem).
También, en el ya clásico texto de sociología de la tecnología “La construcción social de los sistemas tecnológicos”, fruto de la reunión a principios de los años 1980 de un reducido grupo de destacados sociólogos e historiadores de la tecnología en la Universidad Tecnológica de Twente, se reunieron una serie de posturas que cuestionan el determinismo tecnológico. Ellos tratan de alejarse de distinciones tajantes entre elementos técnicos, sociales, políticos y económicos dentro del proceso de desarrollo de tecnología, utilizando la metáfora de una “red invisible” entre sociedad y tecnología (Bijker, Huges y Pinch, 2012).
En el determinismo tecnológico podemos identificar un determinismo fuerte, que sugiere a la tecnología como el factor predominante en la estructura de la sociedad; y uno blando, que incluye la influencia de otros factores al progreso tecnológico; pero ninguna trata en su aproximación de situar los distintos elementos o factores, que afectan la tecnología, en condiciones de simetría para identificar la red, el sistema o el conjunto de factores como tal en la búsqueda de interpretar el fenómeno tecnológico en su complejidad relacional. Justo eso es lo que algunos autores de “la construcción social de la tecnología” (Scot, por sus siglas en inglés) tratan de proponer desde la multidireccionalidad (en contra de la linealidad) en los procesos de desarrollo tecnológico, partiendo del análisis del sistema de elementos de artefactos físicos, instituciones y su medio (ídem).
La teoría de actor-red de Bruno Latour y otros también han intentado ir más lejos: interpretar el fenómeno tecnológico como un gran entramado de actantes, entendidos como elementos humanos y no humanos, que influyen sobre los procesos tecnológicos; incorporan personas, artefactos, procesos y otros, los cuales posibilitan resultados tecnológicos específicos. En ese sentido, se enfatiza en ese tipo de análisis la simetría entre los elementos (actantes) que constituyen el proceso tecnológico (Latour, 1992). Si bien esas posturas no están libres de críticas (por ejemplo, en la complejidad de implementar en el estudio de procesos reales), permiten romper la linealidad habitual con que se aproximaba a los procesos tecnológicos, abriéndolos a múltiples formas de interpretar e interrelacionar los elementos que permiten dichos fenómenos. En el caso de la política pública asociada a la tecnología, dichas aproximaciones de tono más holístico o sistémico han tenido dificultades en permear en los procesos de creación de política.
Elementos para la creación de tecnología
Avanzando en la discusión sobre la tecnología, nos acercamos a los procesos de política tecnológica y las cuestiones fundamentales para la creación de tecnología. Sin afán de simplificar los procesos de generación de tecnología, vale la pena considerar los elementos básicos para la generación de tecnología con base en lo ya expuesto. A modo de síntesis se presenta una relación de algunos de los elementos fundamentales que pueden ser considerados para el desarrollo de tecnología.
Si bien, como ya mencionamos, la producción de tecnología surge como una propiedad emergente en un contexto histórico específico con alta aleatoriedad, es decir, no se puede gobernar el proceso de producción tecnológica enteramente, es posible observar algunas condiciones generales que posibilitan la producción tecnológica. En los siguientes párrafos describiremos una interpretación simplificada a modo de marco de condiciones generales fundamentales que permiten la producción tecnológica.
El primer elemento es que “en condiciones biológicas” comunes en los seres humanos conocen y hacen interactuar los elementos de la realidad. Desde la condición humana en su generalidad (o en condiciones normales, cualesquiera que puedan ser) la circunstancia del conocer y de interactuar con los elementos de la realidad es la primera precondición para la generación de tecnología. También, puede afirmarse, aunque no de manera universal, que entre más humanos concentran la actividad cognitiva en alguna empresa, incrementan las posibilidades de desentrañar propiedades y seleccionar tecnologías útiles de la aleatoriedad creativa.
Un segundo elemento es la temporalidad. Se requiere dotar de espacio y tiempo para realizar interacciones con la realidad y los elementos. Aunque puede ser asegurado que en cualquier condición el ser humano está generando de modo pragmático conocimiento y tecnologías, es difícil argumentar en contra que focalizar esfuerzos en empresas específicas incrementa la posibilidad de desarrollar conocimiento sobre algún fenómeno específico.
Un tercer elemento podríamos reconocerlo de manera general como la “base de conocimiento”, que se refiere a una serie de fenómenos asociados con el conocimiento, es decir, la base de conocimientos de la realidad que se encuentran incorporados en los individuos y los conocimientos que están disponibles en el contexto histórico-espacial (sin afán de generar algún modo de idealismo o neutralidad de la ciencia). A la par, la base de conocimiento refiere a los modos de acumulación de conocimiento (incluyendo tecnologías) y sus condiciones de transmisión, así como precondiciones culturales que permiten modos específicos de generación y transmisión.
Un cuarto elemento es la “base tecnológica y material”, con ello nos referimos a las tecnologías (como herramientas) que anteceden y están disponibles en el contexto y con las cuales pueden generarse nuevas investigaciones, así como para transformar materiales y producir nuevas variaciones de objetos. Se incluye la base material, en el sentido de la disponibilidad de elementos químicos y variedades de materiales que permiten a su vez configuraciones físicas diversas en los artefactos.
Esos cuatro elementos pueden ser reconocidos como los componentes fundamentales para la generación de tecnología. Existe una infinidad de posibilidades dentro de dichas condiciones y en combinación entre los elementos, pero por lo general cualquier esfuerzo de creación de tecnología incorporará dichos elementos en distintas configuraciones y dimensiones.
Habiendo sentado algunas bases para interpretar el fenómeno tecnológico, en las siguientes secciones revisaremos la política tecnológica como tal, sus principales vertientes, así como algunas problemáticas contemporáneas asociadas a ésta.
Anotaciones sobre el estudio de la tecnología en política pública
Una política pública relacionada con la tecnología podría abordar prácticamente cualquier fenómeno asociado con lo que definamos como tecnología. Aunque esa posición dotaría de libertad para reflexionar sobre la relación entre tecnología y su gobierno para alcanzar objetivos públicos, podría aislar de la discusión global y se podría dejar de hacer uso del conocimiento construido que nos antecede. Aunque en la subsecuente sección defenderemos la expansión de los confines de la política tecnológica tradicional, en esta sección daremos una revisión de las perspectivas predominantes en política tecnológica, la cual permitirá al lector conocer algunas de las principales discusiones teóricas que se han dado en ese campo para poder construir a partir de ellas.
A grandes rasgos, la política pública en tecnología puede definirse como la empresa de Estado que articula distintos esfuerzos, así como instituciones y la ley para abordar a la tecnología con un fin público. Dicha definición pretendería abarcar todos los procesos asociados con la tecnología, desde su producción hasta las consecuencias de ciertas tecnologías sobre la vida; loable, aunque difícil en términos prácticos. Revisaremos otras definiciones más acotadas. Una política tecnológica también puede ser definida como “todas las intervenciones públicas que intentan influenciar la intensidad, composición y dirección de las innovaciones tecnológicas en una entidad (región, país o grupo de países)” (Foray, 2009); dicha definición acota la definición a la innovación tecnológica o al desarrollo de tecnología en una entidad específica.
En el contexto de los países de renta media y baja, o los llamados “países menos desarrollados”, el objeto de la política tecnológica puede ser visto como:
Resolver o mejorar problemas relacionados a la tecnología que obstaculizan el proceso de desarrollo, mientras que, al mismo tiempo, aseguran, en medida de lo practicable, que atención y recursos son dedicados para promover las contribuciones importantes que los factores tecnológicos pueden hacer (Forsyth, 1990: 8 [traducción propia]).
Dado que las condiciones tecnológicas en los países de renta alta y el resto de los países son muy diferentes, vale la pena considerar esta definición, ya que una política tecnológica en un país de renta baja buscará el aprovechamiento de la tecnología ya existente en otras geografías, y se concentrará quizá en menor medida en desarrollar su propia tecnología.
Desarrollo económico y política tecnológica
Una primera racionalidad que debemos reconocer en relación con las políticas de tecnología es que comparten un marco de premisas y presuposiciones en relación con el modo de desarrollo dentro del esquema predominante (o incluso hegemónico) del Estado-nación.
Las políticas tecnológicas se encuentran inmersas en premisas neo-ricardianas (derivadas de David Ricardo) en las que las naciones o territorios deben buscar una ventaja comparativa en la producción de bienes. Desde la perspectiva de la economía del desarrollo debe transitarse a actividades productivas que requieran mayor intensidad de conocimientos, con un doble objetivo: primero desde una perspectiva de calidad de productos para una ventaja comparativa internacional y satisfacción de mercados internos; y segundo, con la base del conocimiento social que se genera y que sienta las bases para la adaptación y la innovación para solucionar la provisión en mercados internos, es decir, solucionar problemáticas sociales internas:
El desafío del cambio estructural consiste precisamente en avanzar en una dinámica virtuosa de coevolución entre tecnología y estructura productiva, por la que se redefinen la división internacional del trabajo y las capacidades endógenas de innovación y aprendizaje. El cambio estructural debe ir de la mano con la acumulación de nuevas capacidades (Bárcena, 2013: 36).
Es en este sentido que la evolución de las estructuras económicas supondría la evolución de la estructura tecnológica y productiva, la cual deriva en una posición de ventaja frente a otras naciones, y a su vez satisfacer de manera más óptima las necesidades materiales dentro del país. Eso va de la mano de la capacidad organizativa del grupo (capital social) e innovación (precediendo o formándose paralelamente a las otras estructuras). En ese punto podemos observar la linealidad con la que se piensa el proceso de desarrollo económico y su asociación con la tecnología, enmarcando, hasta cierto punto, la diversidad de interpretaciones de cómo se desenvuelve dicho proceso, desde lo monetario, político o cultural.
La racionalidad de la política tecnológica: economía neoclásica y evolucionista
Fundamentalmente podemos encontrar dos racionalidades que justifican la existencia de una política tecnológica, aquella basada en la economía neoclásica y la perspectiva de economía evolucionista. La teoría neoclásica predominó desde los años de la postguerra hasta los años 1970, la perspectiva evolucionista ha tenido mayor auge desde la de 1980. En la literatura contemporánea, la perspectiva evolucionista se presenta como una perspectiva más aceptable para pensar la política tecnológica, aunque es una combinación de ambas mediante las cuales se sustentan dichos esfuerzos.
La teoría económica neoclásica en general ve a la economía como un proceso que funciona con relativa circularidad con actores racionales, la cual tiende al equilibrio entre oferta y demanda, dadas las condiciones de libre mercado. Si no se alcanza ese equilibrio de mercado perfecto, se supone alguna “falla de mercado”, la cual se debería de atender (corregir) para permitir encontrar el equilibrio deseable u óptimo de Pareto. Un buen desempeño económico se juzga en su cercanía a ese óptimo teórico. Además, desde una perspectiva neoclásica, la tecnología es vista como un factor exógeno o incluso una “caja negra” (Laranja, Uyarra, Flanagan, 2008, citado por Edler y Fagerberg, 2017).
En contraste, la perspectiva de economía evolucionista (que surge con Thorstein Veblen, y en el caso de tecnología e innovación, se desarrolla a mayor profundidad con Joseph A. Schumpeter), supone que la economía siempre está en un proceso de transformación y los actores funcionan con racionalidad limitada y con distintas incertidumbres. El buen desempeño económico no tiene un óptimo teórico, sino que está relacionado con la naturaleza de la evolución el progreso económico. En la perspectiva evolucionista no existe un mercado perfecto, sino que siempre es dinámico, por tanto, distintos aparatos y políticas tienen fines distintos, y no están en mira de algún equilibrio. La tecnología y la innovación en la economía evolucionista son centrales y determinan de gran manera las transformaciones en la economía (Nelson, 1993).
La base más común para justificar la política tecnológica, tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido desde una perspectiva de “fallas de mercado”, a pesar de la resistencia que el modelo neoclásico supone (Solow, 1957; Sharp y Pavitt, 1993). Se considera que la inversión en tecnología en el libre mercado tiene grandes regresos sobre la inversión, pero eso no sucede así:
Esperamos que la economía de libre empresa subinvierta en invención e investigación (comparado con el ideal), dado que es riesgoso, porque el producto puede ser apropiado sólo hasta cierto punto, y debido a los regresos incrementales en uso. Esta subinversión será mayor para investigación básica. Lo que es más, en la medida que una empresa tenga éxito en agrandar el valor económico de su actividad inventiva, habrá una subutilización de esa información en comparación con su distribución ideal (Arrow, 1962: 619).
Desde esa perspectiva, ciertos aspectos de la tecnología se consideran similares a los de un bien público. Por ejemplo, en relación con la investigación básica o fundamental (la cual busca mejorar la comprensión de principios generales de la ciencia y la técnica, en contraste con la investigación aplicada), tiene características de un bien público, es decir, no es apropiable y no agotable; en otras palabras, los resultados de la investigación básica no se desgastan por el uso de millones de investigadoras.
Otro asunto paradójico es, por ejemplo, la investigación básica, que está financiada con recursos públicos en la mayoría de las veces y supone disponibilidad universal. Cuando se traslada eso al contexto internacional, distintos países aprovechan la disponibilidad de dicha investigación financiada en cierto país, y la ventaja comparativa que pretende cada nación hasta cierto punto queda truncada o subaprovechada (desde una perspectiva ética y deuda histórica sería deseable dicha distribución, pero en la práctica no se da en gran extensión) (Sharp y Pavitt, 1993).
Sin embargo, para incentivar a la inversión en el sector privado, se regula el uso generalizado de los resultados (por ejemplo, las patentes), los resultados de la investigación privada no pueden ser apropiados completamente por el privado y tienen un mayor aprovechamiento público. Para promover el desarrollo de tecnología se permite el monopolio temporal sobre los resultados de la investigación y luego la promoción de la competencia.
En la medida que se logren proteger eficientemente los resultados se limitará para que dicha información se distribuya y utilice por la población en general y los mercados, generando otra “falla de mercado” en relación con una distribución ideal. En ese sentido tres políticas que surgieron, previo a su justificación teórica, fueron: 1) la inversión pública en investigación básica (ya que los regresos son inciertos y se dan en un plazo indefinido, por lo general largo); 2) subsidios de investigación y desarrollo en empresas privadas; y 3) el fortalecimiento de los derechos de propiedad (Edler y Fagerberg, 2017).
Como “fallas de mercado” pueden ser señaladas asimetrías de asimilación y asimetrías de información (o información imperfecta) en los distintos territorios y en condiciones. Es decir, ciertas empresas tendrán mejor información, la cual las sitúa en una posición ventajosa, la información fluirá mejor en algunas empresas, circunstancias y sectores que en otros. A su vez ciertos contextos (países incluso) y sectores podrán asimilar (incorporar, utilizar, modificar) las tecnologías de mejor manera que otros y de manera acumulativa (muy visible en políticas de transferencia tecnológica). Otra falla de mercado, que a su vez está relacionada con las anteriores, puede ser señalada en las tendencias monopólicas en relación con el aprovechamiento y asimilación de tecnología, tendiendo a polarizarse y acumularse de manera más eficiente conforme más tecnología se comienza a aglutinar, ello que conlleva a ventajas acumulativas. Por tanto, las políticas públicas que corrigen las fallas de mercado relacionadas con las tendencias monopólicas están vinculadas con la promoción de competencia (Sharp y Pavitt, 1993).
Por otro lado, la perspectiva de economía evolucionista no centra su análisis en fallas de mercado, sino que supone que la política debe intervenir para mantener las interacciones y capacidades entre los distintos componentes del sistema de innovación (Nelson, 1993), de modo que se interviene en aquellos aspectos que se considera que no están desempeñándose de modo adecuado (Edler y Fagerberg, 2017). Las perspectivas de Schumpeter (1983), que consideraban la innovación como un fenómeno social que no sólo dependían de las empresas, sino de un medio ambiente social y económico, y que en general tendían a restringir la innovación, han sido actualizadas por la evidencia, mostrando a la innovación como un fenómeno interactivo y su medio ambiente como un facilitador (u obstructor) (Edquist, 2004, citado por Edler, Mowery y Fagerberg, 2016). Es por ello que la política tecnológica, desde la perspectiva evolucionista, se centra en el ambiente de creación de tecnología, así como apoyar las capacidades, el intercambio, interacciones y cooperación para la producción de tecnología (Edler y Fagerberg, 2017).
Otro aspecto central de una perspectiva evolucionista es que en la implementación comúnmente está proyectado en dos momentos: 1) en la creación de nuevas variedades de tecnología (invención/innovación), y 2) la selección de tecnologías para un desarrollo económico en el largo plazo. En este punto vale la pena considerar que la configuración tecnológica actual se genera a partir de la industria privada existente y las prioridades de gobierno; comúnmente una se tiene que adaptar a la otra.
Desde la perspectiva de sistemas de innovación, tanto los programas de gobierno, estructuras legales y las políticas son parte del sistema. Se distribuyen los diferentes componentes del sistema en distintos sectores del gobierno. Por ello, la política depende de la capacidad de coordinación de los distintos procesos, requiriendo una perspectiva holística de la política (Edquist, 2011).
Habiendo revisado brevemente ambas perspectivas podemos reconocer que una distinción importante está en el enfoque de “fallas de mercado”, ya que la economía neoclásica supone que el mercado (la institución predominante) debería dejarse estrictamente solo, excepto por la “corrección” de dichas fallas. En contraste, la economía evolucionaria pensaría sobre distintas organizaciones interactuando y con distintas funciones, identificando sectores que no funcionan óptimamente y actuando sobre las estructuras y medio ambiente para obtener resultados favorables. También es de resaltar, como señala Richard Nelson, que algunos conceptos importantes para la política tecnológica tales como “bienes públicos” o externalidades no están ligados exclusivamente a algún cuerpo teórico (2016) y continúan siendo útiles desde ambas perspectivas.
Una tercera racionalidad que puede ser identificada en relación con la política tecnológica, la cual es más difícil de determinar a la escuela de pensamiento que obedece, ya que en ocasiones mezcla elementos o incluye elementos ajenos, y se centra en la acción (como es en muchos casos reales el gobierno) es la política: “orientada a una misión” o mission-oriented (Ergas, 1987). Esa racionalidad puede tener una diversidad de formas, pero Ergas apunta que está centrada en mejorar las capacidades sistémicas y tecnológicas para una innovación horizontal, en todo el sistema (ídem). El argumento es que la tarea principal del Estado es dirigir el desarrollo tecnológico para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y del interés nacional, buscando generar los mercados que sean más favorables para la ciudadanía (Edler y otros, 2017). Esa racionalidad, dado que aborda las necesidades de la sociedad, hasta cierto punto se podría adaptar a perspectivas comunes de política en los países de renta media y renta baja. Ello desde una orientación de generación de políticas que permitan alcanzar modos de desarrollo no-lineales (en contraste con los modelos modernistas de desarrollo, como en W. W. Rostow o Arthur Lewis), más sobre esa perspectiva se revisará en la tercera sección de este capítulo.
Otros modelos, como aquellos del economista postkeynesiano Luigi Pasinetti (1985), han señalado otros aspectos de la producción de tecnología que no han sido incluidos en los previos; por ejemplo, señalan que el progreso tecnológico no sólo afecta los métodos productivos en la economía, sino también la composición de la demanda. Es decir, conforme cambia la disposición de bienes en la economía y a su vez se generan más altos ingresos en la sociedad (derivados entre otros por incremento en productividad), lo que conlleva a que se transformen constantemente los patrones de consumo. Por eso, el cambio técnico puede también asociarse con una afectación consistentemente en el ingreso, la disposición de bienes y en los patrones de consumo. Dichas perspectivas invitan a ampliar las consideraciones e implicaciones de una política tecnológico, en este caso incluyendo estimaciones sobre las afectaciones en el consumo.
Un enclave entre industria, ciencia e innovación
A su vez, para abordar a la política tecnológica es necesario identificar los campos de política pública con los que es posible asociarle. La política tecnológica es una derivación de la más común, más reconocida y de más amplio alcance: la política industrial, la cual busca el desarrollo de la industria y, por tanto, el desarrollo económico. A su vez, la política tecnológica va acompañada de la política de ciencia, pues es imposible separar el conocimiento y la investigación del proceso de creación de tecnología. La política de innovación está enfocada de gran manera en el desarrollo tecnológico, es por ello que la política de innovación y tecnológica en la mayor parte de las ocasiones es la misma. En los siguientes incisos explicaremos cada relación.
Figura 1. Política tecnológica y políticas públicas de asociación directa
Fuente: Elaboración propia.
Política industrial
La política industrial puede ser definida como: “Las medidas destinadas a influenciar la distribución y acumulación de recursos, así como la elección de tecnologías” (Norma y Stiglitz, 2017). Otra definición más acotada podría ser: “el esfuerzo oficial total de una nación para influenciar el desarrollo sectorial y, por tanto, el portafolio industrial nacional” (Bingham, 1998 [traducción propia]).
La política industrial es sectorial, es decir, busca desarrollar ciertos sectores específicos o estratégicos de la industria, ya que desarrollar toda la industria de modo simultáneo sería un esfuerzo disperso y fútil. Las políticas industriales buscan desarrollar una sección o todo el sector manufacturero de un país con el fin de diversificar las actividades productivas, la disponibilidad de tecnología y la expansión de la economía en general.
También la política industrial busca desarrollar infraestructura pública clave para poder desarrollar distintos sectores manufactureros, en especial los sectores de transporte y energía. A su vez, las políticas industriales buscan desarrollar industrias estratégicas, es decir, aquellas que utilicen las industrias existentes, que permitan alimentar a otras industrias y que promuevan la creación de otras industrias en lo que se ha denominado como vínculos hacia adelante y hacia atrás (Hirschman, 1987). Las políticas industriales son típicas de las llamadas economías mixtas, donde existe un mercado y el gobierno tiene un cierto rol de propiedad e intervención; la mayor parte de las naciones del globo en la actualidad tiene economías de ese tipo, en las cuales varía el grado de intervención por parte del gobierno.
En las políticas industriales se pueden señalar instrumentos o mecanismos de apoyos horizontales, los cuales abarcan una serie de actividades productivas, sin especificar empresas o sectores; y verticales, las cuales van dirigidas a empresas específicas, territorios o sectores bien delimitados (Dussel, 2013). Además, se puede dividir entre políticas industriales defensivas o proteccionistas, en las cuales se protegen con aranceles industrias específicas que tienen un papel actual importante en el desarrollo o las industrias incipientes o infantes (se incuban con subsidios de gobierno); a su vez es posible diferenciar las políticas ofensivas, que buscan generar mecanismos que puedan dotar de ventaja a una nación, como acomodar los arreglos internacionales para movilizar capital, tecnología o deslocalizar la mano de obra, o también se puede considerar desarrollar activamente tecnologías de alta tecnología que ayuden a generar altos regresos sobre la inversión y dotar de una ventaja comparativa.
En América Latina, la política industrial tuvo una gran fuerza desde los años 1940 hasta finales de los 1970 (en México de 1940 a 1982), cuando el Modelo de Sustitución de Importaciones tuvo vigencia y se trató de desarrollar la manufactura para fortalecer los mercados internos y a su vez generar productos con mayor valor añadido para vender en otros países.
En el caso de México, constantemente se señala el relativo fracaso en la articulación e implementación de las políticas industriales desde los años 1980, tanto en su formulación, evaluación y formulación básica de política, donde las dimensiones de los sectores y factores endógenos geográficos han carecido de articulación, predominando en ese sentido un vuelco al comercio exterior y arreglos arancelarios —con fundamento más ideológico que con sustento empírico—: “‘un barril sin fondo’ para la corrupción, ineficiencia y la obtención de rentas por parte de los propios funcionarios y empresas que no requieren de estos incentivos” (Dussel, 2013).
Esto puede contrastarse, por ejemplo, con Corea del Sur, que hace escasos 50 años presentaba un atraso mayor en prácticamente todos los rubros del desarrollo y ha logrado una implementación generalizada de políticas tecnológicas y en la actualidad rebasa a México en manufactura, Producto Internto Bruto (Pib) y a su vez tiene menor desigualdad (Índice de Gini: México 0.459 versus Corea, 0.295, con datos de la Ocde, 2015).
Dado que la gestión de la tecnología es un factor central en la política industrial, la política tecnológica se ve como una rama de la política industrial. Otra forma de definir a la política tecnológica sería como una política industrial activa, en el sentido que influye directamente en el proceso de generación de servicios, productos y de mejoras en productividad, distribución, entre otros, versus políticas industriales pasivas, que constituirían arreglos institucionales tales como aranceles y acuerdos, entre otros.
Política de ciencia
La política de ciencia puede ser definida como:
Reglas, regulaciones, métodos, prácticas y guías mediante las cuales la investigación científica es conducida. También refiere a los procesos dinámicos, complejos, e interactivos —dentro y fuera del gobierno— que afectan como las reglas, regulaciones, métodos, prácticas y guías son ideados e implementados (Neal, Smith y McCormik, 2008).
En otras palabras, es la política pública que gobierna la ciencia y cómo considera que puede servir mejor de mejor manera el interés público.
La política de ciencia trata con todos los aspectos que influyen cómo es que se crea conocimiento, cómo se distribuye y cómo puede contribuir al desarrollo nacional (expresado como desarrollo económico). Por ello, la política de ciencia trata con la inversión pública y privada en proyectos científicos, las carreras de los científicos, los vínculos con industria y el desarrollo de tecnología, redes de innovación, etcétera. La política científica rara vez está expresada independientemente de la tecnología o de la innovación; por otra parte, hay aspectos específicos que competen a la ciencia como tal. Por ejemplo, en México, el campo de política casi siempre está expresado como política en ciencia y tecnología.
El gobierno de la ciencia se puede justificar desde numerosas perspectivas de desarrollo; sin embargo, la justificación más común es a través de su papel en el desarrollo económico. Por ejemplo, la “teoría de desarrollo endógeno”, de Paul Romer (1994) señala que el crecimiento económico se da por fuerzas endógenas de inversión en capital humano y sobre todo en conocimiento, ya que éste, a diferencia de los recursos naturales como la tierra o el capital fijo (maquinaria, infraestructura, etc.), no tiende a disminuir en calidad o disponibilidad, es decir, no tiene rendimientos decrecientes; al contrario, el conocimiento siempre posee rendimientos incrementales.
A su vez, el conocimiento genera derramas, que constantemente están alimentando a otros esfuerzos, permeando la economía y la sociedad. Incluso el Banco Mundial (1999) ha insistido en que la inversión en ciencia (a través de la investigación y el desarrollo) explica parcialmente, porque algunos países han incrementado su renta y otros aspectos de calidad de vida. No es sorpresivo que se encuentre constantemente una correlación entre inversión en Investigación y Desarrollo (I + D) e incremento en el Pib, como muestran estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) (2017).
Alejandro Canales (2007) señala que la política científica en México ha tenido una eficiencia cuestionable. Aunque ha avanzado lentamente, la implementación de política como tal ha sido errática, en ocasiones fortuita como fue el surgimiento del Sistema Nacional de Investigadores durante la administración de Miguel de la Madrid, el cual surge más por la movilización de científicos que por una política de gobierno. Por lo general ha sido en detrimento, en muchas ocasiones por afectaciones de crisis en el gobierno y pobre implementación, involucrando actores con escaso conocimiento del tema (legisladores).
En años recientes el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha incrementado su independencia, pero su presupuesto ha disminuido. Aun así, el gobierno federal y facciones ajenas continúan influenciando el funcionamiento de la institución. La eficiencia de la política de ciencia está por verse en los próximos años, empero, considerando el rezago estructural de los aparatos institucionales científicos, el panorama mexicano no es alentador.
Aunque la tecnología y la ciencia se alimentan mutuamente, como sectores no funcionan necesariamente del mismo modo. Como política pública, existe definitivamente una dependencia por parte de la política tecnológica en la política de ciencia, por lo que no es errático pensar en que el fortalecimiento del sector científico puede fortalecer la creación de tecnología. Sin embargo, es común que la tecnología escapa del campo de la neutralidad científica, acercándolo discursivamente más a la producción y al desarrollo económico.
Política de innovación
La política de innovación busca “la introducción de nuevas soluciones en respuesta a problemas, retos u oportunidades que surgen del medio social o económico” (Edler y Fagerberg, 2017 [traducción propia]). Aunque en los hechos la innovación está centrada en tecnologías y procesos (los cuales pueden acertarse como tecnologías a su vez), con fines similares al común de política tecnológica, buscando ventajas competitivas y comparativas. La política de innovación es relativamente nueva en la concepción presentada, predominancia a partir de los años 1990, y antes se incluía independientemente o en otros cuerpos de política (ibídem).
Aunque se comparte una sección importante de temáticas entre la política de innovación y la política tecnológica, podría argumentarse que abordan problemáticas diferentes, por ejemplo, la política tecnológica trata con múltiples niveles asociados con la tecnología y no sólo con la innovación. En ese sentido, la política de innovación puede interpretarse como una rama de la política tecnológica (la cual a su vez, recordemos, es una rama de la política industrial). Sin embargo, lo opuesto también puede ser argumentado, viendo a la innovación como el elemento central de la política económica, por ejemplo, y la política tecnológica podría ser vista como la sección que sólo atiende los elementos técnicos que implica la innovación (Banco Mundial, 2010). Para los fines de este texto y en la sección presente, los elementos de la política de innovación que empatan con la política tecnológica serán tratados como parte de la política tecnológica.
La innovación puede verse tal como sugieren Edler y Fagerberg como: El resultado de ‘nuevas combinaciones’ (Schumpeter, 1983) de conocimiento, capacidades, y recursos existentes; se puede ver como una fuente importante de campo en todas las actividades económicas, en países pobres y ricos (Fagerberg y otros, 2010), en baja tecnología o alta tecnología (Von Tunzelmann y Acha, 2004), en servicios (Gallouj y Djellal, 2011; Rubalcaba y otros, 2012), así como en manufactura, en el sector público (Osbourne y Brown, 2013), así como en el sector privado (2017: 4, traducción libre).
Joseph A. Schumpeter (1983) es reconocido como el padre de la teoría de la innovación, distinguía la invención como una nueva idea de cómo hacer alguna cosa, y la innovación, cómo llevarla a la práctica. También pueden encontrarse dos perspectivas en innovación, una que considera sólo el proceso lineal de la invención, y otra más integral, que trata de explorar todo el ciclo de innovación desde sus redes de creación, los procesos de difusión, implementación y consecuencias (ibídem).
La política de innovación en años recientes (desde finales de los años 1980) ha tenido una tendencia a formularse como un “Sistema nacional de innovación” (Programa Nacional de Innovación 2006 a 2012 o Programa de Desarrollo Innovador 2013 a 2018 en México), mismo que ha sido promovido por la Ocde y puede identificarse como una actualización con tintes evolucionistas de las políticas previas. Dicho sistema se fundamenta en que los distintos países son heterogéneos en la producción de innovación, que debe invertirse en crear un ambiente nacional para la innovación a nivel de empresas y como una política articulada (interactiva) entre distintos sectores actores y firmas puede contribuir a sostener dichas interacciones que permitan flujos y procesamiento de conocimiento, técnicas, habilidades, recursos humanos y financieros, mercados, etc. Más adelante revisaremos el caso de esos sistemas en México.
Como vimos en la sección anterior sobre los fundamentos de la tecnología, la invención o desarrollo de tecnología puede ser visto como una capacidad humana, construida con base en la acumulación de conocimiento y las condiciones necesarias, sobre todo recursos físicos, contextuales y temporales. Es en este sentido que las agendas de innovación buscan la generación de nuevas ideas y tecnologías.
La investigación, en ese sentido, aporta otras pistas sobre cómo se genera la innovación. Aunque quizá tal como argumenta H. Maturana, las ideas surgen en una “persona específica en un momento histórico específico”, lo que no significa que sea realizada por un individuo en aislamiento alejado de procesos de conocimientos interdependientes. Steven Johnson, quizá una de las voces más escuchadas en ese sentido, gracias a su difusión en medios digitales, ha insistido en que la innovación se genera en “redes líquidas”, es decir, con interacciones robustas entre distintos individuos con cierto nivel de heterogeneidad, más allá de individuos aislados.
Las invenciones no son planificables, como comentaría Norbert Weinner, padre de la cibernética y director de Ingenierías del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Mit) a mediados del siglo xx, sino que dependen de las condiciones que se generan en la base, es decir, disponer de personal, espacio, tiempo, herramientas, materiales y otros; entonces luego pueden esperarse ciertos resultados, aunque con alto nivel de imprevisibilidad (1995). Johnson en ese sentido argumenta que muchas de las innovaciones históricas se desarrollaron con base en intuiciones que fueron madurando en el transcurso de los años o lo que él denomina “corazonadas lentas” (2010).
En relación con la política tecnológica, invita a pensar que se requiere generar las condiciones para permitir las interacciones robustas entre distintos conocimientos y, a su vez, que puedan permitir madurar las “corazonadas lentas” de los científicos, es decir, permitir condiciones para que mentes creativas puedan errar perspectivas y continuar explorando sus intuiciones, algo que por lo general se mantiene ajeno a las política de innovación o a las políticas de ciencia y tecnología en países menos desarrollados, debido a los altos costos que puede implicar.
La política de innovación, como ya mencionamos, será abordada como parte de la política tecnológica, al menos en los sectores donde tratan sobre los mismos asuntos, los cuales, en la práctica, y dados los paradigmas predominantes en estos campos, tocan los mismos asuntos. Sin embargo, hay una serie de interpretaciones de la política tecnológica que escapan al contexto que es abordado en política de innovación.
Los discursos de política pública, innovación versus tecnología
Vale la pena señalar ciertos puntos relacionados con el discurso de la política tecnológica y la innovación.
El uso discursivo de “política de innovación” en el contexto de desarrollo económico es que presenta ciertas ventajas frente a una “política tecnológica” en relación con la amplitud de temáticas que puede incorporar. Presenta ventajas, por ejemplo, para incorporar los modos de hacer las cosas o los procesos; la innovación empuja hacia la posibilidad transformativa, así como abrirse a temas de adaptación a contextos diferentes, y a temáticas de medio ambiente y justicia social, entre otras.
La política tecnológica por lo general se asocia más con la transformación de la vida material (dependiendo la definición) y, como tal, la tecnología se presenta en el imaginario como un aspecto más abstracto, neutro o incontrolable. Sin embargo, en la práctica la política tecnológica y la de innovación funcionan de la mano, y se refieren más a procesos equiparables.
Los discursos dominantes de política tecnológica, tanto en investigación como en implementación por gobiernos y organizaciones internacionales, están predominantemente volcados en la innovación, y más específicamente en mejorar la productividad y distribución, así como para lograr ventaja competitiva y comparativa. Si bien se guarnecen las políticas tecnológica e innovación, con mejoras perpetuas para los usuarios y recientemente con el tema de sostenibilidad (buscando sustitución de materiales, reducir la obsolescencia y costes medioambientales, reintegrar materiales y otros), continúan buscando los mismos objetivos asociables con el desarrollo económico, ya sea por un camino neo-clásico o evolucionista.
Instrumentos y mecanismos de política tecnológica
Hay una diversidad de mecanismos de política pública relacionada con la tecnología, en esta sección revisaremos algunos de ellos. Los mecanismos han sido diferentes según los países y los periodos históricos, por lo que no es posible hablar de un bloque único de políticas.
Al menos otros dos intentos de aglomeración de políticas se pueden reconocer: aquel de la Comisión Europea (2008), que agrupa 37 tipos de instrumentos en tres niveles. Otra tipología es la de Borrás y Edquist (2013), la cual reconoce entre instrumentos regulatorios, económicos y financieros, e instrumentos blandos.
Para este texto presentamos la perspectiva de Edler y Fagerberg (2017), que se hace en relación con la política de innovación y la hemos adaptado con algunos instrumentos generales que son utilizados en países de renta media y baja en política tecnológica (véase la tabla 1, que presenta una visión sintética de los instrumentos, pero lo suficientemente robusta para navegar sobre algunos de los mecanismos más comunes que encontramos en la literatura contemporánea).
| Cuadro 1. Instrumentos de política pública, orientación y metas | ||||||||||
| Orientación general | Metas | |||||||||
| Instrumentos de política tecnológica | Oferta | Demanda | Incrementode I & D | Habilidades | Acceso a expertise | Mejorar capacidadsistémica,complementariedades | Mejorar demanda de innovación | Mejorar estructura | Mejorar discurso | |
| 1 | Incentivos fiscales para I & D | Alta | Alta | Baja | ||||||
| 2 | Apoyo directo a I&D en empresas e innovación | Alta | Alta | |||||||
| 3 | Políticas de capacitación y habilidades | Alta | Media | |||||||
| 4 | Política de emprende-durismo | Alta | Alta | |||||||
| 5 | Servicios técnicos y asesoría | Alta | Alta | |||||||
| 6 | Política de clúster | Alta | Alta | |||||||
| 7 | Políticas de fomento a colaboración | Alta | Baja | Baja | Alta | |||||
| 8 | Políticas de redes de innovación | Alta | Alta | |||||||
| 9 | Demanda privada de innovación | Alta | Alta | |||||||
| 10 | Políticas de contratación pública | Alta | Baja | Alta | ||||||
| 11 | Contratación pre-comercial | Baja | Alta | Baja | Alta | |||||
| 12 | Incentivos de premios a la innovación | Media | Media | Baja | Media | |||||
| 13 | Estándares | Media | Media | Baja | Alta | |||||
| 14 | Regulación | Media | Media | Baja | Alta | |||||
| 15 | Prospectiva tecnológica | Media | Media | Alta | ||||||
| 16 | Transferencia tecnológica | Alta | Media | Media | ||||||
| 17 | Gestión de derramas tecnológicas | Alta | Alta |
Fuente: Adaptación de instrumentos de política de innovación (Edler y otros, 2017).
Para la clasificación de los instrumentos identifica su orientación general si está encaminada a intervenir el lado de la oferta (enfocados directamente en los procesos internos de los productores de tecnología) o la demanda (enfocado en los potenciales usuarios de las tecnologías o el contexto en el que operan los productores de tecnología) (Edler y otros, 2017).
En la oferta se incentiva la creación de tecnología o innovación a través de mejoras en procesos internos de investigación o comunicación e interacciones, entre otros. En la demanda, los actores (públicos o privados) reciben incentivos para el uso y demanda de ciertas tecnologías y lograr una posición favorable para aplicar las innovaciones. Sin embargo, la distinción en muchos incentivos es difícil distinguir, ya que algunos instrumentos pareciesen favorecer ambos procesos.
Otra clasificación es en relación con la meta de la política, en ese sentido Edler identifica siete metas de política, que sirven para relacionar con los instrumentos y si éstos en la literatura y evidencia de casos tienden a contribuir para alcanzar dicha meta. Al igual que la orientación general (oferta y demanda), los instrumentos rara vez son estructurados de igual manera (temporal y espacialmente) y pueden atender distintas metas de forma simultánea, por lo que la clasificación es sólo una guía con base en la evidencia existente. La clasificación, a su vez, tanto en orientación general como en las metas, se relaciona con los instrumentos en la tabla, con base en el nivel de influencia (alta, media y baja) que tiene cada instrumento sobre cada aspecto revisado.
En relación con los instrumentos revisados se presentan 17 instrumentos de políticas tecnológicas: 1) “incentivos fiscales para investigación y desarrollo” (I + D), así como el 2) “apoyo directo a investigación y desarrollo en empresas e innovación”, que se enfocan en el apoyo financiero (directo o por incentivos fiscales) para el desarrollo de conocimientos requeridos para la tecnología. La 3) son las “políticas de capacitación y habilidades” y 5) los servicios técnicos y asesoría, que buscan generar capacidades para la incorporación de tecnología, así como para la asimilación, difusión de modo que puedan desarrollar las empresas capacidades endógenas para el desarrollo de tecnología. La 4) “política de emprendedurismo”, está enfocada en favorecer las condiciones para el establecimiento o consolidación de emprendedores, que son vistos en general como generadores, movilizadores y difusores de tecnologías; la política de emprendedurismo puede tener muy distintas configuraciones, ya que no hay un modelo único de emprendedores o campos de incidencia (Karlsson y Andersson, 2009).
Las políticas de clúster o aglomeraciones (cluster policy) 6) son un tradicional mecanismo en política industrial y de desarrollo regional para promover distintos tipos de vínculos colaborativos entre industrias, entre otras, la reducción de costos de transacción y transferencia de tecnología, ya que la proximidad permite acelerar los procesos de comunicación y la derrama de conocimientos tácitos (aquellos que se transmiten por la experiencia y difícilmente por libros). Los siguientes dos instrumentos, las “políticas de fomento a la colaboración” 7) y “políticas de redes de innovación” 8) fomentan distintos tipos de interacciones y de aprendizaje entre sectores que pueden complementar actividades de distintos sectores generadores de tecnología. De este modo, se reducen costos y tiempos de investigación básica y aplicada, así como de duplicidades en procesos y materiales. También pueden acelerarse los procesos de innovación con el incremento de personal centrado en desarrollo de tecnología. Las redes de innovación incluyen universidades, privados y organizaciones públicas.
En la actualidad, el aspecto de “fomento a la demanda de innovación en tecnologías” ha recibido más atención, buscando generar incentivos públicos para que las empresas encuentren viable la investigación aplicada y el desarrollo de tecnologías. La “demanda privada de innovación” 9) se refiere a la promoción de incentivos de impuestos o subsidios para los consumidores para que compren nuevas tecnologías de modo que permita la consolidación de inversiones en nuevas tecnologías. Las “políticas de contratación pública” (10) y la “contratación pre-comercial” 11) están enfocadas en que el gobierno se convierta en comprador de las nuevas tecnologías o los productos de nuevas tecnologías, incentivando a los privados cuando hay altos riesgos o ningún mercado pudiese incentivar una inversión en desarrollar ciertas tecnologías; igual pueden estar destinadas a generar algún servicio público. Los “incentivos de premios a la innovación” 12) o al desarrollo de tecnología han sido tradicionalmente un incentivo para el desarrollo de tecnología, mediante el cual se tratan de empujar los confines de conocimiento y tecnológico en alguna dirección específica; consisten en premios para quienes desarrollen de la mejor manera cierta tecnología.
Los estándares 13) y la regulación 14) cumplen un rol muy importante en el contexto de desarrollo de tecnología; se ven como antagónicos en la promoción de tecnologías, pues delimitan la actividad productiva, pero también es gracias a la regulación que es posible incentivar inversión en investigación y la creación de tecnología (por ejemplo, la regulación en patentes). Por lo tanto, éstas pueden limitar, así como potenciar el desarrollo de tecnología.
Los estándares permiten garantizar mínimos de calidad y seguridad para usuarios y a su vez facilitan la difusión de tecnología. La regulación tiene un rol importante para la generación de tecnología: pocos (o inadecuados) derechos de propiedad desincentivan la inversión en innovación; demasiados derechos de propiedad genera barreras de entrada, monopolios y dificulta la difusión de conocimientos y tecnologías, al final derechos inadecuados pueden llevar externalidades sociales y medioambientales irreparables o difíciles de reparar (Wiener, 2004). La regulación requiere delicado análisis del ecosistema de innovación de un país o región, ya que tiene profundas afectaciones en el desarrollo de tecnologías.
La “prospectiva tecnológica” (technological foresight) 15) es una aproximación práctica de prospección para los tomadores de decisiones y distintos actores relacionados para identificar las tendencias, oportunidades, condicionantes y demás aspectos que afectan la producción de tecnología. Los resultados de la prospectiva tecnológica deberán moldear a otros instrumentos de política pública tecnológica. Se considera que es el elemento aglutinante que dota de coherencia a otros instrumentos de política pública.
Las políticas de “transferencia tecnológica” 16) supone la transferencia de tecnología entre sectores (por ejemplo, universidad a empresas, o empresas-empresas, etc.) o geografías (regiones, países, etc.). Esas aproximaciones tienen diferentes justificaciones, pueden tener el objetivo de proveer de tecnologías a naciones o regiones menos desarrolladas o para generar vinculaciones entre sectores para la producción, pero ambas suponen la movilización o difusión de tecnologías de un espacio a otro.
En la transferencia tecnológica se reconocen dos tipos de movimientos: horizontales y verticales; los primeros refieren a transferencia entre locaciones geográficas (la predominante), los verticales refieren a transferencias entre sectores, normalmente desde los centros de investigación y desarrollo hasta los centros de comercialización. La transferencia tecnológica entre países o regiones es un proceso con grandes dificultades, ya que las condiciones endémicas de los países receptores difieren enormemente tanto por las capacidades de absorción como por el contexto tecnológico y capacidades, la disponibilidad de insumos, las características de los mercados, así como el contexto institucional; dicho proceso está cimbrado por numerosos riesgos, siendo hasta la actualidad un proceso con altas posibilidades de fracaso.
Un incipiente campo de política podría denominarse la “gestión de derramas tecnológicas” 17) que tiene un objetivo de difusión de tecnologías en la sociedad, busca el aprovechamiento de conocimientos tácitos asociados con las tecnologías más allá de clústeres o espacios formales. Está asociado con políticas laborales en el sentido que busca el aprovechamiento de personal capacitado y se generan incentivos a la oferta (subsidios) y a la demanda para la generación de empresas que puedan dar mejoras a productos existentes o en productividad a empresas. Pueden tener múltiples formas, en países de renta media y baja presentan oportunidades en contextos con baja capacidad tecnológica.
Las distintas políticas tecnológicas presentadas son algunas de las políticas más comunes y con mayor vigencia, a su vez agrupan a otras políticas. Una política pública de tecnología idealmente articularía varios (o todos) los instrumentos presentados. La innovación en política pública, tanto en instrumentos como en su articulación, es un imperativo en la búsqueda de una política tecnológica que procure el bien público y difícilmente existirá una solución única y estable en ese sentido.
Otros conceptos relevantes para política pública
Habiendo señalado algunos de los instrumentos de política pública relacionados con la tecnología e innovación, revisaremos algunos conceptos que pueden ser de utilidad para analizar los procesos relacionados con la política pública.
Tipos de conocimiento: tácito y codificado
Un factor que afecta determinantemente la creación, difusión y transferencia de tecnologías es el tipo de conocimiento del cual depende la creación de tecnología. Con ello nos referimos a las características específicas que debe tener el conocimiento para la creación o difusión de tecnología.
Una dicotomía de gran importancia para analizar esos fenómenos es lo que Michael Polanyi (1966) señaló como conocimiento tácito y el conocimiento codificado. Codificado se refiere a todo el conocimiento que puede ser transmitido de manera escrita, impresa o de manera verbal, es decir, todo lo que puede ser transmitido a través de medios físicos o digitales y no requiere la presencia de otros seres humanos e interacciones directas; por ejemplo, buena parte de los conceptos de física, mecánica, matemáticas, ensamblaje y otros conocimientos pueden aprenderse directamente de medios impresos.
Como conocimiento tácito se entiende aquel que requiere de la práctica y distintas interacciones con otros humanos para poder ser aprendido, tal como puede ser aprender un lenguaje, o distintos procesos industriales con alta variabilidad, en la que se requiere continua corrección y ajuste, y aquellos procesos en los cuales para llegar a un aprendizaje por medios codificados pudiera demorar mucho.
En ese sentido, la distinción entre esos tipos de conocimiento es crucial para la producción y difusión tecnológica, ya que es común pensar que la difusión de tecnología es un proceso lineal en el cual se generan ciertos materiales (por ejemplo, manuales), los cuales son facilitados en otros contextos y con ello es de esperarse una adopción exitosa de tecnología, lo cual dista de manera considerable con la realidad.
Para poder difundir ciertas tecnologías se requieren distintas formas de aprendizaje, donde el conocimiento tácito juega un papel importante, ya que acelera considerablemente ciertos aprendizajes, a su vez genera interacciones que permiten identificar la complejidad del artefacto, así como las posibilidades que encierra.
Hay distintos elementos de la producción de tecnología que difícilmente podrían ser transmitidos fuera del conocimiento tácito. Ese tipo de reflexiones ha sido un argumento a favor, por ejemplo, para la generación de aglomeraciones o clústeres tecnológicos, donde la proximidad facilita las interacciones y la transmisión directa
de conocimientos.
Un fenómeno contemporáneo que difumina la distinción entre el conocimiento tácito y codificado está relacionado con las tecnologías digitales y redes, y las posibilidades que éstas generan, ya que la comunicación en red o a través de audiovisuales y la simultaneidad con texto y otras formas, permiten intercalar conocimientos tácitos con codificados, facilitando los procesos de transmisión.
Trayectorias dependientes o trayectoria del camino
Otro fenómeno complementario al anterior es lo que se denomina trayectoria dependiente o trayectoria del camino (path-dependence), que hace referencia a una serie de fenómenos asociados con las condiciones o circunstancias tecnológicas que permiten los antecedentes tecnológicos encontrados en cierta geografía. El principal fenómeno es asociado con las decisiones tecnológicas previas y cómo éstas afectan las configuraciones tecnológicas que se generan en un territorio; por ejemplo, si se apuesta por generar buques militares, las tecnologías que puedan desarrollarse en el territorio en años posteriores se basarán en las tecnologías previas disponibles de dichos buques militares, es decir, posibilitarán cierto desarrollo tecnológico y a su vez restringirán otro tipo de desarrollo tecnológico. En ese sentido, la disponibilidad de tecnologías y conocimientos en un territorio determinará de manera crucial la posibilidad de generación y adopción de subsecuentes tecnologías, es decir, las tecnologías existentes y disponibles alimentarán a la siguiente generación de tecnologías.
La tecnología, contrario a lo que se señala en algunos modelos económicos neoclásicos, donde se supone con bajos costos y de fácil obtención (o transferencia), tiene en la práctica, según Sharp y Pavitt (1993), costos muy elevados para ser transferida o imitada. La tecnología es acumulativa en su naturaleza, ya que mucha de la tecnología depende del conocimiento acumulado y del aprender haciendo, es decir, del conocimiento tácito.
Sharp y Pavitt (1993) han señalado que existen importantes asimetrías entre países no sólo en la orientación de su producción tecnológica, sino también en la acumulación tecnológica (en infraestructura y tácita); dicho señalamiento, aunque no es nuevo, se vuelve importante cuando sumamos dichas consideraciones al argumento de las trayectorias dependientes o path-dependence.
Otro concepto asociado de relevancia es aquel de “Diseño dominante” (Utterback y Abernathy, 1975), el cual refiere al proceso cuando una tecnología predomina o se vuelve el estándar en un territorio o serie de territorios, ya sea por superioridad sobre otras tecnologías, por estrategias de comercialización o por efectos caóticos de redes. Algunos ejemplos son la pantalla plana interactiva, el teclado QWERTY o la interfaz gráfica de usuario (Gui), los cuales se vuelven diseños de tecnologías estándares en el mercado, existiendo otras variedades promisorias de tecnologías disponibles.
La interpretación de la “trayectoria dependiente” no sólo ayuda en la comprensión de los estados actuales de las naciones con base en la tecnología existente para poder plantear una política tecnológica futura, sino que también permite comprender carencias de los mercados y, por tanto, identificar futuras tendencias que pueden generar desposesión o vulneraciones de sectores sociales, si no se realizan correcciones (mayores o menores) en la generación y disposición de tecnologías para las poblaciones locales, principalmente aquellas con menor capacidad adaptativa (pobres, marginales, etc.).
Anotaciones sobre las decisiones en política pública
Para concluir esta sección es pertinente revisar algunos puntos relevantes para la toma de decisiones en política tecnológica. Siguiendo principios de política pública contemporánea, donde las posibilidades de formular la mejor decisión posible dependen de gran manera de la capacidad de procesar toda la información y conocimientos disponibles, las distintas tendencias o mega-tendencias (Ocde, 2017) globales y regionales, ya sea económicas, demográficas, ambientales o políticas, ejercen una fuerte influencia sobre la Investigación y Desarrollo (I + D) y, por tanto, en las nuevas tecnologías que se generan.
Un componente importante en la elaboración de políticas públicas es la definición del macro-contexto (económico, geográfico, demográfico, ecológico, etc.) en el que van a estar inmersas, es decir, enmarcar en el discurso las principales variables, afectando la política tecnológica en cuestión, de qué manera lo afectan y cómo es que se comportarán en el futuro. Dicho proceso dista de ser sencillo y de estar libre de complicaciones, sobre todo considerando la complejidad de la producción global de mercancías y las intricadas interdependencias para la producción de tecnología.
Si bien existen análisis comprensivos con datos cuantitativos relativamente confiables, tales como los generados por las Naciones Unidas, la Ocde y otros Think tanks o incluso gobiernos nacionales (desafortunadamente no en cabalidad en el caso de México), no es posible integrar todas las variables o tendencias de manera homogénea, es decir, se requiere incluir y excluir variables que tienen mayor o menor importancia. A su vez existen antagonismos en las perspectivas del macro-contexto, llegando a conclusiones considerablemente diversas, lo que dificulta el proceso de selección de variables y puede, a su vez, afectar los resultados de la política tecnológica o política de innovación en cuestión.
Tampoco es posible hablar de una neutralidad política en dichos análisis a incluir, pues si bien pueden aspirar a ser análisis técnicos, quienes elaboran las investigaciones y publicaciones siempre se encuentran situados, tanto por su contexto histórico-social como por sus formas de vida, como reiteradamente señalan posturas feministas y posestructuralistas (véase Harding, 1987, “teoría del punto de vista” o standpoint theory). Es por ello que la definición del macro-contexto en política pública es un proceso complejo y depende de quienes se encuentran realizándolo. En este sentido surgen diversas cuestiones, no menores, relacionadas con la importancia de generar procesos inclusivos y con alto rigor metodológico de política pública relacionada con la tecnología, ya que las afectaciones de dicha política pueden ser enormes para la economía y para la sociedad en general.
Bibliografía
Arrow, K. (1962). ‘Economic welfare and the allocation of resources for invention’, in Universities-National Bureau Committee for Economic Research, Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council. The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. Princeton: Princeton University Press.
Banco Mundial (2010). Políticas de innovación, una guía para los países en vías de desarrollo. Washington: The World Bank.
Bárcena Ibarra, A. (2013). México: Revolución tecnológica, cambio estructural y política industrial, en A. Oropeza García (2013) México frente a la tercera revolución industrial. México: Unam.
Bateson, G. (1985). Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires:
Lohlé-Lumen.
Bauman, Z. (2001). La postmodernidad y sus descontentos Madrid: Akal.
Bauman, Z. (2013) La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. Londres: Sage.
Benkler, Y. (2015). La riqueza de las redes. Cómo la producción social transforma los mercados y la libertad. Barcelona: Icaria.
Bick, A., N. Fuchs-Schündeln y D. Lagakos (2016). Average working hours: New global dataset | VOX, CEPR’s Policy Portal. Disponible en: https://voxeu.org/article/average-working-hours-new-global-dataset
Bijker, W. E., T. P. Hughes y J. Pinch (2012). “The social construction of technological systems: new directions in the sociology and history of technology”, Cambridge: Mit Press.
Bingham, R. (1998). Industrial Policy American Style: from Hamilton to HDTV. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
Borrás, S. y C. Edquist (2013). “The Choice of Innovation Policy Instruments”, Technological Forecasting and Social Change. Vol. 80 (8).
Canales, A. (2007). “Evaluación educativa: la oportunidad y el desafío”. Reencuentro. Análisis de problemas universitarios. uam Xochimilco, núm. 48, abril.
Capra, F. (1996). La trama de la vida. Barcelona: Anagrama.
Cockburn, C. (1985). Machinery of Dominance: Women, Men and Technical Know-How. Londres: Pluto Press.
Comisión Europea (2008). European Trend Chart on Innovation: Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report: Sweden. European Commission, Enterprise Directorate-General.
D’Alisa, G., F. Demaria y K. Kallis (2014). Degrowth: A Vocabulary for a New Era. Inglaterra: Routledge.
Daly, H. (2007). Ecological economics and Sustainable Development: Edward Elgar.
Dussel, E. (2013). Retos para una política de competitividad industrial en México: prioridades e instrumentos, en A. Oropeza García (2013) México frente a la tercera revolución industrial. México: Unam.
Edler, J. y J. Fagerberg (2017). Innovation policy: what, why, and how, Oxford Review of Economic Policy. Vol. 33, 1 de enero, https://doi.org/10.1093/oxrep/grx001
Edler, J. y otros (eds.) (2016). Handbook of innovation policy impact. Inglaterra: Edward Elgar.
Edquist, C. (2004). Systems of Innovation: Perspectives and Challenges, en J. Fagerberg, D. Mowery y R. Nelson (eds.) Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
Edquist, C. (2011). Design of innovation policy through diagnostic analysis: Identification of systemic problems (or failures), Industrial and Corporate Change. 20 (6).
Ergas, H. (1987). The importance of technology policy, en P. Dasgupta y P. Stoneman (eds.) Economic Policy and Technological Performance. Cambridge: University Press.
Frankfurt School-Unep Centre/Bnef (2017). Global Trends in Renewable Energy Investment 2017. Frankfurt School of Finance & Management http://www.fs-unep-centre.org (Frankfurt am Main)
Franssen, M., G. Lokhorst e I. Van de Poel (2015). Philosophy of Technology, Edward N. Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/technology/
Foray, D. (ed). (2009). The New Economics of Technology Policy. Inglaterra: Edward Elgar.
Forsyth, D. (1990). Technology policy for small developing countries. Ginebra: International Labour Organization.
Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. Nueva York: Pantheon.
Haraway, D. (1991 y 1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.
Harding, S. (1986). The Science Question in Feminism. Nueva York: Cornell University Press.
Harding, S. (1987). Introduction: Is there a feminist method?, en Sandra Harding (ed.), Feminism and methodology. Bloomington: University of Indiana Press.
Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.
Heidegger, M. (1962). Being and Time. Oxford: Blackwell.
Heidegger, M. (1977). The Question Concerning Technology, Heideger, Basic Writings. Ed. David Farrell Krell. Harper & Row.
Hirschman, A. (1987). Linkages, en J. Eatwell y otros, New Palgrave: A dictionary of economics. Londres: MacMillan Press Limited.
Hornborg, A. (2013). Technology as Fetish: Marx, Latour, and the Cultural Foundations of Capitalism. Theory Culture & Society. Nottingham: Sage.
Hornborg, A. y A. Hornborg (2001). The Power of the Machine: Global Inequalities of Economy, Technology, and Environment. Lanham: AltaMira Press.
Ingold, T. (1997). Eight Themes in the Anthropology Of Technology, Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice. 41 (1).
Johnson, S. (2010). Where good ideas come from: The natural history of innovation. Nueva York: Riverhead Group.
Karlsson, C. y M. Andersson (2009). Entrepreneurship Policies, en Baptista R. y Leitao J. (eds.) Public Policies for Fostering Entrepreneurship. International Studies in Entrepreneurship. Vol. 22. Nueva York.
Laranja, M., E. Uyarra y K, Flanagan (2008). Policies for science, technology and innovation: Translating rationales into regional policies in a multi-level setting, Research Policy. 37.
Latour, B. (1992). Ciencia en acción: cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad. Barcelona: Labor.
Latouche, S. (2009). Farewell to Growth. Cambridge: Polity Press.
Lenski, G., P. Nolan y J. Lenski (1970). Human Societies: An Introduction to Macrosociology. Oxford: McGraw-Hill/Paradigm Press/Oxford University Press.
Lie, M. (ed.) (2003). He, She and IT Revisited: New Perspectives on Gender in the Information Society. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Luhmann, N. y J. Bednarz (2005). Social systems. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Marx, K. (1976). Elementos fundamentales para la crítica de economía política. Madrid: Siglo xxi.
Marx, K. (2004). Manuscritos económico-filosóficos de 1884. Mexico: Colihue.
Marx, K. (2017). El capital. Madrid: Siglo xxi.
marx, L. y M. R. Smith (1994). Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism. The Mit Press.
Maturana, H. (1996). Realidad: la busqueda de objetividad, o un argumento convincente en Marcelo Pakman (comp.) Construcciones de la experiencia humana. Vol. 1. Barcelona: Gedisa.
Metcalfe, J. S. y L. Georghiou (1998). Equilibrium and evolutionary foundations of technology policy, STI Review.
Neal, H. A., T. Smith, J. McCormick (2008). Beyond Sputnik: U. S. Science policy in the twenty-first century. Ann Arbor: University of Michingan Press
Nelson, R. (ed.) (1993). National Innovation Systems. Oxford: Oxford University Press.
Norma, A, y J. E. Stiglitz (eds.) (2017). Efficiency, finance and varieties of industrial policy. Guiding resources, learning, and technology for sustained growth. Nueva York: Columbia University Press.
Ocde (2016). ocde Science, Technology and Innovation Outlook. Ocde Publishing.
Oropeza García, A. (2013). México frente a la tercera revolución industrial. México: Unam.
Pasinetti, L. (1985). Cambio estructural y crecimiento económico. Madrid: Ediciones Pirámide.
Piaget, J. (1977). Biología y conocimiento. Madrid: Siglo xxi.
Polanyi, M. (1966). The Tacit Knowledge. Londres: The University of Chicago Press.
Romer, P. M. (1994). The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives. 8 (1): 3–22. doi:10.1257/jep.8.1.3
Rothschild, J. A. (1981). A Feminist Perspective on Technology and the Future. Women’s Studies Int. Quart, vol. 4, núm. ١, pp. ٦٥-٧٥.
Sahlins, M. (١٩٨٣). Economía de la Edad de Piedra. Madrid: Akal.
Sayer, A. (2000). Realism and Social Science. Londres: Sage.
Schumacher, E. F. (1977). Una guía de los perplejos. Nueva York: Harper y Row.
Schumpeter, J. (1983). The Theory of Economic Development. Nueva Jersey: Transaction Publishers.
Sharp, M. y K. Pavitt (1993). Technology Policy in the 1990s: Old Trends and New Realities. JCMS: Journal of Common Market Studies, 31. doi:10.1111/j.1468-5965.1993.tb00454.x
Smith, T. (2000). Technology and Capital in the Age of Lean Production: A Marxian Critique of the “New Economy”. Nueva York: State University of New York Press.
Solow, R. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.
Spring (2014). Global Attitudes Survey. Pregunta 148e.
Su, H. (2011). Visualization of global science and technology policy research structure, Journal of The American Society for Information Science and Technology. 63(2), 242-255. http://dx.doi.org/10.1002/asi.21520
Touraine, A. (1994). Crítica de la modernidad. México: Fondo de Cultura Económica.
Touraine, A. (2005). Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. México: Planeta.
Touraine, A. (2006). ¿Podremos vivir juntos?: Iguales y diferentes. México: Fce.
Utterback J. M. y W. J. Abernathy (1975). A Dynamic Model of Product and Process Innovation, Omega 3 (6) 639-656.
Wajcman, J. (2010). Feminist theories of technology. Cambridge Journal of Economics. 34. 143-152. 10.1093/cje/ben057.
White, L. A. (1959). The Science of Culture: A Study of Man and Civilization. Nueva York: Grove Press Inc.
Wiener, N. (1995). Innvención, sobre la gestación y el cultivo de las ideas. Barcelona: Clotet-Tusquets.
Wiener, J. B. (2004). The Regulation of Technology, and the Technology of Regulation, 26 Technology in Society, 483-500. Elsevier.
Winner, L. (2008). La ballena y el reactor. México: Gedisa.
1 Una “propiedad emergente” en teoría de sistemas hace referencia a una propiedad o efecto que surge en el sistema en interacción con distintos elementos del sistema, el cual por lo general no surge de manera lineal, sino por interacciones complejas entre los elementos (véase Capra, 1998).