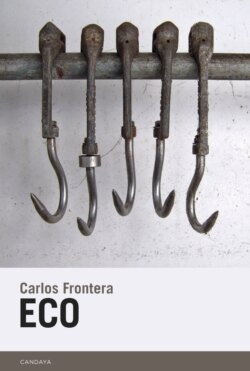Читать книгу Eco - Carlos Frontera - Страница 7
Lo segundo que hice al despertar
ОглавлениеLo segundo que hice al despertar de la anestesia fue llevarme la mano a la polla, un gesto, al contrario de lo que pueda pensarse, desprovisto de todo calor humano, carente de cualquier voluntariedad. Segundos después, mis ojos repararon en un reloj colgado en la pared de enfrente, un disco solar, visible desde la camilla, que marcaba las once y pico –el pico lo acoto entre las once y cinco y las once y cuarto–, señal de que todo había ido bien –o al menos lo suficientemente bien–, de que la operación se había desarrollado en el tiempo previsto.
Desperté de la anestesia en una camilla en una sala desierta, una sábana abrigándome poco. A mi izquierda, un biombo de tela translúcida delimitaba mi espacio. Al otro lado se extendía un silencio oceánico, un vacío de tantos metros cuadrados desperdiciados para nadie. El lado derecho de la camilla pegaba con la pared, en cuya superficie los ojos de buey de una doble puerta batiente eran los únicos testigos. Una luz incompleta, sin lustre, bañaba el lugar. La luz procedía de varios focos y abocetaba el alma de las cosas –el reloj de pared, la camilla, el biombo–, proyectando sombras poco definidas, mal perfiladas, ejecutadas por una mano perezosa.
Era la primera vez que despertaba de una anestesia y no me sentía demasiado mal, apenas un aturdimiento como tras espabilarme de una siesta truncada y una lentitud no exactamente mía, no exactamente del tiempo: una lentitud de la Tierra en su movimiento de traslación y rotación, no soy capaz de explicarlo de otro modo. Levanté las manos hasta situarlas en mi campo de visión y permanecí unos segundos mirándolas. Giré las muñecas como si me despidiese de algo, de alguien, flexioné cada articulación, cada falange. Por la forma de las uñas, por lo alargado de los dedos, por lo sombreado del vello las reconocí como mías, aunque no parecía tener control sobre ellas. Los dedos se agitaban sin que yo tuviese conciencia de haberles dado esa orden. El movimiento tenía lugar en otro plano, en un plano preconsciente. Como si en algún punto entre el cerebro y los dedos un cortocircuito hubiese echado a perder el cableado del que depende la motricidad.
Con esa extrañeza en lo alto, respiré con alivio y devolví las manos a la camilla, en paralelo al cuerpo. Erguí la cabeza y sentí un leve mareo. Me costó despegarla, como si mi pelo fuese de felpa y la almohada, un velcro. Cuando me repuse miré mis pies, es decir, el relieve de mis pies bajo las sábanas, y guardo no diría el recuerdo, la impresión más bien de que sonreí al ver cómo se movían esos bultitos de peluche, con la pesadez de dos animalillos que justo despiertan de su letargo invernal.
Sólo una vez concluida la revisión de mis extremidades, me llevé la mano a la polla.
Fue, no se me escapa, una reminiscencia del cerebro reptiliano, una señal lanzada al vacío cósmico por mis antepasados para asegurarse de que aún era capaz de procrear, que estaba en disposición de aportar alguna ramita a nuestro árbol genealógico.
Como si yo quisiera ser padre.
Como si tuviese el menor interés en engendrar una vida con tantísimas papeletas de repetir lo mismo, de pasar por lo mismo.
Como si alguna vez hubiese considerado la posibilidad de tender ese puente genético de abuelo a nieto.
Mi cerebro reptiliano no tenía ni puta idea.
Le faltaba un hervor.
Le faltaba pisar calle, ensuciarse las manos, arañarse las rodillas, pasar de la teoría a la práctica, ese salto evolutivo.
Cuando me aseguré de que la polla conservaba la sensibilidad, que percibía la presión de los dedos, me dejé caer del todo sobre la camilla y empecé a tomar conciencia del resto del cuerpo. El esqueleto me pesaba como si un imán tirase de mis huesos hacia abajo, y la musculatura, aun conservando su volumen, había perdido todo su vigor. En mi garganta ardía el trajín de la intervención quirúrgica. La sentía irritada y reseca, me costaba un mundo tragar saliva, a buen seguro como consecuencia de la intubación.
–Agua –un crujido de voz removió apenas el aire sin vida de la sala.
No hubo ninguna respuesta.
Ningún interfono crepitó en mi auxilio.
Ninguna puerta se dio por aludida.
Sólo muy al cabo me tanteé la nariz.
Como sin prisa.
Como con pena.
Como con frío.
Sólo muy al cabo reparé en que la tenía completamente taponada.
Aquí, un apagón.
Un agujero de gusano.
Mi dormitorio.
Qué.
El cuerpo incrustado en el colchón de mi cama, una raquítica bombilla delimitando, con sus 40 vatios mal apretujados, las fronteras de mi vida.
El aire pesa más de lo debido: resulta imposible moverse si no es a cámara lenta, si no es una articulación cada vez.
Miento.
No existe tal apagón. Si bien es cierto que a la lucidez de los primeros momentos tras despertarme de la anestesia le sigue un emborronamiento de la mente, lo que vino después, el paréntesis entre el hospital y el piso, no es tal vacío. Algo permanece, algún detalle pervive en mi memoria. Conservo flashes, fogonazos, instantáneas mal enfocadas, tomadas a contraluz, encuadres con demasiado aire a sus espaldas.
Alguien me alcanza una libreta y escribo, con la legibilidad que me permite el aturdimiento, que estoy bien. Le muestro la libreta a mamá. «Me han amputado la polla y tengo un incendio en la garganta, pero estoy bien», añado para tranquilizarla.
Miento.
Una enfermera empuja mi camilla a través de un dominó de puertas batientes. Desde este contrapicado, su anatomía adquiere tintes mutilados y prehistóricos: el cuerpo sin piernas se estrecha desde unas caderas descomunales y su cara permanece oculta tras el relieve de globo de sus pechos flotantes. Intento hacer un gesto de todo bien con el pulgar pero, en lugar de eso, me sale una peineta. Las caderas de la enfermera me sonríen o se sobresaltan.
Miento.
Una madre, un hermano, me acercan al piso. Insisten en acompañarme hasta arriba, les hago un gesto de todo bien con el pulgar de la mano derecha, busco la libreta y les recuerdo que «Me han amputado la polla y tengo un incendio en la garganta, pero estoy bien», subo solo.
Miento.
Al abrir la puerta del piso, el techo se me viene encima. No el techo: el aire del piso. Como cuando regresé de Madrid y medio armario desocupado, todas las estanterías melladas y un vacío de cómoda en el dormitorio.
Miento, miento, miento.
Ostento ese récord.
Ese rascacielos de embustes.
Probemos de nuevo.
Convalezco en mi cama, solo.
Hilo los últimos coletazos de la anestesia, algún remanente surca el entramado fluvial de mis arterias, con los primeros latigazos de la convalecencia, superpongo ambos estados. Fue una operación sencilla: desviación del tabique nasal. Apenas un par de horas, si todo iba bien, para devolver a la arquitectura de la nariz la estructura que siempre debería haber tenido y recolocar todo en su sitio: tabique, cartílagos, ¿la Rubia?
Tras lo cual, una convalecencia de al menos tres días en los que la nariz debía permanecer taponada. Unos apósitos introducidos en las fosas nasales se encargarían de ello, así como de enseñar a la nariz la posición correcta. Aprendizaje por fatiga.
Convalezco en mi cama. Mi cuerpo fibroso se reblandece bajo la luz turbia de la única bombilla que sobrevive en el dormitorio, la bombilla de una lamparita sueca sobre la mesilla de noche. Me baño en ese charco de luz. Mi cuerpo es una prolongación de esa luz: se desdibuja conforme se aleja de la mesilla: nítido el hombro derecho, sobre el que brota una islita de pelos como las cerdas en la frente de un gorrino, en penumbra el lado contrario del cuerpo, mi extremidad más bulto que pie.
Me avergüenzo de mi hombro.
Me avergüenzo del bulto de mi pie.
Me avergüenzo de mi respiración.
Me avergüenzo de mis dientes.
Me acerco a Dios.
Respiro por la boca, me cuesta coger aire. Los labios se me resecan, la lengua es un sapo muerto y el aliento se pudre en mi garganta. Intento concentrarme en la respiración, en la mecánica del aire al entrar y salir del cuerpo, pero un dolor agudo no tarda en encasquetarse entre ceja y ceja. Me froto eso. Pellizco eso.
En lugar de disminuir, el dolor se extiende como una meada de perro cuesta abajo. Empapa mi frente, escuece mis ojos, suda mis sienes, me acerca a Dios.
O sea, a la inexistencia de Dios, que es otra forma de acercamiento.
Nunca he creído en Dios. Ni siquiera de crío, cuando la credulidad aún estaba en carne viva y palpitaba bajo la esponja de mis tendones. Mi relación con Dios sucedía al margen de la fe, al margen de cualquier creencia, al margen de cualquier debate teológico. Dios no existía: Dios estaba. Se daba por hecho Dios, escapaba a cualquier cuestionamiento.
Mi ateísmo se revistió de discurso en noches interminables, mitológicas, en las que mi hermano y yo, envueltos en una oscuridad primitiva, una oscuridad coetánea de las cavernas, las paredes y el techo de las sábanas abrigando nuestra pubertad, descubríamos el mundo, describíamos el mundo, le dábamos forma de relato y, entre tanto por hacer, exponíamos los argumentos que probaban la inexistencia de Dios. De todos aquellos argumentos, de todo aquel trajín discursivo, nada más convincente que el cuerpo. Lo cósmico me abrumaba. Me sobrepasaba. Excedía mi capacidad de entendimiento. El cuerpo, sin embargo, me ofrecía una prueba tangible, abarcable, de la inexistencia de Dios.
Convalezco tras la operación, me duelo y vuelvo a no ver a Dios. Si recorro la frente con la mano, si exploro los senos paranasales, desde el maxilar hasta el hueso frontal, el dolor está ahí. Un dolor mayor que ay.
Sin lesión de por medio, sin ninguna magulladura que se interponga entre mi cuerpo y la experiencia de mi cuerpo, la relación con él es la misma que con Dios cuando crío: el cuerpo no existe: está.
Una lesión pone las cosas en su sitio. Nada me acerca más a Dios, o sea, a la inexistencia de Dios, que una lesión. Una lesión me hace consciente de ese milagro de huesos, tendones, músculos, órganos y humores que conforman mi cuerpo. Varias horas o días en cama –el dolor altera el engranaje del tiempo– sin apenas variar de postura han lastimado mis lumbares. Si estiro la pierna, siento un trallazo en la espalda baja, a la altura del sacro. Trato de incorporarme para aliviar la molestia, me muevo como en un charco de resina, como si pretendiera pasar inadvertido. Me veo obligado a cambiar de posición con frecuencia para evitar que la espalda se contracture, que el brazo se entumezca, que la sangre no irrigue mis pies. Se revela un mecanismo de compensaciones, inclinaciones imperceptibles del tronco, involuntarias, que mi cuerpo realiza para evitar el dolor de espalda, lo cual provoca que se sobrecarguen otras articulaciones, otros grupos musculares que, hasta entonces, se habían mantenido a salvo.
El cuerpo se provoca daño a sí mismo para evitar que un daño preexistente vaya a más.
Hay alguna enseñanza en eso.
Esta interconexión prodigiosa, este mecanismo de compensaciones y prevención me hace no creer en Dios sin ninguna sombra de duda. Es imposible, es humana y divinamente imposible que ningún Dios haya concebido algo así. Nadie, nunca, podría imaginarse algo como un cuerpo antes de que existiese un cuerpo. Si Dios, o cualquier otro, hubiese pensando un cuerpo antes de cualquier cuerpo, habría enloquecido o habría desistido a las primeras de cambio.
Lo habría dejado por imposible.
Lo habría dejado por disparatado.
Un cuerpo sólo puede ser producto del azar o una metedura de pata cósmica. El milagro de un cuerpo anula cualquier posibilidad de Dios.
Mi convalecencia se impregna de Dios, rezuma Dios, deja a Dios en bragas, anula a Dios.
Veo a Dios en todo lo que no es Dios.
Creo en mi dolor.
Le rezo a mi dolor.
Me alimento de él.
Me incorporo sobre los codos, retiro la sábana y observo mi cuerpo, nublado aún por los efectos de la anestesia y por la mala luz de esta habitación.
No confío en lo que veo.
Sin confianza no se llega a ninguna parte, o se llega mal.
Desconfío de mis uñas.
Desconfío del bosque de pelos que cubre los 188 centímetros de mi geografía.
Desconfío del eccema que aparece cada tanto detrás de mi oreja. Lo rasco con furia, con los nudillos, para evitar que sangre, y pienso que es ahí, justo ahí, donde los extraterrestres implantan chips a los abducidos antes de devolverlos a la Tierra.
Todo lo humano me resulta ajeno.
Desconfío del frío.
Desconfío de los surcos que deja el elástico de los calzoncillos en la carne de mis caderas.
Desconfío de mi voz andrajosa, carcomida por la irritación causada por la intubación.
Desconfío de mis erecciones.
Nunca he sido de los que tienen una erección mientras abrazan a sus madres, no soy de esos. La vida, sin embargo, es cabrona como ella sola y le pone a uno en el centro de la diana sin comerlo ni beberlo.
Por aquel entonces yo era un mindundi sacudido por la inocencia y la ineptitud de mis escasos veinte años, el cuerpo de un dios en la mente de un crío, una criatura con más sangre que venas. Hacía poco que había firmado mi primer contrato de mierda, me alcanzaba lo justo para un plato de garbanzos y, aun así, decidí alquilar un piso con eMe. Estaba enamorado, estaba tan enamorado, y no supe tratarla como se merecía, la promesa siempre postergada de que mañana iríamos a elegir las lámparas que nunca compramos.
Un ring inesperado lastimó el silencio sin luces de aquel piso. Que la estaba liando, me dijo mi hermana desde el otro lado del teléfono, que papá la estaba liando de nuevo, que se le había ido la olla del todo.
Papá persiguiéndome cuando llego a casa, unas eses angustiosas sobre las baldosas, pordioseras. No recuerdo si fui yo quien llamó a la policía, no logro ponerlo en pie. Cuando se marcharon los agentes, mi hermana se encerró en su habitación y mi madre y yo nos quedamos en la cocina, haciendo como que recogíamos los trastos hasta que, de pronto, me dio un abrazo. Hundió la cabeza en mi pecho y su cuerpo se convulsionó como sacudido por un terremoto: su cuerpo desmadejado, una blandura de músculos como si les faltara carne. Era la peor versión de una madre que uno podía echarse a la cara, y mira que había con qué comparar. No me explico cómo no exploté allí mismo de pura tristeza, cómo no me desmoroné. Y menos aún me explico la erección. La versión más jodida de mamá abrazada a mí y yo más preocupado por girar la cadera para que no notase la erección. Recuerdo eso y recuerdo que mi hermana, encerrada en su habitación, rompió a reír como una chiflada.
Un sueño desagradable y rugoso me
Un sueño
Un sueño desagradable y rugoso me espabila de golpe
Un
Un sueño desagradable y rugoso me espabila de golpe, me expulsa con violencia. Un sueño del que no retengo casi nada, tan sólo esa sensación fea, pegajosa, que me traigo conmigo a este lado. No exactamente una pesadilla, no esa angustia que desboca el corazón, no ese manojo de pinchos que atora la garganta, no ese grito de otras veces, algo como un frenazo que despierta a nadie durmiendo a mi vera.
Como si me despeñase desde el sueño. Como si me cayese siendo hombre y me despertase siendo niño. Desciendo al sótano de mi infancia, retrocedo años enteros en una fracción de segundo.
Un sueño miserable me sobresalta, festín de manotazos al aire y respiración acelerada y agónica. Lo primero que veo de este lado, la primera imagen que acude a mi encuentro, es la silueta de un cuerpo perfilada en blanco.
En el techo.
En el techo de mi dormitorio.
Justo encima.
Una silueta como las que trazan los americanos en sus películas alrededor de un cadáver reciente, fresco todavía.
Aún no es de día, ya no es de noche. Un resplandor residual se cuela por la ventana, los últimos latigazos de una luna fuera de encuadre. A pesar de esa pobreza, la silueta se aprecia con nitidez: cada línea, cada ángulo, cada trazo. Hay una fosforescencia, una luz blanquísima que sólo se alcanza a sí misma. Crepita o reverbera, como si estuviese cargada de ira.
Respiro. Por la nariz no. Por la boca. Por donde sea posible. Inhalo con determinación. Con conciencia. Sin reservarme nada. Siento cómo entra el aire en mi cuerpo. La barriga se hincha primero, el pecho a continuación. Hago trabajar al diafragma. Cuando todo ese proceso ha sucedido, y tarde o temprano acaba sucediendo, expulso el aire. Por la nariz no. Por la boca. Pierdo volumen, me hago chico. Doy gracias por ese milagro. Lloro o casi. No cuestiono las lágrimas, tampoco su ausencia. Si un pensamiento irrumpe de pronto, lo dejo pasar sin aferrarme a él y regreso a la respiración. A su mecánica. Los pensamientos no son más que impulsos eléctricos. No soy mis pensamientos. No los juzgo. No cuestiono nada. No hay ninguna determinada sensación correcta. Le agradezco al cuerpo que respire por mí. Estoy vivo.
En ese estado de supuesta calma, busco el lado lógico de la silueta, escarbo su superficie con la intención, con la certeza más bien, de limpiarla de toda la morralla demente que la recubre y llegar hasta su raíz racional, o sea, verdadera. Todo tiene una explicación razonable para mi pensamiento metódico, nada sucede de veras si no es a la luz de la lógica. ¿Se puede estar más perdido? ¿Más desesperado?
Todos los sentidos puestos en el desenmascaramiento de la silueta, en su comprensión.
Me cuesta determinar si sucede en el techo o en mi cabeza, es complicado aclararse tras cuánto tiempo empantanado en un insomnio que trastoca la percepción de las cosas, el ánimo y hasta la definición de silueta. El cansancio, la niebla y la desesperanza provocados por la falta de sueño bien podrían haberse sacado la imagen de la manga. Desconfío de mí, de mi capacidad. Tendría que buscar una segunda opinión. Pero de quién.
Oigo a los vecinos, fragmentos aislados de los momentos más estruendosos de sus días: el amor, el juego, el encontronazo. Es lo único que conozco de ellos: minúsculas parcelas de sus intimidades con las que erijo el resto de sus vidas. Un resto que me excluye, un resto en el que no tengo cabida, ni sal, ni esperanza.
Descarto a los vecinos.
Descarto también a familia y amigos. Ese acuerdo tácito, generacional, varonil, de mantener a raya la parte más débil de cada uno, de no exponer las miserias, ese muro levantado entre todos para no salpicar de mierda a los demás, la imposibilidad de romper tanto silencio de siglos. Si por descuido o por agotamiento muestro la falla, si algo se escapa por la grieta, el familiar o el amigo se remueve como quien espanta un insecto que se le posa en el hombro, arruga la nariz, esquiva la mirada o, como mucho, suelta un consejo estándar extraído del último libro de Osho: cualquier cosa con tal de despachar el asunto cuanto antes.
El peligro es no contarse. El peligro es contarse. Me callo, no me cuento, y esa frialdad entonces, un glaciar de silencio que impide cualquier tentativa de acercamiento. No me callo, me cuento hasta donde mi pudor alcanza y un chispazo de empatía o de compasión primero, esa temperatura que destensa el alma y genera la ilusión de ser escuchado, comprendido, no juzgado, querido, un espejismo que se desvanece conforme descorro las primeras cortinas de mi vergüenza: me confío, me expongo gradualmente, consigo eso, y enseguida un paso atrás, la prudencia de los otros, los humanos, de no estrechar más la distancia para evitar contagiarse de lo podrido que hay en mí. La impotencia de no ser capaz de encontrar un punto medio entre el silencio y las palabras, una narración verosímil que me explique, pero no tanto, que me implique sin comprometer mi demencia, mis tantas taras, la suma que rebasa el límite de lo soportable para un cerebro más o menos sano. Echo de menos cuando me querías.
Me cuesta admitirlo, me duele admitirlo: sólo con la Rubia tengo la confianza suficiente. O tendría. O tuve. Es difícil conjugar los verbos del fracaso. Pongamos que sí, pongamos que me trago el orgullo o sucumbo a la pena y me atrevo y la llamo y le explico lo sucedido, pongamos que la Rubia se acerca a verificar si en verdad hay una silueta perfilada en el techo de mi –¿nuestro?– dormitorio o es producto de mi delirio, una plasmación de mi mente enferma: no saldría bien parado en ninguno de los casos. Tengo todas las de perder.
Sin embargo, una silueta.
La observo con detenimiento. La evalúo. Recorro su anatomía de juguete con la mirada, me detengo en la forma de sus miembros, en lo alargado del tronco, en la posición de la cabeza, y de pronto me descubro en ella. No había reparado antes: la silueta tiene la forma exacta de mi cuerpo. Un espejo.
Si sale cara llamo a la Rubia, si sale cruz me jodo.
Una moneda de cincuenta céntimos en la mano. El universo entero cabe en mi dolor de cabeza. Rechinan mis entrañas, el laberinto fluvial que recorre mi cuerpo se ha secado, ni rastro de sangre en circulación, ni de jugos gástricos, ni de materia fecal.
Si sale cara llamo a la Rubia, si sale cruz me jodo.
El cuerpo anclado, el ánimo enclenque, ese campo semántico.
Imposible saber cuánto dura ya la convalecencia, cuánto me resta. Bajo la silueta de mi cuerpo, bajo esa nube, el tiempo no existe, no en la forma ni en la medida humana, no según los parámetros que hacen tictac los relojes. El tiempo es estética, hambre, humo, una perversión del alma.
Si una civilización alienígena contemplase nuestro planeta, si recibiese la luz emitida hace 35 años desde la distancia apropiada, si contemplase no justo nuestro planeta, sino mi cachito de planeta, contemplaría, al tiempo que convalezco en mi cama bajo una silueta inventada o no, la luz de mi infancia, la luz acomplejada de mi infancia, con suerte el niño abstraído en el fragor del juego, un navajazo de felicidad de oreja a oreja, ese espejismo de células incandescentes surcando el vacío hasta alcanzar una retina a años luz de las mías: la memoria.
Cambio de idea y decido no lanzar la moneda al aire. En lugar de eso, despejo la mesita de noche y barro con la mano el montón de libros, el blíster de analgésicos y el móvil. Sujeto la moneda en posición vertical, el canto apoyado en la mesita y, con la otra mano, catapulta con los dedos pulgar y corazón, la golpeo para hacerla girar. La moneda comienza a dar vueltas sobre su eje. No se desplaza, no efectúa ningún movimiento de traslación: gira sobre sí misma y cobra volumen, se esferifica, la cara y la cruz se funden en una única figura desquiciada.
Aguardo unos segundos. ¿Tantos? La moneda, para mi estupefacción, no se detiene, continúa girando sin dar muestras de cansancio y emite un zumbido que tampoco soy capaz de saber si tiene lugar dentro o fuera. Reparto la mirada entre la silueta del techo, ese trazo de tiza inventado o no, y la moneda que gira a perpetuidad sobre su propio eje. Si sale cara llamo a la Rubia, si sale cruz me jodo.
Aguardo a que algo me venza. El sueño. El cansancio. La moneda. Algo. Algo. Algo.
Tengo que cortarme las uñas.
Hay una capa de polvo sobre polvo sobre polvo sobre qué. La luz no alcanza las cosas, o las alcanza mal: lame las cosas sin ganas, con asco, como si estuviesen podridas.
El piso está sumergido en kilos de sedimentos de mí, una milhojas de los restos aposentados tras un derrumbe. Hay primero un temblor, un estallido de perros, que siempre son los primeros en advertir la tragedia y se anticipan en coro y, segundos después, el edifico se viene abajo, cae sobre sí mismo y levanta un humo de escombros que reemplaza, con su fragilidad de niebla, la torre de hormigón, acero y gritos que hasta hace nada dispensaba un punto álgido a la gráfica de la ciudad.
Desvarío.
Mi pensamiento se embota, se asfixia en esta atmósfera a la que le falta oxígeno o nitrógeno o la Rubia.
Vacío la mente, o sea, mi discurso, y, muy al fondo, emerge la Rubia. Como la aguja de un campanario cuando se seca un pantano.
Hace ya dos años sin la Rubia –¿dos años?, ¿en serio dos?– y la convalecencia resucita no su recuerdo, su proyecto: siempre estaría el uno para el otro en caso de derrumbe, siempre estaríamos cerca para abrigarnos del frío, todo lo que habríamos hecho juntos y ya jamás haremos.
La convalecencia saca a la luz –a la luz turbia e incompleta de los 40 vatios mal apretujados– la parte más blanda de mí.
Una milhojas de sedimentos cubre la lámpara, la mesita de noche, el falso mármol del suelo, el esqueleto de la cama.
Respiro eso por la boca.
Casi todas las paredes de mi infancia contenían amianto, unas fibras que, al ser inhaladas, incrementan la probabilidad de desarrollar al menos tres tipos de cánceres. Eso lo supimos luego, tarde. Los edificios de la infancia se vienen abajo, no aguantan más y el amianto se dispersa, flota durante un tiempo en la atmósfera circundante y, finalmente, se posa sobre los objetos: si no se limpia pronto, si se descuida la higiene –y la higiene termina por descuidarse–, acaba solidificándose, una costra tóxica revistiéndolo todo.
Inhalo lo tóxico de mi infancia tras el derrumbe.
Oler, no huelo. Los tapones nasales no sólo sostienen el tabique en su sitio y evitan la aparición de coágulos, también suprimen el olor, o la capacidad de olor. ¿Existe el olor sin la capacidad de olor? La emanación de gases, vapores y polvos que llamamos olor sigue produciéndose con independencia de mis tapones nasales, no es eso lo que se cuestiona. Pero ¿se puede hablar de olor en ausencia de olfato? Dios existe porque no podemos olerlo. Si oliésemos a Dios, si tuviésemos un órgano capaz de captar las emanaciones de Dios, enseguida nos daríamos cuenta de su farsa. No sé.
Me gustaba el olor de su cuello, y eso también era una ficción. De la región de su cuello comprendida entre la oreja y la clavícula, esa porción de cuello. Abrazado al bulto de su amor, respiraba esa porción de cuello. Sin el concurso de mi olfato, ¿existe ese olor? El olor, y esto no lo cuentan los manuales, está compuesto de experiencia. En la experiencia de su cuello, de esa porción de su cuello, concurrían no sólo las emanaciones pertinentes de su cuerpo –alteradas asimismo por su estado anímico, por la mucha o poca actividad física, por lo que hubiese comido ese día, por mil cosas–, concurría también mi aliento –modificado cada vez también por mi estado anímico, cada vez también por la mucha o poca actividad física, cada vez también por lo que hubiese comido ese día, cada vez también por mil cosas– y mi currículum olfativo, la acumulación de olores que había percibido hasta la fecha y que generaban en mi cerebro una atracción o un rechazo instantáneos.
El olor a tabaco me provoca un asco visceral, enraizado en la memoria. El olor a whisky es un tiburón que devora el humor. Visito un aula y el olor a tiza me adormece, me traslada de sopetón al apelotonamiento, al tedio y al sopor de las interminables horas de clase. El olor de su cuello, de esa porción de su cuello, ya no existe, y acaso no existió jamás.
La convalecencia achica las paredes de mi planeta. La falta de sueño –no es posible dormir más de diez minutos seguidos con la nariz taponada–, el dolor de cabeza y esa nube de tristeza que se me ha echado encima y no he visto llegar, me abotargan, contracturan mi ánimo. Casi no como y bebo sólo por necesidad, por un instinto de supervivencia. Permanezco en la cama casi todo el tiempo, sólo la abandono para ir al baño. La convalecencia revela la verdadera dimensión de la soledad.
Un damero de azulejos blancos reviste las paredes del baño. Las junturas están tiznadas de una materia densa, oscura, que no me atrevo a tocar. Sobre los azulejos se desparrama un grafiti de frases soeces, a cada cual más inapropiada, más hiriente. El suelo, el techo, la puerta, la superficie fría y resbaladiza del lavabo, del bidé y del váter se contagian de esa niebla grosera. Sobre lo que es madera y plástico, insultos tallados a punta de navaja o de compás comparten espacio con el grafiti de improperios. Mordeduras, arañazos y escupitajos de una bestia colérica, desalmada, que hacen diana en lo más íntimo, donde más duele.
Me siento en la taza del váter y abato los brazos sobre las rodillas. El cuerpo encorvado, la alcayata de los codos clavada en la carne de los muslos. A mi alrededor, llenando el aire de mi vida, ese cielo de palabras. Cierro la puerta para contemplar su cara interna, para no perder detalle.
Mire donde mire, esa nube.
Un barullo de mayúsculas me grita desde todos los ángulos. Letras picudas, apresuradas y desiguales, escritas o grabadas con prepotencia, con rencor, sin compasión. La descarga de un alma herida, la eyaculación apática de un animal despiadado.
De algunas letras descienden gusanos de sangre, hilachas de tinta roja que no se secaron a tiempo y estiran la agonía de las palabras.
Me siento en la taza del váter y me expongo a esa lluvia, me llueve esa lluvia. Permanezco en la misma postura hasta que se me duermen las piernas, hasta que los pies dos piedras de carne. Sólo lo pegado o despegado de sus sombras me dan una pista de su posición en el mundo.
Alargo los brazos y me toco los pies.
No siento los pies.
Envidio los pies.
En tanto cosa ajena a mi cuerpo, tienen esa rareza de las primeras películas de marcianos de la infancia. Un aire antropomorfo esculpía los rasgos alienígenos de aquellas criaturas, un aire que alcanzaba tan sólo a determinadas zonas de sus anatomías. Resultaba imposible no sentir un repelús ante aquello, resultaba imposible no encariñarse con aquello. Era en lo extraño de las características no compartidas con los humanos donde habitaba el monstruo, la amenaza, la atracción y el escalofrío.
Los pies dormidos, sin vida, la lluvia, el monstruo.
Me empapo de esa lluvia, dejo que penetre en mí y grito el grito de las paredes, el grito de la puerta, el grito de la cortina de la ducha. Es sorprendente la acústica que encierra un baño. Si tuviese una guitarra cerca, la estamparía contra mi cabeza sólo por el placer de esa acústica.
De puro repetirlas, las palabras se desprenden del plano que ocupan y se lanzan a flotar en este cielo rancio y alicatado.
Los pies sin vida, la lluvia.
Por determinado efecto de la resonancia, los azulejos reproducen, con una dicción distorsionada de borrachera, cada grito que grito. Un bullicio de mil demonios reverbera en todo el baño y me pone perdido.
Cuando me callo –porque me callo, porque los pulmones acaban por quedarse sin aire–, un eco proveniente de alguna región de mi memoria impregna el silencio, contagia el silencio, reconstruye el silencio.
Un silencio hecho de ese eco.
La alcayata de los codos clavada en la carne de los muslos, los pies dormidos.
Una caspa de palabras nubla la visión. En algunas comarcas del aire, la caspa se eleva obedeciendo a la espiral de un remolino; en otras, se precipita al suelo como un suicida desde el octavo piso. Borracho de esa caspa, la carne de mis pies petrificada, desciendo del váter como de una silla de ruedas y repto, ayudado tan solo de mis manos, hasta la pared más próxima. Una vez allí, extraigo una navaja de qué bolsillo, despliego el abanico de su hoja y, eufórico de determinación, esto es, sin tiempo a pensarlo, abro un surco en lo tierno de mi antebrazo. La nieve de caspa motea el gusano de sangre que emerge de mí. Empapo el pincel de un dedo, examino el damero de azulejos de la pared, localizo un hueco:
De noche las cucarachas multiplican su peso escandalosamente, su trote desquiciado llena la habitación, la colma. Se diría que las paredes nocturnas amplifican los ruidos como catedrales mastodónticas, esos ruidos al menos: deditos virtuosos de cucaracha sobre las teclas de la noche en el silencio de un piso sin respiración, sin esos sonidos cotidianos que incordian la convivencia. Un ruidito circunstancial, inédito, del que nunca antes había tenido constancia, algo que debió originarse en la sopa primaria y que retumbaba desde entonces, de manera sorda, en algún recoveco de mi cerebro. Esa clase de ruiditos que nunca haría una cucaracha pero que no podían provenir de otra cosa que no fuese una cucaracha.
La invasión es un hecho. Quizá también una consecuencia.
Hablamos de junio, julio a más tardar. El calor aprieta y, claro, las cucarachas. A grandes rasgos. Habría más que decir al respecto, mucho más, pero qué hacer con este cansancio, qué con tantos kilos sobre la conciencia. Junio, julio a más tardar, de noche es también una definición apropiada, un escuadrón de cucarachas invisibles tomando posiciones. Es alucinante la cantidad de cucarachas figuradas que pueden llegar a haber en un piso, alucinante. Para echarse a llorar. Los escasos metros cuadrados en los que transcurre mi vida se llenan de cucarachas, una puñetera plaga donde más duele, justo ahí, en la madre de todas mis fobias.
De día se esconden en rincones inmundos, regresan a sus guaridas y se hacen bolita, comparten el calor de sus cuerpos y dan buchitos de cuando en cuando para mantenerse con vida. De día, su modus operandi tiene más que ver con la escaramuza que con un ataque orquestado a campo abierto: hablamos de incursiones aisladas que pueden producirse desde cualquier punto del piso en cualquier momento. Hasta la fecha, no he logrado establecer ningún patrón, sus movimientos parecen obedecer a la improvisación o al no hay cojones. Lo cual, si se piensa un poco, resulta más irritante para los nervios, más descorazonador.
Cada vez que veo aparecer una, ocurre lo mismo: me incorporo de un brinco y pongo los brazos en jarras, para enseguida deshacer esa postura. Pienso que soy demasiado joven para ese tipo de gestos, que son gestos más bien de padres, impropios de alguien como yo, extemporáneos, a pesar de tener edad sobrada para ser padre de un hijo, de una hija de veintidós, de veintitrés años.
De noche la historia cambia.
De noche las cucarachas multiplican su peso escandalosamente, y si me repito es porque no me queda otra. De noche tomo conciencia, tomo verdadera conciencia de la situación en la que me encuentro. A estas horas los humanos duermen a pierna suelta, o exploran cuerpos ajenos, o sudan música y alcohol en garitos que nunca cierran; a estas horas, en el mismo momento en que las cucarachas y yo.
En fin.
De noche.
Cuando comenzaron a aparecer las cucarachas, cuando a la primera le siguió una segunda y a esta una tercera, y así hasta que perdí la cuenta, consideré aquello una advertencia que me daba la vida, un toque de atención, y me sumí por un instante en una tristeza honda, sucia. No tardé en racionalizar a las cucarachas: eran los primeros días de un calor insoportable, habrían fumigado en el barrio como cada año y el resto era de lo más predecible: cucarachas en desbandada trepando por las cañerías y saliendo por los desagües, colándose por debajo de las puertas e instalándose en los rincones más propicios. Poco más.
La vida no da avisos.
No tiene tiempo para eso.
Hago malabarismos para esquivar cucarachas, o la posibilidad de cucarachas. Creo distinguir una trazando filigranas entre mis pies, anudándome una cuerda metafórica para hacerme tropezar. Al verla, o al creer verla, reacciono con un salto ridículo. Aunque consiga esquivar una, dos, varias, tarde o temprano termino perdiendo el equilibrio. He desarrollado lo que puede definirse como un estilo para la ocasión. En lugar de apoyar las manos para amortiguar la caída, encojo los brazos y los aprieto contra el pecho. A continuación doblo el espinazo y me recojo sobre mí mismo, al tiempo que giro el tronco y le ofrezco mi perfil derecho al suelo. Todo esto en el tris de desplomarme. La gravedad se encarga del resto. Caigo entonces sobre mi hombro. No a plomo, sino con suavidad, con blandura, y ruedo sobre mi cuerpo cuando presiento el contacto con el suelo. Una pirueta que raya la hermosura.
Con todo y con eso, aun con la fortuna de contar con un estilo, a veces acabo golpeándome en la caída, un coscorrón contra la pata de una mesa o el filo de una puerta incrustado en las costillas. El mundo está lleno de obstáculos, nunca se puede estar seguro. Cuando me recompongo, cuando consigo estabilizarme, busco con la mirada la cucaracha esquivada o la posibilidad de la cucaracha esquivada e, invadido por una ternura que siempre me sorprende, me dirijo a ella con voz suave, calmada: No es tu culpa, le digo. De verdad que no es tu culpa. Si fuese de otra forma te lo diría. ¿Qué gano mintiéndote? Repite conmigo, anda; pero no con la boca, no con el cerebro, repite conmigo con el corazón: No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa.
A eMe y a la Rubia les debo el haber medio superado mi fobia a las cucarachas. Aún resuena en mí un temor que, si no es ancestral, le hace la competencia: todavía tuerzo el gesto cada vez que una cucaracha trepa la cortina del baño mientras me ducho, o salta del cajón de los cubiertos cuando lo abro, o imprime una sombra escurridiza en la distancia que va de la lavadora a la nevera, el rabillo del ojo todavía se inventa apariciones y se sobresalta por nada. Pero gracias a que eMe ya no está conmigo y lo mío con la Rubia ya es historia, ahora soy capaz de espachurrar cucarachas sin ayuda de nadie. Ya no salgo de la habitación, o puede que hasta del piso, ni suplico porfavorporfavorporfavor no me avises hasta que hayas acabado con la cucaracha, te lo ruego por lo que más quieras porfavorporfavorporfavor. Me mal acostumbraron, puede decirse. O sea, me quisieron.
Pongo cepos, rocío cada zócalo, cada esquina, cada bajo de puerta con flis flis, instalo dispositivos eléctricos que emiten ultrasonidos y que, al decir de unos, resultan infalibles, y, según otros, no sirven para una mierda. Lo que sea con tal de acabar con las cucarachas.
Todo en vano. Cada mañana el suelo del salón-cocina amanece con entre una y muchas cucarachas bocarriba, muertas del todo o sacudiendo apenas una pata con movimientos irregulares, espasmódicos, desesperantes. Como si se estuviesen despertando de una anestesia y sus miembros recobrasen poco a poco la sensibilidad. Al parecer, la efectividad de estos métodos es limitada. Sólo resultan eficaces con las cucarachas que son alcanzadas de lleno con el flis flis o con las incautas que prueban el veneno de los cepos. Las demás, las más prudentes, las que permanecen agazapadas en sus nidos, no se ven afectadas. Por no hablar de la inmunidad que pueden llegar a desarrollar por la sobreexposición a estos productos. Una locura.
Cómo de largas pueden ser las noches pobladas de cucarachas nadie lo sabe. Uno puede pensar que está a punto de quedarse dormido cuando de repente, abriéndose paso desde lo más profundo de la noche, escucha con una claridad apabullante el avance de cientos de cucarachas, un estruendo de pasitos que me espabila de golpe y me devuelve a mi realidad de élitros y antenas. Cientos es una exageración, soy consciente. Lo que no significa que sea mentira. Que haya cientos o ninguna es lo de menos. Algo irrelevante. Anecdótico. Hace rato que entendí que la manifestación física no es un requisito necesario para que algo exista, que la existencia tiene lugar en diferentes planos, ninguno de por sí más consistente que otro, ninguno más real. Hay múltiples formas de crear presencia, y la corporización es sólo una de ellas. Ni mejor ni peor. Igual de válida. Igual de tramposa.
Con un insomnio descomunal a cuestas, me sumerjo en internet en busca de los métodos más eficaces. Leo blogs, consulto tutoriales en YouTube, visito foros, hasta llegar a la conclusión de que lo mejor para acabar con las cucarachas es elaborar un mejunje a base de dos cucharadas de ácido bórico, tres de azúcar glas y un poco de leche. Una vez removido eso, se forma una pasta con la que se rellenan tapones de botellas, que luego se colocarán en distintos puntos del piso, en los lugares donde haya visto cucarachas o crea que pueda estar el hábitat más adecuado para ellas. A saber: rincones cálidos, cerca de una fuente de agua y de migajas de alimentos. Según parece, este remedio casero es un manjar irresistible para las cucarachas. Una vez ingerido, se solidificará en sus intestinos y les provocará, al cabo de los días, tal tapón que hará que exploten de puro estreñimiento. Las demás cucarachas, atraídas por el contenido de las entrañas desparramadas, devorarán el cadáver y, con ello, los restos del mejunje, un proceso que se repetirá hasta la completa extinción. Mano de santo, dicen.
Y parece ser cierto. En los días sucesivos a la instalación de las trampas, aparecen más cucarachas de lo normal a deshoras, a plena luz del día y caminando con pasitos lentos y tambaleantes, como un reproductor de casettes que se estuviera quedando sin pilas. Cucarachas sin el vigor acostumbrado en sus escaramuzas diarias, sin el nervio. Abandonan sus nidos, avanzan a campo abierto y, ahí mismo, en plena cocina, explotan sin más. Es un estallido sordo, sin parafernalia, un estallido minimalista, reducido a lo esencial: la cucaracha partida en dos, su cuerpo mutilado enmarcado en el jugo de sus vísceras.
Un espectáculo que no se lo recomiendo a nadie. Tristísimo. Ese suspiro en el que aún conservan un hilo de vida. Su expresión de incredulidad. Hay que tener un corazón muy podrido para no sentir al menos un pellizquito al contemplar aquello. Contemplar aquello me sume en un estado que no sabría explicar del todo. Por un lado, me invade cierto alivio. Por otro, está también cierta pena, una opresión en el pecho como si me estuvieran estrujando los pulmones para escurrirlos.
Ahora es de día. Una luz lechosa, llena de grumos, se filtra por los visillos. El aire estancado y la presión que soportan mis huesos me recuerdan a un submarino. Nunca he estado en un submarino. Los recuerdos también se heredan. Una cucaracha abandona el escondrijo de la lavadora. Es incapaz de avanzar en línea recta, deja un reguero de eses sobre las baldosas. Unas eses angustiosas, pordioseras. Sus patas –¿cuántas?– apenas la sostienen en pie. Se sabe, porque se sabe, que una araña tiene ocho patas, que un ciempiés tiene cien, pero nadie sabe cuántas una cucaracha. Podría aventurarse una respuesta que lo mismo da en el clavo, pero no se trata de eso, para nada de eso. No hay justicia en el mundo. Se mire por donde se mire, no la hay. Me acerco a la cucaracha, me acuclillo a su vera y, con un aplomo inexplicable, la recojo del suelo y la sostengo en la palma de la mano. Los humanos cometen a menudo tales actos de osadía o de imprudencia. Gracias a eso, los enamorados se atreven a declararse y los desesperados aprietan el gatillo, esos Himalayas. La naturaleza tiene sus mecanismos de compensación. Si no, de qué.
La cucaracha en mi mano. Sus patitas tamborilean en miniatura, me hacen cosquillas. Acuenco la palma para evitar que se caiga y la observo de cerca. Sus élitros están surcados por un laberinto de nervaduras. Con un esfuerzo descomunal, se yergue sobre sus patas –seis– y su cuerpo se eleva unos milímetros como venciendo la gravedad. Noto su peso, su calor. Aquello, esas cosquillas, esa masa, esa consistencia, es la primera cosa viva que sostiene mi mano en mucho tiempo. Una mano que descansa en la mía. Había olvidado el tacto de una mano, su textura, el milagro de dedos entrelazados y la respuesta agradecida de tantísimas terminaciones nerviosas. El peso de una mano desmayada sobre la mía, confiada, segura de mí. Su temperatura. Esa caricia. La cucaracha.
La cucaracha que, para sorpresa de nadie, explota de repente, se parte en dos y desparrama sus vísceras. Un estallido sordo. La incredulidad de que aquello esté pasando, que haya pasado ya.
Repite conmigo: no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa.
Hoy he contabilizado seis bajas. El sofá no lo muevo por pereza o por miedo a echarme a llorar. El número de bajas puede ser aún mayor. El mejunje va haciendo efecto con el transcurso de los días. Las hay más débiles, que apenas aguantan cuarenta y ocho horas. Otras, sin embargo, resisten como colosos. Pero todas terminan explotando. Todas. No hay nada que pueda hacerse al respecto, ya no.
Las cucarachas tienen sus estaciones. Como esos árboles que se desprenden de sus hojas llegado el otoño y ofrecen su malestar de manos crispadas al paisaje, manos de incontables dedos suplicando algo o a punto de soltar un zarpazo. Con los primeros fríos a la vuelta de la esquina, las cucarachas desaparecen, hibernan o se esconden en alcantarillas, en rincones infestados de toda la porquería que genera el día a día y no se barre. Eso no significa que ya no me quieran, ni mucho menos. Tardé en comprenderlo, no fue algo que asumí de la noche a la mañana. Tardé en aceptar que las cucarachas tienen sus altibajos, sus intermitencias, sus periodos de no dejarme ni para ir al baño y sus etapas de no querer verme ni en pintura. Está en su naturaleza, lo llevan en los genes. Pero no significa que ya no me quieran.
Una sucesión de fuegos artificiales me saca de mi letargo. Me cuesta ubicarme. La noche, porque es de noche, se llena de ruidos: los coches hacen sonar sus cláxones, pandillas de niños se lían a petardazos, los perros a ladrido limpio con el rabo entre las piernas, sirenas como lobos modernos anunciando poco bueno, cuadrillas de amigos que vienen o van, tantísimas risas agrietando la noche: 31 de diciembre, 1 de enero más bien; esa horquilla, esa frontera. Es el primer fin de año que paso solo. Me digo que no es tan malo, que hay cosas peores. Ese consuelo de mierda. Enseguida todos los sonidos del exterior se atenúan, pierden consistencia, todos menos dos: los petardazos y los fuegos artificiales. Lo demás pasa a un segundo plano. Los petardazos y los fuegos artificiales retumban pero no en la noche, pero no en mi cabeza: en la palma de la mano: un cosquilleo, una suerte de presencia. Extiendo la mano como para comprobar si llueve. Nada. Sin embargo: un repiqueteo, aunque no de lluvia: de patitas. Un peso familiar también. Un estremecimiento con cada estallido, la punzada del lisiado en el miembro que le falta.