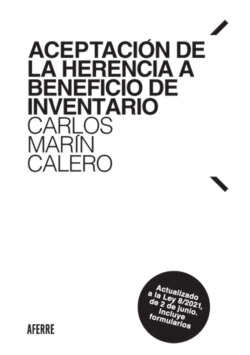Читать книгу Aceptación de la herencia a beneficio de inventario - Carlos Marín Calero - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Las legislaciones civiles suelen atribuir al heredero el deber de responder con sus propios bienes por las deudas de su causante, esto es, con los bienes que ya eran suyos en el momento de heredar y con los que gane u obtenga después; un tipo de responsabilidad que se conoce en el lenguaje jurídico como ultra vires. Claro que, como digo, no lo hace siempre; se trata de una regla general, pero con muchas excepciones. Así, en el Código Civil (al que, en adelante me referiré también como CC), la posibilidad contraria, la que se conoce como responsabilidad intra vires por las deudas del causante, o sea, la que sólo obliga a responder con los bienes heredados -o “hasta donde alcancen” los bienes heredados, como dice nuestro Código Civil-, es la que se da, por ejemplo, en casos tan extraños como el del heredero que “reclame judicialmente una herencia de que otro se halle en posesión por más de un año, si venciere en el juicio”, pero también en los supuestos, mucho más comunes, de ser el heredero una fundación, una persona sujeta a tutela o aquél que suceda a un deudor declarado en concurso de acreedores. Hay otros, pero, de todos ellos, el más revelador es el del propio estado y sus diversas administraciones públicas; todos los cuales tienen atribuido per se el privilegio (“beneficio”, lo llama el Código) de responder sólo con los bienes que reciben de la herencia. Además, -y esto quizá sea lo más sorprendente- el legislador concede ese mismo beneficio a cualquier heredero que lo solicite.
Todo lo cual hace muy complicado entender qué fundamento racional puede tener la decisión legal de extender la responsabilidad por las deudas del causante o la de restringirla. Si la regla general -para la mayoría de los herederos- es la de la responsabilidad ultra vires, en la que el heredero responde “de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios (art. 1003CC”), cabría esperar que eso es lo más razonable y lo más justo. Dicho de otro modo, que, sopesando los intereses del deudor y del acreedor, el legislador ha considerado más dignos de protección los del segundo. Claro que tal forma de razonar nos llevaría, a contrario sensu, a considerar un “pequeño” abuso que el estado utilice su potestad legislativa para beneficiarse él mismo, a costa del derecho superior de “sus” acreedores.
De un modo u otro, todavía resulta más extraño que, en un marco de relaciones patrimoniales privadas, el legítimo derecho de cualquier sujeto jurídico -en este caso, el acreedor-, si de verdad es un auténtico derecho, pueda ser restringido o anulado por la mera decisión libre de un tercero -en este caso, el heredero-, al que le basta para librarse de ella con decir que no quiere asumir una responsabilidad extendida a sus bienes, sin (casi) consecuencias negativas para él.
Todo lo cual me hace sospechar que en realidad no es probablemente ésa la razón de la responsabilidad ultra vires. (Al menos hoy día, y dejando a un lado posibles consideraciones de derecho histórico, en el contexto, un tanto aristocrático, en el que esa figura nació).
Al revés; más bien me parece que el auténtico “beneficio”, en todo este asunto, es el que obtiene por regla general el acreedor, que se ve convertido, por mandato legal, sin mérito alguno de su parte y sin quererlo o provocarlo el causante o el heredero, en una especie de legatario o beneficiario sorpresa de la herencia. Y además en la modalidad que aún debería ser más excepcional de legatario de cosa ajena. Dejando a un lado la presunción -que nos llevaría a un razonamiento circular- de que el acreedor ya contó con las posibilidades económicas de los eventuales herederos de su deudor, y que, si le prestó dinero -por poner un ejemplo común de deuda-, fue precisamente “porque” -o en atención a que-, llegado el momento de cobrar, la parte de deuda que no pudiera atender el propio deudor la pagarían en su lugar sus herederos (una suposición que debería ser descartada como explicación general, siquiera por complicada y extravagante), fuera de ello, lo cierto es que el acreedor al que “se” le muere su deudor “se encuentra” con que, por mor de la regla de la responsabilidad ultra vires, de repente, los herederos que éste deje -si no son lo bastante avisados y se dejan llevar por la confianza de que los regímenes legales por defecto son en general justos y razonables- se habrán convertido en una especie de fiadores añadidos, en garantes gratuitos de su crédito. Verá como mejora así su situación, simplemente, porque el deudor muere habiendo tenido el buen gusto de dejar herederos (y salvo que lo sea el estado).
En mi opinión, sólo es correcto decir que la limitación por la responsabilidad de las deudas de la herencia “beneficia” al heredero porque antes se le ha perjudicado con la imposición contraria. De donde resulta que tal limitación no atenta contra un verdadero derecho del acreedor, sino que más bien corrige un exceso. Y es que, que la inclusión de los demás bienes del heredero en la responsabilidad patrimonial universal sea una ventaja para el acreedor, no significa en modo alguno que lo contrario consista en arrebatarle un derecho.
Desde esta perspectiva -si se acepta como adecuada-, sería la regla general de la responsabilidad ultra vires la que no estaría nada bien justificada, y la posibilidad concedida por la ley al heredero de manifestar su negativa y quedar así liberado de ella, apenas algo más que la voluntad del legislador de compensar su desequilibrante primera decisión.
Todo lo cual carece probablemente de otro interés que el metafísico o el retórico, porque las leyes dicen lo que dicen. De modo que, en una herencia con deudas, especialmente con deudas futuras, de eficacia dudosa o cuantía desconocida, cuando además incluya bienes cuyo valor de presente y sobre todo de futuro sea difícil de apreciar, hoy por hoy, será el heredero y no el acreedor el que deberá estar atento a defender su posición, porque el legislador no le va a poner las cosas demasiado fáciles. Pero, al mismo tiempo, si mi razonamiento base se acepta como adecuado y se comparte la idea de que la protección del patrimonio del heredero debería ser el supuesto ordinario -y no sólo el privilegio de determinados sujetos institucionales y de ciertos colectivos necesitados de protección pública-, si se considera -como a mí me lo parece- que un planteamiento tal debería haber tenido mucha mejor acogida -y ya podemos adelantar que no ha sido así- en una reforma legislativa tan tardía como la del verano de 2015, entonces, quizá, esas razones deberían servir a las autoridades que intervienen en estos asuntos -con especial consideración ahora de los notarios- como guía en la aplicación práctica del llamado beneficio de inventario, a fin de favorecer y en definitiva extender su uso.
Aunque no debo continuar sin dejar antes claro lo que ya he apuntado: que me refiero a la aplicación práctica del beneficio de inventario del Código Civil español, y no el que establecen otras normas. Sin perjuicio de que las líneas básicas de mi análisis tienen vocación de mayor generalidad, lo que voy a proponer es un auténtico juego de maniobras con las leyes vigentes; y, por lo tanto, en su detalle, sólo tiene encaje en dicho Código, pues sólo he trabajado con su reglamentación.
Algo que no debe impedir, sino todo lo contrario, tener en cuenta la actual normativa de derecho civil del País Vasco que, tras la reforma, precisamente de 2015, establece que “el heredero responde de las obligaciones del causante, de los legados y de las cargas hereditarias hasta el valor de los bienes heredados en el momento de la delación”; sin necesidad de expediente o declaración alguna; algo que demuestra, palmariamente, que, en el caso del Código Civil, estamos ante una simple opción legislativa, cualquiera que sea su solera, y que su contrario no es, en ningún caso, una vulneración de un derecho digamos que genérico o básico de todo acreedor.
Mi propuesta pues en este estudio es que los llamados operadores jurídicos deberíamos aplicar las normas relativas al beneficio de inventario de manera que se convierta en un hecho estadísticamente relevante que el heredero alcance tal beneficio en (casi) todas las ocasiones en las que la herencia sea deficitaria; salvo, claro, que sea otra su decisión, pero estando seguros de que previamente ha estado bien informado de sus opciones. Además, y para conseguir lo anterior, también deberíamos ser capaces de lograr que la obtención del repetido beneficio sea tan fácil y cómoda como para que se convierta en el modo rutinario y preventivo de aceptar cualquier herencia, ante cualquier sospecha razonable y en realidad ante la mera contingencia teórica -imposible de descartar- de que la herencia incluya deudas potencialmente peligrosas (como ocurre por ejemplo siempre que haya en ella un bien hipotecado o relevantes riesgos bancarios en curso; unos riesgos que no siempre son bien conocidos, como ocurre con la fianza, que no todos los causantes ni sus herederos saben que no se extingue por la muerte del primero -claro está que, a veces, tampoco lo sabe el acreedor afianzado, ni siquiera cuando se trata de una entidad bancaria).
Nadie debería negar -y menos que otro el legislador- que, si el beneficio de inventario es irrenunciable cuando se trata del estado y de las entidades de interés público, y, si es casi obligatorio en el caso de menores y -ciertos supuestos- de personas con discapacidad (permítaseme evitar, al menos en estas consideraciones sociológicas, el equivocado y arcaico apelativo de “capacidad modificada” -hoy día, felizmente desaparecido, tras la reforma de junio de 2021 de nuestro Código Civil, de inminente entrada en vigor), lo justo sería facilitárselo mucho a cualquier heredero que lo pida, sin más condicionantes que los de cumplir unos cuantos requisitos básicos; nada más que los mínimos que la ley considere imprescindibles para evitar un uso abusivo del expediente; ninguno más, en fin, de los requisitos que se le exigen a los entes públicos, a los menores sujetos a tutela o -en ciertos casos- las personas con discapacidad. Y que se dé preferencia al remedio -mucho más razonable- de impugnar a posteriori los actos fraudulentos que haya podido realizar el heredero, antes que rodear preventivamente el beneficio de inventario (en el expediente de su obtención y en sus consecuencias posteriores) de tal número de dificultades que desanimen a cualquiera de pedirlo.
Si estuviéramos de acuerdo en que la regulación legal debería dirigirse sólo a evitar que el heredero oculte bienes de la herencia, haciéndolos pasar por suyos previos, o que los dilapide, enajenándolos sin control o, peor aún, en confabulación con un tercero y en fraude del derecho de los acreedores, o gastándose el dinero recibido, sin destinarlo a satisfacer las cargas de la herencia, entonces, las autoridades a cargo (los notarios, durante la formación del expediente previo, y los jueces, durante la fase de pago de las deudas) deberíamos hacer realidad que la institución del beneficio de inventario se aplique en consonancia con tales fines.
Todo lo cual nos lleva a la necesidad de superar las resistencias que la práctica demuestra que existen a su uso, puesto que se trata -se sigue tratando hoy día- de una institución exótica. Resistencias que, probablemente, justo es señalarlo también, se pueden encontrar en todas las partes implicadas, tanto de parte de los herederos como de los notarios.
Dejando a un lado en este momento la eventual oposición de los funcionarios -que seguramente es más bien desinterés-, en la parte de esa dejación que quepa imputar a los herederos, en mi opinión, las causas del escasísimo uso del beneficio de inventario probablemente están en consideraciones que tienen poco que ver con la naturaleza de la institución y seguramente más con aspectos no jurídicos. Hay una parte del problema que es puramente sociológica y que no la voy a tratar aquí (aunque creo que mi propuesta en este estudio, en el fondo, también favorece su solución). Me refiero a cuestiones tales como el estigma social de la insolvencia o el -supuesto- deber moral -especialmente jaleado por los acreedores de todo tiempo y lugar- de que los hijos paguen las deudas de sus padres, en una especie de concepción familiar o incluso tribal de las responsabilidades. Puede que los herederos no quieran que se sepa que su padre murió dejando deudas que no podía atender o que “vivió por encima de sus posibilidades”; pero, incluso si así fuera, la renuncia a la herencia -que es la alternativa más común- sería una solución incluso peor, pues en muchas ocasiones la sospecha que fomenta y las habladurías que provoca tienen que ver con la insolvencia del hijo, “que no puede poner nada a su nombre”. El Derecho no tiene siempre respuesta a estas dificultades, pero, como se verá, el beneficio de inventario también puede sustanciarse en relación sólo con acreedores más impersonales (bancos y organismos públicos, en la inmensa mayoría de las ocasiones), acerca de los cuales -y para bien o para mal-, los reparos morales a no pagarles son mucho menores, para la mayor parte de la sociedad y para una buena parte de los jueces.
Creo que concurre la realidad sociológica de que la herencia más frecuente en la práctica -afortunadamente- es la de personas mayores o muy mayores, y que por eso su grado de endeudamiento es muy pequeño o incluso totalmente inexistente (al menos el propio, porque cuestión distinta es ese posible afianzamiento de los padres por las deudas de alguno de sus hijos, del que hablo a continuación). De modo que, en la mayoría de las herencias, no es necesario que los herederos adopten ninguna precaución respecto a ellas. Pero me parece que también influye una lógica ignorancia de las cuestiones jurídicas entre la mayoría de la gente: por un lado, una ignorancia que se extiende a las dos vertientes del problema, pues el heredero generalmente no sabe -no se le ocurre pensar que sea así y por lo tanto tampoco lo pregunta- que, si su aceptación es pura o simple, compromete sus bienes propios (en realidad, no sabe muy bien qué significa en este contexto “pura y simple”), y, correlativamente, tampoco sabe que esa nociva consecuencia podría evitarse. Por otro lado, hay un normal desconocimiento sobre otras cuestiones jurídicas más específicas, tales como la ya citada de que la responsabilidad del fiador no se extingue por su muerte, de modo que el heredero no sabe, por ejemplo, que sus padres mayores, que se vieron “moralmente” forzados a garantizar las deudas bancarias de alguno de sus hijos, van a dejar en su herencia esa deuda potencial, de modo que unos hermanos, que creían estar “sólo” heredando, se verán afianzando con sus propios bienes las deudas de otro hermano (desconocimiento que se fomenta, también en la práctica, porque, como ya apunté, las entidades bancarias no siempre tratan de hacer efectivas las fianzas en los herederos).
En base a todo ello, mi propuesta concreta es la de distinguir como cosas distintas la aceptación de la herencia a beneficio de inventario y el expediente notarial de jurisdicción voluntaria de tal nombre. Creo que es perfectamente factible -y también conforme a la ley- diferenciar dos situaciones:
– La ordinaria, en la que el causante no deja deudas conocidas o las que deja son perfectamente conocidas y “asumibles” para los herederos;
– Y aquella otra en la que el causante deja una situación confusa, de difícil cuantificación económica, en la que no hay certeza sobre todas las deudas existentes ni de si alcanzan o sobrepasan el valor de los bienes, un escenario en el que los activos tienen un valor estimable -al menos subjetivamente, para los herederos-, pero a condición de que no deban ser vendidos de manera forzosa, en la que quedarán irremediablemente depreciados, o en el que la herencia incluye créditos frente a terceros (con los que se cuenta para pagar las deudas), que se vienen cobrando sin dificultad hasta ahora, pero que nada asegura que seguirá ocurriendo así. A lo que se suma que los herederos, con lo que heredan y con sus medios propios, creen que podrán afrontar las deudas conocidas, en sus vencimientos ordinarios, pero siempre que no se acumulen grandes intereses de demora y costas y gastos de ejecución.
En suma, una situación, la segunda, en la que no está claro si la herencia es o no deficitaria, pues ese dictamen depende de datos incompletos y de un devenir que nadie puede controlar. Un panorama que no es por tanto lo bastante cierto y claro como para que el heredero sepa seguro si lo más sensato es repudiar la herencia o por el contrario aceptarla. Algo muy común, pero que parece que al legislador le resulta difícil de imaginar, pues obliga al heredero a decidirse con toda urgencia y le castiga raudo por cualquier error que cometa al respecto.
En base a tal distinción, mi propuesta es que la aceptación de cualquier herencia, de todas las herencias -en ambas situaciones dichas- se haga a beneficio de inventario, y que así lo incluyamos los notarios, por rutina o cláusula generalizada, en los modelos que usamos de escrituras de manifestación o de partición de herencia. Pero que, sólo en el segundo caso, cuando haya dudas o certezas sobre deudas peligrosas, recomendemos el expediente notarial de jurisdicción voluntaria de aceptación a beneficio de inventario y la formación notarial del mismo (expediente precedido, además, de manera rutinaria y por aconsejable precaución, por la reserva del derecho a deliberar; precisamente porque su uso se basa en la incertidumbre).
Y es que, cuando existan deudas, pero éstas no sean bien conocidas, debe desaconsejarse por el notario que siga operando en la práctica, frecuentemente en perjuicio del sujeto desinformado, la costumbre -alternativa al expediente- de que el heredero forme el inventario -porque lo cierto es que en todo caso lo hace- y delibere -porque toda persona sensata sopesa sus decisiones-, pero lo haga de un modo absolutamente privado e informal, sin dejar constancia de ello y corriendo el riesgo de que su investigación se dilate más de lo esperado y se le pase el plazo legal para reaccionar, y de que, mientras así lo hace, realice -inadvertidamente- actos que sobrepasen el concepto legal de la mera gestión, con la consecuencia de que, sin él saberlo y cuando quizá hubiera preferido otra cosa, ya se le ha cerrado el paso a una renuncia o a otra forma de aceptar que no sea la pura y simple.
Y añado que el notario debe aconsejar al heredero que tenga especial cuidado con aquellos casos en los que más fácil le resultará equivocarse en sus cálculos: cuando las deudas sean futuras o eventuales (como ocurriría en el caso de que la herencia contenga o sea parte importante en ella un negocio individual -esto es, el de un empresario individual y no un ente societario-, cuyo balance real generalmente será mal conocido por los herederos -como por otro lado también es probable que fuera mal conocido por el propio causante-; o como ocurre en el citado contrato de fianza cuando el causante lo prestó por deuda ajena, pero también en la mucho más habitual herencia que incluye una vivienda gravada con un préstamo hipotecario, respecto del cual el heredero no puede saber realmente si, en el futuro, va a poder pagarlo regularmente o no, pero que si no toma la precaución de aceptar la herencia a beneficio de inventario, se encontrará con que su responsabilidad por la deuda hipotecaria excede de esa vivienda heredada y de los demás bienes de la herencia, para extenderse a los suyos propios. Y es que, en definitiva, son las deudas futuras y las inciertas, y también, naturalmente, las completamente desconocidas, de las que el heredero no tiene noticia, las que hacen más recomendable acogerse al beneficio de inventario, o al menos al derecho a deliberar.
Y en toda esta propuesta -en sus dos modalidades, pero sobre todo en la primera-, el reto profesional para los notarios -y, en su momento, para los jueces- es el de conseguir llevarla a cabo de manera que no se sacrifique más de lo necesario la simplicidad actual de la partición de la herencia y del uso de los bienes heredados. Porque al final la elección del heredero será el resultado del balance que haga entre las ventajas del beneficio y sus inconvenientes; primero, el de hacer el inventario, con las formalidades de la ley, y, luego, los de las cautelas que en tal caso y para el futuro le impone el Código Civil sobre los bienes que recibe.
En el primer caso, el objetivo debería ser pues el de que las escrituras públicas de aceptación, manifestación y partición de herencia, con pocos o ningún añadido a los trámites actuales, reúnan los requisitos necesarios para alcanzar para los herederos el beneficio de inventario. Lo que, por otra parte, haría innecesario, en estos supuestos más ordinarios, el paso intermedio del derecho a deliberar; sin que en realidad el heredero se vea privado realmente de tal meditación, pues dispondrá del inevitable lapso de tiempo que necesita el notario para preparar ese tipo de escrituras, que de todos modos ya requieren de abundante documentación y cuya preparación casi siempre se extiende a un plazo suficiente para que tenga lugar tal deliberación.
Y es que las llamadas escrituras de herencia, en su formato actual, ya reúnen casi todos los requisitos necesarios para permitir al heredero acogerse al beneficio de inventario. Los notarios y los otorgantes están más que acostumbrados a que las escrituras en general y las de herencia en particular se hayan ido convirtiendo sobre todo en los últimos años en el receptáculo de multitud de datos económicos, trámites, consultas previas, comunicaciones posteriores, etc., que son ajenas a su verdadera esencia. Muchas administraciones y autoridades públicas y muy especialmente la Hacienda Pública, el Catastro y las comunidades de propietarios y de regantes, entre otros, ya han conseguido incluir en las escrituras una gran cantidad de información sobre las deudas que a ellos le interesan; de modo que las de herencia que se firman hoy día ya disponen, en cualquier caso, de prácticamente todos los datos básicos sobre el inventario que exigen el Código Civil y la Ley del Notariado (a la que me referiré también como LN) para conceder el beneficio de tal nombre. Así:
– Respecto de los bienes que son objeto de la herencia, y ya se trate de bienes muebles -generalmente vehículos y activos financieros- o de bienes inmuebles, con toda probabilidad estarán todos ellos inscritos a nombre del causante en registros públicos o en entidades financieras bajo control oficial; el dinero estará en cuentas corrientes o de ahorro, cuya titularidad también es cierta y su cuantía a la fecha de fallecimiento -o sea, a efectos de la herencia- ya consta en el certificado bancario, que de todos modos se va a unir a la escritura, porque viene siendo exigido por las autoridades fiscales. En definitiva, todos ellos, bienes de tal naturaleza y poseídos en tales condiciones que, en un adecuado tratamiento legal, ni siquiera debería considerarse que son susceptibles de ser ocultados por el heredero, por lo que bien podrían haberse exceptuado legalmente de hacerlos constar, pero que, aun no siendo así, como digo, ya forman parte habitual de los actuales inventarios de las escrituras de herencia. Hay otro tipo de bienes muebles, el ajuar doméstico y los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedicaba el causante, que generalmente no vienen incluyéndose en las escrituras de herencia -sí, a veces, el ajuar, pero no de una forma individual y detallada, sino como un concepto genérico y valorado por un tanto alzado-. Es cierto, pero, al mismo tiempo, es un hecho que lo adecuado sigue siendo dejar de incluirlos en el inventario -a efectos del beneficio-, ya que, según las leyes y al menos hasta cierto punto, tienen la condición de bienes inembargables y, por lo tanto, no podría extenderse a ellos la responsabilidad por deudas.
– Y algo parecido ocurre con las deudas de la herencia, pues también es hoy día lo habitual mencionarlas en la escritura, bien porque estén garantizadas con cargas reales que se relacionan en la descripción de los bienes, bien porque disminuyen la base imponible del impuesto de sucesiones y, sobre todo, porque deben ser tenidas en cuenta para calcular el haber de cada heredero en la partición (cuando ésta es necesaria, por haber una pluralidad de herederos o concurrir legitimarios que no lo sean). En el primer supuesto que he citado, el que he llamado ordinario, de causantes con una vida económica sencilla, la mayoría de las deudas son con entidades bancarias, que, de todos modos, ya aportan al expediente un certificado con las posiciones del causante, en el que fácilmente podrían incluir, si así se les pidiera, sus deudas con ellas; o son deudas con comunidades de propietarios, que también es frecuente y aconsejable, en toda partición, que se certifiquen para la escritura, como se viene haciendo -por otros motivos- en las escrituras de compraventa.
En realidad, respecto de las deudas, el problema no es el de inventariarlas, pues el Código Civil no sanciona la omisión de sus circunstancias con la pérdida del beneficio; lo verdaderamente importante es cumplir con el requisito de permitir a los respectivos acreedores participar en la formación del inventario. Pero se admitirá que, en los dos casos mencionados, poco costaría añadir a la escritura el sencillo trámite de convocar a tales acreedores, bancos y presidentes de la comunidad de propietarios -casi únicamente-, para que asistan a la firma de la escritura -lo que a buen seguro declinarán-. En cuanto a otro tipo de deudas que sin duda también concurren en esas herencias ordinarias, es importante tener en cuenta que, en casi todas las ocasiones, o bien son irrelevantes (por serlo con el bar de la esquina o con el quiosquero), o se tienen con el estado -impuestos- y otros organismos públicos -como la Seguridad Social-. Supuestos en los que me permito opinar que, legalmente, tales créditos ni siquiera debería ser necesario que formaran parte del inventario y que la regulación del beneficio debería excluir a tales acreedores de las medidas tuitivas, dada su enorme capacidad para estar bien informados sobre los bienes del causante y poder hacer efectivos sus créditos de forma coactiva. Pero que, aun no siendo así, en tales casos y también en el de acreedores como las empresas concesionarias de servicios públicos o las grandes compañías financieras o de suministros del hogar, debería de bastar para satisfacer la ley actual con citarlos mediante notificaciones muy simplificadas, sin coste y de fácil cumplimiento. Y ello sin perjuicio de que, incluso cuando no se hiciera así y se omitiera alguna notificación a alguno de los acreedores de los que estoy hablando aquí, ello tendrá, en general, pocas consecuencias prácticas, puesto que el heredero normalmente podrá pagar esta clase de deudas sin mayor complicación; siendo así que el beneficio de inventario sólo podrá ser impugnado -en caso de defectos en su tramitación- por el acreedor que no llegue a cobrar.
Junto a tales situaciones más comunes y más frecuentes, es verdad que siempre habrá otras en las que sea verdaderamente de temer que el heredero pueda ocultar los bienes -los pocos tipos de bienes “escamoteables” que siguen existiendo en nuestra transparente sociedad, habría que añadir-, o en las que haya un complejo mundo de créditos y deudas, sobre el que se haga necesario tomar el debido control y adoptar medidas preventivas de administración y custodia. Y en tales supuestos, pero sólo en ellos, es cuando debería activarse como digo el expediente de jurisdicción voluntaria y hacerlo, además, con todas sus formalidades y precauciones.
Con todo rigor, digo, pero también sin renunciar en esos expedientes a la mayor simplicidad posible y adaptando la ley a la realidad actual. Y es que, a pesar de ser tan reciente, en el remozado régimen legal, se echa de menos, en mi opinión, un desarrollo del expediente capaz de acoger las diversas y ricas situaciones de la vida real, que no se limita al pequeño y anticuado mundo que era el único que parecía importar al legislador decimonónico (y que el actual no ha tenido a bien reconsiderar, pues, desgraciadamente, la reforma del año 2015 no ha ido mucho más allá de sustituir las menciones que se hacían al juez por las del notario y algunas cuestiones marginales -gastos del inventario y de la administración, forma de vender ciertos bienes y muy poco más-). No se ha aprovechado la ocasión para reformar en profundidad la institución. Ni siquiera, cuando el pago a los acreedores se sabe de antemano que será incompleto, porque no hay bienes suficientes para todos, y a pesar de lo cual el régimen del Código Civil no se ha acomodado a las modernas y más justas previsiones del concurso de acreedores (lo adecuado hubiera sido excluir este delicado problema del estrecho marco del beneficio de inventario y remitir a las partes a dicho concurso).
Como aún siguen sin estar bien tratadas cuestiones tan básicas como las ya citadas: la práctica inexistencia de tesoros en los hogares modernos y en general la pérdida de importancia del patrimonio no registrado; o la necesidad de excluir los bienes que de todos modos son inembargables y por tanto no cumplen funciones de responsabilidad patrimonial por deudas. Así, entre otras muchas cuestiones: a) no ha mejorado, sino que por el contrario ha empeorado el régimen de notificaciones a los acreedores, en una sociedad dominada por las comunicaciones telemáticas -incluso por imposición legal; recuérdese la frecuente necesidad de disponer de certificados de la FNMT-; b) no hay tampoco en la regulación del beneficio de inventario un modo razonable de liquidación del patrimonio hereditario, para pagar deudas y legados, pues el sistema sigue inspirado por la sospecha -que es generalizada y en consecuencia injusta- hacia los actos del heredero; c) pero, sobre todo, se echa de menos un tratamiento legal adecuado de la posible condición de patrimonio empresarial o en general afecto a una actividad económica de todos o algunos de los bienes de la herencia, con normas que garanticen la continuidad de tal actividad, en atención al preferente interés social de ello, como garantía para los trabajadores y la estabilidad económica general. Etcétera.
Sobre todos estos asuntos versará el expediente y también la intervención del notario. Al menos en la primera fase del mismo, la relativa a la formación del inventario, y sin perjuicio de la aún más importante fase culminante del pago de las deudas -la entrega de legados no deja de ser una actividad más, en el desenvolvimiento ordinario de cualquier herencia, pues tal entrega está siempre supeditada al previo pago de las deudas, y no sólo cuando se acepta a beneficio de inventario-.
Si así como propongo se quisiera hacer, en la práctica nos encontraríamos con tres posibles modos de actuar, que me parecen los adecuados: a) algunas herencias se repudiarían, cuando esté claro su carácter deficitario o simplemente el heredero considere que el eventual pero dudoso incremento económico de heredar -si finalmente y en contra de la apariencia inicial la herencia no fuera deficitaria- no le compensa las complicaciones del beneficio de inventario; b) todas las herencias que se acepten se recibirán a beneficio de inventario; y c), en algunas de ellas, se darán circunstancias particulares que hagan necesario cumplir con un conjunto de formalidades, que deberán ser las mínimas necesarias, pero en todo caso las suficientes para garantizar los derechos de acreedores y terceros.
Y para cumplir con tales objetivos los notarios debemos fomentar y extender la práctica de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, de manera que no sólo gocen de tal ventaja unos pocos sujetos privilegiados, la mayoría de carácter institucional. Si todo ello se estimara deseable, reitero que me parece imprescindible simplificar los trámites legales y hacer las cosas de otra manera. A título de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, propongo que, en la fase propiamente a nuestro cargo de formación del inventario, los notarios tengamos en cuenta las siguientes consideraciones:
– La cuestión de los plazos para iniciar el expediente, en ocasiones tan breves, no debería ser casi nunca un problema. Además de que no es al notario al que le tiene que ser acreditada esta circunstancia -si es que algún interesado la opusiera como obstáculo-, y aun en el plazo más breve (el del art. 1014), el Código Civil lo cuenta “desde que el heredero supiera ser tal”, y a este respecto debe tenerse en cuenta que forma parte de la práctica habitual que los herederos soliciten en la Notaría copia del testamento o promuevan el expediente de declaración de herederos ab intestato inmediatamente antes y como uno más de los trámites del proceso que lleva al otorgamiento de la escritura de manifestación o partición de la herencia, y que será tras la lectura de ese testamento o del acta final de la declaración de herederos -y no antes- cuando se podrá afirmar que saben que son herederos.
– Debe excluirse de la obligación de inventariar aquellos bienes que las leyes declaran inembargables, y especialmente “el mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del [heredero] y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia”, “los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada”.
– El heredero en situación de necesidad (situación determinada con arreglo a lo dispuesto en la legislación especial de protección de deudores sin recursos o en situación de especial vulnerabilidad, leyes que incluso prevén específicamente que tal situación la pueda valorar y dar por acreditada un notario), durante la formación del inventario pero, sobre todo y mucho más importante, durante la fase que puede ser muy larga de pago de las deudas y cargas de la herencia, tendrá derecho a gastar el dinero y los frutos de la misma, para sus alimentos y los de su familia y personas allegadas (en los mismos términos que, por ejemplo, prevé la Ley Concursal).
– Debe aconsejarse al promotor del expediente que utilice y se atenga -sin más averiguaciones, salvo que desee hacerlas- a cualquier inventario ya hecho de los bienes (que son los únicos realmente importantes) y aunque no incluya las deudas. Legalmente, por disposición del Código Civil, es bastante el de la herencia que el promotor obtenga por reclamación judicial de un tercero (sin que el propio Código -y esto es muy revelador- exija en este caso que se haga mención de las deudas ni obligue a citar a los acreedores, que bien pudieron no haber participado en tal juicio); pero también le debería servir el inventario hecho (con una antelación razonable) por el causante y, con más razón, el que realice el contador-partidor, testamentario o dativo.
– Debería considerarse que están manifiestos y no puede haber ocultación -aunque erróneamente se omitieran en el inventario-: a) los bienes que consten inscritos a favor del causante en el Catastro o en cualquier otro Registro Público, como el de la Propiedad; b) el dinero depositado y los activos financieros registrados en entidades bancarias reconocidas; y c), si el causante era empresario, los que figuren en los inventarios que consten en sus libros de comercio -o documentación equivalente, en caso de profesionales y autónomos-. En tales casos, debería bastar que el promotor se remita a tales registros, dando esos bienes por genéricamente inventariados.
– Si el causante era empresario y se trata de citar a sus proveedores, deberían considerarse vías hábiles de comunicación del proceso de la formación de inventario las que habitualmente mantenían las partes interesadas en sus relaciones comerciales.
– En los dos supuestos anteriores, a tal relación de bienes, bastaría con añadir la citación a los acreedores (como en el caso del modelo simplificado al que he hecho referencia en primer lugar), para dar por bien cumplida la fase del expediente de formación del inventario; sin perjuicio de mantener la posibilidad de que cualquier interesado pueda demandar la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en la ley y que el notario resuelva sobre ellas.
– Debería considerarse suficiente la convocatoria al acto de formación del inventario hecha por vías privadas (siempre que cumplan con las garantías usuales en la vida social, como ocurre por ejemplo con el burofax), especialmente, cuando el destinatario sea un empresario y muy especialmente si tal empresario es, por ejemplo, un concesionario de servicios públicos, aunque se trate de una empresa privada, pero encargada del suministro de servicios básicos (agua, luz, teléfono, electricidad, internet, televisión, etc.), o de las secciones financieras de un gran centro comercial o de un concesionario de una gran marca de automóviles y otras empresas similares. Del mismo modo, resulta obligado admitir las vías de comunicación, cada vez más accesibles, que las administraciones y organismos públicos ponen a disposición de los ciudadanos.
– Además, la pérdida del beneficio de inventario sólo beneficiará a los acreedores que no consigan finalmente cobrar sus créditos de otro modo y a los legatarios que no hayan podido recibir su legado; por lo que será irrelevante la falta de citación o la citación incorrecta a acreedores y legatarios que terminen por ser satisfechos.
– Los gastos ocasionados por las medidas cautelares, como el depósito de bienes o su tasación pericial, salvo que alguna causa especial lo justifique, deben ser de cuenta y cargo de quien las demande. Y además no se autorizarán medidas cautelares que ocasionen demoras excesivas en el procedimiento o interrumpan la vida ordinaria del heredero, sino por causas extraordinarias y prestando el solicitante la fianza que el notario señale como adecuada.
– Si el causante era empresario y los herederos continúan con el negocio, no podrán adoptarse medidas cautelares sobre los bienes afectos a la actividad, sino con consentimiento del heredero o por mandato judicial.
– Estando disponibles personas que pertenezcan al círculo propio de la misma (herederos, cónyuge viudo, albacea, etc.), y salvo que ellas lo consientan, requerirá de un pronunciamiento judicial la entrega que haga el notario de la administración de los bienes de la herencia a personas ajenas.
Cuestiones todas ellas en las que es competente para resolver el notario a cargo del expediente, porque pertenecen a la fase del beneficio de inventario que la ley le encomienda a él; y en la que por lo tanto debe actuar como la autoridad que es, ejerciendo una verdadera jurisdicción, conforme a la ley. No puede bastar con que se limite a presenciar y dejar constancia de los actos que ocurren en su presencia, no puede conformarse con cumplir y hacer que se cumplan las formalidades legales, ni puede ser sólo el vehículo de pretensiones y acuerdos ajenos. La ley le atribuye la dirección del proceso y la adopción de medidas oportunas. Bajo su criterio y bajo su autoridad.
Las fases posteriores ya no están bajo la competencia funcional del notario, sino del juez, y parece imprudente por mi parte hacerles recomendaciones a tales autoridades. No obstante, y en mi opinión, sería necesario “acomodar” a la realidad actual las arcaicas disposiciones del Código Civil y, en concreto:
– Respecto a la administración de la herencia, hasta tanto sean pagadas todas las deudas, me parecen aconsejables pautas similares a las que he dicho para la administración que se constituya para la fase de formación del inventario.
– La venta de los bienes de la herencia para poder pagar las deudas y su equivalente económico de darlos en pago, ninguna de las dos están bien tratados en el Código Civil, que las complica innecesariamente; y ello a pesar de que tal necesidad de liquidar los bienes para pagar deudas es la usual en cualquier persona en ese trance, y es por lo tanto muy probable que también se dé en la mayoría de los casos en los que se use el beneficio de inventario. Se hace conveniente pues habilitar estrategias que faciliten tales enajenaciones; algo que puede lograrse, preventivamente, por medio de disposiciones testamentarias adecuadas, pero que también puede allanarse después de abierta la herencia, utilizando inteligentemente la discrecionalidad de los herederos para repartir la herencia.
– En el caso de deudas de larga duración, generalmente con entidades bancarias, las garantías de que prácticamente siempre gozan (estar plasmadas en un título ejecutivo o incluso estar cubiertas por una hipoteca) deberían considerarse suficientes para permitir al heredero alzar cualquier posible administración extraordinaria (en manos de una persona ajena a la herencia), sobre los bienes de la misma y aunque aún no se haya completado el pago (sin perjuicio de que continúe, porque así lo ordena el Código Civil, la responsabilidad de todos los bienes de la herencia al pago de esas -y de las demás- deudas, y de que el heredero no deba realizar actos de enajenación, sino en las condiciones y con las autorizaciones previstas en la ley).
– El supuesto particular -y quizá el más problemático- de las deudas de existencia sólo potencial o incierta (las sujetas a condición suspensiva, la fianza por deuda ajena, etc.), cuando se prevea que la incertidumbre sobre ellas va a permanecer durante un periodo indefinido de tiempo, creo que debe abordase de modo que no entorpezca innecesariamente la libre circulación de los bienes, que es un principio básico de toda economía. Por un lado, creo que, aun cuando tales deudas consten en el inventario, si el acreedor no se ha personado en el expediente, por sí solas, no deben ser motivo para dejar toda la herencia en una administración ajena al círculo de los herederos; por otro lado, creo que, aunque se diera tal personación, el heredero podrá solicitar el alzamiento de las restricciones a los actos de disposición desde que conste que ha llegado a cualquier convenio con el acreedor, para regular su pago.
– Cuando sea evidente que la herencia es deficitaria y que no podrán ser atendidos todos los créditos, parece exigible, al menos, asegurar que se respetará la “par condictio creditorum”. Y, como quiera que el Código Civil desde luego no lo hace, me parece obligando que cualquier controversia que se promueva al respecto provoque el concurso de la herencia.
Esquema del estudio
Siempre sobre la base de las anteriores consideraciones, he desarrollado dos documentos, al modo de los llamados formularios notariales, en los que están recogidas algunas cláusulas-tipo, expuestas esquemáticamente, siguiendo el orden normal de actuación. En el segundo, abordo el caso ordinario, en el que la aceptación a beneficio de inventario está incluida en la propia escritura de manifestación o de partición de herencia; en el primero, propongo un modelo del acta del expediente ordinario de jurisdicción voluntaria. (Estos dos documentos figuran físicamente al final del estudio teórico, como anexos I y II.)
Previamente a ello, el cuerpo principal de este estudio -lógicamente, la parte más extensa-, contiene la exposición y la justificación de las decisiones por las que he optado; esto es, mis elecciones personales en cada cuestión dudosa que está detrás de las fórmulas de los citados modelos. Ordenadas en distintos apartados.
Complementariamente a todo lo anterior -y como un tercer y último anexo-, he recopilado en un texto corrido las normas legales vigentes, de distintas leyes, que me ha parecido que tienen una aplicabilidad especial en la aceptación de herencia a beneficio de inventario; así como una brevísima reseña de unas cuantas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (a la que, en adelante, me referiré también como Dirección General) mencionadas en el estudio.
Por último, y a modo de referencia bibliográfica, hago aquí especial mención de dos excelentes estudios sobre el particular, de los compañeros Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez (http://www.elnotario.es/index.php/academia-matritense-del-notariado/6066-aspectos-notariales-del-beneficio-de-inventario) y Antonio Botía Valverde (http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2012-particion-beneficio-inventario.htm).