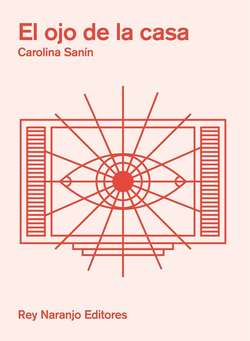Читать книгу El ojo de la casa - Carolina Sanín - Страница 2
Оглавление◆
Mi hermano y yo vivimos en países distintos. A veces hablamos por teléfono. Tenemos pocos amigos en común y pronto agotamos los chismes que podemos compartir sobre gente viva. Entonces, en algún momento de cada conversación, uno le pregunta al otro si vio Law & Order: SVU. Repasamos el episodio y luego repetimos un número que tenemos, en el que comentamos la vida de la detective que protagoniza la serie: “Yo creo que Olivia nunca va a enamorarse”. “¿Tú crees que quiere?”. “A lo mejor está acostándose con el fiscal, pero eso no lo muestran”. Es el mismo chiste siempre: que fuera de la televisión sigue la serie. Que hay escenas que no se muestran pero existen. El número no nos hace reír en el teléfono, pero nos hace reír en el pasado.
Durante unos minutos (no más, pues no somos permanentemente bobos, y la conversación termina dándonos un ligero vértigo, en la cornisa de la infancia) intercambiamos escenas que aparecieron en nuestra imaginación y no en la pantalla. Nos conectamos en el sueño de una compañía en la que no estamos. Al mismo tiempo, nos ridiculizamos. Y en una capa debajo de aquella en la que nos burlamos de la posibilidad de confundir la realidad con el espectáculo, nos enternecemos con el desamparo que quizá los dos vivimos en la realidad factual, en nuestra lejanía y en la menudencia de nuestra comedia secreta.
Eso que mi hermano y yo hacemos —hermanarnos a través de la televisión, reconstruir una intimidad por medio de la televisión— parece consecuente con la naturaleza de la actividad del televidente. La televisión forma parte del espacio doméstico y no del espacio público —y quizás tampoco, propiamente, de la experiencia ciudadana—, a diferencia del teatro. Ver televisión depende de tener un hogar. Vemos televisión en el lugar privado, y la televidencia puede recordarnos que tenemos una familia —y, también, que desearíamos una familia distinta de la que tenemos—.
La pantalla que se instala en medio del hogar señala que el primer espacio de teatralidad es el hogar. Frente a la pantalla hay un grupo de personas con papeles asignados: la madre, el padre, el hijo, la hija. La pantalla de televisión cumple el papel de espejo lúcido que nos permite ver cómo la familia, esa primera sociedad en la que nacemos, o ese primer círculo de la comunidad, nos asigna papeles (de hija, de hermano, de nieta) que determinan y limitan nuestra expresión, igual que los papeles que observamos en los programas que sintonizamos. La televisión, ese escenario vertical montado delante de nuestros ojos en nuestra casa —ese ojo de la casa con el que la casa se mira— nos da una pista para que entendamos que el mundo todo es un espacio dramático; que en él las personas generan e interpretan personajes distintos y parecidos a ellas mismas.
Mientras que asistir al teatro (y también a la sala de cine) es un acto social que reúne a los espectadores —extraños entre ellos— en un lugar común para que contemplen juntos lo que puede sucederle al ser humano, ver televisión no requiere que se asista a ninguna otra parte; no requiere que nos reunamos ni que comparezcamos. No requiere ni siquiera que aparezcamos. La televisión se nos aparece. Se aparece en nuestro lugar propio: allí donde somos anónimos para la sociedad y donde tenemos un nombre para los nuestros; allí donde existimos con nuestros primeros papeles.
La televisión se nos aparece, también, como un fantasma. Se manifiesta en la casa, el mismo lugar donde los espectros de los ancestros —o de los antiguos inquilinos, en esa otra familia que se conforma a través del tiempo por sucesivos ocupantes de un espacio, no emparentados entre ellos— se aparecen. La televisión embruja la casa. Encanta la casa. No solo permite ver lo remoto, como dice su nombre, sino que permite ver lo inaccesible: es la evidencia de la existencia de otro mundo. La televisión —esa muestra de imágenes que no podemos tocar, esa madre que no podemos abrazar, como Odiseo no puede abrazar a la suya cuando viaja al submundo— es una de nuestras experiencias del más allá.
En nuestro chiste de pretender que confundimos la televisión con la vida contante, y de creer que, por fuera de la hora en que transcurre el programa, los personajes del programa siguen funcionando, mi hermano y yo nos reconocemos como hermanos. La confusión de la realidad con el espectáculo —del vivo con el fantasma, de la hora de emisión con las demás horas del tiempo, y del presente con el pasado— convoca un montón de recuerdos, de espectros de nosotros mismos y de nuestra familia. La televisión es otra madre de la que ambos procedemos. Al preguntarnos por la vida sentimental de Olivia Benson por fuera de lo que nos muestra el episodio semanal de La ley y el orden: UVS, evocamos a nuestra abuela, que cuando veía telenovelas comentaba las motivaciones de los personajes y les daba consejos frente a la pantalla. Nuestro chiste nos recuerda que ver televisión era lo que más hacíamos juntos y que la televisión era uno de los principales temas de conversación de nuestra familia: el más cordial, el de más fácil consenso, el que no provocaba confrontaciones en la mesa del almuerzo.
Dedicábamos a la televisión mucho, muchísimo tiempo. ¿Qué significará, en este contexto, el verbo “dedicar”? ¿Qué hacíamos al ver televisión? ¿Esperábamos a ser mayores? ¿Crecíamos? ¿Perdíamos el tiempo? ¿Nos educábamos? ¿Nos cuidábamos a nosotros mismos?
Veíamos televisión (¿cómo será más preciso decirlo? ¿“Ver televisión”? ¿“Ver la televisión”? ¿“Mirar televisión”? ¿“Mirar la televisión”? Es extraño que en el uso colombiano se omita el artículo) en el hogar: en nuestra casa y en la de los abuelos. No recuerdo haberlo hecho en otra parte durante mi infancia. Excepcionalmente, en el colegio sucedía que traían a la clase de inglés un televisor sobre una mesa con ruedas, para pasar una película en inglés. Yo no entendía nada de las películas que pasaban. En todo caso aquello no era la televisión, sino una película que se pasaba en una pantalla pequeña. Vi solo una vez televisión en la casa de una amiga, pero eso tampoco fue la televisión exactamente, sino algo pregrabado: unos comerciales que mi amiga trajo en una cinta de Betamax de Miami, donde pasaba las vacaciones con su familia.
Mi amiga quería que yo viera qué bonitos eran los comerciales gringos y qué variados eran los productos que anunciaban. Me impresionó uno de crema dental, pues la crema salía a rayas azules y blancas del tubo. Los productos estadounidenses que mi amiga conocía y me mostraba en las propagandas participaban en nuestros juegos. Por la tarde del sábado, en su casa, hacíamos el papel de esposas de sendos pilotos que viajaban a Miami cada semana y nos traían toda clase de cosas exóticas de comer: chicles con sabor a uva, sobre todo.
La primera vez que salí de Colombia viajé con mi madre y mi hermano a Miami y a Disney World. Estando allá, yo me decía que era emocionante estar en otro país y buscaba, sin encontrarla, una sensación de lugar radicalmente nueva. La única diferencia importante que encontré entre los Estados Unidos y Colombia fue que allá las casas estaban separadas entre sí, mientras que aquí estaban pegadas unas a otras, pared contra pared. Durante el viaje entramos en las atracciones del parque temático, que eran parecidas a ver televisión. La ilusión más grande del viaje era que compraríamos un televisor a color y lo traeríamos de regreso.
Yo solo había visto a color aquellas propagandas importadas, pregrabadas, de productos de prohibida importación, en la casa de mi compañera del colegio. En el televisor en blanco y negro de la casa de mis abuelos había visto la transmisión de la ceremonia en la que el presidente inauguró la televisión a color en Colombia. Supuse que a partir de aquel momento en el televisor todo se vería de colores, y tan pronto como pasó la inauguración empecé a verlos. “¿Se ve un poco morado, ¿no?”, “¿Amarillo, en el bordecito?”. Los mayores me explicaron que lo que se había inaugurado era la posibilidad de ver la televisión a color, pero que para verla, nosotros necesitaríamos un televisor nuevo: el nuestro solo tenía grises. Entonces lo trajimos de aquel viaje a la Florida. Un Sony Trinitron. De la primera experiencia de haber visto el mundo fuera de mi país traje también la posibilidad de ver en mi casa el mundo de afuera de mi casa, con muchos de los colores que en el mundo había.
Los dos lugares de la televisión eran la habitación de los abuelos, en la casa de ellos, y la habitación de la madre, en nuestro apartamento. La televisión era objeto de dormitorio. La cama de los adultos y el televisor ocupaban un mismo espacio y conformaban el mundo de lo restringido. Uno no pasaba la noche entera en la cama de los adultos, así como tampoco veía toda la televisión que el televisor podía mostrar. Había programas prohibidos y horas en las que estaba prohibido ver. Como el descanso de los adultos —y el abrazo que los adultos se daban en la cama, en la noche— la desconocida programación nocturna de las horas más profundas era insondable. La televisión tenía un aura sexual: de pecado, de gozo, de futuro. A los niños no se nos permitía verla con la luz apagada: era malo para los ojos. Muy tarde en la noche, sin embargo, era así como los adultos la veían: metidos entre las cobijas, sin otra luz que la de ella. La cama y el televisor se encendían en la oscuridad y se abrían a jardines prohibidos.
Durante las vacaciones escolares, mi hermano y yo pasábamos todas las tardes en la casa de los abuelos. Antes de que el abuelo llegara del trabajo, veíamos televisión acostados en la cama de él y de la abuela, como otra pareja de esposos (pero sin destender el edredón, sin meternos dentro). Después de que él llegaba, teníamos que verla sentados en la alfombra, a los pies de la cama, a los pies de los abuelos acostados. Mirábamos la pantalla desde abajo y de lado. Si volvíamos la cabeza, podíamos ver, atrás, a la pareja de cuyo amor proveníamos. Allá arriba, dentro de la cama, ¿los abuelos se tomaban de la mano, se daban besos en la boca? Éramos como Dunyazada, la hermana menor de Sherezada, que en las Mil y una noches aguarda al pie del lecho nupcial de su hermana mayor y el rey Shahrayar, y cuando el sexo termina —cuando ha dejado de oír los jadeos y los gemidos y los besos— dice: “Hermana, ahora cuéntanos, por Dios, una de las historias que te sabes, para distraer el insomnio de esta noche”, y se educa simultáneamente en el amor, la ficción y la supervivencia.
A veces, en la pantalla, un hombre y una mujer se besaban. Entonces yo sentía calor. Sabía que mi hermano estaba también tenso. Me atrevía a mirarlo por el rabillo del ojo. Los nervios estallaban en risas que teníamos que ahogar, no porque los adultos fueran a regañarnos por reírnos, sino porque nos daba vergüenza dejar ver que el sexo nos alteraba; que sentíamos y presentíamos el sexo. Tapar la risa con la mano sobre la boca, cerrar los ojos y concentrarse en que se extinguiera: ese era el clímax de la televisión.
En las largas tardes de las vacaciones en la casa de los abuelos, cuando no estábamos delante del televisor ni de nadie más, mi hermano y yo volvíamos a taparnos la boca, no ya para ahogar la risa sino para actuar los besos de la televisión. Cada uno se ponía la palma sobre los labios. Acercábamos muy lentamente las cabezas, juntábamos el dorso de las manos sobre las bocas, y nos besábamos de mentiras con un remedo de pasión que se hacía sacudiendo la cabeza. Cada uno terminaba con su propia mano baboseada.
En el apartamento donde vivíamos con nuestra madre, no había una cama matrimonial. No había ninguna pareja de adultos. Había dos camas “gemelas”, separadas por un abismo de medio metro. En una dormía, sola, mamá. Esa era la cama prohibida, una tierra inaccesible, deliciosa, del pasado remoto, de cuando éramos bebés y dormíamos en el abrazo materno, de cuando no habíamos nacido, de cuando fuéramos grandes y durmiéramos en el abrazo de alguien a quien aún no conocíamos: el extraño ilimitado. La otra era “la cama de al lado”. Mi hermano y yo no dormíamos allí, pues cada uno tenía su cuarto y en él su propia cama, pero aquella era la cama de ambos: de nuestra reunión y nuestra riña. Allí nos acostábamos, separados de la madre por un abismo, cerca de la madre, delante del televisor, esa otra mamá que habíamos traído de Miami.
Por las noches sucedía de este modo: la mamá se bañaba. Salía del baño envuelta en una toalla y pasaba por el estrecho espacio que separaba el televisor del pie de las dos camas. Se paraba en un extremo de la habitación, junto a la puerta del clóset. Nosotros seguíamos mirando al frente, a la pantalla. Ella se quitaba la toalla y quedaba desnuda un momento, mientras acababa de secarse, antes de empezar a ponerse la piyama. Yo desviaba la mirada hacia ella, furtivamente. No sabía si mi hermano miraba también. Ella se ponía la piyama y se metía entre las cobijas, y a mí se me quedaba detrás de los ojos la imagen de su sexo peludo, musgo animal. Esa selva en lo doméstico, ese misterio, era quizás el contrario de la domesticación del mundo que ofrecía la televisión frente a la cama.
De mi cuarto yo traía una almohada y la ponía en la cama de al lado, entre mi hermano y yo, para que los cuerpos no se tocaran. Y así veíamos televisión durante una hora: media el noticiero, media la telenovela que seguía. Luego la mamá nos mandaba a dormir. Cada uno para su cuarto.
Entonces, yo, desde mi cama, gritaba: “Hasta mañana”. Y mi mamá, desde la suya, a través del corredor: “Hasta mañana”. Y yo: “Que duermas”, y ella: “Lo mismo”. Y yo: “Que sueñes con los angelitos”. Ella se quedaba en silencio, y yo nuevamente le deseaba el sueño a gritos, buscando que me respondiera una vez más. Si no lo hacía y yo era la última en hablar, la noche podía traerme alguna maldición. Finalmente, mi mamá respondía: “Bueno, hasta mañana”. Yo contaba hasta doscientos. Atravesaba sigilosamente el corredor y me volvía a meter en la cama de al lado, de la que ya estaba excluido mi hermano. Mi madre y yo fingíamos que los dos hijos estábamos obligados a ir a dormir a la misma hora, para que él no protestara, pero la verdad era que a mí, por ser mayor y no ser perezosa para madrugar, me estaba permitido ver el programa que seguía después de la telenovela: Esta noche sí, con Gloria Valencia, que se parecía a mi abuela.