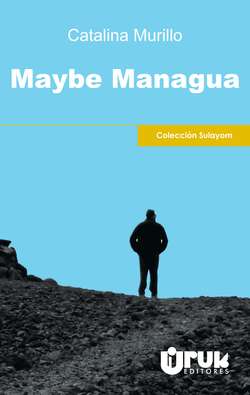Читать книгу Maybe Managua - Cartalina Murillo Valverde - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление“Si no estás seguro de lo que quieres, puedes estar seguro de que no lo conseguirás”, leyó en el cartoncito de esa semana. Cada jueves la cocinera clavaba un mensaje de esa suerte en un tablón de la entrada. Él ojeaba con condescendencia aquellos lemas animosos, pero esta vez la forma paradójica y el fondo amenazante de la frase lo interpelaron directamente. Fingió que no sentía la inquietud que sí sentía, pasó adelante, se sentó en su taburete habitual y pidió un ceviche, para empezar.
Muchos extranjeros iban al Mercado Central a comprar hamacas y artesanías, pero ninguno se sentaba como él a comer sin remilgos los platos típicos, abundantes y baratos del lugar. Podía pasar dos horas en la barra con vistas al pasillo de aquel puesto de comidas, presenciando entre vapores las escenas efímeras que se sucedían en los tenderetes abarrotados, espiando conversaciones y gestos nimios a los que añadía encanto la fugacidad.
De segundo solía pedir “olla’e carne”, un guiso cremoso lleno de cilantro y tubérculos de colores, pero esta vez no pudo siquiera acabar el ceviche. Llevaba trece horas con un humor tóxico envenenándole la sangre. “Maldito imbécil”. Por no habérselo soltado en el momento, no paraba ahora de insultarlo mentalmente; seguía escuchando la vocecilla ridícula de Gerardo al teléfono, esa voz de guiñol que sentenció con deleite: “¡Te has quedado colgado en ese país de mierda!”.
Llevaban más de un año sin hablar, sin escribirse siquiera y no se explicaba por qué la noche anterior había alzado el teléfono para llamarlo, larga distancia, cobro revertido. Lo animó a cruzar el charco. Le dijo que viniera a visitarlo, que justo empezaba la estación seca en aquel país, que había mil negocios por emprender…
“¿Qué pasa, que te has quedado sin pasta?”. Gerardo no lo dejó siquiera terminar la invitación y se puso a sermonearlo. “¡Esos países son la muerte pelada!”. Había dicho así, “esos países”, y le preguntó qué se le había perdido en ese agujero del mundo. Él respondió con algún juego de palabras del que ahora se avergonzaba, algo como que no era lo que se le había perdido sino lo que esperaba encontrar, y claro: no logró engañar al otro.
Tras un falso mea culpa (“Todo esto es culpa mía, qué error he cometido poniéndote dinero en las manos”), Gerardo aprovechó para recordarle la deuda que tenía con él y le aseguró que, por su bien, jamás se la condonaría. Pero lo peor fue cuando, arrepentido de su dureza, ofreció comprarle un billete. Dinero no, ni un duro, pero podía pagarle el avión para que volviese a España.
Volver… España… Estas palabras fueron el revulsivo final. A esta caridad sí respondió con todo el desprecio que pudo poner en la voz. Le dijo: “Eres un cateto, Gerardo. Nunca has entendido nada. Nada de nada”, y colgó. Pensó: “Maldito imbécil” y desde entonces no había parado de repetírselo.
Con la boca amarga, salió del mercado sombrío a la calle y la luz y el aire fresco lo reanimaron un poco. Encendió un cigarrillo y se llenó los pulmones. Empezaba lo que ahí llamaban verano; de un día para otro, igual que habían empezado, cesaban las lluvias torrenciales y entraban por el norte los vientos alisios dorados y fríos. Echó a andar por la Avenida Central.
—Macho, dólares –le dijo un hombrecillo esmirriado vestido de rojo y con una barba blanca postiza.
Era imposible recorrer aquella avenida sin ser acosado por los cambistas callejeros. Llamaban machos a los rubios y rubio a cualquiera que tuviera el pelo más claro que el carbón. Al histérico centro de San José (un hormiguero de peatones sorteando puestos callejeros, montañas de basura, buses humeantes, gritos, pitos, altavoces vomitando publicidad sobre la gente…) se añadía ahora la decoración navideña: abetos, trineos, renos de plástico y una nieve sucia que cubría los escaparates y los suelos de las tiendas y que rodaba hasta las aceras, hecha de diminutas bolitas blancas de poliestireno que taponaban caños y alcantarillas.
Vio una cabina telefónica y recordó que tenía que llamar a Kathy… Otro sermón que le acechaba tras los agujeritos de un auricular. Descolgó, rebuscó monedas en sus bolsillos, puso cien colones en la ranura, marcó y después de unos segundos escuchó satisfecho la señal de ocupado. Colgó. Se fijó en la hora para poder esgrimir el dato más tarde. 14:41. Fácil.
Se dirigía al Gran Hotel Costa Rica. En las últimas semanas, a espaldas suyas, una rutina se había implantado sigilosa y a sus dilatados almuerzos se añadieron tardes enteras en la terraza a pie de calle de ese hotel, único sitio donde se podía beber un café aceptable. En aquel país productor del mejor grano del mundo, se bebía el peor preparado, un brebaje recalentado y exánime.
Él se sentaba ahí a fumar uno tras otro, hasta quedar semioculto en una nube de humo. Pasar desapercibido era su mayor empeño (desde niño soñó con ser invisible), pero tuvo siempre el hándicap de ser demasiado guapo. En aquella tierra de hombres tiznados y paticortos más difícil lo tenía, con sus piernas espigadas y su espalda más ancha en los hombros que en la cintura, sus ojos verde aceituna y su pelo color arena que empezaba a canear.
Compró el periódico El País a precio exorbitante en la tienda del hotel, se dirigió a su rincón favorito en la terraza y ordenó el café de siempre, pero imposible aquietarse esa tarde, necesitaba moverse y andar sin rumbo para no sentir tanto los brincos de su ánimo.
Remató el café en tres tragos y a los pocos minutos se vio de nuevo en la calle. “Feliz Navidad y Próspero Año 1993” deseaba una guirnalda con ribetes plateados. Se acercaba la navidad. ¿Sería eso? Los festivos impuestos siempre conseguían malearle el humor. El espíritu de fin de año lo estaba amargando. 1993 ya. La vida estaba pasando rápido, pensó, y eso lo confortó un poco.
Caminó hacia los barrios del sur buscando un zapatero remendón. Quería darles otra oportunidad a unos zapatos que le habían costado una fortuna. Kathy le había dicho que los tirara a la basura, que parecían de peón; entonces él se dio cuenta de que les tenía querencia y decidió mimarse ese pequeño fetichismo. Empezó a sentirse mejor, cerca incluso de convertir en un chiste la pifia de la madrugada.
Pero en estas elucubraciones iba cuando la visión de un bulto en mitad de la acera hizo que una corriente eléctrica le recorriera en zigzag la espina dorsal. Era un improvisado campamento hecho de cartones y mantas raídas. Se acercó atraído por una fuerza abisal y descubrió a un hombre acurrucado ahí dentro, rellenando un crucigrama. El menesteroso levantó la cabeza y le dirigió una mirada que no era humana, una mirada animal que solo veía en él la posibilidad de una moneda. Entonces una garra de angustia le estranguló la boca del estómago y volvió a escuchar en su cabeza: “Te has quedado colgado en ese país de mierda”.
No pudo dar un paso más, paralizado en mitad de la acera. ¿Qué era eso, una premonición? ¿Un recuerdo de su futuro? Tuvo tiempo de preguntarse pero no de responderse. Una ola le cayó en la espalda y estuvo a punto de revolcarlo, una ola de música reggae, gritos y bocinazos entre los cuales alcanzó a oír:
—¡Juancito! ¡Te llamé con la mente!
Se giró y vio detenerse junto a él un jeep amarillo huevo con unas llantas gigantescas, descapotado, lleno de pegatinas y abalorios colgando de los espejos. Conduciendo iba el Mechas, un flaco tostado por el sol hasta el achicharramiento, lleno él también de pulseritas, tobilleras, aretes y collares.
—¡Juancito, tengo algo que contarte! –le dijo a gritos. Después bajó la música y añadió misterioso–: Pasó una cosa y… tengo un negocillo que proponerte…
Desde que vivía en aquella ciudad, era la primera vez que a Juan un conocido lo reconocía en la acera. Se quedó mirando a Mechas y se echó a reír; pudo parecer una risa burlona, pero no era así, simplemente le hacía gracia, todo y cada detalle, y más su abombada melena rastafari recortada contra el cielo como un aura negra.
“¡Movete, hijueputa!”. Un taxista detenido detrás de Mechas empezó a pitar y la pequeña cola de automóviles que se había formado hizo lo mismo.
—Vení, vení –apremió Mechas a Juan palmeando el asiento del copiloto. Juan subió de un salto al lado del rasta, que volvió a subir la música al tiempo que aceleró, metiéndole gasolina a la vida.
Con el viento en las caras y el sol amable de diciembre en las espaldas se alejaron envueltos en reggae hacia la zona universitaria y bohemia, donde Mechas tenía el mítico Green Bar.
—¡Me tocó la lotería, Juancito! –le dijo el Mechas entre el estruendo de la música y el motor.
Juan no lo pudo evitar, soltó una carcajada. Si le hubieran preguntado de qué reía no habría podido responder.
—Te la fumaste muy verde, Juancito –le dijo el Mechas ofendido y ofensivo. Juan reía mientras buscaba una fórmula para felicitarlo por aquello que no merecía felicitaciones. En eso, Mechas le explicó en qué consistía la lotería que le había tocado. Cada cierto tiempo la embajada americana rifaba visas y permisos para trabajar legalmente en los Estados Unidos durante cinco años. Se presentaban cientos de miles de personas de toda Latinoamérica. Y hacía un par de horas Mechas se había enterado de que le había tocado una.
—Ya tengo la vida resuelta –dijo mirando a Juan sin dejar lugar a extravagantes carcajadas.
Llegaron al Green Bar, una desvencijada casa de madera pintada de rojo, verde y amarillo. Mechas dio un frenazo y al apagarse la música se quedó marchito. Sacó un manojo de llaves y abrió los candados que ataban con cadenas el portón oxidado de la entrada. Cualquiera habría dicho que el sitio estaba abandonado, pero no, era la tónica del país, todo, aun lo más impensable, estaba atado; el papel higiénico de los baños públicos, las tapas de hierro fundido de las alcantarillas, hasta algunos basureros, todo amarrado como si los objetos tuvieran ánimos secretos de salir huyendo.
Juan nunca había visto el Green Bar a la luz del día. Le pareció deprimente, no el sitio, sino recordarse entre los parroquianos que cada noche, al activarse la música y las luces de colores, hacían la pantomima de alegrarse cual ratas de laboratorio. Mechas, aunque no era de ahondar en el porqué de las cosas, bien conocía esta nefasta fotosíntesis y se dirigió raudo tras la barra a servirle un ron strike al otro.
Sin nada en las tripas, el alcohol no tardó en sumergir a Juan en un sopor desaprensivo y en minutos estaba considerando su existencia con la misma indiferencia con que consideraba la de los demás… Entrar en Estados Unidos sin mojarse la espalda y, una vez ahí, trabajar en lo que fuese, ahorrar como si no existiera el presente, volver a Costa Rica, construir dos cabañas a la orilla del mar, vivir en una, alquilar la otra y no trabajar nunca más: ese era el sueño del Mechas.
Juan oía esos planes desde una bruma de ron. En sus cuarenta y cuatro años nunca había trabajado tanto como para entender aquella obcecación colectiva de vivir sin trabajar.
—Juan… –Mechas se dio cuenta de que el otro no le estaba poniendo mayor atención–. ¿Vos, qué?
Era la pregunta que más le habían hecho en la vida. Juan sabía que quien eso preguntaba más que esperar una respuesta estaba deseando lanzarle una arenga.
—¿A vos qué te obliga a estar aquí? ¿Qué estás haciendo en esta ciudad horrenda?
—En las ciudades bonitas, el feo es uno –dijo Juan.
Una inquietud cruzó imperceptible la cara del Mechas. Queriendo sonar convencido y amigable, soltó lo que tenía en mente.
—Juancito, comprame el pájaro.
De nuevo a Juan le dieron ganas de soltar la risa pero se contuvo. Se conformó con decir:
—Ah, pero ¿ese pájaro de verdad existe?
—No jodás, guëvón –respondió Mechas molesto–, ese pájaro existe y es el pájaro de los huevos de oro.
Mechas decía eso de los huevos de oro cada vez que hablaba del bendito pájaro. Se puso a liar un purito de marihuana y afectando indiferencia, contó lo de siempre: era un tipo de guacamayo enano (no medía dos palmos de altura) que algunos creían ya extinto, muy apreciado por traficantes y coleccionistas, algunos dispuestos a pagar hasta cuatro mil dólares por el espécimen. Él mismo le facilitaría una lista de seguros compradores, el truco no fallaba nunca, lo que se dice nunca, Juancito, dijo levantando la mirada del porro para clavársela a Juan.
Juan encendió un pitillo con la punta ardiente del que estaba rematando. Esperando que Mechas cambiara de tema, paseó su mirada por las fotos que había detrás de la barra. En todas estaba el futuro migrante a la orilla del mar, con numerosas tablas de surf y otras tantas y variopintas chicas.
—Un momento –dijo Mechas y se internó por una puerta trasera hacia el interior del local.
Juan se quedó observando el mueble de detrás de la barra, el pequeño santuario en honor al surf y al cannabis, cerca de la caja y el teléfono. El teléfono. Tenía que llamar a Kathy.
—El jeep también te lo vendo –dijo Mechas entrando con una jaula cubierta con un trapo.
—Oye, ¿puedo usar el teléfono un minuto?
—Me cortaron la línea –informó Mechas y de nuevo pensó que qué raro ese tipo, le pedía el teléfono y después se alegraba de no poder usarlo.
—Si me comprás el pájaro te hago un pack con el jeep.
—El coche ideal para un estafador… –se burló Juan.
—¿Qué tiene de malo el Vigoroso?
—Hombre, muy discreto no es…
Juan se vio trepado en aquel armatoste y se echó a reír. Pero cuando Mechas destapó la jaula se le heló el gesto. El pájaro era una alucinación psicodélica. Parecía hecho de lajas de vidrio en toda la gama de azules, con reflejos esmeralda y rojo encendido. Juan sintió una inexplicable, aunque no novedosa, aflicción. Le pasaba desde niño, las fotos de animales prehistóricos o del fondo del océano, animales insólitos, moluscos tornasolados, insectos de antenas como melcochas de colores o peces con tres bocas en espiral, lo afligían.
—Juancito, por ser vos, te lo dejo en tres mil dólares.
—¿Eh? –Juan estaba todavía descolocado.
—Cinco mil, con el carro. Es un ofertón, güevón.
Juan volvió a tierra.
—¿Ese es el precio para los amigos? –bromeó cada vez más disgustado. Nunca había sido de regatear, pero puesto que no se tomaba en serio al Mechas, podía hacerlo en plan experimental.
Mechas volvió a la carga.
—La primera vez que vendés el bicho, ya recuperás la plata. La segunda ¡flop! –Mechas se metió un dinero imaginario al bolsillo–, directo a la bolsa.
Contaba Mechas que el guacamayo estaba adiestrado. Con el pájaro venía un silbato. Uno iba, lo vendía, se alejaba del sitio no más de quinientos metros, soplaba el pito y entonces el pájaro abría la jaula y volaba de regreso a su dueño siguiendo el silbido. Así de fácil, tantas veces como compradores hubiera, a tres mil o cuatro mil dólares la ronda.
“Maldito imbécil”, un coletazo de la rabia de la noche anterior volvió a sacudir a Juan por dentro, pero ahora dirigida contra Mechas. ¿En serio le estaba planteando ese negocio? ¿Le había visto cara de feriante de cuarta? “¿Por quién me tomas?”, la ridícula pregunta se esbozó en la mente de Juan.
A Mechas no le gustó la vibra que sintió en el ambiente, volvió a echar el trapo encima de la jaula y dejó el tema. Tal vez Juan no era tan inofensivo como parecía; a fin de cuentas, ¿qué sabía de él? Parecía muy refinado, hasta delicado a veces, pero si un día le decían que aquel español había entrado a un centro comercial con una ametralladora y había acribillado a todo el mundo, él no se fingiría sorprendido.
—Mechas… –suspiró Juan.
—¿Qué pasó?
—En mi próxima vida quiero ser como tú.
—No jodás –repitió el Mechas esta vez cabreado.
Lamentó haber traído a Juan al bar, haberle revelado tantos detalles de su intimidad.
La tercera vez que vio una cabina telefónica dijo para sus adentros imitando al extraterrestre: “Teléfono, Kathy, teléfono, Kathy”, haciendo un chiste consigo mismo con la ayuda de medio litro de ron que ya recorría sus sesos.
Eran las dos de la madrugada. El teléfono fue lo último que vio antes de entrar en un nightclub con Gianni Tetas, un italiano mafiosillo al que llamaban así porque había sido productor de videos pornográficos, pero también para diferenciarlo de Gianni El Fino, un italiano muy mesurado que trabajaba en la embajada. Costa Rica se estaba llenando de italianos.
Gianni Tetas había pasado donde Mechas a comprar algo de cocaína. Él y Juan tomaron ron con coca cola y pasada la medianoche Gianni invitó al Menecas. Quien entraba con él no pagaba. Mechas dejó salir su extrañeza por la afición que aquellos europeos le tenían a semejante antro.
—Una puta de verdad tiene que ser barata –dijo Gianni Tetas.
—Al sida le da igual el precio –replicó Mechas.
—Pero Mechas –dijo Gianni uniendo las yemas de sus cinco dedos–, ¿usted todavía cree en el sida?
Más o menos. Cierto que Mechas nunca le había parado mucha bola a aquella paranoia venérea; pero estaba sensible con el tema desde que se había enterado, hacía unas semanas, de que para dejarlo entrar a Estados Unidos le analizarían la sangre.
De todas formas, a Gianni le gustaba ir al Menecas a hablar sin parar, y a Juan, a arropar su silencio y acercarse a su fantasía de ser un observador transparente. Pero no le gustaba mucho el sitio, a decir verdad; estaba ahí porque él, últimamente, se dejaba llevar. Juan había soltado riendas.
Se sentaron en una mesita alejada del escenario porque las chicas se comportaban con Gianni como actrices con los productores de Hollywood, mutatis mutandis, y a veces bajaban de la tarima para sentarse sudorosas en su regazo, cosa que no era agradable de necesidad.
Pero esa noche Gianni estaba más acelerado que de costumbre y no deseaba interrupciones; no quería ni podía parar de beber, fumar y hablar. Una botella de ron se irguió entre ellos como un micrófono.
—Hay que largarse de aquí, Juan.
—¿De dónde?
—De Costa Rica.
—¿Adónde?
—A Nicaragua.
—¿Por dónde?
Gianni notó que Juan lo estaba vacilando, pero no se lo tomó personal ni se ofendió, e hizo bien: Juan bromeaba por motivos ajenos a su interlocutor.
—Este país está dejando de ser lo que era –dijo y añadió una frase que en unos años devendría en cliché–: Aquí hay todo lo malo del primer mundo y nada de lo bueno del tercero. Costa Rica es un país en vías de desarrollo y lo malo es que…
—…está a punto de llegar… –interrumpió Juan.
—…el desarrollo en realidad es una… Cosa hai detto?
Gianni tardó en asimilar la ocurrencia de Juan. Se quedó masticando la frase y repitió–: Costa Rica es un país en vías de desarrollo ¡y lo malo es que está a punto de llegar! Jajaja–. Viendo que Juan no se reía le preguntó–: Hai capito?
Solo disfrutaba los chistes cuando le parecía que habían salido de su sesera. Volvió a su monorraíl:
—Nicaragua, Juan. Hay que irse a Nicaragua.
Juan no dijo ni que sí ni que no. Por eso a la gente le gustaba hablar para él. Tetas se lanzó a contarle de las maderas llamadas preciosas, igual que las piedras, maderas lustrosas, aromáticas como la canela, duras como el diamante y que valían su peso en oro, sin exagerar, un bosque era una mina y además, dijo vengativo, en Nicaragua no había tanta burocracia. Burocracia: era la palabra que usaban los extranjeros para referirse al aparato que intentaba refrenar su apetito depredador.
—Nicaragua es el nuevo mundo por descubrir –dijo Gianni sacudiendo a Juan por el brazo y cortándole por la mitad un bostezo.
—A ver si se te repite el golpe de suerte…
Hacía cinco años, cuando Gianni Tetas había aterrizado en Costa Rica evadiendo al fisco de Italia, se había ido al Caribe y le había comprado a un patriarca de la zona una parcela de cuatro hectáreas por nueve mil dólares. Cuando estaban en el despacho del notario para firmar el papeleo, Gianni había notado algo raro en las cifras. ¿Estaba todo bien?, preguntó. Todo en orden, habían dicho el vendedor, el traductor y el notario. A Gianni le tembló el pulso al firmar. Solo deseaba salir de ahí para llamar a su mamá y contarle lo que acababa de pasar. Resultó que por nueve mil dólares no le estaban vendiendo cuatro sino cuarenta hectáreas frente al mar.
Con las pupilas dilatadas, Gianni le dijo a Juan que él no creía en la suerte (Juan tampoco y lamentó haber usado la expresión “golpe de suerte”), sino en estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. “Que es lo que llaman suerte”, pensó pero no dijo Juan. Había llegado a la cima y ahora empezaba la cuesta descendente del alcohol. Deseó chascar dedos y aparecer tendido en la cama esponjosa del hotel antes de que empezara a amanecer, y lo consiguió quince minutos más tarde, no por teletransportación, pero nada que no pudiera remediar un taxi.
Olor a yerba mojada. Una bandeja de frutas carnosas.
Café humeante y cigarrillos. Llevaba seis meses con la misma rutina y cada día disfrutaba más de sus desayunos solitarios en medio de aquel vergel tropical. Esos largos desayunos eran una conquista nunca perseguida, pero alcanzada. Algunas mañanas se las tiraba enteras siguiendo las batallas a muerte que libraban insectos, gorriones y lagartijas, leyendo entre actos el Babelia. A veces se levantaba de la silla de arabescos de mimbre cuando empezaban a llegar desde la cocina los olores del almuerzo.
Pero por los rones y los más o menos cuarenta cigarrillos de la noche anterior, esa mañana estaba resultando particularmente densa. Una loción dulzona y el tintineo de múltiples pulseritas precedieron la aparición que terminó de estropear la fragilidad del momento. Una flaca alta cruzó como una flecha el jardín y se lanzó furibunda hacia él.
—¿Dónde te habías metido… mi amor? –dijo crispando la boca al final de la pregunta en una sonrisa, y con ello agotó todo el ímpetu que había podido reunir y se quedó de pie frente a Juan sin saber qué hacer, agarrada a su bolso como a un escudo.
Bajo capas de maquillaje y el pelo desteñido, sobrevivía una chica sexy. Iba vestida en rigurosa simetría, los zapatos de tacón tres a juego con la cartera, los pendientes con el collar de bolas, el pintalabios con el esmalte de las veinte uñas. “¡Pareces una ecuación!”, le dijo un día Juan. Fue evidente que no era un halago así que añadió: “Llena de incógnitas”.
—¿Al final qué pasó ayer? Me quedé toda la tarde como una idiota sentada frente al teléfono.
Juan, que había estado fraguando varias coartadas, se detuvo a pensar por cuál decantarse. Iba lento, esa mañana, más que de costumbre y Kathy lo embistió y le pasó por encima rumbo a otro tema:
—¿Y la silla? ¿Pasaste donde el carpintero?
—Sí…
—¿Y?
—Aún no la tenía.
—Ay, Juan… –dijo ella con ganas de darle la espalda y largarse. En vez de eso se sentó frente a él–. Ese carpintero te está agarrando de tonto, ¿no te das cuenta? Te ve extranjero y cree que puede bailarte así… –Se quedó pensativa y murmuró, mártir–: Voy a tener que ir yo misma a hablar con él.
Juan tomó un sorbo de café. Quería decirle que el día anterior, cada vez que había visto un teléfono, había pensado en ella. Le pareció una frase romántica. Pero no le dio tiempo de abrir la boca. Ella siguió a lo suyo:
—Autoridad, Juan, autoridad y respeto. Tú… –con los extranjeros le salía el tuteo– ¡Tú tienes que darte tu lugar!
Diciendo esto dio un puñetazo en la mesa y la tacita de café bailó en su plato. Sus gestos y entonaciones parecían los de un androide mal calibrado.
—Darse su lugar… –repitió Juan con voz ronca. Esa expresión le causaba una repulsa visceral.
Ella prefirió creer que lo había herido y como si alguien hubiese activado un interruptor cambió abruptamente la cinta por una más maternal y le soltó el sermón que tantas veces le había largado, que no podía seguir viviendo así de paso, que él no era un turista, ¿qué iba a hacer cuando se le acabara el dinero? “Focus, Juan, focus”, le dijo en inglés. Acababa de terminar un cursillo de Gestión y Motivación, y seguía bajo el influjo de ciertos lemas y preceptos.
Todo Juan la desconcertaba. Para ella era incomprensible –y por eso inadmisible– que Juan, desde que había llegado a Costa Rica, hacía dos años, viviera en hoteles. Había venido con la idea de montar un negocio de degustación y exportación de café, pero perdió interés en el asunto casi de inmediato; en realidad, había sido solo una manera de largarse de España, un país en el que uno “se moría de asco”. Kathy no conocía esa expresión tan usual en la península ibérica; la escuchó con toda literalidad y quedó impactada. Morir. De asco.
La de España era una situación desesperada; la única salida a la crisis es por Barajas, decía Juan que decía un chiste. Entre varios amigos (ahora examigos que le mandarían a romper las piernas) habían reunido una considerable cantidad de dinero y habían mandado a Juan, el único soltero sin hijos ni hipotecas, de avanzadilla al otro lado del mar, como un mensaje en una botella.
Nada más llegar, Juan se había instalado en un hotel de cuatro estrellas y había comprado una gigantesca furgoneta americana: una vieja fantasía hecha realidad. Pasaron varios meses y cada día gozaba como el primero de verse subido en aquel trasto. Haciéndose un guiño a sí mismo, se compró un sombrero vaquero; nunca se atrevió a ponérselo, pero lo acompañó por los caminos polvorientos de los cafetales colgando del espaldar del asiento.
“Estimados socios…”. Empezó varias veces la carta para pedirles más dinero; otras, para anunciarles que el negocio del café se iba a pique. Nunca envió ninguna. Abandonó la misión y redujo su nivel de vida: se pasó a un hotel más modesto y empezó a andar en taxi. Un tiempo después, los números de nuevo se descuadraron. Juan se compró un paraguas y se pasó a El Hotelito, una centenaria casona de adobe a las afueras de San José, reconvertida en bed & breakfast. El Hotelito tenía un primoroso patio interior, el patio interior tenía una glorieta victoriana, y la glorieta tenía esa mañana a Kathy intentando enderezar a su novio importado.
Cuánto lamentaba no haberlo conocido cuando acababa de aterrizar; ella hubiera impedido aquella dilapidación, aquella falta de rumbo; hasta el negocio del café habría funcionado si lo hubiera conocido a tiempo, estaba convencida. En una ocasión le dijo: “Esta forma de vivir no es una solución”. “¿Una solución a qué?”, preguntó Juan. “Ay, Juan…”.
Hacía un par de semanas, con mucho tiento, Kathy le había dicho: “Mi amor… Tengo algo que decirte”. Juan tuvo un escalofrío de placer reviviendo el sobresalto que le habrían dado esas palabras hacía veinte años, y que ya no. Pero no era una noticia sino una propuesta lo que desenfundó Kathy: que se fuera a vivir con ella. “Mi apartamento tiene dos cuartos. Puedes usar uno para tus diseños… y eso”. Tus diseños y eso, dijo.
“La convivencia es the end of love”, repuso Juan tan bromista como rotundo. “Quién está hablando de amor”, dijeron sin lugar a dudas los ojos de Kathy, que insistió en su plan financiero: Juan se ahorraría todos los gastos de hotel, la convivencia abarataba la vida cotidiana, podría usar su carro en lugar de estar tirando la plata en taxis… “Ya sin presiones, con calma, puedes ir pensando cómo…” Él la interrumpió. Con solapada y por eso más violenta ironía había acabado la frase por ella: “Cómo ganarme la vida, ¿no?” “Diay… sí…”, había respondido ella impotente. No entendía siquiera de qué se burlaba él.
En balde se proponía Kathy cada día no regañar a Juan, no pedirle explicaciones, no dirigirse a él como la madre abnegada de un niño tonto. Ahora, escuchaba harta sus propios sermones como si los dijese otra. Conforme perdía bríos fue bajando el volumen… hasta que con un suspiro su voz se apagó como una llamita.
Juan sacó el último cigarrillo que quedaba en la última cajetilla, sin darse cuenta de que había dejado su mirada perdida en la de Kathy.
—¿Qué estás pensando? ¿Por qué me ves así? –preguntó ella inquieta.
Por qué estaba tan enamorada de él una mujer que lo menospreciaba tanto, eso estaba pensando.
—En que me he quedado sin tabaco –dijo y se puso a acariciar de arriba abajo el cigarrillo, postergando el momento de darle fuego.
Kathy fingió ver la hora en su muñeca y se levantó sobreactuando tener prisa y montones por resolver en el día laboral que tenían enfrente. Pensaba que así le contagiaría las ganas de hacer cosas. Ella, con aquella vida amodorrada y errática, estaría deprimida.
Repitió su amenaza de pasar donde el carpintero a exigirle la entrega inmediata de la silla piloto que les estaba haciendo; esperó que Juan le prohibiera meterse en sus asuntos, pero ni eso. Le propuso recogerlo para ir a la cena que daban esa noche los Giannis, y tampoco. Juan, tras dudarlo unos instantes, dijo que llegaría por su cuenta. En realidad no lo había dudado. Lo que Kathy vio en sus ojos, un segundo no más, fue un plan para esa tarde, una aventura de la que ella no sería parte.
—Adiós, Juan.
Últimamente cada vez que decía esas dos palabras le entraban ganas de llorar.
Iban a dar las nueve de la noche cuando Kathy notó que por los nervios tenía mal aliento y se llevó un chicle de menta a la boca. Juan, que era obstinadamente puntual, no había aparecido aún. Gianni el Fino veía compungido cómo su vino chianti era deglutido por aquella boca mentolada. Anunció molesto que echaría la pasta al agua, y en eso sonó el timbre. “Nunca falla”, dijo el anfitrión y desapareció hacia la cocina. Kathy sintió un calambre y rio exageradamente con la coincidencia.
Una de las empleadas nicaragüenses bajó a abrir. La casa de los Giannis (el hogar conformado por Gianni El Fino, su mujer Giannina y sus dos hijos, de tres y cinco años) tenía una disposición inusual; las habitaciones quedaban abajo, y la cocina y la zona social, arriba. Era algo muy inconveniente en un país tan húmedo, pero ellos no lo sabían cuando mandaron diseñar la vivienda. Sorprendidos de que nadie lo pensara antes, creyeron darle un giro mínimo y genial a la arquitectura local, y buscaron aprovechar las vistas de la ciudad que, de noche y de lejos, parecía hermosa.
Juan le dio su paraguas y su gabardina a la empleada nica y la saludó, tuteándola. A él se le perdonaba. Subió las escaleras, giró a la izquierda bordeando un biombo y entró al salón donde, erguida en medio de los invitados, estaba la silla siendo venerada como un tótem. Todas las miradas se volvieron hacia Juan.
—¡Están fascinados con tu silla! –exclamó Kathy acercándose a él mascando chicle. Parecía que lo iba a devorar pero le dio solo un besito de periquito, para no mancharlo con pintura de labios.
La silla era muy ligera, apenas una evocación de silla, hecha con las líneas mínimas para poder decir: esto es una silla.
—No encuentras una silla así en todo Costa Rica –dijo Giannina y se acercó a saludarlo con dos sonoros besos.
Kathy aplaudió, espontánea, roja de orgullo. A Giannina y a Juan les dio vergüenza ajena.
—No te lo esperabas, ¿eh? –le dijo Juan a su novia. Pero lo dijo con gran sonrisa y Kathy no percibió el sarcasmo.
—Qué malo eres –le dijo Giannina a Juan, sonriendo con sus ojazos azules.
Aquella silla era para Kathy la consumación de algo. Todo había empezado ahí mismo, en casa de los Giannis, una lluviosa tarde de domingo bebiendo grapa después del almuerzo. Kathy y Juan llevaban un par de meses saliendo y Juan la había llevado por primera vez adonde sus amigos. Entonces salió a la conversación que Juan era arquitecto. Kathy no lo sabía y no le dio mayor importancia hasta que vio la cara de sorpresa y admiración de Giannina.
“Eres arquitecto…”, repitió Giannina. “Fui arquitecto”, exclamó Juan, pero la broma no fue suficiente para desviar la atención y Giannina se lanzó a hacerle el cuestionario que Kathy no habría osado –ni podido– hacerle. Así se enteraron de que Juan se había graduado con honores en la mejor escuela de Barcelona; su tesis le había llevado cinco años y había sido expuesta en una prestigiosa galería.
Juan, ya bastante bebido, había terminado por contar que hacía unos años se había ganado el premio no sé qué de diseño (Kathy no retuvo el nombre ni le importaba). A ella se le había clavado en el alma la cara de Giannina al enterarse de todo aquello. Lo que la había llenado de orgullo había sido la mueca muda y boquiabierta de veneración que la otra le había dedicado a su Juan.
Giannina (aún decepcionada por aquella “novia” hortera que les había traído Juan a casa) quiso marcar la diferencia entre su admiración y la de la rubia de raíces oscuras. “Ser arquitecto en Europa no es tan fácil como aquí, le dijo, allá los títulos no se compran en las universidades de garaje”.
Esto había sido un largo domingo lluvioso. Y por eso:
—Qué malo eres –repitió Giannina, para que no pasara desapercibida la burla de Juan y para, una vez más, marcar la distancia entre ambas femeninas admiraciones.
Los otros invitados a la cena eran Gianni Tetas (con dos ojeras que testificaban la noche anterior) y Lenin, un costarricense de veintiocho años que trabajaba en la embajada de Italia haciendo lo que fuera, como una forma de sentirse ocho horas al día en territorio italiano. La reiterada broma era que a Lenin le pagaban porque no sabían que para ellos trabajaría gratis. Tenía una filia enfermiza por aquel país, sobre todo por la ciudad de Roma, donde algún día viviría en una buhardilla haciendo un doctorado en el pensamiento de Gramsci. Era cual si ya hubiese vivido ahí, de tantas películas y libros que había tragado, le dijo a Juan cuando se conocieron, en aquel salón. Juan le dijo que a él le había sucedido igual con Nueva York y que “se te pasará, ya lo verás”.
—¡Está lista la pasta! –anunció Gianni y pareció que hubiese gritado ¡soldados, a las barricadas!, tal fue la carrera que pegaron todos hacia la mesa.
Para Kathy era extraño el carácter ceremonial que tenía la comida para aquellos italianos y que Juan secundaba divertido. La pasta tenía que cocerse equis minutos exactos y comerse de inmediato; el vino se abría así, se dejaba respirar asá, se servía así, se olía asá y se bebía acusá… Una vez en la mesa, pasaban toda la cena hablando de la preparación de los platos, entrando en matices que Kathy ni sospechaba que existían. Gianni había cristalizado la cebolla por tres horas; a los tomates les había quitado cáscara y semillas; en lugar de pimienta negra había usado pimienta larga, que tenía que traer en barco desde Italia… A Kathy a veces le parecía que estaban todos montando una escena, para burlarse de ella. Si hubiera tenido un poco de seguridad en sus propios criterios, habría considerado aquella parafernalia una pedantería.
Esta vez quiso aprovechar la velada para llevarse la silla de Juan a su molino, buscando el apoyo de todos para motivar a su hombre a ganarse la vida vendiéndoles muebles a los extranjeros ricos. No es que estuviera convencida de que tal cosa fuera posible, ella de eso entendía poco o nada, pero Gianni el Fino, guiñándole un ojo a Juan, empezó a darle cuerda a la exasperada novia, alimentándole sus ansias por meter en la vereda de la eficiencia y la productividad a… aquel español insondable.
Sucedió que en pocos minutos se dio la vuelta a la situación. Entre broma y broma, los tres Giannis fueron considerando a Juan con la óptica de Kathy, y El Fino tuvo ganas de hacerle la pregunta que tenía para él desde que fracasara el negocio del café: de qué pensaba vivir. Por supuesto, se contuvo; aquella pregunta frisaba el tabú entre los europeos radicados en aquel mundo mal llamado tercero.
Casi todos estaban ahí para llevar una vida de señores rentistas, aprovechando el favorable cambio de moneda y la recepción servil de los (y sobre todo de las) aborígenes. Los italianos, considerados en masa, a ellas las encontraban busconas; sería por ser ellos los mejor cotizados y a la vez los más moralistas. Un colega de Gianni Tetas había escrito un film porno que llevaba por título Las piernas abiertas de América Latina y que si lo hubiera llegado a realizar probablemente los hubiesen quemado chingos en el Parque Morazán.
En cuanto a Gianni El Fino, si bien tenía una casona y dos sirvientas con las que no hubiera podido ni soñar en Italia, sería injusto acusarlo de bon vivant. Él era un laborioso padre de familia. Brindaba servicios a la embajada, daba clases de administración de empresas y agenciaba pequeñas importaciones… Una mañana Gianni Tetas (de vuelta de una de sus juergas) se lo encontró en las cercanías de la embajada, con unas carpetas bajo el brazo, ajetreado y trajeado como un vendedor de biblias bajo el sol de los trópicos. Tetas se sintió cansado con solo mirarlo y le hizo una broma que seguía siendo un éxito entre la colonia italiana: “Gianni –le dijo a su tocayo–, tú eres el único italiano que ha venido a Costa Rica a trabajar”.
Kathy, animada y secundada por el señor de la casa, quiso sacarse su más clavada espina y someter al tribunal de la mesa el extraño berrinche que agarraba su novio cada vez que se le hablaba de ganarse la vida.
—Ganarse la vida… –masculló Juan, jovial, saboreando el oxímoron que solo él veía en la vieja expresión.
—Juan… usted está raro, hoy –dijo Giannina.
—¿Verdad que sí? –saltó Kathy.
Era verdad. Normalmente permanecía callado hasta el hermetismo, con exabruptos de risas inquietantes; pero esa noche ostentaba un raro desparpajo.
—Está como… –Giannina terminó la idea haciendo revolotear sus manos cual mariposas alrededor de su pelo.
—Tengo pájaros en la cabeza –dijo Juan y la miró como si ambos supieran de qué hablaba, aunque no era así.
Había una complicidad enorme entre ellos. Solían estar de acuerdo en todo lo que a gustos y valoraciones estéticas o artísticas se refería. Giannina era diseñadora de joyas y solo esperaba alcanzar cierta estabilidad económica y emocional en Costa Rica para reemprender su labor. A veces ella y Juan sostenían diálogos herméticos para Kathy (“Un postmoderno es lo que tú eres, Juan.” “No, soy un neo romántico, pero lo entenderéis demasiado tarde.”) Kathy no se sentía celosa de la italiana porque no se daba cuenta de lo atractiva que era. Giannina parecía una tortillera, siempre desarrapada, sin maquillaje y lo más chocante para Kathy: aquellos zapatazos de amarrar y de suela gruesa que no se apeaba nunca.
Muy excepcionalmente expansivo debía de estar Juan, porque se dirigió a todos en la mesa y dijo, levantando el índice y con amanerado tono de conferencista:
—Por decir lo que pensaba de “ganarse” la vida estuvieron por internarme en un manicomio.
Exageraba pero, en efecto, a los quince años, en el colegio, había hecho una diatriba contra eso de “ganarse” la vida, ganarse algo que recibes gratis, perder tiempo de vida ganándosela y dándola por ganada el día en que finalmente la pierdes. El escrito era irrecuperable, pero Juan creía recordar algunas frases con exactitud. De dónde, se preguntaba, había sacado aquellas ideas; acaso tiene uno más clara la esencia de la vida a los quince.
—Solo quien no se merece la vida tiene que ganársela –bromeó Juan.
Solo enmascaradas de bromas soltaba semejantes sentencias.
No: no estaba drogado y sí: sí estaba de un talante raro en él, pero el motivo nunca lo sabría ninguno de los convidados a aquella cena.
A las tres de la madrugada subía Juan al asiento del copiloto del 4x4 de Kathy rumbo al apartamento de ella, asumió ella, pero Juan se negó lo más amablemente que pudo y dijo lastimero que al día siguiente requería levantarse tranquilo y solo en su casa.
—Si a eso llamás “tu casa”… –oyó Kathy decir a su propia voz y se espantó de su agresividad; quiso suavizar su comentario, pero temió hundirse más. Juan hizo como que no la había escuchado.
Kathy se quedó callada reprimiendo dentro de ella un maremoto. Hubiera deseado echarse a llorar, agarrarse a sus rodillas y preguntarle qué le pasaba, qué quería de ella, por qué, por qué, por qué le rehuía. Pero si soltaba el llanto terminaría de alejar a Juan. Avanzando a tientas, ciega, sorda, al fin se atrevió a decir, derrotada:
—Juan… ¿Cuáles son tus objetivos conmigo?
—¿Cómo, objetivos? –y sin dar crédito a semejante pregunta, murmuró–: ¡Mis objetivos!
Kathy suspiró. Inspirada por el cursillo de marras, se armó de paciencia y empezó a explicar:
—A ver… En inglés se dice targets.
Kathy tenía que estar de broma. Juan se giró a mirarla y constató que no.
—Darle la vuelta al mundo –respondió Juan. Era lo más bonito que jamás le había dicho a una mujer, pero Kathy, centrada en sus temores, no le dio importancia.
—Yo no sé qué querés de mí ni qué querés de nada –dijo arisca. Cuando se enojaba, volvía al voseo.
No hubo réplica. Atravesaron las calles vacías en silencio. Iría a dejar a Juan al otro lado de la ciudad y volvería sola a su apartamento. Sin nadie que la cuidara. Un día de tantos, en la madrugada, en un semáforo en rojo, unos encapuchados, una pistola por la ventana… La asaltarían, tal vez le harían daño…
¿Por qué los hombres nunca la tomaban en serio? ¿En qué momento había pasado de soltera a solterona? Todas sus amigas eran ya madres; Kathy no solo se había quedado sin pretendientes, sino también sin amigos. En San José eran cuatro gatos, ya se habían acostado todos con todos y no quedaba ningún hombre libre. Cuando le presentaron a Juan, un viernes en un bar de moda, sintió la angustia de recuperar la esperanza. Aquel extranjero era su última oportunidad. Encima era atractivo, limpio y decente, no el típico viajante harapiento y desdentado que iba a parar ahí. Había sido tal su emoción que Kathy creyó que era amor. Tenía treinta y siete años y le acababan de presentar a un hombre guapo, educado y sin hijos: premio.
Cruzaron un portalón y entraron en la finca de El Hotelito. Ese nombre sencillo y desnudo era lo que más había llamado la atención de Juan. Kathy apagó el motor. Entonces se oyeron los grillos. El parqueo del hotelito estaba rodeado de palmeras que brillaban a la luz de la luna. La brisa de diciembre, al filtrarse entre un bosquecillo de bambú, sonaba como lascas de fino cristal.
—Bueno, decí algo –le reprochó a Juan su silencio. Juan se volvió a mirarla. Sin apartar su mirada de la de ella, le pasó una mano casi imperceptible sobre los pechos.
Kathy sintió un calor subirle por el cuello y detrás de las orejas. Qué guapo era. Qué ojos. Qué mirada… Pero en ese mismo instante recordó una advertencia que había leído hacía poco en una revista: a cierta edad, a las mujeres les empezaba el furor uterino y era fácil nublarles la razón. “¿Últimamente todos los chicos te parecen apetecibles? ¡Cuidado!”, empezaba el artículo, y hacía una mezcolanza de temas, entre morales, psicológicos y sanitarios; del sida se hablaba solo de pasada, aunque era lo más inquietante.
La razón, de todas formas, Kathy ya la tenía nublada. No entendía nada de nada. En su juventud, eran las mujeres las que hacían eso de calentar a los hombres sin satisfacerlos; pero es que encima –decía otra voz dentro de ella–, entre adultos maduros, una perdía a un hombre por decirle que no, no por decirle que sí. “Yo, si no follo, no me enamoro”, le había dicho Juan la noche en que se conocieron. Y habían terminado en la cama. Era la única vez que un primer acueste había tenido un orgasmo, cosa rarísima, porque Kathy solo tenía orgasmos con hombres que no la intimidaran en ningún sentido, hombres de los que no esperara absolutamente nada, que de algún modo considerara inferiores. Hombres que a veces hasta le repugnaban una vez pasado el clímax.
Juan había sido la excepción. Sería eso lo que la había enamorado de forma fulminante. Nunca había conocido un hombre tan viril y delicado a la vez. Juan parecía sacado de una película antigua. Era tan… enigmático… Siempre parecía ausente, con la mente vagando por lugares lejanos. Cuando lo conoció, ese mutismo la llevó a pensar: es un hombre interesante.
Él ya había hecho eso de bajarse excitado del carro. Ante la extrañeza de ella, una noche le había explicado vagamente que disfrutaba más la cresta del deseo que la satisfacción del deseo; vagamente lo había entendido Kathy, la explicación había sido bastante clara. “Me gusta quedarme así”, había dicho.
Esta vez no la calentó ni se calentó él. Ya le había parecido a Kathy que más que una caricia había sido un gesto de despedida. Juan abrió la puerta y se bajó del 4x4. La cara de Kathy condensaba todo su desconcierto y desesperación.
—¿Y la silla?
—Ponla en tu tienda. Veamos qué opinan tus clientas… Había sido como tirarle un hueso a un perro. Era bastante evidente, pero Kathy lo consideró una pequeña victoria de esa noche.
—¿Nos vemos mañana?
—Ya es mañana.
—Ay, Juan…
—Claro que sí, mujer.
Rodeó el carro y le dio un beso en la frente antes de dar media vuelta y alejarse hacia la casona por un caminillo de piedras blancas iluminado con focos de colores que lo fueron tiñendo de rojo, azul, verde… No vio, ni sintió siquiera, la mirada de Kathy sobre sus hombros. Una mirada demasiado aprensiva para ser de amor.
Juan abrió candados y cerraduras de la entrada principal de El Hotelito con sus propias llaves. Después trancó todo bien, como ordenaban las normas de seguridad del sitio. Siempre que tenía que cumplir con ese ritual, se sentía él el intruso.
Avanzó sigiloso por el pasillo iluminado por la luna. Estaba impaciente por llegar a su habitación. Estaba pensando en el pájaro; no se lo había podido sacar de la cabeza.
Abrió su puerta con una agitación igual a cuando de niño se levantaba impaciente por tener entre sus manos el juguete que le habían regalado la noche anterior. Tenía ganas de verlo. Sin encender la luz, como si la oscuridad reforzara el silencio, fue hasta la jaula y la destapó.
El pequeño guacamayo azul no le pareció tan esplendoroso como a la luz del sol. Juan tragó saliva… Qué había hecho. “No pierdo nada”, se repitió, como se había repetido en la tarde, camino del Green Bar. En el peor de los casos lo vendería por lo mismo que lo había comprado, y en el mejor, era cierto todo el cuento. Mechas aseguraba haber vendido y recuperado el ave seis veces. Seis por tres, dieciocho.
Juan hizo cálculos mientras se cepillaba los dientes y se quitaba la ropa para meterse en la cama. Ya entre las sábanas se quedó observando la silueta del pájaro en la oscuridad y los ánimos se le precipitaron. Qué cagada, al final Mechas lo había embaucado, pensó, sin percatarse de que mientras maldecía su sino jugueteaba con el silbato entre sus dedos como un talismán.
Teléfono. A esas horas, solo podía ser Gerardo. Ahora llamaba, el maldito imbécil. Intentó desenchufar de la pared el aparato, pero no pudo y preocupado por el timbre que rompía el silencio del pequeño hotel, levantó el auricular.
Era Kathy. Estaba triste, dijo, y su voz delataba que era verdad. Llamaba para preguntarle (casi con idénticas palabras) lo que ya le había preguntado en el auto, sus objetivos con ella y con la vida. A Juan lo calentó aquella voz lastimera. Estiró el ensortijado cable del teléfono y volvió a la cama.
—Cómo es el erotismo –la interrumpió–, ahora oyéndote se me está poniendo dura.
Kathy se quedó muda. Tuvo ganas de decirle “cabrón” y también de arrancarle los pantalones y agarrar esa erección a lengüetazos. Pero ambos impulsos eran inconfesables hasta para ella misma.
—¿Me la vas a mamar, Katita? –le preguntó Juan excitado.
Silencio.
—¿Me la vas a chupar como solo tú sabes, Katita mía?
Kathy se sorbió los mocos y accedió a entrar en la charla caliente que su novio le proponía, pero entibiándola, tratando de arrastrar a Juan al amor y la ternura.
—“La ternura me la pone dura” –recitó Juan. Era un lema de Gerardo.
Al final, ninguno de los dos consiguió llevar al otro a su terreno. Ni lágrimas ni semen fueron derramados.
—¿Nos deja, don Juan? –la señora de la limpieza lo lamentó de corazón. Le gustaba aquel inquilino. Era un hombre sencillo, que la trataba de igual a igual; uno de los raros extranjeros que no se sentía superior a los lugareños–. ¿Cuándo se va?
—En este instante.
Tras anunciar en El Hotelito que se marchaba, y capear preguntas sobre su futuro inmediato, en la mañanita del segundo jueves de diciembre se subió Juan con sus bártulos al jeep amarillo huevo que perteneciera al Mechas. No era ni de lejos su auto soñado, pero se lo había dejado tirado de precio. Juan, cuando imaginaba cómo contaría él su propia historia, se veía atravesando el continente americano en un mustang descapotable de asientos acolchados como bembas coloradas.
Había sido un golpe intuitivo comprar el pájaro. Parecía una locura, pero era su posibilidad más concreta de mantenerse. ¿Si no, qué? ¿Irse a vivir con Kathy? ¿Buscar trabajo como arquitecto? No. Vivir de la arquitectura, no. Era algo que había tardado mucho en entender e imposible de explicar a la gente. No era por principios ni por no prostituirse, todo trabajo podía ser considerado una forma de prostitución y él estaba dispuesto a hacerlo y lo hacía, pero no con la arquitectura. La arquitectura era (o había sido) lo más cercano a una pasión en su vida.
Diletante, quería ser él. Esa palabra tan desprestigiada había terminado por resultarle muy adecuada. Solo así le parecía aceptable dedicarse a la arquitectura. Proclamarse profesional de la arquitectura tenía que ser un chiste, o un eufemismo, como decir “profesional del sexo”.
Era agotador hacérselo ver a los demás. Hacía pocos años había decidido dejar de dar explicaciones; ese había sido el inicio de su liberación. De los quince a los cuarenta había vivido explicándose, justificándose, deseando ser comprendido sin saber por qué ni para qué. Así era expulsado uno de la infancia hacia la adultez; ser adulto significaba hacerse comprensible para los demás. Harto, una vez le dijo a Gerardo: “Si te lo tengo que explicar es que no lo vas a entender”, y cayó en cuenta de que en esta vida explicarse, además de inútil, era un contrasentido. Gerardo replicó: “No te aclaras ni tú”, y Juan, irreflexivo, soltó la respuesta que marcó la consagración de su libertad: “Faltaba más –dijo–, yo no me debo explicaciones ni a mí mismo”.
Juan recordó esta frase cuando le dio a la ignición y el Vigoroso tronó fuerte y saludable, despidiéndose de todo. Qué maravilla… Un jeep, un pájaro, una vida en una maleta. No me debo explicaciones ni a mí mismo.
Poco después se detuvo en la acera de enfrente a la boutique de su novia, que todavía estaba cerrada. Faltaban diez para las diez. Juan abrió la portezuela con intención de cruzar la calle y esperar a Kathy fumando en la acera, pero se quedó a mitad de gesto, con la mano en el manillar y un pie fuera del carro. Kathy acababa de aparecer a la vista. Surgió del interior de la tienda y se metió en el escaparate, entre dos maniquíes flacos y rubios como ella. Armas de mujer, se llamaba la boutique de ropa y complementos. Un día Juan no se pudo resistir y le dijo que no podía creer que alguien en serio le pusiera ese nombre a su tienda. “Ay, no es en serio –le dijo Kathy y añadió dándole un manotazo–: ¡No seas tan cuadrado!”.