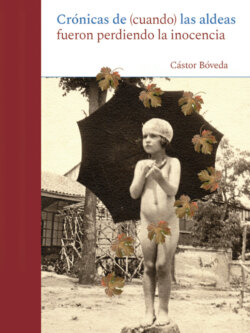Читать книгу Crónica de (cuando) las aldeas fueron perdiendo la inocencia - Castor Bóveda - Страница 5
ОглавлениеA modo de preludio
Los relatos que emergen de las siguientes páginas tienen en común tres elementos referenciales: uno, que están ambientadas en imaginarias aldeas, como entorno del microcosmos de los personajes; dos, que aún siendo inventadas tienen como fuentes pequeñas anécdotas dimanantes de una familia —como la gran mayoría de las familias— que ha vivido la vida misma desde un minúsculo realismo con tintes surrealistas.
Los que enterramos las raíces en décadas pretéritas asumimos la aldea como una referencia geográfica y metafórica de la vida misma.
También el viaje, sea hacia Ítaca o hacia la minúscula aldehuela de nuestra infancia, es un recorrido boomerang: aldea, pueblo, ciudad, capital de comarca, gran capital y regreso al caserío. Especularmente: infancia, niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez, decrepitud con pañales de adulto incluidos, babeo infantiloide, etc.
Aromando estos trayectos, la panoplia familiar arroja y empapa con sus efluvios todos estos procesos. Tan misteriosos como irreales, donde el que sean sucedidos o imaginarios es lo de menos. Somos no únicamente lo que comemos, bebemos y respiramos, sino lo que se nos ha adherido a la dermis del contexto familiar pasado y presente. Evoco aquí algunos pequeños destellos.
Como el abuelo del abuelo del abuelo que buscaba gemelos en su progenie para denominarles como dos admirados personajes mitológicos de su encandilante Olimpo griego: los hijos de Leda y Zeus, gemelos aunque curiosamente uno inmortal y el otro mortal.
No obstante sucedió que la esposa (real) del ancestro tras varios intentos fallidos únicamente vino a dar a luz un muchacho. La pretensión de ponerle «Pólux Cástor» al heredero fue rechazada de plano por el clérigo bautizador de aquellas épocas quien tras investigar y consultar clérigos cercanos aceptó disponer únicamente el nombre del gemelo mortal por encontrarlo más ajustado a la terrenalidad del humano recién nacido que a las ínfulas intelectualoides del ancestro.
Así pues, en honor a la futilidad, ese nombre fue saltando y salpicando inexorablemente a algún miembro de cada una de las siguientes generaciones, llegando a mi propio padre y a mí mismo, claro está.
Pero no solamente se transfundió el apelativo sino los ramalazos de mágica locura que aportaban toques artísticos a otros personajes de la constelación aldeana de la que he resultado fiduciario. De ahí brotan las historias, los cuentos, las realidades fantaseadas.
Un tío abuelo, escritor célebre y registrado en los anales por una excelsa obra local, que tras la guerra civil se hizo opus internacional, por el exilio obligado, tuvo la costumbre de llevar siempre una nuez en el bolsillo del pantalón. Historiadores de sus trabajos y biógrafos asociaron este «tic» con una incongruente superstición asumiendo que el agnóstico erudito creía en una cábala que asociaba el fruto seco con la buena suerte. Tenía la costumbre sana de colocarla encima de la mesa y apretarla entre los dedos, cuando discutía dialécticamente con algún interlocutor beligerante.
Eduardo sufrió un ataque al corazón en un taxi que le llevaba de regreso a su hotel tras una conferencia multitudinaria como todas las suyas en tiempos de su dorada senectud. Y falleció manteniendo la nuez entre sus dedos en el lobby del hotel, aguardando la ambulancia.
Fue uno de los primos quien me contó, mientras el ataúd era depositado en la fosa pertinente, que la famosa nuez del bolsillo no constituía un ejercicio de superstición sino que era un objetivo que manoseaba en situaciones tensas. Había cogido la costumbre de despotricar en silencio contra la representación de un cerebro que en si era la nuez en vez de despotricar contra la falta de inteligencia (cerebro) de otros seres humanos que le zaherían en múltiples ocasiones. Más descerebrados cuando más elevados y molestos estaban al confrontarse con el erudito escritor. Así deduje que el apretar el fruto seco al subirse a la barca de Caronte, era como alejarse de la terrenalidad mostrando el dedo central enhiesto, a modo de despedida.
Eso era magia filosófica, familiarmente asumida y enriquecedora de historias.
Nuestra familia era así, dimanante de historias. Una tía, vecina de la capital de provincia, en aquellos años una aldea con algo más de habitantes, enfermera que fue de mucho reconocimiento en el área de los rayos X —decía que ella era la que mas conocía del interior de sus vecinos, claro— permaneció soltera hasta pasada la cincuentena. Finalmente ya madura, se casó con un patán con especial habilidad para disimular su amplia ignorancia.
No es que el cateto nos cayese mal por su desconocimiento e incultura, porque muchas ramas familiares podían ostentar tales etiquetas siendo merecedores del cariñoso aprecio por nuestra parte, dado su corazón de oro y bondad, resultando una hermosura de seres humanos.
Este patán enseguida se destacó por dos anécdotas ajenas al vivir del cuento a costa de los ingresos de la enfermera. Su viuda madre, aldeana de pura cepa, solía venir a la «capital» desde su aldea, un día a la semana para vender sus verduras y resultas de la matanza casera, en el mercado campesino.
Para eso la señora se desplazaba a pie, protegiéndose del fango de los caminos de la época con sus «zocas» de madera, claqueteando los más de quince quilómetros que separaban su minifundio de la ciudad, cargando al espinazo sus productos.
El palurdo, que impugnaba su origen pueblerino rechazando a su madre y cuasi negándola, jamás se ofreció a recogerla en el pueblo y acercarla con su carga al mercado. Un par de veces tuvo el gesto de permitirle subirse a su coche, finalizada la feria, casi a escondidas, para regresar a la mujer a la aldea.
Pero a la tercera dejó de ofrecer tal apoyo. Resulta que en la casa de sus orígenes, la madre tenía algunos animales: una vaca, el consabido gorrino para la matanza anual, numerosas gallinas y un borrico, en las cuadras habilitadas debajo de la vivienda como era habitual.
El burrito, negro y encantador cual Platero galaico, sentía la aversión del hijo desnaturalizado hacia su madre y hacia su origen, y en cuanto veía al patán llegar a la morada, levantaba a mordiscos la cancela y se dedicaba a perseguirlo tirándole tarascones a mansalva hasta que el «descastado intruso» tenía que salir corriendo por el acoso del inteligente animal. Por eso dejó de llevar a la madre que tenía que regresar al igual que a la venida, a pie.
La actitud del animalico es asimismo magia de la naturaleza, que muchos agradecíamos en nuestro fuero interno aprendiendo de ello. Así era esta familia precursora de historias aldeanas.
Un hermano de mi padre, el tío Tomás, fue en vida un reconocido pintor encumbrado por el realismo en sus imágenes, retratando personajes de alto nivel y colgando sus óleos en varios museos, edificios públicos e inmuebles de alcurnia. Este artista era un buenazo e inocente individuo apreciado por todos, con la sana costumbre de tomarse una cunquiña de albariño en las tardes habilitadas para la partida de cartas con la flor y nata de la sociedad capitalina en principio de siglo xx.
Fue uno de los que primero se hicieron con un Hispano-Suiza, modelo Alfonso xiii, de segunda mano, en la pequeña ciudad de las Burgas. Y sobre él se alejaba para aposentarse en las afueras donde bocetar sus lienzos en paisajes aldeanos y naturalezas varias, cargando lienzos, caballete y cajas de pinturas en la trasera del vehículo.
En los tiempos en que las novedosas señales —aún eran cuatro únicamente: «golpe», «curva», «intersección», y «nivel de grado de cruce de ferrocarril»— que el Ayuntamiento había dispersado por las carreteras que daban en acceso a la incipiente ciudad sucedió, en una de las excursiones del artista, que maniobrando el automóvil derribó un poste de trafico sin saber qué hacer ante tal circunstancia y ante tal semidestrozo de la propiedad municipal.
Así pues, colocó en la capota del auto el metálico palitroque doblado y su indicativo, y tras aparcar tranquilamente frente al edificio del Cabildo, cargó escaleras arriba como un Jesús camino del calvario, la «cruz» al hombro, y la depositó delante del Alcalde.
—Mira lo que me ha pasado. Ya me dirás que hago —le dijo al munícipe, lógicamente en gallego.
—Pero Tomás —respondió sonriente y con algo de asombro el regidor, uno de los compañeros de partidas de cartas en el Casino— ahora voy a tener que meterte al calabozo por destrozar una propiedad pública. Lo que no entiendo es que la hayas traído en vez de dejarla en su sitio y avisarnos.
—La verdad es que no se me ocurrió —comentó el despistado y algo azorado infractor.
Pensando en sacar provecho de la situación en beneficio de la alcaldía, el magistrado tuvo una brillante idea que de inmediato propuso.
—Tomás, podemos olvidar el calabozo y las multas, si nos pintas algo para el Ayuntamiento. ¿Qué te parece?
—De acuerdo. Pero sin prisas. Ya sabes que yo pinto a mi aire y sin tiempos —aceptó el artista.
—Pues claro, hombre —concordó el alcalde frotándose virtualmente las manos, ante la perspectiva de colgar en alguna pared del Consistorio una obra del costoso artista local a precio nulo. No se volvió a hablar del tema en tertulias y partidas.
Pero siendo el pintor hombre de palabra, al cabo del tiempo —ya que era su método iniciar e ir finalizando alternativamente varios lienzos a la vez— se presentó nuevamente en el despacho del regidor con un palitroque metálico y señalización idéntica a la derribada. Había entendido —o tal vez no— que lo pedido que pintase era la señal y no un cuadro. Eso sí, tuvo el detalle de plasmar su valiosa firma en una esquina inferior del rectángulo indicativo.
También nuestra capital aldeana aportó virtuosos de la música popular a nuestro magín familiar. El tío Camilo, guitarrista de alto nivel, conocido en los ámbitos musicales como «Manitas de plata», destacaba en flamenco, coplas, fandangos, jotas, muñeiras, pasodobles pasando por cuplés y lo que se terciase. A su calidad como concertista se añadía su reconocida afición por las juergas y saraos a que era invitado.
La ceremonia matrimonial se había desarrollado en la iglesia catedral, con las bancadas de segundo nivel atosigadas por decenas de músicos, ciudadanos ilustres, vecinos de medio pelo y otros poco o nada recomendables, pura chusma fiestera de aldeas y alrededores. Tras los respectivos «si quiero» los contrayentes descendieron la escalinata de piedra del templo en medio de una dividida multitud arrojando pétalos y aplausos a los ya esposos. Destacaba en las fotos del evento el inmaculado vestido de novia, adelantado a la moda, más corto, holgado y sin corsé, copia de un modelo introducido en España por la recién estrenada casa que la couturiere parisina Madame Paquin había abierto en Madrid.
Al final del descenso, alguien entregó su guitarra al artista aún enfundado en su chaqué negro de solapas de terciopelo quien después de darle un apasionado beso a la ya mujer, asertó con romántica entonación:
—Cariño —dijo— voy a despedirme de los amigos. Tú espérame en la cama que en un ratillo allí estaré. Añadiendo, tras guiñar un ojo: —¡Preparada!
Y se perdió por la callejuelas empedradas, seguido de una pequeña turba de juerguistas impenitentes de todas las raleas, comenzando un recorrido festivo por cafetines, antros y lupanares multiétnicos donde el artista acostumbraba aplicar sus virtudes para solaz de los parroquianos presentes. Otras féminas de la familia acompañaron a la inocente consorte hasta su casa, donde comenzó a prepararse para una espera que se alargó horas y horas.
La «despedida» se prolongó hasta el mediodía del día siguiente en que ya en el hogar, encontró a la esposa sentada en la cama, con lacitos de papel multicolores orlando y modelando los rizos desde la noche anterior, con una mañanita de cachemira sobre los hombros cubriendo la neglillé o picardías de seda negra calada, que había adquirido para la retrasada noche nupcial.
La esposa inició en ese momento el aprendizaje de la paciencia ya que las escapadas del músico fueron habituales, aunque eso sí, sin infidelidades reales a la promesa nupcial.
La nota militar la aportó en la ralea el padre de mi padre, llamado —como no— Cástor, que fue capitán republicano, manso y leal a la bandera. Había sido amigo y compañero de academia desde el inicio de la carrera de armas, de otro capitán que a la sazón era más de derechas que el mismo generalísimo.
Cuando el «caudillo» propagó su insurrección, el amigo y compañero se unió al bando golpista, donde logró un ascenso trepidante, alcanzando al triunfar en la sedición, el grado de coronel nacional. Y a él le tocó encarcelar a su amigo, a mi abuelo tocayo.
—Bien que lamento tener que fusilarte —le dijo cuando fue a visitarlo en la prisión militar donde habían encerrado a los militares republicanos.
—¡Joder, pues apunta para otro lado! —le contestó el abuelo. Y fueron las últimas palabras que ambos camaradas de armas se dirigieron mutuamente.
Y así lo hizo, metafóricamente, logrando el coronel con su influencia que en el juicio sumarísimo, destinado a plasmar la culpabilidad, se conmutase la condena letal por cárcel perenne que unas décadas después fue convertida en libertad vigilada, ya peinando canas el veterano soldado.
Por otra parte, resultado de la victoria de los golpistas de Franco, acaeció que muchos españoles tuvieran que iniciar la diáspora emigratoria, en el caso de mis progenitores, a Latinoamérica, llegando a tierras extrañas sin oficio ni beneficio.
Mi padre, como miles de inmigrantes en aquellas décadas, se vio obligado a aceptar toda clase de trabajos, chapucillas, «changas» en la lengua local. Jamás había sido pintor de brocha gorda, ni carpintero, ni barrendero ni albañil, por ejemplo.
Le ofrecieron la posibilidad de hacer una especie de soporte de un par de metros de altura que sostuviese una imagen de la virgen en la plataforma superior de uno por uno, a ser ubicada en el patio delantero de un colegio de monjas. Oferta que acepto lógicamente.
Sin otros conocimientos que el entusiasmo y las ideas imaginadas, fue creando unos laterales de ladrillo vista, hasta formar una especie de pirámide hueca truncada cerrada superiormente por la necesaria plataforma de cemento. Plataforma delgada y sin encofrado.
Sucedió que cuando la virgen de escayola, asentada sobre un globo terráqueo y pisoteando una serpiente asimismo de escayola, aún pesando poco la figura, durante la noche triunfó sobre la plataforma, inconsistente en sí misma, desapareciendo en el interior hueco de la seudopirámide. A la inversa de esas artistas que surgen de las tartas en algunas celebraciones, que en vez de aparecer de improviso, hubiese desaparecido.
Cuando la troupe de monjas de la congregación de San Vicente con sus enormes tocados triangulares almidonados y de un blanco deslumbrante se arremolinaban cual gaviotas levitando alrededor de la catástrofe, acuciando al «albañil» por el suceso, para paliar el griterío, mi padre exclamó: —Eso es que la virgen no estaba bendecida —posibilidad que por ser real atemperó la batahola.
Retiraron la imagen de la oquedad, rellenaron la pirámide con escombros requisados de los caminos aledaños, prepararon un encofrado apropiado nacido en una parrilla de barbacoa que fue nocturnamente confiscada, y tras dejar que el cemento fraguase, y que el obispo bendijese la figura para coadyuvar la defensa de la gravedad, la virgen María fue colocada en el alto que le correspondía, donde se mantuvo muchos años para solaz de monjas y escolares del recinto.
Con el paso de tiempo, los oasis democráticos del Cono Sur latinoamericano fueron arrasados por las dictaduras terribles propiciadas por el anticomunismo cerril de las multinacionales yanquis organizadas por los «Kissinger» y los «Trump» de aquellos tiempos negros. Militares y paramilitares realizaron su aniquilación de todo lo democrático, mediante torturas y desapariciones a miles.
Mi familia se vió obligada por mi propia seguridad —estudiante y profesor universitario de izquierda, escritor incipiente en periódicos poco recomendables por sus ideologías populares— a regresar a las temporalidades españolas, a la ciudad, a la aldea en ocasiones.
Ya de vuelta al terruño conocí a la hermana pequeña de mi padre, la tía Marita, que desde siempre me cayó muy bien por su humanidad, bonhomía y su inocencia personal, dentro de un estilo coqueto y ligeramente señorial. La llamábamos «La Doña» y había estudiado enfermería, estando en aquel entonces jubilada.
Cuando nos sentábamos, una vez al año, en la mesa de la ciudad «aldea», donde vivía esa rama familiar, yo siempre intentaba colocarme a su lado para que me contase novedades e historias pretéritas de nuestra ralea impenitente que ella atesoraba.
Con la edad su memoria fue entrando en una nebulosa disolvente que nunca afectó a su afabilidad. Era por todos conocida su tierna religiosidad —que no santurronería— y cuando compartíamos mesa yo utilizaba guasas para sacarle ligeramente los colores, eso sí, de forma elegante y consentida.
Ello consistía en que entre cotilleo y cotilleo, en los largos condumios festivos, la contaba casi al oído y en exclusiva algún inocente chiste picaruelo. Nada soez y verdoso sino al contrario, ligero y desde una sencilla tontería mal interpretable. «La Doña» se sonreía, tapándose pudorosamente la boca como disimulando y como perdonándose de haberle hecho gracia la broma picante.
Como ella era de misa diaria, y en la ciudad visitaba siempre la misma iglesia, el confesor era más que conocido. Y muchas veces la perdonaba directamente, asegurando que a partir de ciertas edades ya no eran posibles ni factibles los pecadillos serios, y los veniales por tanto eran perdonados «de serie».
Pero era parte de la costumbre que a la hora del sacramento de la confesión la anciana le repitiese al confidente los chistes que en el día anterior yo le había contado en la mesa.
Una de esas tardes de visita al pequeño templo en que la había acompañado dando un paseíllo por las calles antiguas, evocando historias, y mientras aguardaba que finalizase el acto penitencial, salió del confesionario el sacerdote y se dirigió a mí directamente, mientras «La Doña» continuaba arrodillada en el lateral rezando los padrenuestros y avemarías de rigor.
—Así que tú eres el sobrino americano —me espetó con curiosidad.
—Uno de ellos, padre —respondí quitándome cualquier posible acusación de encima.
—El que le cuenta chistes picantes —especificó. Añadiendo tras levantar la mano en señal de «stop» —Ya sé que no son verdes y que a ella le divierten al rozar su sentido de culpa.
—Así es, padre —respondí con cierta curiosidad.
—Bueno, solo quería conocerte —dijo— Y también decirte que cambies un poco de repertorio, porque Marita me cuenta los chistes y bromas tal cual tú los dices, y he notado que ya los estas repitiendo. Es decir que me los conozco, claro.
—De acuerdo padre —dije—. Entiendo por tanto que tengo su bendición para ello —comenté.
—Pues claro. Aunque seas agnóstico, como todos vosotros, también tienes mi bendición apostólica. Nunca se sabe ¿no crees? Pero, ¡coño!, cambia el repertorio…
Y tornó al cubículo central del confesionario hasta que mi tía finalizó sus rezos adecuadamente.
Con estos mínimos ejemplos de influencia ambiental y otras similares historietas sucedidas y ajenas fui creando relatos aldeanos que lograron algún premio literario en su momento.
Este es el tercer elemento que tienen en común estos trabajos.
El ejemplar sostienes en tus manos contiene un recopilatorio de tales trabajos galardonados, siendo el que más me enorgullece el que contaba en el jurado con Juan Carlos Onetti, convocado por una de las publicaciones más intelectualmente importantes del continente latinoamericano: el semanario Marcha de Montevideo, Uruguay.
Yo en aquel entonces era un jovenzuelo soñador y también, replicando a un escritor modélico, «cuando era feliz e indocumentado».