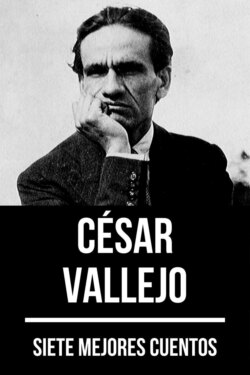Читать книгу 7 mejores cuentos de César Vallejo - August Nemo, John Dos Passos, Cesar Vallejo - Страница 5
Cera
ОглавлениеAquella noche no pudimos fumar. Todos los ginkés de Lima estaban cerrados. Mi amigo, que conducíame por entre los taciturnos dédalos de la conocida mansión amarilla de la calle Hoyos, donde se dan numerosos fumaderos, despidióse por fin de mí, y aporcelanadas alma y pituitarias, asaltó el primer eléctrico urbano y esfumóse entre la madrugada.
Todavía me sentía un tanto ebrio de los últimos alcoholes. ¡Oh mi bohemia de entonces, broncería esquinada siempre de balances impares, enconchada de secos paladares, el círculo de mi cara libertad de hombre a dos aceras de realidad hasta por tres sienes de imposible! Pero perdonadme estos desahogos que tienen aún bélico olor a perdigones fundidos en arrugas.
Digo que sentíame todavía ebrio cuando vime ya solo, caminando sin rumbo por los barrios asiáticos de la ciudad. Mucho a mucho aclarábase mi espíritu. Luego hice la cuenta de lo que me sucedía. Una inquietud posó en mi izquierdo pezón. Berbiquí hecho de una hebra de la cabellera negra y brillante de mi novia perdida para siempre, la inquietud picó, revoloteó, se prolongó hacia adentro y traspasóme en todas direcciones. Entonces no habría podido dormir. Imposible. Sufría el redolor de mi felicidad trunca, cuyos destellos trabajados ahora en férrea tristeza irremediable, asomaban larvados en los más hondos paréntesis de mi alma, como a decirme con misteriosa ironía, que mañana, que sí, que como no, que otra vez, que bueno.
Quise entonces fumar. Necesitaba yo alivio para mi crisis nerviosa. Encaminéme al ginké de Chale, que estaba cerca.
Con la cautela del caso llegué a la puerta. Paré el oído. Nada. Después de breve espera, dispúseme a retirarme de allí, cuando oí que alguien saltaba de la tarima y caminaba descalzo y precipitadamente dentro de la habitación. Traté de aguaitar, a fin de saber si había allí algún camarada. Por la cerradura de la puerta alcancé a distinguir que Chale hacía luz, y sentábase con gran desplazamiento de malhumor delante de la lamparita de aceite, cuyo verdor patógeno soldóse en mustio semitono a la lámina facial del chino, soflamada de visible iracundia. Nadie más estaba allí.
Dado el aspecto de inexpugnable de Chale, y, según el cual, parecía acabar de despertar de alguna mala pesadilla quizás, consideré importuna mi presencia y resolví marcharme, cuando el asiático abrió uno de los cajones de la mesa y, capitaneando de alguna voz de mando interior e inexorable, que desenvainóle el cuerpo entero en resuelto avance, extrajo de un lacónico estuche de pulimentado cedro, unos cuerpos blancos entre las uñas lancinantes y asquerosas. Los puso en el borde de la mesa. Eran dos trozos de mármol.
La curiosidad tentóme. Dos trozos ¿de mármol eran? Eran de mármol. No sé por qué, desde el primer momento, esas piezas, sin haberlas tocado ni visto claramente y de cerca, vinieron a través del espacio, a barajarse entre las yemas de mis dedos, produciéndome la más segura y cierta sensación del mármol.
El chino las volvió a coger, angulando en el aire miradas por demás febriles y de angustioso devaneo, para que ellas no descorrieran ante mí ciertas presunciones sobre la causa de su vigilia. Las cogió y examinólas detenidamente a la luz. Sí. Dos pedazos de mármol.
Luego, sin abandonarlos, acodado en la mesa, desaguó entre dientes algún monosílabo canalla que alcanzó apenas a ensartarse en el ojo tajado, donde el alma del chino lagrimeó de ambición mezclada de impotencia. Hala otra vez el mismo cajón y aupado acaso por un viejo tesón que redivivía por centésima vez, toma de allí numerosos aceros, y con ellos empieza a labrar sus mármoles de cábala.
Ciertas presunciones, dije antes, saltaron ante mí. En efecto. Conocía yo desde dos años atrás a Chale. El mongol era jugador. Y jugador de fama en Lima; perdedor de millares, ganador de tesoros al decir de las gentes. ¿Qué podía significar, pues, entonces esa vela tormentosa, ese episodio furibundo de artífice nocturno? ¿Y esos dos fragmentos de piedra? Y luego, ¿por qué dos y no uno, tres o más? ¡Eureka! ¡Dos dados! Dos dados en gestación.
El chino labraba, labraba desde el vértice mismo de la noche. Su faz, entre tanto, también labraba una infinita sucesión de líneas. Momentos hubo que Chale exaltábase y quería romper aquellos cuerpezuelos que irían a correr sobre el tapete persiguiéndose entre sí, a las ganadas del azar y la suerte, con el ruido de dos cerrados puños de una misma persona, que se diesen duro el uno al otro, hasta hacer chispas.
Por mi parte habíame interesado tanto esa escena, que no pensé ni por mucho abandonarla. Parecía tratarse de una vieja empresa de paciente y heroico desarrollo. Y yo aguzábame la mente, indagando lo que perseguiría este enfermo de destino. Burilar un par de dados. ¿Y bien?
Tanto se afirma sobre maniobras digitales y secretas desviaciones o enmiendas a voluntad en el cubileteo del juego, que, sin duda, díjeme al cabo, algo de esto se propone mi hombre. Esto por lo que tocaba al fin. Pero lo que más me intrigaba, como se comprenderá, era el arte de los medios, en cuya disposición parecía empeñarse Chale a la sazón, esto es la correlación que debía de prestablecerse, entre la clase de dados y las posibilidades dinámicas de las manos. Porque si no fuese necesaria esta concurrencia bilateral de elementos, ¿para qué este chino hacía por sí mismo, los dados? Pues cualquier material rodante sería utilizable para el caso. Pero no.
Es indudable que los dados deben de estar hechos de cierta materia, bajo este peso, con aquel aristaje, exagonados sobre tal o cual impalpable declive para ser despedidos por las yemas de los dedos; y luego, estar pulidos con esa otra depresión o casi inmaterial aspereza entre marca y marca de los puntos o entre un ángulo poliédrico y el exergo en blanco de una de las cuatro caras correspondientes. Hay, pues, que suscitar la aptitud de la materia aleatoria, para hacer posible su obediencia y docilidad a las vibraciones humanas, en este punto siempre improvisadas, y triunfadoras por eso, de la mano, que piensa y calcula aún en la más oscuro y ciego de estos avatares.
Y si no, había que observar al asiático en su procelosa jornada creadora, cincel en mano, picando, rayando, partiendo, desmoronando, hurgando las condiciones de armonía y dentaje entre las innacidas proporciones del dado y las propias ignoradas potencias de su voluntad cambiante. A veces, detenía su labor un punto, contemplaba el mármol y sonreía su rostro de vicioso, melado por la lumbre de la lámpara. Luego con aire tranquilo y amplio, golpeaba, cambiaba de acero, hacía rodar el juguete monstruoso ensayándolo, confrontaba planos tenaz, pacientemente y cavilaba.
Pocas semanas después de aquella noche, quienes hubo que murmuraban entre atorrantes y demás círculos de la cuerda, cosas estupefacientes e increíbles sobre grandes acontecimientos recientemente habidos en las casas de juego de Lima. De mañana en mañana las leyendas fabulosas crecían. Una tarde del último invierno, en la puerta del Palais Concert, refería un exótico personaje de biscotelas chorreantes, a un grupo de mozos, que le oían por todas las orejas:
–Chale para poder jugar esos diez mil soles, no ha jugado limpio. Yo no sé cómo. Pero el chino se maneja una misteriosa, inconstatable prestidigitación sobre el tapete. Eso no se puede negar. Fíjense ustedes –recalcó aquel hombre con gravedad siniestra– que los dados con que juega ese chino, jamás aparecen en la mano de otro jugador que no sea Chale. Hablo sobre datos inequívocos de propia observación. Esos dados tienen, pues, algo. En fin...Yo no sé...
Una noche lanzóme la inquietud al antro donde jugaba Chale.
Era una cosa de juego para los más soberbios duelos del tapete.
Había mucha gente en torno de la mesa. La cabestreada atención de todos hacia el paño ganglionado de montones de billetes, díjome que esa era noche de gran borrasca. Abriéronme paso algunos conocidos que entusiastas me echaban a apostar.
Allí estaba Chale. Desde la cabecera de la mesa, presidía la sesión, en su impasible y torturante catadura todopoderosa: dos correas verticales por cuello, desde los parietales chatos de ralo pelaje, hasta las barras lívidas de las clavículas; boca forjada a la mala en dos jebes tensos de codicia, que no se entreabrían jamás en sonrisa por miedo a desnudarse hasta el hueso; camisa heroica hasta los codos. El latido de la vida saltábale de un pulso al otro, buscando las puertas de las manos para escapar de cuerpo tan miserable. Livor nauseante sobre los pómulos de caza.
Podría decirse que allí se había perdido la facultad de hablar. Señas. Adverbios casi inarticulados. Interjecciones arrastradas. ¡Oh cuánto quema a veces el resuello branquial de lo que anda muerto, y sin embargo vivo en cada uno de nosotros!
Propúseme observar con toda la sutileza y profundidad de que era capaz, las más mínimas ondas sicológicas y mecánicas del chino.
Rayaba la una de la madrugada.
Alguien apostó cinco mil soles a la suerte. El aire chasqueó como agua caliente estocada por la primera burbuja de la ebullición. Y si quisiera yo ahora precisar cómo eran las caras circunstantes en aquellos segundos de prueba, diría que todas ellas rebasáronse a sí mismas y fueron a ser refregadas y estrujadas con el par de dados de Chale, encendiéndose y afilándose allí, hasta urgir y querer arrancar una novena arista milagrosa a cada dado, como ansiada sonrisa del destino. Chale deshízose violentamente de los dados, como un par de brasas que chisporroteasen, y rugió una hienada formidable grosería que trascendió en la sala a carne muerta.
Palpéme en mi propio cuerpo como buscándome, y me di cuenta de que allí estaba yo temblando de asombro. ¿Qué había sentido el chino? ¿Por qué arrojó los dados así, como si le hubiesen quemado o cortado las manos? ¿El ánimo de aquellos jugadores todos, como es natural, en contra suya siempre, había, ante tan crestada apuesta, así llegádole a herir de tal manera?
Mientras los dados estuviesen abandonados sobre el paño de esmeralda, vinieron a mi memoria los dos trozos de mármol que ví troquelar a Chale en ya lejana noche. Estos dados, que ahora veía, provenían por cierto de las nacientes joyas de entonces, porque he aquí que ellos eran de un mármol albicante y traslúcido en los bordes y de brillo firme casi metálico en los fondos. ¡Bellos cubos de Dios!
El chino, luego de corta vacilación, recogió otra vez los dados y siguió su juego, no sin algún temblor convaleciente en las sienes que quizás sólo yo percibí con harto trabajo.
Tiró una vez. Barajó. Volvió a tirar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. La novena pintó quina y sena.
Todos parecieron descolgarse de una picota y resucitar. Todos humanizáronse de nuevo. Por allí se pidió un cigarrillo. Tosieron. Chale pagó dos mil quinientos soles. Yo lancé un suspiro. Luego tragué saliva. Hacía calor.
Formuláronse nuevas apuestas y continuó la trágica disputa de la suerte con la suerte.
Noté que la pérdida que acababa de tener Chale no le había inmutado absolutamente, circunstancia que venía a echar aún mayor sombra de misterio sobre el motivo de su inusitado rapto de ira anterior que, por lo visto, no podía atribuirse a claro alguno producido fogonazo nervioso, por incausado, al parecer, socavaba mi espíritu con crecientes cavilaciones sobre posibles inteligencias del chino con corrientes o potencias que danse más allá de los hechos y de la realidad perceptible. ¿Hasta dónde, en efecto, podría Chale parcializar al destino en su favor por medio de una técnica sabia e infalible en el manejo de los dados?
En el primer juego que siguió al de los cinco mil soles, fue de nuevo esta misma cantidad, apuntada esta vez al azar. Varios acompañaron con menores apuestas a las quinientas libras. Y el ambiente de combate fuéle ahora aún más enteramente hostil al banquero.
Los dados saltaron de la diestra del asiático, juntos, al mismo tiempo, dotados de un impulso igual. Con un instrumento de medida que pudiese registrar en cifras innominables las humanas ecuaciones gestadoras de acción más infinitesimales, habríase constatado la simultaneidad absolutamente matemática con que ambos mármoles fueron despedidos al espacio. Y juraría que, al auscultar la relación de avance que desarrollábase entre esos dos dados al iniciar su vuelo, lo que hay de más permanente, de más vivo, de más fuerte, de más inmutable y eterno en mi ser, fundidas todas las potencias de la dimensión física, se dio contra sí mismo, y así pude sentir entonces en la verdad del espíritu, la partida material de esos dos vuelos, a un mismo tiempo, unánimes.
Chale había arrojado los dados constriñendo toda su escultura hacia una desviación anatómica tan rara y singular, que ello turbó aún más mi ya sugestionada sensibilidad. Diríase que en ese momento había el jugador estilizado toda su animalidad, subordinándola a un pensamiento y un deseo únicos a la sazón en su juego.
En efecto. ¿Cómo poder describir semejante movimiento de sus huesosos flancos, arrimándose uno contra otro, por sobre la gritería misma de un silencio de pie suspenso entre los dos guijarros de la marcha; semejante ritmo de los omóplatos transfigurándose, empollándose en truncas alas que, de pronto, crecían y salían fuera, ante la ceguedad de todos los jugadores que nada de esto percibían y que me dejaban ¡ay, sólo ante aquel espectáculo que me castigaba en todo el corazón!... Y aquella confluencia del hombro derecho, quieta, esperando que la frente del chino acabase de ganar todo el arco que la intuición y el cálculo mental de fuerzas, distancias, obstáculos, elementos aceleratrices y hasta del máximun de intervención de una segunda potestad humana, tendían, templaban, ajustaban desde el punto más alto de la vidente voluntad del hombre hasta los cercos lindantes a la omnipotencia divina... Y esa muñeca pálida, alambreada, neurótica, como de hechicería, casi diafanizada por la luz que parecía portar y transmitir en vértigo a los dados, que la esperaban en la cuenca de la mano, saltando, hidrogénicos, palpitantes, cálidos, blandos, sumisos, transustanciados tal vez, en dos trozos de cera que sólo detendríanse en el punto del extendido paño, secretamente requerido, plasmados por los dos lados que plugo al jugador... La presencia entera de Chale y toda la atmósfera de extraordinaria e ineludible soberanía que desarrolló en la sala en tal instante, habíanme envuelto también a mí, como átomo en medio del fuego solar del mediodía.
Los dados volaron, mejor, corrieron tropezándose entre sí, patinando, saltando isócronos a veces, con el rehillo punzante de dos tambores que batieran en redoble de piedra la marcha de lo que no podía volver atrás, aun a pesar de Dios mismo, ante las pobres miradas de aquella estancia, solemne y recogida más que iglesia a la hora de alzar la hostia consagrada...
Vibrante, grisácea línea trababa cada dado al rodar. Una de esas líneas empezó a engrosar, fue desdoblándose en manchas unas más blancas que otras; pintó sucesivamente 2 puntos negros, luego 5, 4, 2, 3 y plantóse por fin marcando quina. El otro mármol ¡oh los costados y el espaldar, el hombre y el frontal del jugador! el otro mármol ¡oh la partida simultánea de los dados! el otro avanzó tres dedos más que el anterior, y por parecido proceso de evolución hacia la meta insospechada, fue a presentar también 5 puntos de carbón sobre el tapete. ¡Suerte!
El chino, con la serenidad de quien lee un enigma cuyos términos le fuesen desde mucho antes familiares, hizo ingresar a su banca los cinco mil soles de la apuesta.
Alguien dijo a media voz:
–¡Es una barbaridad! Siempre las más altas paradas son para Chale. No se puede con él.
El chino, repetí para mí, no hay duda, tiene completo dominio sobre los dados que él mismo labrara, y, acaso, todavía más, es dueño y señor de los más indescifrables designios del destino, que le obedecen ciegamente.
Los más poderosos jugadores parecieron encolerizarse y refunfuñar contra Chale, a raíz de la última jugada. La sala entera sacudióse en un espasmo de despecho; y quizá la protesta amordazada de esa masa de seres a los que así golpeaba la invencible sombra del destino encarnada en la fascinante figura de Chale, estuvo a punto de traducirse en un zarpazo de sangre. Un solo gran infortunio puede más que millares de pequeños triunfos dispersos y los atrae y ata a sus huracanadas entrañas, hasta untarles por fin en su aceite incandescente y funerario. Todos esos hombres debieron sentirse heridos por la última victoria del chino, y, llegado el caso, todos le habrían arrancado la vida a las ganadas. Hasta yo mismo –me aguijonea el remordimiento al recordarlo– hasta yo mismo odié furiosamente a Chale en ese instante.
Siguió una apuesta de diez mil soles al azar. Todos temblamos de expectación, de miedo y de una misericordia infinita, como si fuésemos a presenciar un heroísmo. La tragedia revolcase cosquilleante a lo largo de las epidermis. Las pupilas relincharon casi vertiendo lloro puro. Los rostros alisáronse cárdenos de incertidumbre. Chale lanzó sus dados. Y de este solo cordelazo, apuntaron dos senas en el paño. ¡Suerte!
Sentí que alguien se abría paso a mi lado y me apartaba para adelantarse a la mesa, presionándome, casi acogotándome en forma brutal y arrolladora, como si una fuerza irresistible y fatal impulsara al intruso para tal conducta. Quienes estuvieron a mi lado sufrieron idéntico vejamen del desconocido.
Y he aquí que le chino, en vez de recoger dinero ganado, hizo de él desusado olvido, para como movido por resorte, volver inmediatamente la cara hacia el nuevo concurrente. Chale se demudó. Parece que ambos hombres chocaron sus miradas, a modo de dos picos que se prueban en el aire.
El recién llegado era un hombre alto y de anchura proporcionada y hasta armoniosa; aire enhiesto; gran cráneo sobre la herradura fornida de un maxilar inferior que reposaba recogido y armado de excesiva dentadura para mascar cabezas y troncos enteros; el declive de los carrillos anchábase de arriba abajo. Ojos mínimos, muy metidos, como si reculasen para luego acometer en insospechadas embestidas, las niñas sin color, produciendo la impresión de dos cuencas vacías. Tostado cutis; cabello bravo; nariz corva y zahareña; frente tempestuosa. Tipo de pelea y aventura, sorpresivo, preñado de sugerencias embrujadas como boas. Hombre inquietante, mortificante a pesar de su alguna belleza; céntrico. ¿Su raza? No acusaba ninguna. Aquella humanidad peregrina quizá carecía de patria étnica.
Tenía innegable traza mundana y hasta de clubman intachable, con su correcto vestir y su distinción, y el desenfado inquirido de sus ademanes.
Apenas este personaje tomó una posición junto al tapete, todo el gas envenenado de ebriedad y codicia, que respirábamos en la sala, inclusive el de la última jugada de diez mil soles, la mayor de la noche, despejóse y desapareció súbitamente. ¿Qué oculto oxígeno traía, pues, aquel hombre? De haberse podido ver el aire entonces, lo habríamos hallado azul, serena y apaciblemente azul. De golpe recobré mi normalidad y la luz de mi conciencia, entre un hálito fresco de renovación sanguínea y de desahogo. Sentí que me liberaba de algo. Hubo un dulce remanso en la expresión de todos los semblantes. El señorío de Chale y todas sus posturas de sortilegio se acabaron.
En cambio, una cosa allí nacía. Una cosa en forma de sensación de curiosidad primero, luego de extrañeza y de espinosa inquietud. Y esa inquietud partía, indudablemente, de la presentación del nuevo parroquiano. Sí. Pues él –yo lo hubiera afirmado con mi cuello– traía algún propósito apabullante, algún designio misterioso.
El asiático estaba demudado. Desde que éste advirtió al desconocido, no volvió a mirarle cara a cara. Por nada. Aseguraría que la tomó miedo y que en él más que en ningún otro de los presentes, el efecto repulsivo y aborrecible que despertaba ese hombre, fue mucho mayor para ser disimulado. Chale le odiaba, le temía. Esa es la palabra: le tenía miedo. Además, nadie había visto jamás a tal caballero en aquella casa de juego. Chale ni siquiera le conocía. Detonaba, pues, también por esto su presencia.
El clubman de súbito empezó a respirar con trabajo, como si se asfixiara. Jadeaba mirando fijamente al cabizbajo chino que parecía triturado por aquella mirada, mutilado, reducida a pobres carbones toda su personalidad moral, toda su confianza en sí mismo de antes, toda su beligerancia triunfadora siempre del hado. Chale, cariacontecido, como niño cogido en falta, movía los dedos en el hueco de su diestra temblorosa, queriendo derribarlos por impotencia.
El corro, poco a poco, llegó a converger todas sus miradas en el forastero que aún no había pronunciado palabra. Se hizo silencio.
Por fin el recién llegado dijo dirigiéndose al chino:
–¿Cuánto importa toda su banca?
El interrogado pestañeó haciendo una mueca apocalíptica y ridícula de desamparo, como si fuese a recibir una bofetada mortal. Y volviendo en sí, balbuceó, sin saber lo que decía.
–Allí está todo.
La banca importaba más o menos cincuenta mil soles.
El hombre equis nombró esta suma, extrajo una cantidad igual de su cartera y con majestad la colocó en el paño, apostándola al azar, ante el pasmo de los circunstantes. El chino se mordió los labios. Y, siempre rehuyendo el rostro de su nuevo adversario, empezó a barajar los cubos de mármol, sus cubos.
Nadie acompañó a tan monstruosa y atrevida apuesta.
El apostador único, solitario, sin que nadie, absolutamente nadie, menos el chino, pudiese advertirlo, extrajo del bolsillo su revólver, acercólo sigilosamente al cerebro de Chale, y, la mano en el gatillo, erecto el cañón hacia aquel blanco. Nadie, repito, percibió esta espada de Damocles que quedó suspendida sobre la vida del asiático. Muy al contrario. La espada de Damocles viéronla todos suspendida sobre la fortuna del desconocido, pues que su pérdida estaba descontada. Recordé lo que momentos antes habíase susurrado en la sala:
–Siempre las más altas paradas son para Chale. No se pude con él.
¿Era su buena suerte? ¿Era su sabiduría? No lo sé. Pero yo era ahora el primero que preveía la victoria del chino.
Echó éste los dados. ¡Oh los costados y el espaldar, el hombro y el frontal del jugador! De nuevo, y con más óptima elocuencia, repitiese ante mis ojos y ante mi alma, el espectáculo extraordinario, la desviación anatómica, la polarización de toda la voluntad que doma y sojuzga, entraba y dirige los más inextricables designios de la fatalidad. De nuevo, ante el esfuerzo creador del lanzador de dados, sobrecogido fui de un cataclismo misterioso que rompía toda armonía y razón de ser de los hechos y leyes y enigmas en mi cerebro estupefacto. De nuevo esa partida simultánea de los dados ante iguales términos aleatorios de apuesta. De nuevo abrí los ojos desmesurándolos para constatar la suerte que vendría a agraciar al gran banquero.
Los mármoles corrieron y corrieron y corrieron.
El cañón y el gatillo y la mano esperaban. El de la gran parada no miraba los dados: sólo miraba fija, terrible, implacablemente a la testa del asiático.
Ante aquel desafío, que nadie notaba, de ese revólver contra ese par de dados que pintarían el número que pluga a la invencible sombra del Destino, encarnada en la figura de Chale, cualquier habría asegurado que yo estaba allí. Pero no. Yo no estaba allí.
Los dados detuviéronse. La muerte y el destino tiraron de todos los pelos.
¡Dos ases!
El chino se echó a llorar como un niño.