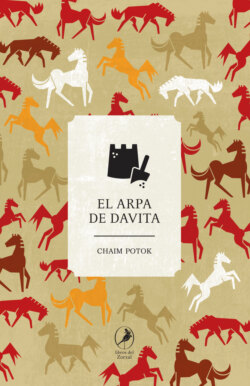Читать книгу El arpa de Davita - Chaim Potok - Страница 7
ОглавлениеLibro uno
Uno
Mi madre venía de un pequeño pueblo en Polonia; mi padre, de un pequeño pueblo del estado de Maine. Ella era una judía no creyente; él, un cristiano no creyente. Se conocieron en Nueva York mientras mi padre cubría una historia para un diario de izquierda acerca de las condiciones de vida en un complejo de departamentos nauseabundos en Suffolk Street, en el Lower East Side de Manhattan, donde trabajaba mi madre. Esto fue a fines de los años veinte. Se enamoraron, tuvieron un breve noviazgo y se casaron.
Excepto su hermana y un tío, nadie de la familia de mi padre fue al casamiento. Eran todos devotos episcopales incondicionales; gente tenaz y elitista de Nueva Inglaterra, cuyos ancestros habían venido a América antes de la Revolución. Habían perdido hijos en las guerras de América: en la Revolución, en la Guerra Civil –dos habían caído entonces: el primero en Bull Run y el segundo en Gettysburg– y en la Primera Guerra Mundial, donde el mayor resultó malherido en Belleau Wood; regresó y murió poco tiempo después. La familia de mi padre –salvo su tío y su hermana– no asistió a la boda porque él había dejado su casa en contra de la voluntad de sus padres para ir a Nueva York y convertirse en periodista, y porque se casaba con una joven judía.
Mi madre había viajado a Nueva York desde Europa poco después del final de la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, había asistido a una prestigiosa escuela en Viena, donde se especializó en literatura inglesa y filosofía europea moderna. Tenía cerca de diecinueve años cuando llegó a América. Sus únicos parientes del lado americano del océano eran una tía y un primo hermano, el hijo de su tía. Se mudó al pequeño departamento de ellos en Brooklyn. Su tía, que había heredado algo de dinero de su difunto esposo, dueño de un pequeño taller clandestino en el distrito textil, le financió la universidad y la certificación como trabajadora social, y luego murió repentinamente.
Sólo asistieron al casamiento de mis padres sus amigos: una extraña mezcla de escritores, editores, poetas, gente de teatro y periodistas de izquierda; además del tío de Nueva Inglaterra y la hermana de mi padre. Fue, mi madre me contó años más tarde, un casamiento muy ruidoso. Los vecinos, enojados, llamaron a la policía. El tío de mi padre, que era el principal causante del ruido, los invitó a tomar un trago. Era oriundo del estado de Maine y no comprendía la falta de humor de la policía de Nueva York.
Yo nací siete meses más tarde.
Nuestro apellido era Chandal. Mis padres me pusieron Ilana Davita. Ilana por la madre de mi madre, que había muerto algunos meses antes de que mi madre partiera para América, y Davita, el equivalente femenino de David, por David Chandal, el tío escandaloso de mi padre, que se había ahogado en un accidente navegando en un yate en las afueras de Bar Harbour, pocas semanas después de la boda.
Años después, descubrí que el tío de mi padre se llamaba así por el abuelo de mi padre, que se había ido de su casa cuando tenía poco más de veinte años y había vagabundeado por New Brunswick, luego compró una granja en Point Durrel, en Prince Edward Island, trabajó la tierra por casi cinco décadas y regresó a Maine para morir.
Una vez le pregunté a mi madre, años después de que papá se hubiera ido, qué significaba el apellido Chandal. No estaba muy segura, dijo. Buscó e investigó, pero sus esfuerzos no arrojaron resultados.
–¿No le preguntaste nunca a papá?
–Él tampoco sabía –me dijo ella.
* * *
Desde que tengo memoria, en la pared del dormitorio de mis padres cuelga enmarcada una fotografía de 9x12, a color, de tres sementales blancos que galopan a través de una playa de arenas rojas, con sus cascos removiendo la arena; dos de ellos corren una carrera cabeza a cabeza, y el tercero los sigue de cerca. Corren al borde de un oleaje verde pálido al que quiebran dos líneas bajas y paralelas de olas encrespadas. Más allá, el agua es de un color verde profundo. El cielo es gris. Unos pájaros blancos planean sobre un banco de arena cercano. A la distancia, una línea de acantilados rojizos cruza el horizonte desde la parte superior izquierda hasta casi la mitad de la foto, luego desaparecen dentro del mar. El epígrafe, impreso en una bella letra manuscrita en tinta negra en el borde inferior izquierdo, reza: Sementales en Prince Edward Island.
Desde siempre, recuerdo que un arpa colgaba de nuestra puerta de entrada. Tenía forma de pera, casi dos centímetros y medio de grosor y cinco centímetros de largo; estaba hecha de madera de nogal. Su ancho era de unos quince centímetros en la parte superior y de veintitrés centímetros en la parte inferior. Cuatro bolitas de madera de arce estaban suspendidas en el extremo inferior, con tanzas de distintos largos que las sujetaban a un listón de madera cerca del extremo superior, y descansaban contra cuatro cuerdas de metal tensadas. Las tanzas eran de pesca y las cuerdas eran de piano. Montamos el arpa atrás de la puerta de entrada y, cuando la abríamos o cerrábamos, las bolitas golpeaban las cuerdas y podíamos escuchar ting tang tong tung ting tang, el más suave y dulce de los sonidos.
La fotografía y el arpa de la puerta estuvieron presentes en cada departamento de Nueva York donde vivimos durante mi infancia. Y vivimos en muchos.
Nos mudábamos a menudo, más o menos cada año, de casa en casa, de barrio en barrio, en ocasiones de distrito en distrito. En cada departamento donde vivimos, nos visitaba cada tanto un hombre alto y elegante, de traje oscuro y sombrero oscuro de fieltro. Por lo general, venía cuando mi padre no estaba. Se quedaba por algún tiempo en la cocina con mi madre y hablaban en voz baja. Por mucho tiempo no supe quién era. «Un viejo amigo», me decía ella. Una vez la escuché refiriéndose a él como su primo. «Su nombre es Ezra Dinn», respondió titubeante a mi pregunta. Sí, era un pariente, el hijo de su finada tía, su único pariente en América.
Un invierno nos mudamos dos veces en el lapso de tres meses. Recuerdo la segunda mudanza. La fotografía de la playa y los sementales había sido colgada en la pared del dormitorio de mis padres; el arpa colgaba de un clavo en la parte interna de nuestra puerta de entrada, y yo casi que la podía tocar si me paraba en puntas de pie. Pero apenas habíamos desarmado la mudanza, las cajas todavía estaban sin desempacar y, de repente, había de nuevo gente de la mudanza en el departamento: hombres corpulentos que caminaban ruidosamente y refunfuñaban mientras cargaban en sus espaldas nuestros pesados muebles de caoba, las cajas abiertas con los libros de mis padres, los enormes bultos con los papeles y las revistas de mi padre. Recuerdo la mudanza porque mi pequeño cuarto era amargamente frío y estaba lleno de chinches, así que estaba feliz por no tener que dormir de nuevo allí. Recuerdo también que uno de los hombres de la mudanza, alto, panzón y con una cara carnosa que brillaba de sudor, paseó sus ojos por algunos de los títulos de los libros de mis padres, y su cara se quedó rígida y sus mandíbulas se trabaron. Le lanzó a mi madre una mirada de asco. Ella le llegaba a los hombros, pero le devolvió la mirada desafiante, estirando el cuello y mirándolo fijo hasta que él se dio vuelta.
Desde muy temprana edad, me convertí en una deambuladora. Solía caminar por las calles de cada barrio como un pichón vorazmente curioso. Al principio, mis padres se asustaron porque parecía que me escurría en un abrir y cerrar de ojos y desaparecía. Me retaban muy enojados y repetidas veces, pero no conducía a nada. Yo necesitaba las calles como antídoto contra los límites perniciosos de los departamentos en los que vivíamos. Poseía un asombroso sentido del tiempo y la ubicación, y parecía que siempre podía regresar antes de que se desencadenara un grave pánico parental. Al final, mis padres se acostumbraron a mis idas y venidas y me dejaron sola.
¿Dónde viví durante esos tempranos y apenas recordados años? Puedo evocar trozos de un paisaje surrealista. Altas vías férreas apoyadas sobre elevados y anchos pilares, y el trueno de hierro de los trenes pasando por allí arriba. Largas filas de hombres silenciosos esperando en las veredas por comida. Escaleras poco iluminadas, corredores malolientes, vecinos peleándose, húmedas calles empedradas, mugrientos montículos de nieve, niños llorando, el olor del repollo hirviendo en agua salada, la arena blanco amarillenta de unas altas dunas, las olas armándose y rompiéndose, y siempre, la música del arpa en la puerta y los silenciosos caballos galopantes sobre las arenas rojas de una playa remota.
Un invierno nos mudamos a un edificio cerca de un río. En el departamento que estaba al lado del nuestro, vivía el cabecilla de una pandilla callejera. Estaba en plena adolescencia, era alto y mugriento. Usaba pantalones de pana, una chaqueta azul marino y una gorra de marinero, y olía a arenque y cebolla. Yo lo evitaba cada vez que lo veía. Una vez pasó cuando yo estaba saltando a la soga en la calle con algunas niñas. Puso un pie en el medio de la soga que se balanceaba, le alteró el ritmo y se alejó riéndose. Una tarde, mientras estaba jugando a las escondidas, apareció por casualidad en el corredor que daba al sótano de nuestro edificio y me asustó con su mirada malvada, los ojos brillantes y el rostro lleno de granos. Una noche escuché su voz a través de las paredes de mi habitación. Se reía de manera estridente. Mi corazón latió acelerado en la oscuridad.
Un sábado por la mañana, estaba en la tienda de la esquina eligiendo un caramelo, con una moneda que mi mamá me había dado, cuando él entró, alto, desgarbado, sucio, con la gorra sobre el ángulo de los ojos. Un viento frío entró con él.
–Cierra la puerta –dijo el vendedor desde el mostrador–. No necesito el invierno dentro de mi negocio.
El muchacho cerró la puerta de un golpe y caminó unos pasos. Me miró. Cerré el puño con mi moneda.
Se acercó a mí. Lo miré fijo. ¡Era tan alto!
–Mi viejo dice que oyó que viviste cerca del puente hace un par de años y en Broome Street antes de mudarte aquí.
Yo recordaba vagamente un puente elevado, agua oscura y el hedor de unas cosas hinchadas cerca de unos pilotes llenos de percebes.
–Hay una pandilla, en esta cuadra, que golpea a niñitas que no tienen protección. ¿Quieres protección?
No sabía qué decir porque no entendía la palabra «pro-
tección».
El muchacho se inclinó para acercarse a mí. Vi sus ojos oscuros y brillantes, sus rasgos con acné, sus labios húmedos, y sentí en ese instante su desprecio por mi debilidad.
–Ey, te estoy hablando. Las niñas necesitan protección en esta cuadra. Me das un centavo por semana, y yo…
Desde atrás del mostrador, llegó la voz del vendedor, un hombre de pecho ancho, brazos gruesos y manos callosas.
–Izzie, si haces tus negocios en mi local, te rompo la cabeza. Déjala tranquila.
El muchacho se incorporó, inclinó la cabeza hacia atrás. Me fulminó con la mirada desde abajo de la visera de su gorra, luego se dio vuelta y salió del negocio golpeando la puerta.
Esa noche, durante la cena, le pregunté a mi madre qué quería decir la palabra «protección».
Mi madre me explicaba las palabras de una manera especial. Me daba el significado actual de la palabra y una breve reseña de su origen. Si no conocía el origen, lo buscaba en el diccionario en el dormitorio, cerca del escritorio de mi padre.
Me dijo que la palabra «protección» venía de una palabra en una antigua lengua y que alguna vez había significado estar cubierto de frente. Ahora significaba cuidar a alguien de un ataque o insulto.
Quiso saber dónde había escuchado yo esa palabra, y se lo dije.
–Ilana, ¿ves cómo vive la clase obrera explotada? –dijo–. Mira lo que les sucede a sus niños.
–Parece un tipo bastante indecente –dijo mi padre–. Creo que voy a tener una conversación con su padre.
Esa noche estuve despierta escuchando el latido de mi corazón. El radiador emitía unos fuertes estallidos. Mi madre me había explicado una vez que el encargado dejaba que la caldera se prendiera fuego y los radiadores se enfriaran, así el propietario de la casa podía ahorrar dinero. Los propietarios eran capitalistas, dijo. Explotadores de la clase obrera. Pero eso iba a terminar pronto. El mundo iba a cambiar. Sí. Muy pronto.
Sus ojos oscuros se encendían cuando hablaba así.
En la penumbra de mi habitación, escuché un grito. La voz del muchacho atravesó la pared: «No la volveré a molestar. ¡No, no quiero ir con el tío Nathan a Newark! ¡Él no es nadie! ¡Nadie!».
A través de la pared, se escuchaba el sonido de la voz enojada de un hombre, de piel golpeando piel y un llanto ahogado.
Alrededor de una semana después, mi madre me dijo que nos íbamos a mudar de nuevo.
Los departamentos donde vivíamos cambiaban a menudo, pero los amigos de mis padres seguían siendo los mismos. Los adultos me abrazaban, me besaban, me hacían cosquillas, me ignoraban. Una niebla de humo de cigarrillos se concentraba en el aire. Casi todas las conversaciones eran ruidosas y sobre política. Palabras y nombres extraños sobrevolaban como dardos. Materialismo dialéctico, materialismo histórico, modo de producción. Hitler, Stalin, Roosevelt, Mussolini, Trotski. Gángsteres de camisas pardas, asesinos de camisas negras. Sindicatos, jefes, capitalistas. ¡Adelante con la lucha!
Las reuniones siempre terminaban con canciones. Me gustaba que cantaran y los oía desde mi habitación. Mi padre tenía una voz de barítono y, a veces, escuchaba su voz por sobre las otras. Cantaban: «Anoche soñé que veía a Joe Hill vivo como tú y yo». Cantaban: «Solidaridad para siempre. / Solidaridad para siempre. / Solidaridad para siempre, / porque el Sindicato nos hace fuertes». Cantaban: «Y porque es humano, / al hombre le gustaría tener algo de comer. / No se llenará con mucha charla. / Eso no le dará pan ni carne». A veces cantaban tan alto, que estaba segura de que se podía escuchar por toda la casa y, quizás, incluso en la calle. Yo permanecía despierta en mi oscura y fría habitación, escuchando las canciones y los latidos de mi corazón.
Una vez alguien pasó por mi puerta y oí:
–¿Qué demonios hacen viviendo en este lugar? ¿No tienen dinero?
–No lo sé –dijo una segunda voz–. Quizá quieran vivir con el proletariado.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a mi madre qué quería decir la palabra «proletariado».
Dijo que era una vieja palabra de otro idioma que originariamente designaba a una persona sin valor, que no tiene nada para dar a su país excepto sus hijos. Ahora se refería a las personas de más baja condición y pobres.
Yo no estaba segura de haber entendido y le pregunté, con la exasperación de un niño, por qué siempre tenía que darme los significados antiguos de las palabras, por qué simplemente no podía decirme lo que la palabra significaba hoy. Y ella me respondió con paciencia, en su inglés con un leve acento: «Todo tiene nombre, Ilana. Y los nombres son muy importantes. Nada existe a menos que tenga un nombre. ¿Puedes pensar en algo que no tenga nombre? Y, cielo, todo tiene un pasado. Todo –una persona, una cosa, una palabra–, todo. Si no sabes el pasado, no puedes entender el presente ni planear bien el futuro. Vamos a construir un nuevo mundo, Ilana. ¿Cómo podemos desconocer el pasado?».
En esas reuniones, mi padre, con su voz bien potente, rasgos rubicundos y naturaleza afable, parecía casi siempre estar en el centro de la conversación que hacía reír a la gente; mientras que mi madre, con su comportamiento erudito y sus rasgos bonitos, el largo cabello oscuro y su voz suave y musical, casi seguro estaba en el corazón de la charla que hacía que la gente se pusiera seria. A todos les gustaba mi padre; todos parecían intimidados por mi madre.
Una mañana, después de una reunión que había terminado a los gritos, con discusiones, amenazas y el ruido de cosas rotas, acostada en la cama de mi fría habitación, oí sonar el timbre. Los pasos de mi padre hacían eco en el pasillo del departamento. Escuché el suave sonido del tintineo del arpa y una breve conversación que no entendí. Dos semanas después, nos mudamos de nuevo.
* * *
Mi madre quedó embarazada. Yo tocaba su panza dura. Fue al hospital y dio a luz a un varón.
Mi padre daba vueltas de aquí para allá, y se lo veía deslumbrado. Nos preparaba las comidas. Yo ponía la mesa y lo ayudaba a limpiar. Me quedaba despierta en la oscuridad, escuchando los ratones escurridizos.
Caminaba ida y vuelta a la escuela sobre una nieve teñida de marrón por la mugre de la ciudad, hecha hielo en las veredas. Una tarde, para acortar la caminata, tomé un atajo por un terreno baldío, una tierra salvaje de pasto muerto, arbustos grises, latas oxidadas y mierda de perro sobre una fina capa de nieve y hielo. Caminé rápido por el baldío hasta la calle paralela. Un ventarrón helado soplaba a través de las calles. En una parte solitaria de la calle, un niño de mi clase me vio y me gritó desde la puerta de su casa: «Ey, Ilana, no te metas en la otra cuadra. A la pandilla de ahí no le gustan los que no son goy».
No entendí lo que me estaba diciendo y continué. Las ráfagas de viento me hacían llorar los ojos. ¿Tenía mi mamá suficiente calefacción en el hospital? ¿El propietario del hospital apagaría la caldera por la noche? Caminé rápido por las calles grises del atardecer, necesitaba urgente ir al baño y esperaba la repentina aparición de una rabiosa horda de niños. No pasó nada.
–¿Qué es un goy? –le pregunté a mi padre esa noche.
–Es como los judíos llaman a alguien que no es judío. Es el término hebreo para «gentil». Para los judíos, yo soy goy.
–¿Y yo soy goy?
–No, mi amor. Tu mamá es judía, entonces tú eres judía. El judaísmo se transmite por línea materna.
–Para ti, ¿yo soy judía?
–Para mí, Davita, todo tu ser es judío, todo tu ser es gentil, todo tu ser es marxista, todo tu ser es…
–¡Papá!
–… hermoso y eres mi amor especial.
Me hizo cosquillas, me reí y lo abracé.
Mi madre regresó a casa. Estaba pálida y muy débil.
A mi hermanito le pusieron el nombre del abuelo de mi madre. El bebé se veía rojo y escuálido, y lloraba muchísimo. Al parecer, tenía un problema en el estómago y en la respiración. Tosía haciendo sonidos extraños y no podía comer ni dormir.
Cierta oscuridad se instaló en los hermosos rasgos de mi madre. Mi padre se desplazaba sigilosamente dentro del departamento, murmurando.
Hubo una tormenta de nieve. Caminé hasta la escuela pisando nieve y, de regreso a casa, corté camino a través del baldío y avancé por blancas calles invernales que estaban casi vacías de tránsito y peatones.
Un día, tres muchachos salieron de un callejón y se pararon frente a mí bloqueándome el paso. Usaban chaquetas de invierno y gorras oscuras. Uno de ellos llevaba un cigarrillo en la boca.
–¿Vives aquí, nena? –Quiso saber.
–Ella no vive aquí –dijo otro–. Conozco a todos los que viven aquí.
–¿Qué ‘tas haciendo en esta cuadra, nena? –preguntó el tercero.
Respondí en una voz que no reconocí:
–Vuelvo a casa de la escuela. Estoy en primer grado.
Hubo una breve pausa.
El que tenía el cigarrillo dijo:
–¿Judía?
Se quedaron ahí, mirándome y esperando. Temblé en el viento cortante. Pasó un auto salpicando nieve sucia.
–Mi padre no es judío –me escuché decir en esa voz que no reconocía.
–No nos gustan los extraños en nuestra cuadra, nena –dijo el tercero.
Su tono ya no era hostil. Ahora hablaba para impresionar a los otros.
El que tenía el cigarrillo dijo abruptamente:
–¿Tu vieja es judía?
No dije nada.
Estaban parados en medio del viento, esperando.
–Oye, nena –dijo el del cigarrillo–. ¿Eres sorda o qué?
–Mi madre es judía –dije en la misma voz extraña.
Siguieron parados ahí, indecisos, sin dejarme pasar. El viento soplaba a través de mis ropas. Yo necesitaba un baño. Sostenía mis libros y estaba de pie, tiritando. Luego me largué a llorar y no pude controlarme más. Me quedé parada llorando y me hice pis encima: sentí cómo una tibia humedad se esparcía por mi ropa interior y se escurría hacia abajo dentro de mis medias y mi traje para la nieve.
Uno de ellos dijo:
–Ay, mierda, déjenla ir. Es sólo una niña.
El que tenía el cigarrillo dijo:
–Es un poco judía y está en nuestra cuadra.
El tercero dijo:
–Vamos, Vince. ¡Por Dios! Es tan sólo una nena chiquita.
–Está bien –dijo el que tenía el cigarrillo–. Está bien. Vete de aquí, nena. Y mantente alejada de nuestra cuadra.
–Sí –dijo el segundo–. La próxima vez no tendrás tanta suerte.
Corrí. Los sentí reír detrás de mí. Recuerdo esa risa. La humedad entre mis piernas ahora estaba fría, pegajosa, un charco de vergüenza secreta.
Entré en el departamento con mi llave. Se escuchó la dulce melodía del arpa de la puerta. No había nadie en casa. Me cambié la ropa y no dije nada. Me pregunté por qué el departamento estaba vacío.
Mi madre había ido con mi hermanito al hospital. Esa noche él murió.
Ella lloraba y mi padre la contenía. La pude escuchar a través de las paredes de la habitación. No sé dónde vivíamos entonces, pero recuerdo a mi madre llorar y a mi padre tratando de calmarla, y los radiadores del departamento contrayéndose por el frío, y una voz en la oscuridad diciendo «ey, niña, ¿eres judía?», y mi corazón luchando como un animal contra su prisión dentro de mi pecho.
Pocas semanas después, mi madre comenzó nuevamente a embalar todas nuestras pertenencias.
Después de esa última mudanza, mi madre se enfermó. No podía levantarse de la cama. Vino un doctor. También vino el hombre alto y distinguido del traje oscuro y el oscuro sombrero de fieltro; lo escuché hablar con mi padre, pero no pude entender lo que decían. De vez en cuando, captaba algún destello de mi madre a través de la puerta parcialmente abierta de la habitación. Permanecía quieta en su almohada blanca, con su largo cabello oscuro sobre el rostro y los hombros. Una infección, oí a mi padre decirle a un vecino. Una enfermedad de mujer. Oh, sí, fiebre alta, muy alta. Sí, grave, muy grave.
Una tarde, pocos días después de que mamá se enfermara, volví de la escuela al departamento. Cerré la puerta y me quedé quieta durante un momento, escuchando la música del arpa. De la cocina salió una mujer que nunca había visto antes. Quedé muy sorprendida.
–¡Hola! –dijo la mujer con una voz alegre–. Eres Ilana Davita. Soy tu tía Sara, la hermana de tu papá. Era hora de que nos conociéramos. Por Dios, eres hermosa. Deja tus libros y quítate el abrigo. ¿Qué tal un vaso de leche y unas galletitas?
La miré con recelo.
–¿Cómo entraste?
–Niña querida, tu padre me hizo entrar y luego se fue a trabajar.
–Papá no me dijo que venías
–Él nunca sabe cuándo vengo. Yo nunca sé cuándo vendré. ¡Pero aquí estoy! ¿Quieres la leche y las galletitas?
Era alta, esbelta y tenía los pechos chatos, la piel pálida, los ojos azules y unos dedos largos. Su cabello era corto, lacio y rubio. Tenía más o menos la edad de mi madre. Se instaló en nuestro departamento y se desplazaba de un lado a otro en uniforme de enfermera –delantal y cofia– y zapatillas, y hablaba en un tono de voz bajo y alegre. Tenía muchos de los rasgos y los gestos de mi padre: las comisuras de sus finos labios parecían dibujadas hacia arriba en una sonrisa perpetua, caminaba de una forma desgarbada, se dejaba caer en una silla y, recostándose hacia atrás, se relajaba profundamente. Pronunciaba las palabras como lo hacía mi papá. Había una pasión reprimida con cuidado en sus modos y una luz de ingenio en sus ojos, como la luz en los ojos de mi padre cuando escribía acerca de huelgas o hablaba sobre comunistas y fascistas.
Dormía en el sillón cama del living. Cocinaba, lavaba la ropa, barría y fregaba los pisos. Todas las mañanas se despertaba, se vestía y leía durante unos minutos un libro, pronunciando las palabras suavemente. Leía ese libro después de cada comida y antes de ir a dormir. A veces, cantaba canciones con palabras y melodías extrañas. «Canciones folclóricas inglesas −me decía en respuesta a mi pregunta−. Y canciones sobre Jesús. ¿No son hermosas?».
Pasaba mucho tiempo en la habitación con mi madre. Yo me preguntaba de qué hablarían. ¿Estaba mi madre en condiciones de hablar? No, decía mi tía. Mi madre sólo permanecía en la cama y miraba el techo o la foto de la playa y jugaba con su cabello. Sobre todo, dormía mucho. Mi tía se quedaba con ella para que mi madre recordara que había otra gente a su alrededor; es importante para todos saber siempre que no estamos solos, decía mi tía. Le pregunté qué hacía todo el tiempo que pasaba allí dentro. «Oh, me mantengo ocupada», dijo alegremente. Había mucho para hacer. «A veces, leo del Libro de los Salmos», dijo.
Yo no sabía qué era eso.
Al comienzo de la segunda semana de la enfermedad de mi madre, el diario envió a mi padre fuera de Nueva York. «Una huelga –dijo con su taza de café, tratando de que su voz sonara ligera–. Vuelvo en unos días, mi amor. Sé buena niña y obedece a tu tía Sara».
Ese domingo mi tía se despertó muy temprano –tal como lo había hecho el domingo anterior–, se puso un sombrero de lana verde y zapatos marrones de taco bajo y dejó el departamento. El arpa de la puerta me despertó. Mi tía estuvo fuera cerca de una hora. A su regreso, el arpa tocó su melodía. Yo estaba en la cocina comiendo cereales. El alegre rostro de mi tía estaba enrojecido por el frío, que yo podía oler desprendiéndose de su ropa.
–Un fantástico día de Maine –me dijo feliz–. Aire frío y limpio. ¿Tu madre duerme todavía? Bien. Niña querida, ¿por qué no nos preparamos un chocolate caliente? Espera que me saque estas ropas de domingo. ¿Alguna vez has ido a misa? ¿Y Navidad? ¿Celebran el nacimiento del Señor? No, supongo que no. Vuelvo enseguida.
Por la noche, ella me acostaba, apagaba la luz y me contaba extrañas historias en su voz ronca, expresiva y ligeramente nasal. Me habló sobre un peregrino llamado Smith y de una mujer india llamada Pocahontas. Me contó sobre la escritora George Sand. «Hace cien años, fue la mujer más famosa de Europa. ¿Estás dormida, Davita?». Yo no dormía. Me contó sobre las mujeres pioneras que dejaron sus cómodos hogares para ir al Oeste con sus hombres. «El Oeste era una tierra muy salvaje. Las mujeres se instalaban en casas que quedaban lejos unas de otras. Tierra yerma, sin árboles, vientos crueles. El sol quemaba en verano y la nieve caía sin parar en invierno. Así eran las praderas. Kilómetros y más kilómetros de un vacío imperturbable. ¿Puedes imaginártelo, Davita? Chatura y vacío a tu alrededor y, sobre tu cabeza, el inmenso cielo. Los hombres salían de caza, se iban a comerciar y estaban fuera durante semanas. Es terrible estar solo, terrible. ¿Qué piensas que hacían las mujeres en ese tiempo solitario? ¿Estás todavía despierta, Davita? ¿Estás escuchando? Usaban su imaginación. Así es, su imaginación».
Yo la escuchaba. En la fría oscuridad de mi cuarto, recostada en mi cama, escuchaba a mi tía Sara de Maine contarme esas historias sobre los colonos y los indios y las mujeres solitarias que usaban su imaginación para luchar contra su soledad. Mi madre nunca me contó historias como esas, sus historias eran sobre Polonia y Rusia y, a veces, sobre una bruja malvada llamada Baba Yaga. Escuchaba las historias de mi tía Sara y, en algunas ocasiones, veía a las mujeres dentro de mis ojos.
Una noche me contó sobre una de las mujeres pioneras que se acostaba entre las ovejas para sentirse acompañada. «¿Lo puedes imaginar, Davita? No había nadie alrededor en varios kilómetros a la redonda. Su marido estaba de viaje y ella estaba sola. ¡Qué horrible puede ser la soledad! Se acostó entre las ovejas, mirando hacia el cielo y sintiendo el calor de los animales. Hizo eso durante casi todo el invierno y la primavera. Sola en esa casa, en la vasta pradera, sola con las ovejas. Un día de primavera, comenzaron a subir las aguas del arroyo cercano a su casa. Ató los caballos y cruzó a todas las ovejas de una orilla a otra por esos remolinos de agua. El agua llegaba hasta el piso de la carreta. Ella estaba aterrorizada. Pero salvó a todas las ovejas».
¡Era una historia apasionante! Me gustaba esa historia. De un lado al otro del río embravecido para salvar las ovejas.
La tía Sara me contó muchas historias así durante las semanas que se quedó en nuestro departamento; anécdotas sobre mujeres que habían ayudado a fundar lugares con nombres como Kansas, Oklahoma, Montana, Wyoming, Arizona, Colorado; nombres con una resonante musicalidad que yo continuaría escuchando cada noche, luego de que ella pensara que me había quedado dormida y se fuera de mi cuarto.
Una noche le pregunté a qué se dedicaba. ¿Era periodista como papá? No, dijo. Era enfermera. «Una enfermera de la Iglesia y para nuestro señor Jesucristo».
No entendí a qué se refería.
Mi madre comenzó a caminar por el departamento, pálida y apesadumbrada. Era el comienzo de la primavera, la nieve había desaparecido de las calles.
Cuatro semanas después de haber llegado, mi tía preparó sus valijas. La observé. «Es hora de ir a casa –dijo enérgica y animadamente–. Hay tiempo para todo bajo el sol. Un tiempo para esto y un tiempo para aquello. Ahora es tiempo de volver a casa. ¿Dónde he puesto mis chinelas?».
Me quedé parada en la entrada con mis padres y la tía Sara. Ella se agachó para besar mi frente y sentí, en ese instante, su calidez, y estallé en lágrimas. «Sin lágrimas. A la tía Sara no le gustan las lágrimas. Un desperdicio. ¿Acaso las pioneras lloraban? No olvides mis historias, Davita».
Mi padre sacó su equipaje de la casa. El arpa tocó suavemente su dulce y sencilla melodía.
Luego, durante semanas, me desperté en medio de la noche pensando que mi tía Sara estaba en mi cuarto. Me quedaba acostada en la oscuridad y me imaginaba a mí misma escuchando sus historias. Algunos meses después de que mi tía se fuera, volvimos a mudarnos.
Ahora vivíamos en un edificio de cuatro pisos y ladrillos colorados, en una estrecha calle del lado oeste de Manhattan. Mi padre viajaba a menudo. Ese invierno había huelgas, y él escribía sobre el tema para su diario y para algunas revistas.
Una mañana, durante el desayuno, le pregunté a mi madre:
–¿Qué quiere decir «huelga», mamá?
Me miró sombríamente y me dijo que era una palabra con varios significados.
–¿Qué significa donde papá está?
–La huelga es cuando la gente deja de trabajar para forzar a los patrones a que le dé más dinero o un mejor lugar de trabajo.
Me dio también algunos otros significados de la palabra. No entendí cómo una palabra podía tener tantos significados: dejar de trabajar. Asustar a alguien. Golpear a alguien. Entrar en la mente. Parar.
–¿Estuviste alguna vez en una huelga, mamá?
–Sí, mi amor. Hace muchos años. Y mi abuelo, cuando era joven, organizó una huelga en Rusia, en una ciudad llamada Odessa.
Sus ojos se volvían soñadores cuando mencionaba a su abuelo. A menudo hablaba de él.
–¿Tu abuelo está muerto?
–Sí.
Había comenzado a darme cuenta de que todas las cosas vivas mueren. Muchas veces, me quedaba despierta por la noche tratando de entender eso. Todas las cosas vivas mueren.
–¿Puede una huelga lastimar a la gente?
–A veces.
–¿Papá se va a lastimar?
–No lo creo.
–Mami, ¿a dónde va la gente que se muere?
Me dijo algo.
No pude captar su respuesta. Interminable oscuridad en la tierra o cenizas esparcidas.
–¿Mi hermanito está muerto así?
–Sí –me dijo luego de un instante.
–¿Papá y tú morirán?
–Sí. Pero espero que dentro de mucho tiempo, querida. Ahora termina tu desayuno. No quiero que llegues tarde a la escuela.
Dos días después, mi padre regresó a casa, cansado y sucio. Se bañó, durmió y se sentó ante su escritorio a escribir. Afuera de mi ventana, la nieve caía silenciosamente en las calles y los autos circulaban con sonidos amortiguados.
Al segundo día de su regreso, le pregunté a mi padre durante el desayuno:
–Papá, ¿hubo heridos en la huelga?
Estaba encorvado sobre su plato, absorto en sus pensamientos. A menudo, cuando escribía, no escuchaba cuando le hablaban. Se dedicaba a dos tipos de escritura. Una, a la que llamaba su escritura especial, era la que realizaba en casa, en su escritorio, a menudo bien entrada la noche. La otra, a la que denominaba su escritura habitual, era la que desarrollaba en algún escritorio de un diario en Manhattan. Su escritura habitual aparecía en el diario para el que trabajaba; su escritura especial se publicaba en revistas.
Le pregunté a mi madre:
–¿Papá todavía sigue con su escritura especial?
Lo miró y asintió.
Mi padre estaba sin afeitar y parecía no haber dormido. Entonces tenía entre treinta y cuarenta años, era un hombre alto y atractivo, con cabello castaño ondulado y ojos azules, nariz recta, un mentón pronunciado y una boca fácil para la risa. Excepto cuando se dedicaba a su escritura especial, parecía poseído por una cantarina genialidad de espíritu que alegraba los corazones de quienes lo rodeaban. Tenía una forma ligera de entrar en mi cuarto, sentarse en mi cama y decir: «Es hora de hablar, mi amor». Él fue quien me habló primero de Paul Bunyan1, Johnny Appleseed2, el barón de Münchhausen3 y otros refinados caballeros de hazañas legendarias. Sobre todo le gustaba hablarme de Paul Bunyan. Y con él aprendí sobre Maine y sus lagos y colinas y pueblos costeros e islas.
Esa mañana, luego de que le pregunté otra vez sobre la huelga, me dijo:
–Sí, hubo heridos. Uno grave.
–¿Murió alguien?
–No.
–Me alegro.
–Come tus cereales, Ilana –dijo mi madre en voz baja.
–No quiero que muera nadie, papá. Es oscuro como un bosque grande, y siempre es así y nunca se termina.
Lentamente mi padre volvió su cabeza hacia mí y me miró.
–¿Qué se siente estar muerto, papá?
–No lo sé, mi amor. Nunca nadie ha regresado para con-
tarlo.
–Puedes hablarlo con papá en cualquier otro momento, Ilana –dijo mi madre–. Papá tiene que terminar su artículo hoy.
A menudo trabajaban juntos en su escritura especial. Mi padre venía al living o a la cocina y leía en voz alta lo que había escrito. Escribía a mano, y mi madre, a veces, tenía dificultad para leer su letra. Ella le hacía sugerencias en un tono suave, y mi padre volvía entonces a su escritorio.
–Tenía miedo de que a papá lo mataran en la huelga.
–Error, mi amor. Error. Ven aquí y dame un océano de abrazos. Así está bien. Más fuerte. Sí. Ese es un abrazo.
Desde donde estaba parada cerca del horno, mi madre dijo:
–Llegarás tarde a la escuela, Ilana. Y tu padre tiene que ir a trabajar. Terminemos el desayuno. ¿Quieres otra taza de café, Michael?
Mi padre completó su escritura especial esa noche. Dos noches después, unas veinte personas vinieron al departamento para una reunión.
Me quedé en la cama escuchando la reunión. ¡Qué ruidosa era! De vez en cuando, por encima de la marea de ruido, oía el estruendo de la voz de mi padre. Lo imaginaba riendo y con los ojos llenos de luz. Era un hombre fuerte, con brazos y hombros musculosos. Acostada en la oscuridad, escuchaba su voz. Parecía estar dentro de mi cuarto. Su voz con su música de Nueva Inglaterra.
De repente, el ruido desapareció y la reunión quedó en silencio. Mi madre había comenzado a hablar. Escuché el silencio, la tos ocasional, la suave melodía del arpa de la puerta que acompañaba la entrada de un visitante tardío. Mi madre mencionó el nombre de Stalin. Dijo: «No somos esclavos de una idea universal» y «en la familia capitalista, el marido es el burgués; la mujer, el proletariado». Continuó hablando durante un tiempo. Escuché que alguien la interrumpió para decir: «Camarada, no obedecemos órdenes aquí como lo hacen en el Bronx». No pude escuchar la respuesta de mi madre. Mi cuarto estaba helado, mi cama parecía un lago congelado. Mi madre seguía hablando. Me dormí.
A la mañana siguiente, en el desayuno, le pregunté a mi madre qué quería decir la palabra «idea».
–Esa es buena –dijo mi padre alegremente, levantando la vista del diario–. A ver cómo te la ingenias, Annie. Te va a mantener ocupada un rato.
–Se te enfrían los huevos, Michael.
Mi padre bajó el diario y vi su nombre bajo el titular, en la columna de la derecha de la primera página: Michael Chandal.
–Anoche te escuché usar la palabra «idea», mamá.
–¿No duermes nunca, mi amor? Estás adquiriendo mis malos hábitos, te estás convirtiendo en una noctámbula. Hay que tener cuidado con los noctámbulos, Davita. Evítanos como a la plaga. Trataré de explicarte lo que es una idea, Ilana. Come tus cereales mientras hablo.
La palabra «idea», dijo, vino de una antigua palabra que originariamente quería decir ver. Una idea era algo que existía en la mente de una persona. Podía ser un pensamiento, una opinión, una fantasía, un plan de acción, una creencia. Antes significaba una imagen mental, un dibujo de alguien o algo, un retrato. Sin embargo, nadie la usaba ya con ese sentido.
–Davita, mi amor, ¿hemos entendido algo de todo eso? –preguntó mi padre de manera genial.
–Mamá, ¿lo que llamas estalinismo es una idea?
Mi padre dejó de masticar y me miró.
–Sí –respondió mi madre sonriendo ligeramente.
–¿Y es una idea estar con frío por la noche en la cama?
–No, tesoro. Eso es un sentimiento.
–Es un propietario capitalista. Eso es lo que es.
–¿Es una idea cuando escucho el arpa de la puerta?
–No, mi amor. Eso es el oído. Es uno de tus sentidos, como la vista, el tacto y el olfato. Una idea es algo que está en tu mente, en tu cabeza. Cuando piensas en el arpa de la puerta, eso es una idea.
–Cuando pienso en la casa y la playa y el océano, ¿eso es una idea? –De repente recordé el mundo de la playa en el que pasábamos nuestros veranos.
–Sí, Ilana.
–¿Se mueren las ideas, como la gente y los animales y las aves?
–A veces.
Me senté a la mesa en nuestra pequeña cocina y contemplé la pálida luz del sol invernal que brillaba por la ventana.
–Bueno –dijo mi padre empujando hacia atrás su silla y poniéndose de pie–. Sin dudas, ha sido uno de mis más esclarecedores desayunos. Ahora tengo que ir a trabajar. Ahí hay una idea para ti. Trabajo. Una idea poderosa. Annie, acuérdate de llamar a Roger por lo de Jakob.
–Me acuerdo –respondió mi madre.
Mi padre se dirigió a mí:
–Davita, un escritor llamado Jakob Daw vendrá a quedarse con nosotros en casa por un tiempo. Te lo digo ahora para que no te sorprendas, como sucedió cuando te topaste con la tía Sara.
–¿Jakob Daw es de Maine?
–Jakob Daw es de Austria. Es un viejo amigo de tu madre.
Vi cómo mi madre miraba hacia el piso, con el rostro inexpresivo.
–¿Jakob escribe ideas?
–No lo sé. ¿Escribe ideas, Annie?
–Sí, se podría decir que escribe ideas –la voz de mi madre sonaba atípicamente apagada– y sobre cosas de su imaginación.
–Bueno –dijo mi padre–, este ha sido un desayuno interesante. ¿Le dará mi niña un abrazo a su papi? Un abrazo enorme como una montaña.
Vi a mi madre mirarnos con ojos afligidos.
Mamá está pensando en algo, me dije. Tiene una idea.
–¡Ese sí que fue un abrazo! –dijo mi padre.
Dos días después, mi padre viajó a cubrir una huelga en un molino textil al norte de Maine. Se fue casi por una semana. Regresó con un corte profundo en el cuero cabelludo y el hombro izquierdo dolorosamente dislocado.
Se sentó al escritorio a escribir.
Yo deambulaba en silencio por el departamento, asustada. Y una tarde pasé por el cuarto de mis padres y, a través de la puerta semientornada, vi a mi padre recostado en la cama con las manos sobre los ojos, la luz de su lámpara de escritorio sobre sus papeles y la lapicera Waterman negra con la que escribía. En la pared, sobre el escritorio, estaba la fotografía enmarcada de la playa y los caballos. La contemplé durante un largo rato. Me imaginé que podía oír el impacto de los cascos amortiguado por la arena. Luego escuché a mi padre decir claramente, en una voz que no reconocí: «¿Ay, Dios, de qué mierda se trata todo esto? ¿Cómo puede ser algo? No es ni una maldita cosa. No es nada. Eso es lo que es. ¡Nada!».
Me retiré sigilosamente de la puerta, fui a mi cuarto y me quedé parada junto a la ventana mirando la calle. Unos montículos de nieve sucia se apilaban en los cordones. Algunas pocas personas solitarias caminaban como juguetes a través del viento.
La puerta de entrada se abrió. Mi madre había regresado de la tienda. La puerta se cerró. El arpa sonó suavemente. Fui de mi cuarto hacia la cocina para ayudar a mi madre con las compras.
De vez en cuando, mi madre me contaba un viejo relato ruso de una hermana y un hermano que huían de la malvada bruja Baba Yaga. Dos niños perdidos corrían en medio de un vasto paisaje abierto, desértico y de suelo pedregoso. El niño llevaba un pequeño morral de cuero en el que había tres objetos mágicos: un guijarro, un pañuelo y un peine. Podía usar cada elemento sólo una vez. Una noche, la bruja se acercó peligrosamente y el hermano sacó del morral el peine y lo arrojó a la tierra. Un bosque enmarañado surgió entre ellos y Baba Yaga. Los niños continuaron su trayecto a salvo. Días más tarde, vieron de nuevo a Baba Yaga siguiéndolos de cerca, con ropas oscuras y la piel verdosa, horrible. El niño sacó el guijarro y lo arrojó. Una montaña altísima apareció de repente entre ellos y Baba Yaga. Continuaron buscando su hogar y a sus padres. Las semanas pasaron. Un día vieron de nuevo a Baba Yaga en una feroz persecución. Rápidamente, el niño sacó el pañuelo y lo apoyó sobre la tierra. Un ancho y raudo río apareció y bloqueó el paso de Baba Yaga. El río se agitó y siseó a lo largo de sus orillas y se llenó de contracorrientes y remolinos traicioneros. La bruja Baba Yaga se quedó parada en la otra margen, gritando y maldiciendo. Los niños se taparon los oídos y huyeron. Ese día, un granjero los encontró dormidos en un pajar, los reconoció y los llevó a casa de sus padres. ¡Qué feliz reunión fue esa! Pronto los niños olvidaron a la malvada bruja Baba Yaga y su larga fuga en plena naturaleza.
Una noche, al inicio de la primavera de ese año, me contó otra vez ese relato. Yo estaba medio dormida en mi cama, escuchando. Cuando terminó, le pregunté:
–¿Qué quiere decir «magia»?
–Es muy tarde ahora, Ilana.
–¿Hay reunión de nuevo esta noche?
–Sí, querida. Pero trataremos de hablar bajito.
Me besó. Un beso frío y seco en la frente. No como los besos de mi padre, siempre cálidos y húmedos, sobre la mejilla. Labios que venían hacia mí y labios que se alejaban. Frío y seco, cálido y húmedo. Mamá y papá.
Desde la cocina, me llegó el sonido de las voces de mis padres. No podía entender sus palabras. Sonó el timbre. Oí los pasos de mi madre en el pasillo. El sonido del arpa quedó ahogado por una avalancha de voces. El departamento se volvió ruidoso. Finalmente me dormí con el ruido del teléfono que sonaba.
La reunión me despertó. Era inusualmente ruidosa. «¿Cuál es la alternativa? –alguien continuaba gritando–. Dime cuál es la alternativa». Una explosión de voces ahogó sus próximas palabras, voces agudas, voces molestas. El aire en mi cuarto vibraba de manera débil con el bullicio de la reunión. Escuché la palabra «España» varias veces. Nunca antes había oído esa palabra. España. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera dormirme de nuevo.
En el desayuno, mi padre estaba sentado leyendo el diario y mi madre estaba parada junto a la cocina con su vestido de entrecasa rosa y su delantal blanco. El departamento parecía tenso por la atmósfera de la reunión de la noche anterior. Mi padre se veía cansado. Le leyó a mi madre una noticia sobre España y hablaron de ello brevemente. No entendí lo que decía. La voz de mi madre sonaba tirante. Me puse a jugar con mis cereales.
Mi madre colocó un plato con huevos y carne frente a mi padre y se sentó a la mesa. Continuaron hablando sobre España.
Levanté la vista de mis cereales:
–¡Mamá!
–Un momento –dijo mi madre.
Dije:
–Anoche Baba Yaga me persiguió en sueños y usé un arpa como la que tenemos en la puerta, sólo que más pequeña, y se convirtió en un océano. ¿Qué es «magia», mamá? ¿Y qué es «España»?
Luego de una pausa, mi madre dijo:
–Más tarde, Ilana.
Mi padre dijo animándose:
–No, adelante, Annie. Quiero escuchar esa explicación.
Mi madre, luego de otra pausa, dijo:
–La magia es una idea muy antigua, Ilana. Si quieres que llueva, dices ciertas palabras, y si cada vez que las dices llueve, eso es magia. Son palabras o cosas que controlan otras cosas, o a las personas, o a la naturaleza. Eso es magia.
–¿La magia es real?
–Sólo en los cuentos, mi amor.
–¿La magia puede hacer que la gente deje de morir?
Dudó:
–Sólo en los cuentos.
–Podríamos usar algo de magia en España –dijo mi padre–. Azaña podría usar un poco de magia.
–Me gusta la idea de la magia –dije–. ¿Qué más es magia?
–Si puedes limpiar el desorden de la mesa con un solo movimiento de tu mano, eso sería magia –dijo mi madre.
–Sí, mi hermosa –dijo mi padre–. Esa sería una magia muy fuerte, sin duda.
–Si pudieras hacer que mi cuarto no estuviera frío por la noche simplemente diciendo: «Frío, ¡fuera de aquí!», ¿eso es magia?
–Sí, mi amor.
–Si pudieras hacer que dejáramos de mudarnos todo el tiempo simplemente diciendo: «¡Basta de mudanzas!», ¿eso es magia?
–Eso sería magia, muy bien –dijo mi padre en voz baja.
–Termina tus cereales, Ilana –dijo mi madre–. No quiero que llegues tarde a la escuela.
Mi padre movió su silla para ponerse de pie.
–¿Qué es «España», papá?
–Me estoy yendo al diario, mi amor. Una breve explicación, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas el océano cerca de nuestra playa? España es un país al otro lado del océano. La gente allí se odia mutuamente. Unas personas terribles llamadas fascistas pueden llegar a tomar el país, como están tratando de hacerlo con otro país llamado Etiopía. Te contaré más en otro momento. Dale a tu padre una enorme montaña de abrazos.
–Michael, ¿te encargas de averiguar el itinerario de Jakob?
–No bien llegue al diario.
–No te olvides de que le prometiste a Phillip un artículo sobre la huelga de Toledo.
–¿Cómo olvidarme, Annie? ¡Tú no me lo permitirías!
El invierno había pasado. El césped comenzó a crecer en los terrenos baldíos y los patios del vecindario. A veces, los domingos por la tarde, mi madre me llevaba a dar una larga caminata por el parque. Un domingo de esa primavera, fuimos al parque, caminando por las calles que descendían hacia los terrenos y bosques verdes y hacia el plateado brillo del río. Estrechos caminitos sucios se hundían en los terrenos y árboles. Los bancos del parque estaban dispuestos como atractivos regazos aquí y allá a lo largo de los senderos y en los juegos infantiles. Me senté en un banco con mi madre y miramos las ínfimas nubes blancas que atravesaban el cielo azul. Pequeños pájaros nos sobrevolaban. Un viento de principios de primavera soplaba por entre los árboles, trayendo consigo el olor del río.
Me bajé del banco y jugué un rato en el arenero con una niña de mi edad. Había poca gente en el parque. Mi madre se sentó en un banco, con el rostro hacia el sol. Llevaba un abrigo y una boina. Me habló poco durante la caminata hacia el parque. De vez en cuando, tenía esa forma de replegarse en sí misma: sus ojos se apagaban y miraba fijamente hacia adelante. A mí me parecía que estaba mirando los recuerdos y las imágenes que no quería compartir con nadie. Ese domingo en el parque estaba así.
Me cansé del arenero y volví al banco a sentarme junto a ella. Haciéndose la distraída, con el rostro hacia el sol, puso su brazo alrededor de mis hombros y me abrazó. Inhalé el perfume de su abrigo y de su piel y me quedé acurrucada en su abrazo. Luego le pregunté:
–Mamá, ¿cuándo viene Jakob Daw a quedarse con nosotros?
Se había hablado de él durante el desayuno esa mañana. Y esa extraña y distante mirada en los ojos de mi madre…
Mantuvo su cara al sol mientras me respondía:
–No lo sé, Ilana. Pronto.
–¿Por qué viene a Estados Unidos?
–Algunas personas lo traen aquí para que dé conferencias en nuestras reuniones de Nueva York y de otras ciudades. Y para ayudarnos a juntar dinero para la gente de España.
–Espero que no se quede mucho con nosotros. No me gusta un extraño en casa.
–Jakob Daw no es un extraño, Ilana. Es un viejo amigo. Lo conocí en Europa hace mucho tiempo. Es un gran escritor, aunque no muchos en Estados Unidos hayan escuchado hablar de él o entiendan lo que escribe. Oye, tesoro, quiero sentarme en silencio por un rato y pensar. Si te dejo jugar en el pasamanos, ¿serás cuidadosa y no harás travesuras como la última vez que te caíste?
–Si comienzo a caerme y digo «basta» y no me caigo, ¿eso es magia?
–Sí, pero no te aconsejo que lo pruebes, Ilana.
Desde el pasamanos al lado del arenero, vi a mi madre en el banco mirando fijamente el camino de grava, con sus ojos bien abiertos, húmedos y oscuros. Deseé que se vistiera con ropas más lindas y se maquillara. ¿Qué estaría recordando? Un velero pasó por el río, deslizándose como un perezoso pájaro blanco de alas anchas. Me colgué de la barra cabeza abajo, mirando a mi madre.
* * *
De repente, esa noche regresó el invierno y nevó sobre el césped primaveral. Mi cuarto se puso frío otra vez. Empañé con mi aliento el vidrio de la ventana y escribí mi nombre con el dedo, utilizando la caligrafía que estaba aprendiendo en la escuela. Ilana Davita Chandal. Mi nombre escrito claramente en una ventana contra la gélida noche. Regresé a la cama.
El frío del invierno aún permanecía. Las noches se hacían interminables; los días eran grises, pesados. La gente se movía como si cargara algo. En nuestro departamento hubo muchas reuniones. Una y otra vez oí los nombres Roosevelt, Hitler, Stalin, Mussolini, Franco. Oí palabras extrañas. República, milicia, rebelión, golpe de Estado, guarnición. Y más nombres. Etiopía, Alemania, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y nombres con sonidos amenazantes: anarquistas, falangistas, fascistas. Y palabras que me asustaron. Asesinato, bombardeo, incursión aérea, ejecución. Durante esas reu-
niones, todas las personas y los políticos del mundo parecían amontonarse en nuestro departamento.
Después de cada reunión, mis padres se quedaban despiertos en la cocina tomando café y conversando hasta tarde. De la radio venían los sonidos de una música suave. A veces iban al living, ponían un vinilo en el tocadiscos y continuaban su conversación. Mientras hablaban, la voz de mi padre se elevaba con excitación; mi madre le recordaba que yo dormía, y él bajaba la voz. Yo deseaba poder estar con ellos, mi cuarto era tan frío; las noches, tan oscuras; el invierno, una desolación sin fin.
Luego el frío se fue y el clima permaneció cálido. De pronto, algo les pasó a mis ojos. Dolores de cabeza, y el mundo diluyéndose poco a poco. Los rostros de mis padres se tensaron. Mi madre me llevó al médico, un hombre pelado y jovial que me miró los ojos con un instrumento brillante. ¿Podía ver las ideas en mi cabeza? «Muy bien, jovencita, lees mucho, ¿no es cierto? No hay muchas niñas de tu edad que lean tanto. Anteojos para ti, querida. Para que los uses todo el tiempo. Y asegúrate especialmente de tenerlos puestos al leer y escribir. A menos que quieras continuar esforzando tus hermosos ojos azules y termines chocándote contra las paredes. ¿Eso es lo que queremos?».
Mis padres se sintieron aliviados cuando les dijeron que lo que necesitaba para mis ojos eran anteojos. Las lentes eran finas, montadas en marcos metálicos dorados. Cuando me los puse, el mundo adquirió una claridad sorprendente. Veía a la gente y los objetos con el contorno nítido: los chicos que holgazaneaban bajo el farol de la calle en frente de nuestro departamento y me gritaban cuando pasaba; los dueños del mercadito y del lavadero y de la tienda de dulces en nuestra manzana; las caras cansadas de los hombres y las mujeres; los titulares de los diarios en el quiosco de la esquina; el polvo que volaba sobre las calles; la foto de la playa y los caballos en el cuarto de mis padres; los libros y las revistas sobre España que mi padre traía a casa.
Los días se hicieron más largos. Un día de fines de abril, el diario envió a mi padre a Boston. Esa noche me acosté a leer un libro para niños sobre España. Miré las imágenes de largos valles y montañas bañados por el sol y anchos ríos, y pueblitos en las colinas y castillos moriscos. Me gustaban en particular las fotos de los castillos.
Más tarde, dormida, escuché levemente desde una esquina de mi cuarto la voz sibilante de Baba Yaga. Hija mía, hija mía, ven a mí. Ven. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo podría lastimarte? Soy una anciana.
Corrí por un prado hacia el denso bosque. Los pájaros brincaban de los árboles oscureciendo el cielo. Yo corría y sólo escuchaba silencio. Me detuve, apoyé la oreja contra el suelo. ¡Ahí sí! Pude escuchar los pesados y sordos pasos. Me incorporé y escapé, dejando mis anteojos en el suelo. Baba Yaga me pisaba los talones. Cuando corrió sobre mis anteojos, las lentes estallaron en llamas y se abrió un abismo en la tierra. Baba Yaga se sumergió dentro de ese agujero negro y sin fondo, retorciéndose y dando vueltas a medida que caía. Pude escuchar su grito alejándose.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a mi madre:
–¿Los muertos vuelven a la vida?
–No.
–¿Nunca?
–Nunca.
Comí mis cereales tranquilamente.
Poco después pregunté:
–¿Tendré alguna vez otro hermano?
–Quizá.
–¿Por qué murió mi hermano?
–Porque estaba enfermo.
–¿Por qué estaba enfermo?
–No lo sé, Ilana. Era así.
Terminé mis cereales y tomé la leche.
–Mamá, ¿por qué me contaste el cuento de Baba Yaga?
–Mi madre solía contármelo. ¿Te asusté? Es importante saber que hay gente mala y cómo protegerte de ella.
–Baba Yaga no me molestará más. Baba Yaga está muerta y no volverá más. Mejor me voy a la escuela ahora así no llego tarde.
Mi madre se quedó parada al lado de la pileta de la cocina, mirándome fijo, con sus ojos oscuros y preocupados.
Caminé rápido hacia la escuela bajo el sol temprano de la mañana, el mundo nítido y transparente a través de mis nuevos anteojos, los anteojos mágicos de Ilana Davita Chandal.
En clase levanté la mano. La maestra había estado hablando sobre distintos tipos de parientes y preguntó si alguien tenía una tía o un tío.
–Mi tía Sara está en Etiopía –dije–. Etiopía es un país que queda en África.
Yo estaba sentada en la tercera fila del lado del aula más cercano a la pared con los grandes ventanales. Todos me miraron.
La maestra, una mujer robusta de mediana edad que llevaba el cabello gris atado en un rodete, sonrió con paciencia y dijo:
–¿A qué se dedica tu tía Sara?
–Es enfermera.
–¿Tu tía Sara es enfermera en Etiopía? ¿Trabaja en un hospital?
–A veces trabaja en un hospital. La mayoría de las veces trabaja en pueblitos. Ayuda a los etíopes que los fascistas italianos hirieron en la guerra.
La clase estaba callada.
–El año pasado, los italianos invadieron Etiopía y están bombardeando los pueblitos. Matan a mujeres y niños. Y los fascistas van a comenzar una guerra en España. Se van a rebelar contra el gobierno y tratarán de tomar el control del país.
La clase estaba muy quieta.
–Bueno –dijo la maestra con una leve sonrisa–, sabemos mucho de política, ¿no es cierto? ¿Sabemos quién es Adolf Hitler?
–Adolf Hilter es el líder fascista de Alemania. Es una persona mala.
–¿Y Benito Mussolini?
–Es el líder fascista de Italia.
–¿Stalin es fascista?
–Stalin es comunista. No teme usar su poder para las buenas causas.
La maestra estaba parada detrás de su escritorio, mirándome. Su cara redonda parecía un disco pálido flotando sobre la oscuridad de su vestido, que comenzaba justo debajo de su barbilla y le llegaba hasta mucho más abajo de sus rodillas.
–¿Dónde escuchas todas esas cosas, jovencita?
–De mi papá, mi mamá y sus amigos.
–Ya veo. Bueno. Muy bien. Dejemos el tema de la política. Estábamos hablando de tías y tíos. ¿A alguien más le gustaría contarnos sobre su tía o tío? ¿Robert? Sí. Adelante.
Dejé de escuchar y me quedé sentada, aburrida, contemplando a través de la ventana la extensión de cemento del patio de la escuela y pensando en mi tía Sara.
En el recreo, un niño se me acercó en el patio mientras jugaba sola en el pasamanos. Era petiso y pesado, de piel color oliva y ojos sin brillo. Se sentaba dos filas más atrás que yo.
Dijo:
–Oye, nena. Cuidado con lo que dices sobre los italianos.
Me balanceé para sentarme en una de las barras y lo miré.
El niño continuó:
–Mi padre dice que Mussolini es un gran hombre, así que cuida lo que dices.
Otro niño se acercó, rubio y desgarbado, con fríos ojos azules y mentón afilado.
Miró hacia arriba donde yo estaba sentada.
–Ey, tú, cuatro ojos.
Miré a mi alrededor. El patio estaba lleno y ruidoso. Lejos, a lo largo de la cerca del patio, un grupo de maestras estaba conversando.
–Tú, maldita –dijo el niño rubio–. Mi hermanito me contó lo que dijiste de Adolf Hitler. Más te vale tener cuidado.
–Eso es lo que le dije –intervino el primer niño.
–Mi padre dice que Adolf Hitler es lo mejor que le ha pasado a Alemania. Se va a deshacer de los rojos y de los judíos. Más vale que mantengas la boca cerrada o un día de estos no vas a regresar a tu casa.
Me bajé del pasamanos. El niño rubio se paró frente a mí.
–¿Eres judía? –me preguntó inclinándose hacia mí con los ojos llenos de odio.
El otro niño se quedó mirando.
Me temblaron las piernas:
–Mi padre no es judío. Mi madre es judía.
Pareció no saber qué hacer con esa información.
–Cuidado con tus palabras –me dijo después.
–Sí –dijo el otro–, cuidado con lo que dices.
Se alejaron a paso tranquilo en distintas direcciones y se mezclaron con la multitud de niños que jugaban.
Me apoyé pesadamente contra el pasamanos, con el corazón retumbando. No sabía que las palabras pudieran ser tan peligrosas. Ojos azules fríos y asesinos. Realmente habían querido lastimarme. En adelante, tendría que ser más cuidadosa con lo que dijera en la escuela.
Sonó el timbre. Salí del patio hacia el pasillo abarrotado y me dirigí hacia mi aula. Me senté en mi lugar, tiesa. Detrás de mí estaba sentado el niño que me había advertido que cuidara lo que decía sobre Mussolini y los italianos. Me quedé muy quieta, contemplando por la ventana, escuchando vagamente a la maestra y pensando en mi tía Sara y en los pueblitos de un lugar llamado Etiopía.
Esa noche me desperté después de soñar mucho y me quedé acostada en la cama escuchando la suave música del arpa de la puerta. Oí una voz que no reconocí, una voz de hombre, disfónica y áspera, que hablaba con calma en un idioma que no entendí. Mi madre le decía algo en el mismo idioma. El hombre tosió. Luego mi padre dijo fuerte, en un tono de exasperación:
–No puedes imaginarte lo difícil que fue, Annie. Parecía que estábamos trayendo a Karl Marx o Lenin. Muy respetuosos todos, ya sabes. Los muy bastardos.
–Sólo estaban haciendo su trabajo, Michael –oí decir al hombre del inglés con acento–. Es a la gente del Departamento de Estado y de inmigración en Washington a quien tienes que culpar.
–Bueno, de cualquier forma, Jakob, estás aquí –le oí decir a mi madre.
–Sí, Channah –dijo el hombre–. Estoy aquí.
–¡Qué bueno es verte después de tantos años! ¿Quieres una taza de café? ¿Y algo para comer? Café moka. ¿Ves, Jakob? Me acordé.
–Sí, por favor. Fue un viaje terrible. Atravesamos una tormenta durante tres días. Terrible.
Escuché sus voces un rato más y luego me volví a dormir lentamente.
Me despertó el pálido sol de la mañana. Me quedé en la cama escuchando los sonidos de la calle. Los autos, los camiones y la bocina de un tranvía a la distancia. Un rato después, me puse las chinelas y salí de mi cuarto. Al pasar por el living, vi al hombre durmiendo en el sillón cama del estudio. Me quedé parada un momento mirándolo, luego volví a mi cuarto por mis anteojos. Parada de nuevo en la entrada del living, examiné atentamente al hombre en el sillón.
Yacía bajo una sábana y sólo pude ver su rostro y su cabeza. Tenía una frente ancha, el cabello oscuro lacio y una nariz aguileña que parecía un cuchillo. Unos movimientos apenas visibles de sus narinas daban cuenta de su silenciosa respiración. Su delgado labio superior, que comenzaba en oscuras cuñas, se elevaba delicadamente hacia una pequeña meseta rosada con forma de pétalo en el centro de la boca; el labio inferior era carnoso, afeminado. Tenía el mentón afilado y las mejillas un poco cóncavas. Su rostro suave y su frente estaban pasmosamente pálidos. Nunca antes había visto a alguien con unos rasgos tan blanquecinos. Me acerqué y me quedé mirándolo. Pasó un tiempo. Luego, como un muñeco que se gira a un lado y a otro, sus ojos se abrieron de manera abrupta y se quedó mirándome.
Di un paso hacia atrás, asustada por lo repentino de su despertar y avergonzada porque me había sorprendido observándolo mientras él dormía.
Sus ojos eran negros, grandes y brillantes. Sus pesados párpados le daban un aspecto de lechuza de ojos encapuchados. Me miró, pero no se movió.
Sentí mi corazón latir en mis oídos.
Acostado allí, moviendo sólo sus labios, dijo con calma:
–¿Ya es de mañana? Sí –Tosió brevemente, una tos suave y húmeda–. Buenos días, niña querida.
–Buenos días –me oí responder.
–Eres Ilana Davita.
Asentí.
–Soy Jakob Daw.
Comenzó a sentarse. Me alejé un poco.
–Querida, ¿a dónde vas?
–Al baño.
Fui rápidamente por el corredor hacia el baño cerca de la puerta de entrada del departamento. Vi el arpa sobre la puerta, sus curvas suaves, sus bolitas de madera, su hueco circular bajo las tanzas y las cuerdas tensadas. Parada en puntas de pie, toqué con delicadeza las bolitas y las observé golpear las cuerdas. Una música suave y dulce llenó el silencioso pasillo. Ting tang ting tung ting tang tung. Fui al baño.
Cuando regresé al living, Jakob Daw, vestido con unos oscuros pantalones holgados y una vieja camisa blanca, contemplaba la calle de pie junto a la ventana. Cuando entré se dio vuelta. Era un hombre pequeño, no mucho más alto que mi madre, de huesos menudos, con dedos delicados, manos blancas y hombros estrechos. Parecía frágil y enfermizo.
Me dijo en su voz disfónica y áspera:
–De nuevo, buenos días, Ilana Davita. Tus padres no te hicieron justicia cuando me contaron sobre ti. Una belleza vikinga. Claramente, el lado paterno domina, por lo menos en lo que hace a la apariencia externa. ¿Cuántos años tienes?
–Ocho.
–Una hermosa edad, una edad inocente –Se tapó la boca y tosió delicadamente–. Disculpa. Vas a la escuela, por supuesto.
–Voy a la escuela pública.
–¿Y sabes leer? Bien. Muy bien. Ahora, una pregunta difícil: ¿puedes mostrarme dónde están las cosas en la cocina para que me pueda preparar una taza de café? A la mañana, sin mi café, estoy perdido. ¿Sí? Gracias. Pero primero iré al baño. Está al final del corredor, si mal no recuerdo. Sí. ¿Está bien si te llamo Ilana Davita? Bien. Es muy importante llamar a las personas por sus verdaderos nombres.
Minutos después, nos sentamos a la mesa de la cocina. Jakob Daw fumó un cigarrillo y bebió un sorbito de una taza de café moca caliente. Parecía tenso, distraído, y no dejaba de mirar por la ventana la pared de ladrillo colorado del edificio adyacente. La mano que sostenía la taza temblaba levemente cuando la acercaba a sus labios. Sentada cerca de él, noté el entramado de venitas azules en el dorso de sus manos blancas y en sus sienes.
Le pregunté:
–¿Usa anteojos, Sr. Daw?
–Sólo cuando escribo –me respondió.
–A mí acaban de recetarme unos.
–¿Te sirven?
–Ahora veo las cosas claramente. Y ya no tengo dolores de cabeza.
–¿Tienes que usarlos todo el tiempo?
–Sí, pero a veces me olvido.
–No debes olvidarte. Es importante ver con claridad todo el tiempo.
–Sr. Daw, ¿usted escribe cuentos?
–Sí.
–¿Escribe cuentos como el de Baba Yaga?
Dio una pitada y me contempló con curiosidad por encima del borde de su taza.
–Me temo que no conozco esa historia.
–Se trata de una bruja malvada que persigue a una niña y a un niño, y ellos tienen tres objetos mágicos que los protegen contra ella.
–Ah –dijo–. Esa Baba Yaga. Sí. Bueno, mis cuentos son sólo un poco parecidos a la historia de Baba Yaga.
–Odio a Baba Yaga, pero ahora está muerta.
Me miró a través de sus ojos, que parecían encapuchados.
–Los muertos no regresan, ¿sabía? Mi mamá me lo dijo.
Dejó su taza.
–Es verdad –dijo–, y a la vez no es verdad.
–¿Conoce a Adolf Hitler?
–¿Si lo conozco personalmente? No.
–¿Ha estado en España?
–No, todavía no –Levantó su taza y bebió de ella–. Pronto habrá una guerra en España.
–¿Qué quiere decir «guerra»?
Me miró. Una triste sonrisa se esbozó en sus labios. Dijo:
–La guerra es una lucha entre grandes grupos de personas o entre países. La guerra es terrible. Es una de las cosas más terribles que el hombre hace.
–¿Y en la guerra muere gente?
–Sí. Mucha.
–Sr. Daw, ¿usted tiene hijos?
–No, Ilana Davita. Nunca me casé.
–Yo tuve un hermanito una vez, pero se murió.
–Sí –dijo–. Lo sé. Creo que tomaré otra taza de este café tan bueno.
Comenzó a levantarse, luego se detuvo. Se escucharon pasos en el pasillo. Mi madre entró en la cocina, llevaba su vestido rosa de entrecasa. Su largo cabello oscuro cubría sus hombros y su espalda. Jakob Daw la miró, luego apartó su mirada, luego la volvió a mirar.
–Bueno –dijo mi madre–, ya se han conocido.
–Nos hemos conocido y estamos teniendo una espléndida conversación –dijo Jakob Daw.
–El Sr. Daw me enseñó lo que significa la palabra «guerra», mamá.
–La niña preguntó por España –dijo Jakob Daw.
Mi padre entró alegremente en la cocina.
–Buenos días, mi amor –Besó mi mejilla y sentí su loción de afeitar–. Buen día, Jakob. Te ves terrible. ¿Ya tomaste café? Veo que sí. ¿Te ves así después del café? Quiero revisar tu itinerario y tengo que pasar por el diario. Dios, tenemos que hacer que te veas mejor, Jakob. No puedes ir por el país hablándole a la gente con esa facha. Annie, ¿qué podemos hacer para darle un aspecto más vital a nuestro Jakob?
Los tres se sentaron alrededor de la mesa a conversar. No pude entender casi nada de lo que decían.
Dije:
–¿Cuánto tiempo se quedará aquí, Sr. Daw?
Me miraron y Jakob respondió:
–Diez días. Quizá dos semanas.
–¿Usted tiene ideas, Sr. Daw?
–¿Ideas?
–¿Puede ver ideas en su cabeza?
–Oh, sí, tengo ideas. Sí. Oye, ¿puedo pedirte un favor? No me llames más Sr. Daw. Llámame… –se detuvo y miró a mi madre–. Channah, ¿cómo debería llamarme Ilana Davita?
–¿Tío Jakob? –sugirió mi madre.
–Buena idea, Annie –dijo mi padre.
–Muy bien –dijo Jakob Daw–. ¿Le parece bien a nuestra Ilana Davita? Bien. Ahora me voy con tu padre y regresaré más tarde. Hasta luego, Ilana Davita.
–Hasta luego, tío Jakob –dije.
* * *
La tarde del sábado siguiente, en el parque, le pregunté a mi madre:
–¿Qué escribe el tío Jakob?
–Cuentos. Artículos –Se sentó de cara al sol. Su rostro tenía un aspecto cansado, atormentado–. Es un gran escritor y algún día todo el mundo lo conocerá.
Yo no entendía por qué un gran escritor tenía que dormir en el sofá cama de nuestro living.
–¿Qué tipo de cuentos escribe el tío Jakob?
–Cuentos extraños. Cuentos maravillosos.
–¿Por qué el tío Jakob no se queda en un hotel?
–No se siente bien y no quiere estar solo.
–¿El tío Jakob y tú crecieron juntos?
–No, mi amor. Fuimos juntos a la escuela en Viena.
–¿Eran buenos amigos?
–Sí. Éramos muy jóvenes, y la guerra estaba en todas partes. Éramos… amigos.
Se quedó callada, sus ojos melancólicos.
Me senté en una hamaca y mi madre me empujó hacia adelante y hacia atrás, suavemente, con el sol en mi rostro, los robles y los arces con sus tiernas hojas sobre mi cabeza y la tierra con su incipiente pasto bajo mis pies. Hacia adelante y hacia atrás, como las bolitas de madera de nuestra arpa de la puerta. Hacia adelante y hacia atrás, mi madre empujándome.
Esa noche el clima estaba extrañamente cálido. Mi padre abrió las ventanas y la brisa soplaba contra las cortinas y las sombras. En nuestro departamento había una reunión, ruidosa y tensa, aunque también cantaron un poco y se oyó el potente vozarrón de mi padre. Jakob Daw habló de Alemania, Rusia y España. Su voz era apacible y ronca. Vi que la gente se esforzaba por escuchar, inclinándose hacia adelante para captar sus palabas. Un intenso poder parecía emanar de su fragilidad, de sus ojos encapuchados, de su voz ronca, de su tos ocasional. Me encontré a menudo mirándolo, fascinada, sin poder quitar los ojos de su rostro.
Al día siguiente, después de la escuela, le pregunté a mi madre:
–¿Papá sabe que el tío Jakob y tú fueron juntos a la escuela?
–Por supuesto.
–¿Conocía papá al tío Jakob antes de que viniera a quedarse con nosotros?
–Sólo por su reputación –dijo–, por su nombre como escritor.
Durante la primera semana que Jakob Daw estuvo con nosotros, él y mi padre fueron juntos varias veces a diferentes partes de la ciudad. Reuniones, me explicó mi madre. Jakob Daw regresaba exhausto de esos viajes.
–Una ciudad vasta y fea –dijo una noche en la cena–. El corazón del decadente poder capitalista. Una ciudad sin esperanza ni compasión.
–El capitalismo y la compasión son incompatibles –dijo mi madre.
–No encontrarás demasiada compasión entre los episcopales de Nueva Inglaterra –dijo mi padre–, excepto por mi hermana Sara y otros pocos.
Por momentos, esa semana, me despertaba en la noche y me ponía los anteojos e iba al living donde Jakob Daw dormía. Por la luz del farol de la calle, podía ver vagamente su oscuro cabello lacio y sus pálidas facciones. Me paraba allí, mirándolo fijo. Extasiada de una forma que no podía entender. Una noche me desperté, fui al living, y él no estaba allí. Escuché las voces provenientes del cuarto de mis padres. Los tres estaban conversando y no pude distinguir lo que decían. Dos noches después, me desperté con un grito fuerte y penetrante, un único alarido breve que terminó en un gemido ahogado. Corrí al living y vi a Jakob Daw sentado en el sillón cama del estudio, con las rodillas replegadas hacia el mentón, los ojos muy abiertos y las manos tapándole los oídos.
–Ah, ¡no pueden hacer esto! –gritaba–. ¿Cómo pueden pensar en hacer algo así?
Súbitamente, mi madre apareció en el living.
–Ilana, vuelve a tu cama de inmediato –me dijo en una voz que no reconocí.
Por la mañana, pensé que había sido otro mal sueño y no lo hablé con nadie.
Una noche mi padre fue solo a una reunión en una sección de Filadelfia llamada Strawberry Mansion. Me desperté para ir al living y Jakob no estaba allí. Su ropa estaba en la silla cercana al sillón cama. Fui silenciosamente por el pasillo hacia el cuarto de mis padres y lo vi a través de la puerta entornada. Estaba sentado detrás del escritorio de mi padre. Sobre la pared estaba la foto de los caballos en la playa de arena rojiza en Prince Edward Island. Los vi galopando contra el viento, las crines volando, la arena salpicando tras sus estruendosos cascos. Jakob Daw tenía unos anteojos con marco metálico plateado. En algún lugar del cuarto estaba mi madre, pero yo no podía verla. Jakob Daw escribía con una lapicera negra. La única luz en el cuarto provenía de la lámpara del escritorio y bañaba sus rasgos en suaves matices claroscuros. Se inclinó sobre el escritorio para escribir. Volvió apenas su cabeza. Sus anteojos brillaban, sus ojos oscuros estaban encendidos.
Regresé sigilosamente a mi cuarto.
Esa imagen de Jakob Daw escribiendo, su cabeza bañada en un cálido claroscuro, sus anteojos brillando, sus ojos encendidos, todo permaneció en mi memoria. Me dormí con esa imagen fijada en mi mente. Una foto. Una idea. Jakob Daw escribiendo.
Al día siguiente, Jakob Daw y mi padre fueron por la noche a una reunión en Brooklyn. Luego comenzaron a viajar a lugares fuera de la ciudad. Escuché nombres como Newark, Jersey City, Long Island, Baltimore, Washington DC, Filadelfia, Wilmington.
Una noche me acosté a leer un libro sobre España que mi padre me había traído. Alguien golpeó a la puerta. Era Jakob Daw.
Estaba de pie en la entrada, vacilante.
–¿Puedo pasar?
Me senté en la cama y dejé el libro:
–Sí.
Entró lentamente en el cuarto y se sentó en la silla cerca de la cabecera. La luz de mi lámpara de lectura dio de lleno en sus rasgos pálidos, casi femeninos, bañándolos con un claroscuro. Detrás de él, el cuarto era un conjunto borroso de cosas tenues y sin forma.
Me preguntó con una sonrisa calma y como pidiendo disculpas:
–¿Interrumpí tu lectura? Lo siento. ¿Qué libro es?
–Es sobre los españoles y sus ciudades, y también sus castillos, especialmente el castillo llamado Alhambra.
–La Alhambra, un hermoso castillo –titubeó mirando sus manos, que descansaban sin fuerza sobre sus rodillas–. Bueno, pensé que podía, eso si te interesa, podía, bueno, contarte un cuento –me miró dubitativo, la sonrisa de disculpas todavía asomaba en sus labios–. ¿Te interesa?
Sí, me interesaba mucho.
La sonrisa se agrandó:
–Bien –dijo–. Bien.
Me miró de cerca un momento, luego posó su mirada en sus manos. Levantó los ojos y me miró directamente.
–El cuento es sobre un pájaro –dijo–. Un pajarito que tenía plumas negras, alas cortas y una pequeña mancha roja debajo de cada uno de sus enormes ojos negros. ¿Estás lista, Ilana Davita? Aquí va mi cuento. El pajarito se despertó un día luego de un profundo sueño y se encontró en una tierra extraña. ¿Cómo había llegado a esa tierra? ¿Desde dónde había volado? El pajarito no podía recordarlo. Era una tierra hermosa, con suaves y bellas colinas verdes, árboles frondosos, flores cubiertas de rocío, pasto, brisas refrescantes, y el sol siempre brillando, aunque nunca demasiado caliente, y por la noche, la luna llena y una ligera ventisca. En esa tierra había animales, que se comportaban como los animales en todas partes: pacíficos cuando no se los molesta; cazaban y mataban sólo para alimentarse. La gente de esa tierra vivía en pequeños grupos que a menudo estaban en guerra entre sí. Algunos eran crueles; otros eran buenos. Como la gente que uno encuentra por todas partes. Pero la tierra en sí era distinta de cualquier otra tierra que hubiera visto o imaginado el pajarito. Parecía encantada, una tierra mágica, llena de lagos cristalinos y campos de trigo y maíz, con praderas ondulantes y soleadas y profundos bosques. Y música. En todos lados podía oírse una música suave y persistente. Parecía venir de la tierra misma, un sordo y cautivador tintineo, como campanas alegres que llegaban desde más allá de las colinas azules, más allá de las colinas verdes, muy, muy lejos. Música. Al pajarito le gustaba esa tierra, pero no le gustaba la gente. Se preguntaba por qué la gente guerreaba, por qué era tan cruel. Pensó que podría ser una buena idea tratar de cambiarla. Ahora bien, ¿cómo podría hacerlo un pajarito? Un día, sentado sobre la rama de un árbol bajo la fresca sombra de la copa frondosa, tuvo una idea. Se le ocurrió que, de alguna forma, la música podía ser la causa de las crueldades que él observaba. Las personas se herían entre sí, se mataban, hacían la guerra y, en lugar de lamentarlo y arrepentirse, continuaban y la música las calmaba. Si la música se detuviera, quizá si no hubiera más música para calmar a una persona que hiciera daño, quizá entonces el daño mismo no se toleraría y todo terminaría. Entonces el pajarito se propuso descubrir la fuente de esa música. Comenzó a volar hacia atrás y adelante, hacia atrás y adelante, hacia atrás y adelante.
Jakob Daw se detuvo. Hubo un silencio.
Le pregunté en voz baja:
–¿Y el pajarito encontró la música?
–Todavía la está buscando.
Me quedé pensando.
–Creo que ese cuento no me gusta.
Jakob Daw sonrió con tristeza y suspiró:
–A mucha gente no le gustan mis cuentos.
–Mamá dijo que eres un gran escritor.
–¿En serio? Tu madre es muy amable.
–¿El pajarito todavía está buscando?
–Sí.
–¿Encontrará alguna vez de dónde proviene la música?
–No lo sé.
–¿La música es un tipo de magia?
–¿Magia? Quizá. Sí, podría ser un tipo de magia.
–Nunca antes había escuchado un cuento como este, tío Jakob. Ni siquiera tiene un final.
–Sí, ya sé, no tiene final. Quizá te gustaría que te contara otro cuento.
–Ahora no, tío Jakob. Estoy cansada.
–Me lo imaginaba.
–¿Por qué la gente lee tus cuentos si, en realidad, no le gustan?
–A menudo me pregunto lo mismo. No lo sé. Buenas noches, Ilana Davita.
–Buenas noches, tío Jakob.
Se fue de mi cuarto en silencio.
Me quedé en la cama. ¡Qué cuento extraño! Pasó un largo rato hasta que pude dormirme.
Esa noche soñé con el pajarito, volando, volando, para encontrar la fuente de esa música sanadora y despertar al mundo de sus sucias crueldades. Un pajarito negro volando, con una pequeña mancha roja debajo de cada uno de sus brillosos ojitos. El cuento de Jakob Daw había sido muy confuso y yo no lo había entendido. Sin embargo, estaba soñando con el pajarito que volaba para encontrar de dónde provenía esa música. ¿Qué haría si alguna vez la encontraba? Volando, volando a través de las colinas azules, los lagos cristalinos, las praderas soleadas de una tierra encantada. Volando, la música mágica, un tibio consuelo. Volando.
Jakob Daw estuvo con nosotros dos semanas. Luego empacó para irse por un tiempo a un país llamado Canadá. Regresaría en el verano, dijo. Se paró en la puerta del departamento conmigo y mis padres. Estrechó suavemente la mano de mi madre. Vi entre ellos una mirada que parecía cargada de recuerdos. Mi padre también la vio, y una profunda pena se apoderó de sus ojos. Jakob Daw se agachó para besarme y sentí su dulce timidez. Fue un beso seco, breve, sobre la frente. Sus dedos rozaron mi mejilla, los sentí calientes.
Muchas veces soñé con el pajarito. No podía captar el sentido del cuento, pero continuaba soñando con él. ¡Qué extraño que un cuento que no entendía me afectara tanto!
Una noche, durante la cena, casi una semana después de la partida de Jakob Daw, les conté el cuento a mis padres. Tampoco lo entendieron.
–Hay algo oculto –dijo mi padre–. Sin embargo, no sé qué es. Desearía que más textos de él estuvieran disponibles en inglés. ¿Cómo es leerlo en alemán?
–Increíble –dijo mi madre.
–Es un tipo extraño. ¿Era así cuando lo conociste en Viena?
–Sí –dijo mi madre–. Pero en Viena no estaba enfermo. Eso sucedió después.
Volando. El pajarito negro volando para encontrar la música del mundo.
Llegó una carta de la tía Sara. Todavía estaba en Etiopía. Mi padre nos la leyó en la mesa de la cocina. Describía el calor y los sufrimientos de los etíopes y los horribles servicios médicos. Rezaba mucho y a menudo leía el Libro de los Salmos. Era difícil hacer el trabajo de nuestro Señor en esa tierra terrible, pero de todas formas lo estaba intentando. «¿Y cómo está Ilana Davita? Debo verla de nuevo y contarle más cuentos de Maine».
–¿Se terminó la guerra en Etiopía? –pregunté.
–Sí –respondió mi padre frunciendo el ceño.
–Los italianos piensan que terminó –dijo mi madre–, pero para los etíopes no ha terminado.
–Se terminó –dijo mi padre con un gruñido poco característico en él–. Anótales un punto más a los fascistas.
El clima estaba muy cálido. Ahora yo caminaba por el barrio viendo claramente las calles, recordándolas. Tenía palabras para casi todas las cosas que veía y eran palabras que recordaba. Comenzaron a gustarme las calles y la gente. En la escuela, un niño que se sentaba cerca de mí en clase y cuyo padre odiaba a Mussolini se me acercó durante el recreo y jugamos juntos en el pasamanos. Me gustaba el barrio y la escuela, las caminatas hacia el parque con mi madre y el perfume del río. No recibimos más correo de la tía Sara ni noticias de Jakob Daw.
Una mañana de principios de junio, mientras tomaba un baño, escuché sonar el timbre. Mi padre fue por el pasillo hacia la puerta. Se escuchó la voz de un hombre:
–¿El señor Michael Chandal?
–Sí.
–Mi nombre es Sloane. Soy el propietario de este edificio.
–Hola, pase.
–No, gracias, Sr. Chandal. Tengo que informarle que ha violado los términos de nuestro contrato de alquiler.
–¿Qué?
–Las reuniones que hace en su departamento producen mucho ruido para la paz y la calma del resto de los inquilinos. Además, me han dicho que ha traído a alguien a vivir con ustedes. Esa es otra clara violación del contrato.
–Esa persona no está más aquí –dijo mi padre.
Oí a mi madre decir desde la cocina:
–Michael, ¿qué sucede?
–Yo me encargo, Annie –respondió mi padre.
–Le voy a tener que pedir que desocupe el departamento –dijo el propietario del edificio.
Hubo una pausa.
–Le haré este favor –dijo el propietario–. Le daré treinta días. Luego de ese período, vendrá la policía a desalojarlo.
–Por Dios…
Oí la puerta cerrarse. El arpa tocó una música cálida, suave, estremecedora a través del aire.
–Capitalista hijo de puta –dijo mi padre.
Regresó por el corredor. Tiré la cadena del inodoro y me lavé las manos. Fui rápidamente por el pasillo hasta la cocina, con el corazón desbocado.
–Quiero llamar a Ezra –estaba diciendo mi madre.
–No necesitamos a Ezra –dijo mi padre.
–De todas formas, lo quiero llamar –dijo mi madre.
Bajó el arpa de la puerta. Bajó la foto de los caballos en Prince Edward Island también. El primo de mi madre apareció una nochecita en su traje oscuro y su sombrero oscuro de fieltro, y estuvo largo rato en la cocina conversando con mis padres. Ayudé a mi madre a empacar los canastos y las cajas. Mi padre empacó los libros, las revistas y los diarios. El departamento se llenó de sombras y ecos. Tuve pesadillas con Baba Yaga, que de alguna forma había regresado a la vida.
Una mañana temprano, unos hombres fornidos subieron las escaleras y se presentaron en nuestro departamento. Los vecinos espiaban por las ventanas. Los hombres gruñían y transpiraban mientras cargaban nuestros muebles fuera de la casa y los subían a un camión. Nos mudamos al otro lado del río, a un segundo piso de un angosto edificio de dos pisos, de piedra rojiza, en una parte alejada de la ciudad llamada Brooklyn.
Cerca de una semana después, nos mudamos nuevamente –no con muebles y cajas, sino con ropas de verano, ollas y sartenes, toallas y sábanas, el arpa de la puerta, la foto de los caballos y algunos libros y diarios de mis padres– a una cabaña en la parte costera de la ciudad de Nueva York llamada Sea Gate, donde habíamos pasado los últimos veranos. Mi madre le había escrito antes a Jakob Daw en Canadá, le pasó nuestra nueva dirección en Brooklyn y lo invitó a venir a la cabaña. Él no respondió
1 Paul Bunyan es un leñador gigante perteneciente al folclore de Estados Unidos. Sus hazañas giran en torno a tareas superhumanas. [N. de la T.]
2 John Chapman (1774-1845), conocido como Johnny Appleseed, fue un jardinero pionero que introdujo los manzanos en Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois y Virginia. Se convirtió en una leyenda mientras estaba vivo, debido a sus modales amables y generosos, su liderazgo en el conservacionismo y la importancia simbólica que les atribuyó a las manzanas. Fue también un misionero e inspiró muchos museos y lugares históricos en Estados Unidos. [N. de la T.]
3 El escritor Rudolf Erich Raspe creó este personaje literario a medio camino entre extraordinario y antihéroe, cómico y bufón, y se inspiró en Karl Friedrich Hieronymus, barón de Münchhausen.