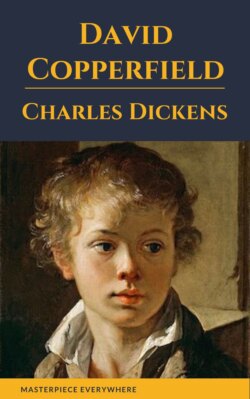Читать книгу David Copperfield - Charles Dickens, Чарльз Диккенс, Geoffrey Palmer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 11 Empiezo a vivir por mi cuenta, y no me gusta
ОглавлениеConozco el mundo lo bastante para haber perdido casi la facultad de sorprenderme demasiado; sin embargo, aún ahora es motivo de sorpresa para mí el pensar cómo pude ser abandonado de aquel modo a semejante edad. Un niño de excelentes facultades, observador, ardiente, afectuoso, delicado de cuerpo y de espíritu … . parece inverosímil que no hubiera nadie que interviniera en favor mío. Pero nadie hizo nada, y a los diez años entré de obrero al servicio de la casa Murdstone y Grimby.
Los almacenes de Murdstone y Grimby estaban situados muy cerca del río en Blackfriars. Ahora han mejorado y modernizado aquello; pero entonces era la última casa de una calleja estrecha que iba a parar al río, con unos escalones al final que servían de embarcadero. Era una casa vieja, que por un lado daba al agua cuando estaba la marea alta y al fango cuando bajaba. Materialmente, estaba invadida por las ratas. Las habitaciones cubiertas de molduras descoloridas por el humo y el polvo de más de cien años, los escalones medio derrengados, los gritos y luchas de las ratas grises en las madrigueras, el verdín y la suciedad de todo, lo conservo en mi espíritu, no como cosa de hace muchos años, sino de ahora mismo. Todo lo veo igual que lo veía en la hora fatal en que llegué aquel día con mi mano temblorosa en la de mister Quinion.
La casa Murdstone y Grimby se dedicaba a negocios muy distintos; pero una de sus ramas de mayor importancia era el abastecer de vinos y licores a ciertas compañías de barcos. He olvidado ahora cuáles eran, pero creo que tenían varios que iban a las Indias Orientales y a las Occidentales, y sé que una gran cantidad de botellas vacías eran la consecuencia de aquel tráfico, y que cierto número de hombres y muchachos estábamos dedicados a examinarlas al trasluz, a tirar las que estaban agrietadas y a limpiar bien las otras. Cuando ya no quedaban botellas vacías, había que poner etiquetas a las llenas, cortar corchos para ellas, cerrarlas y meterlas en cajones. A este trabajo me dedicaron con otros varios chicos.
Éramos tres o cuatro, contándome a mí. Me habían colocado en un rincón del almacén, donde míster Quinion podía desde su despacho verme a través de una ventana. Allí, el primer día que debía empezar la vida por mi propia cuenta me enviaron al mayor de mis compañeros para enseñarme lo que debía hacer. Se llamaba Mick Walker; llevaba un delantal rojo y un gorro de papel. Me contó que su padre era barquero y que se paseaba con un traje de terciopelo negro al paso del cortejo del lord mayor. También me dijo que teníamos otro compañero, a quien me presentó con el extraño nombre de Fécula de patata. Más tarde descubrí que aquel no era su nombre; pero que se lo habían puesto a causa de la semejanza del color pálido de su rostro con el de la patata. El padre de Fécula era aguador, y unía a esta profesión la distinción de ser bombero en uno de los teatros más grandes de la ciudad, donde otros parientes de Fécula, creo que su hermana, hacía de enano en las pantomimas.
Ninguna palabra puede expresar la secreta agonía de mi alma al verme entre aquellos compañeros, cuando los comparaba con los compañeros de mi dichosa infancia, sin contar con Steerforth, Traddles y el resto de los chicos. Nada puede expresar lo que sentía viendo desvanecidas todas mis esperanzas de ser algún día un hombre distinguido y culto. El profundo sentimiento de mi abandono, la vergüenza de mi situación, la desesperación de mi joven corazón al creer que día tras día todo lo que había aprendido y pensado y deseado y todo lo que había excitado mi imaginación y mi inteligencia se borraría poco a poco para no volver nunca. No puede describirse. Tan pronto como Mick Walker se iba, yo mezclaba mis lágrimas con el agua de fregar las botellas, y sollozaba como si también hubiera una grieta en mi pecho y estuviera en peligro de estallar.
El reloj del almacén marcaba las doce y media y todos se preparaban para irse a comer, cuando míster Quinion dio un golpe en la ventana y me hizo seña de que pasara a verle. Fui, y allí me encontré con un caballero de mediana edad, algo grueso, con americana oscura y pantalón negro, sin más cabellos sobre su cabeza, que era enorme y presentaba una superficie brillante, que los que pueda tener un huevo. Se volvió hacia mí. Su ropa estaba muy raída, pero el cuello de su camisa era imponente. Llevaba una especie de bastón adornado con dos bellotas y unas lentes pendían fuera de su americana; pero más tarde descubrí que eran decorativas, pues no las utilizaba y no veía nada en absoluto si las ponía delante de sus ojos.
-Este es —dijo míster Quinion señalándome.
-¿Este -dijo el desconocido con cierta condescendencia en la voz y cierta indescriptible pretensión de estar haciendo algo muy distinguido, lo que me impresionó- es míster Copperfield? ¿Sigue usted bien?
Le dije que estaba muy bien y que esperaba que él también lo estuviera. Estaba bastante mal e incómodo, Dios lo sabe; pero no era natural en mí quejarme en aquella época de mi vida. Así, dije que me encontraba bien y que esperaba que él también lo estuviera.
-Muy bien, muchas gracias -dijo el desconocido- He recibido un a carta de míster Murdstone en la que me dice desearía recibiera en una habitación de mi casa que está ahora desocupada, en una palabra, que está para alquilar -dijo con una sonrisa y en un arranque de confianza- como alcoba, al joven principiante a quien tengo ahora el gusto…
Y el desconocido, levantando la mano, metió la barbilla en el cuello de su camisa.
-Es míster Micawber -me dijo míster Quinion.
-Así es —dijo el desconocido-; ése es mi nombre.
-Míster Micawber -dijo míster Quinion-; es conocido de míster Murdstone y recibe comisiones para nosotros cuando puede. Ahora míster Murdstone le ha escrito sobre tu alojamiento, y te recibirá en su casa.
-Mi dirección -dijo míster Micawber —es Windsor Terrace, City Road; en una palabra -añadió con el mismo aire distinguido y en otro arranque de confianza-, vivo allí.
Le saludé.
-Bajo la impresión -dijo míster Micawber- de que quizá sus peregrinaciones por esta metrópoli no han sido todavía muy extensa y de que pueda usted encontrar alguna dificultad para penetrar en el arcano de la moderna Babilonia; en resumen -dijo míster Micawber en un nuevo gesto de confianza-: como podría usted perderse, tendré mucho gusto en venir esta noche a buscarle para enseñarle el camino más corto.
Le di las gracias de todo corazón por la amistosa molestia que se quería tomar por mí.
-¿A qué hora -dijo míster Micawber- podré … ?
-A eso de las ocho —dijo míster Quinion.
-Estaré a era hora -dijo míster Micawber-. Le deseo muy buenos días, míster Quinion, y no quiero entretenerle más.
Se puso el sombrero y salió con el bastón debajo del brazo, muy tieso y canturreando en cuanto estuvo fuera de l almacén.
Míster Quinion me aconsejó entonces muy seriamente que trabajara todo lo más posible en la casa, y me dijo que se me pagarían seis chelines por semana (no estoy seguro de si eran seis o siete; mi inseguridad me hace creer que primero debieron de ser seis, y después siete). Me pagó una semana por adelantado (creo que de su bolsillo particular), de lo que di seis peniques a Fécula para que llevara aquella misma noche mi maleta a Windsor Terrace; tan pequeña como era, pesaba demasiado para mis fuerzas. También gasté otros seis peniques en mi almuerzo, que consistió en una empanada de came y un trago de agua en una bomba de la vecindad, y pasé la hora que dejaban libre para las comidas paseando por las calles.
Aquella noche, a la hora fijada, apareció mister Micawber. Me lavé la cara y las manos para corresponder a su elegancia, y nos fuimos juntos hacia nuestra casa, como supongo que la llamaré desde ahora. Mister Micawber, durance el camino, me hacía fijarme en los nombres de las calles, en las fachadas de las casas y en las esquinas, para que pudiera encontrar fácilmente el camino a la mañana siguiente.
Llegamos a su casa de Windsor Terrace (que me pareció tan mezquina como él y con sus mismas pretensiones); me presentó a su señora, una mujer delgada y pálida, nada joven ya, que estaba sentada en una habitación (el primer piso estaba ya sin muebles y tenían echados los estores para engañar a los vecinos), dando de mamar a un niño. Este niño era uno de los dos mellizos, y puedo asegurar que nunca en toda mi intimidad con la familia vi a los dos mellizos fuera de los brazos de su madre al mismo tiempo. Uno de ellos siempre tenía que mamar. También tenían otros dos niños, uno de cuatro años y una niña, todo lo más, de tres. También había en la casa una muchacha muy morena que les servía. Tenía costumbre de resoplar, y me informó antes de media hora de que era huérfana y había salido del orfelinato de San Lucas para ir allí. Mi habitación estaba en el último piso, en la parte de atrás; una habitación pequeña, cubierta de un papel que parecía de obleas azules, y muy escasamente amueblada.
-Nunca hubiera pensado -dijo mistress Micawber, cuando subió con niño y todo a enseñarme mi habitación, y sentándose para tomar aliento- antes de mi matrimonio, cuando vivía con papá y mamá, que me vería en la necesidad de tomar un huésped. Pero míster Micawber está pasando por circunstancias tan difíciles, que toda consideración de otro género debe ser desechada.
Yo dije:
-Sí, señora.
-Las dificultades de míster Micawber -prosiguióson casi insuperables por ahora, y no sé si conseguirá salir de ellas. Cuando yo vivía con papá y mamá no llegaba a comprender lo que quería decir la palabra pobreza en el sentido en que ahora la empleo; pero la experiencia es maestra, como acostumbraba a decir mi papá.
Por más que pienso no consigo recordar si me dijo que míster Micawber había sido oficial de Marina, o si lo inventé yo; únicamente sé que ahora estoy convencido de que en alguna época había pertenecido a la Marina, pero no sé por qué. En aquella época era viajante de diferentes casas de comercio; pero me temo que aquello le daba muy poco o casi nada.
-Si los acreedores de mi marido no quieren esperar -dijo mistress Micawber-, peor para ellos. Para nosotros, cuanto antes terminen las cosas, mejor. No se puede sangrar a una piedra, y nada podrán sacar en la actualidad de míster Micawber, aparte de los gastos que eso les ocasionaría.
Nunca he podido comprender del todo si mi precoz independencia confundía a mistress Micawber respecto de mi edad, o si era que estaba tan preocupada por el asunto que habría hablado de él a los mellizos de no haber tenido otra persona a mano. Pero aquella conversación con que empezó nuestra amistad fue el asunto de todas las que siguieron.
¡Pobre mistress Micawber! Decía que había intentado ganar dinero por todos los medios, y no lo dudo. Sin ir más lejos, en la puerta de la calle había una gran placa en la que se leía: «Pensión de mistress Micawber, fundada para señoritas»; pero nunca llegó a estudiar allí ninguna señorita; ninguna pensó en ir ni lo intentó, y en la casa nunca hubo que hacer preparativos para recibir a ninguna. Las únicas visitas que tenían (las he visto y oído) eran las de los acreedores. Venían a todas horas, y algunos eran verdaderamente feroces. Un hombre con la cara sucia (creo que el zapatero) solía ponerse en la escalera en cuanto daban las siete de la mañana, y desde allí increpaba a míster Micawber.
-Vamos, que ahora está usted en casa. ¿Me pagará usted? ¡No se esconda, es una cobardía! No haría yo una cosa semejante. Págueme; que me pague ahora mismo, ¿me oye? ¡Vamos!
No recibiendo contestación a sus insultos, se encolerizaba y llegaba a llamarles ladrones y rateros, y viendo que aquello tampoco producía efecto, salía a la calle y desde allí gritaba hacia las ventanas del segundo piso, que era donde sabía que dormían los Micawber. En aquellas ocasiones, míster Micawber, desesperado por la vergüenza, hasta había llegado (según comprendí por los gritos de su mujer) a fingir que intentaba matarse con una navaja de afeitar; pero media hora después se limpiaba las botas con cuidado y salía a la calle tarareando con más elegancia que nunca.
Mistress Micawber era también de un carácter flexible; la he visto ponerse verdaderamente mala a las tres porque habían venido a cobrar los impuestos, y después comer a las cuatro chuletas de cordero empanadas, con un buen vaso de cerveza, todo pagado empeñando dos cucharillas de té. Recuerdo que un día habían venido a embargar la casa, y volviendo yo por casualidad a las seis, me la encontré en el suelo desvanecida (con uno de los mellizos en sus brazos, como es natural, y los cabellos sueltos alrededor de su rostro); pero nunca la he visto más alegre que aquella noche en la cocina, con sus chuletas en la mano, contándome toda clase de historias sobre su papá y su mamá y la gente que recibían en su casa.
En aquella casa y con aquella familia pasaba yo todos mis ratos de ocio. Para el desayuno compraba un penique de pan y otro de leche, y también me procuraba otro penique de pan y un pedazo de queso, que me servían de cena, cuando volvía por la noche. Esto hacía una buena brecha en los seis o siete chelines, ya lo sé, y hay que tener en cuenta que estaba en el almacén todo el día y tenía que durarme el dinero la semana completa. Desde el domingo por la mañana hasta el sábado por la noche no recibía el menor consejo, la menor palabra de ánimo, el menor consuelo ni la más mínima ayuda ni cariño de nadie, puedo decirlo con la seguridad que espero ir al cielo.
Era tan pequeño y tenía tan poca experiencia (¿cómo hubiera podido ser de otra manera?) para soportar la carga de mi existencia, que a menudo, yendo hacia el almacén por las mañanas, no podía resistir la tentación de comprar en las pastelerías los dulces de la víspera, que vendían a mitad de precio, y gastaba en aquello el dinero que llevaba para mi comida, y después tenía que quedarme sin comer a mediodía, o tomar sólo un pedazo de pudding. Recuerdo dos tiendas de pudding que frecuentaba alternativamente, según el estado de mi bolsillo. Una estaba en un pasaje cerrado por la iglesia de Saint Martin (al que daba la parte de atrás de la iglesia), que ahora es, completamente distinto. El pudding de aquella tienda, hecho con pasas de Corinto, era de primera, pero muy caro: por dos peniques daban un trozo más pequeño que por un penique cuando era de otro más vulgar. Una buena tienda para este último estaba en el Strand, en un sitio que después han reconstruido. Era un pudding algo pesado, con grandes pasas muy separadas unas de otras; pero era alimenticio, y estaba caliente a la hora en que yo iba, y muchos días ésa era toda mi comida. Cuando comía de un modo regular y abundante, compraba un panecillo de un penique y tomaba un plato de carne de cuatro peniques en cualquier restaurante o un plato de pan y queso y un vaso de cerveza en la taberna miserable que había frente al almacén, llamada El León o El León y algo más que he olvidado. Una vez recuerdo que saqué el pan de casa desde por la mañana, y envuelto en un papel como si fuera un libro lo paseé debajo del brazo hasta un restaurante famoso por su carne guisada, cerca de Drury Lane, y pedí media ración de aquel famoso plato. Lo extraño que debió parecerle al camarero mi llegada, pobre criaturita cola, no lo sé; pero me parece que le veo todavía frente a mí, mientras como, y llamando a otro mozo también para que me mirara. Le di medio penique de propina, y ¡deseaba tanto que no me lo aceptara!
Creo que teníamos media hora para tomar el té. Cuando tenía dinero para ello tomaba una taza de café con un panecillo untado de manteca, y cuando no tenía, acostumbraba a irme a mirar el escaparate de una tienda donde vendían caza en Fleet Street, o llegaba al mercado de Coven Garden y me paraba a mirar las piñas. También era muy aficionado a ir por el Adelphi, porque era un lugar misterioso, con sus oscuros arcos. Me veo alguna noche saliendo de uno de aquellos arcos para entrar en alguna taberna de la orilla del río. Había una explanada delante de él donde unos carboneros están bailando; me siento a mirarlos en un banco, y reflexiono en qué pensarán esos al verme. Era tan niño y tan pequeño, que con frecuencia, cuando entraba en el bar de una taberna por primera vez a tomar un vaso de cerveza para refrescarme después de comer, casi no se atrevían a servírmelo. Recuerdo que en una calurosa noche entré en una taberna y dije al dueño:
-¿Cuánto es un vaso de su mejor cerveza, de la mejor que tenga?
Era un día señalado, no recuerdo ahora cuál; pero debía de ser mi cumpleaños.
-Dos peniques y medio —dijo el dueño-; es el precio de la verdadera cerveza de primera calidad.
-Entonces -dije yo sacando el dinero- deme un vaso de esa cerveza, y que tenga mucha espuma.
El dueño del bar me miró de arriba abajo con una extraña sonrisa en su rostro, y en lugar de darme la cerveza, volviéndose hacia dentro dijo algo a su mujer, que salió con su labor en la mano y se puso a su lado a mirarme. Todavía no he olvidado el cuadro. El dueño, en mangas de camisa, apoyándose en el mostrador como en una ventana; su mujer mirando por encima de su hombro, y yo, bastante confuso, mirándoles desde el otro lado del mostrador. Me hicieron muchísimas preguntas de cómo me llamaba, qué edad tenía, dónde vivía, en qué trabajaba y cómo había llegado allí. A todo lo que yo, para no comprometer a nadie, me temo que contesté muchas mentiras. Por fin me sirvieron la cerveza, aunque sospecho que no era de la buena; y la mujer, abriendo la puertecita del mostrador, me devolvió el dinero y me dio un beso con expresión entre admirada y compasiva; pero de un modo femenino y bueno.
Sé que no exagero, ni aun inconsciente o involuntariamente, la escasez de mis recursos y las dificultades de mi vida. Sé que si míster Quinion me daba alguna vez una propina la gastaba en comer o en tomar el té. Sé que trabajaba desde por la mañana hasta la noche entre hombres y niños de la clase más baja y hecho un desarrapado. Sé que vagaba por aquellas calles con hambre y mal vestido. Y sé que sin la misericordia de Dios estaba tan abandonado, que podía haberme convertido en un ladrón o hacerme un vagabundo.
A pesar de todo, era de los que mejor estaba en la casa Murdstone y Grimby, pues míster Quinion hacía lo posible por tratarme mejor que a los demás, dentro de lo que podía esperarse de un hombre indiferente, además muy ocupado, y tratándose de una criatura tan abandonada. Yo no había contado a nadie por qué estaba allí, ni les había dejado sospechar mi tristeza por aquella vida. Lo que yo sufría en secreto nadie lo supo. Así mi amor propio sufría menos. Nadie sabía mis penas; por crueles que fueran, me reservaba y hacía mi trabajo. Comprendí desde el primer momento que si no trabajaba igual que los demás me expondría a sus burlas y desprecio. Y pronto fui por lo menos tan hábil y tan activo como mis compañeros. Aunque tenía con ellos un trato familiar, mi conducta y modales diferían bastante de los suyos, reteniéndolos a distancia. Tanto ellos como los hombres, por lo general, hablaban de mí como de un señorito y me llamaban el joven Sufolker. Uno de ellos, Gregory, que era el capataz de los embaladores, y otro, llamado Tipp, que era cartero y llevaba una chaqueta roja, me llamaban algunas veces David; pero creo que era en los momentos de mayor confianza y cuando yo me había esforzado en serles agradable contándoles, al mismo tiempo que trabajaba, algunas historias sacadas de mis antiguas lecturas, que cada vez se iban borrando más de mi memoria. Fécula de patata se rebeló alguna vez porque me distinguían; pero Mick Walker le hizo volver al orden.
No tenía ninguna esperanza de que me arrancaran de aquella vida horrible, que a mí me parecía vergonzosa, y me sentía enormemente desgraciado. Nunca, ni por un momento, estuve resignado; pero no se lo contaba ni a Peggotty, en parte por cariño a ella, en parte por vergüenza. Nunca en ninguna carta (aunque se cruzaban bastantes entre nosotros) le revelé la verdad.
Las dificultades económicas de los Micawber aumentaban la depresión de mi espíritu. En el abandono en que estaba, había empezado a encariñarme con aquella gente, y acostumbraba a hablar de sus asuntos con la señora, calculando sus medios y esperanzas, y después me sentía agobiado por el peso de sus deudas. El sábado por la noche, que era mi mejor día, principalmente porque era una gran cosa volver a casa paseando con seis o siete chelines en el bolsillo y mirando los escaparates y pensando lo que podría comprar con aquella suma, y también porque volvía más temprano.
Esos días mistress Micawber me hacía las más desgarradoras confidencias, y también el domingo por la mañana mientras tomaba el té o el café que había comprado la noche antes y guardaba en un tarro de dulce. No era raro que míster Micawber sollozara violentamente al empezar una de aquellas conversaciones del sábado por la noche, terminando con una canción. Le he visto muchas veces volver a casa a comer llorando a lágrima viva y declarando que ya sólo le quedaba it a la cárcel, y después acostarse calculando lo que costaría poner un mirador a las ventanas del primer piso en el caso de que «surgiera algo», como era su expresión favorita. Y mistress Micawber era exactamente igual.
Una curiosa igualdad en nuestra amistad, originada sin duda por nuestras respectivas situaciones, se estableció entre aquella gente y yo, a pesar de la inverosímil diferencia de nuestras edades. Sin embargo, no consentí nunca en aceptar la menor invitación a comer con ellos (sabiendo el trabajo que les costaba pagar al panadero y al carbonero y que a menudo no tenían bastante para ellos mismos), hasta que mistress Micawber se confió del todo a mí. Y esto ocurrió una noche como sigue:
-Copperfield -me dijo mistress Micawber-, no quiero tratarle como a un extraño, y por eso no dudo en decirle que las dificultades de míster Micawber se acercan a una crisis.
Al oír esto, sentí mucha pena y miré los ojos rojizos de mistress Micawber con la mayor simpatía.
-Excepto un pedazo de queso de Holanda, que no es suficiente para las necesidades de mi joven familia —dijo mistress Micawber-, realmente no hay ni una miga de nada en la despensa. Estoy acostumbrada a hablar de la despensa de cuando vivía con papá y mamá, y use la palabra inconscientemente. Ahora lo que quiero decir es que no hay nada que comer en casa.
-¡Dios mío! -dije con gran emoción.
Tenía dos o tres chelines de mi dinero de la semana en el bolsillo, por lo que deduzco que debíamos de estar a martes por la noche cuando tuvimos aquella conversación. Los saqué prontamente, pidiéndole con toda la emoción de mi alma que no los rechazara; pero ella, besándome y haciéndomelos guardar de nuevo en el bolsillo, me dijo que no pensara en ello.
-No, mi querido Copperfield; eso está lejos de mi pensamiento. Pero tienes una discreción muy por encima de tu edad y puedes hacerme un gran favor, si quieres; lo aceptaré con reconocimiento.
Le rogué que me dijera de qué se trataba.
-Yo misma he llevado la plata a empeñar -dijo mistress Micawber-; seis cucharillas de té, dos saleros y un par de pinzas para el azúcar; en diferentes ocasiones he sacado dinero de ello, en secreto y con mis propias manos; pero ahora los mellizos me estorban mucho, y el hacerlo me resulta muy triste cuando recuerdo los tiempos de papá y mamá. Todavía quedan algunas cosas de las que se puede sacar partido. Los sentimientos de míster Micawber nunca le han permitido mezclarse en estas cosas, y Cliket (este era el nombre de la criada) tiene un espíritu vulgar y quizá se tomara demasiadas libertades si se depositase en ella semejante confianza; por lo tanto, si yo pudiera pedirle a usted…
Comprendí a mistress Micawber y me puse a su disposición, y aquella misma noche empecé por llevar lo más manejable, y todas las mañanas hacía una expedición semejante antes de entrar en el almacén de Murdstone y Grimby.
Míster Micawber tenía unos cuantos libros en un armario, al que llamaba la librería, y empecé por aquello. Llevé uno tras otro a un puesto de libros de City Road, cerca de nuestra casa, en un sitio que estaba siempre lleno de puestos de pájaros y libros. El dueño de aquel puesto vivía en una casucha al lado y solía emborracharse por la noche y tenía violentas disputas con su mujer por la mañana. Más de una vez, cuando iba muy temprano, le encontraba en la cama, con la frente partida o con un ojo morado, resultado de sus excesos de la víspera (temo que debía de ser muy violento cuando había bebido), y con su mano temblona trataba en vano de buscar uno por uno en todos los bolsillos de su ropa, que estaba caída por el suelo, mientras su mujer, con un niño en los brazos y los zapatos en chancleta, no le dejaba en paz. A veces había perdido su dinero y me decía que volviera a otra hora; pero su mujer siempre tenía algo, que le había quitado durante la borrachera, y terminaba la compra mientras bajábamos las escaleras.
En la casa de préstamos también empezaron a conocerme, y el cajero me tenía mucha simpatía. Recuerdo que a menudo me hacía declinar un nombre o adjetivo latino o conjugar un verbo mientras esperaba todas las transacciones. En todas aquellas ocasiones mistress Micawber hacía después preparativos para una comida, y había un peculiar encanto en ello, lo recuerdo muy bien.
Por último llegó la crisis de las dificultades de míster Micawber, y una mañana muy temprano vinieron a buscarle y le llevaron a la prisión de Bench King's, en el Borough. Cuando lo llevaban me dijo que el angel de la guarda había desaparecido para él; y yo, realmente, pensando que su corazón estaba destrozado, sentía igual. Pero después oí decir que en la cárcel había estado jugando alegremente a los bolos antes de comer.
El primer domingo después de su encierro fui a verle y a comer con él. Tenía que preguntar el camino en un sitio, y antes de llegar allí debía encontrar otro sitio, y un poco antes vería un pórtico que tenía que atravesar y continuar en línea recta hasta que me encontrase al carcelero. Lo hice todo, y cuando, por último, vi al carcelero, ¡pobre de mí!, recordé que cuando Roderik Ramdom estaba en la prisión por deudas veía allí un hombre que sólo iba vestido con un trozo viejo de tapiz; el carcelero se desvaneció ante mis inquietos ojos y mi palpitante corazón.
Míster Micawber me estaba esperando cerca de la puerta, y una vez llegados a su habitación, que estaba situada en el penúltimo piso, se echó a llorar. Me conjuró solemnemente para que recordara su destino y para que no olvidara jamás que si un hombre con veinte libras esterlinas de renta gasta diecinueve libras, diecinueve chelines y seis peniques, podrá ser dichoso; pero que si gasta veintiuna libras, nunca se librará de la miseria.
Después de esto me pidió prestado un chelín para comprar cerveza, y me dio un recibo para que su señora me lo devolviera. Después se guardó el pañuelo en el bolsillo y recobró su alegría.
Estábamos sentados ante una fogata; dos ladrillos atravesados a cada lado de le chimenea impedían que se quemara demasiado carbón. Cuando otro deudor, que compartía la habitación de Micawber, entró con el pedazo de cordero que íbamos a comer entre los tres y pagar a escote, entonces me enviaron a otra habitación que estaba en el piso de arriba, para que saludara al capitán Hopkins de parte de míster Micawber y le dijera que yo era el amiguito de quien le había hablado y que si quería prestarme un cuchillo o un tenedor.
El capitán Hopkins me prestó el cuchillo y el tenedor, encargándome sus saludos para míster Micawber. En su celda había una señora muy sucia y dos muchachas, sus hijas, pálidas, con los cabellos alborotados. Yo no pude por menos de pensar que más valía pedirle a Hopkins su cuchillo que su peine. El capitán estaba en un estado deplorable; llevaba un gabán muy viejo sin forro y unas patillas enormes. El colchón estaba hecho un rollo en un rincón, y ¡qué platos, qué vasos y qué tazas tenía encima de una mesa! Adiviné, Dios sabe cómo, que, aunque las dos muchachas desgreñadas eran sus hijas, la señora sucia no estaba casada con el capitán Hopkins. En mi tímida visita no pasé de la puerta ni estuve más de dos minutos; sin embargo, bajaba tan seguro de lo que acabo de decir como de que llevaba un cuchillo y un tenedor en la mano.
Había, después de todo, algo bohemio y agradable en aquella comida. Devolví el tenedor y el cuchillo al capitán Hopkins y regresé a casa para tranquilizar y dar cuenta de mi visita a mistress Micawber. Se desmayó al verme, después de lo cual preparó dos vasos de ponche para consolarnos mientras le contaba lo sucedido.
Yo no sé cómo consiguieron vender los muebles para alimentarse, ni sé quién se encargó de aquella operación; en todo caso, yo no intervine en ella. Todo se lo llevaron en un carro, a excepción de las camas y de alguna que otra silla y la mesa de cocina. Campábamos con aquellos muebles en dos habitaciones de la casa vacía de Windsor Terrace mistress Micawber, los niños, la huérfana y yo, y de allí no salíamos. No recuerdo cuánto duró aquello; pero me parece que bastante tiempo. Por último, mistress Micawber decidió trasladarse a la prisión, donde su marido tenía ahora una habitación para él solo. Me encargaron de llevar la llave de la casa a su dueño, que por cierto me pareció encantado de ello, y las camas se enviaron a Bench King's, menos la mía. Alquilamos para mí una habitacioncita en los alrededores de la prisión, lo que me alegró mucho, pues ya me había acostumbrado a vivir con ellos a través de nuestras mutuas penas. La huérfana también fue acomodada en un baratísimo alojamiento de las cercanías. Mi habitación era un poco abuhardillada y nada cómoda; pero me creí en el paraíso al tomar posesión de ella, pensando que la crisis de las dificultades de Micawber había terminado.
Todo este tiempo seguía trabajando para Murdstone y Grimby en lo mismo de siempre, con los mismos compañeros y con el mismo sentimiento de degradación inmerecida que al principio. Pero, felizmente, no había hecho ninguna amistad, no hablaba con ninguno de los niños a quien diariamente me encontraba al ir y venir al almacén o al vagar por las calles a la hora de comer. Seguía llevando la misma vida triste y solitaria; pero mi pena continuaba siempre encerrada en mí mismo. El único cambio del que tuve conciencia fue que mi traje estaba cada día más viejo y usado, y que en parte estaba algo tranquilo respecto a los Micawber, que vivían en la prisión más desahogados que hacía mucho tiempo y que habían sido socorridos en su desgracia por parientes o amigos. Desayunaba con ellos en virtud de un arreglo que hicimos y del que he olvidado los detalles. También he olvidado a qué hora se abrían las puertas de la prisión para dejarme entrar; únicamente sé que me levantaba a las seis de la mañana, y mientras esperaba a que abrieran las puertas iba a sentarme en uno de los bancos del viejo puente de Londres, donde me divertía mirando a la gente que pasaba o contemplando por encima de la balaustrada el sol reflejado en el agua o iluminando las llamas doradas de lo alto del monumento. La huérfana venía muchas veces a reunirse allí conmigo para oír las historias que yo le inventaba de la torre de Londres, y puedo asegurar que yo mismo me convencía de lo que contaba. Por la tarde volvía a la prisión y me paseaba en el patio con míster Micawber o jugaba a las cartas con su señora, escuchando sus relatos sobre papá y mamá. Ignoro si míster Murdstone supo cómo vivía entonces; yo no hablé nunca de ello en Murdstone y Grimby.
Los asuntos de míster Micawber seguían, a pesar de la tregua, muy embrollados, a causa de cierto documento del que oía hablar. Ahora supongo que sería algún arreglo anterior con sus acreedores, aunque entonces comprendía tan poco de qué se trataba, que, si no me equivoco, lo confundía con los pergaminos infernales de contratos con el demonio, que, según decían, existían antiguamente en Alemania. Por fin, aquel documento pareció desvanecerse no sé cómo, al menos había dejado de ser la piedra de toque, y mistress Micawber me dijo que su familia había decidido que míster Micawber apelara, para ser puesto en libertad, a la ley de deudores insolventes, y que podría verse libre antes de seis semanas.
Entonces dijo míster Micawber, que estaba presente:
-No hay duda de que con la ayuda de Dios saldremos adelante y podremos vivir de una manera completamente diferente, y… , y… , en una palabra, las cosas cambiarán.
Para estar preparado y aprovechar el porvenir, recuerdo que míster Micawber componía una petición a la Cámara de los Comunes pidiendo que se hicieran mejoras en la ley que regía las prisiones por deudas.
Recojo aquí este recuerdo porque me hace ver cómo unía yo las historias de mis antiguos libros a la de mi vida presente, cogiendo a derecha a izquierda mis personajes entre la gente que encontraba en la calle. Muchos rasgos del carácter que trazaré involuntariamente al escribir mi vida se formaron desde entonces en mi alma.
En la prisión había un club, y míster Micawber, en su calidad de hombre bien educado, era una gran autoridad en él. Míster Micawber había desarrollado ante el club la idea de su petición, y todos la habían aprobado. En consecuencia, como Micawber estaba dotado de un excelente corazón y de una actividad infatigable, cuando no se trataba de sus propios asuntos, completamente feliz de trabajar en una empresa que no le sería de ninguna utilidad, puso manos a la obra y redactó la petición, la copió en una hoja de papel que extendió encima de la mesa, y después convocó al club entero y a todos los habitantes de la prisión por si querían venir a depositar su firma en aquel documento.
Cuando oí anunciar la proximidad de aquella ceremonia sentí tales deseos de ver entrar a todos uno detrás de otro, aunque los conocía ya a casi todos, que conseguí un permiso de una hora en Murdstone y Grimby y me instalé en un rincón para asistir al espectáculo. Los principales miembros del club, aquellos que habían podido entrar en la habitación sin llenarla del todo, estaban delante de la mesa con míster Micawber. Mi antiguo amigo, el capitán Hopkins, que se había lavado la cara en honor del acto, se había instalado solemnemente al lado del documento para leérselo a los que no conocían su contenido. La puerta se abrió por fin y comenzó el desfile. Entraba uno, y los otros esperaban en puerta mientras aquel firmaba. El capitán Hopkins les preguntaba a todos: «¿Lo ha leído usted? No. ¿Quiere usted oírlo?». Si el desgraciado hacía el menor signo de asentimiento, el capitán Hopkins se lo leía todo, sin saltarse una letra, con su voz más sonora. El capitán lo hubiera leído veinte mil veces seguidas si veinte mil personas hubieran deseado escucharlo una después de otra. Recuerdo el énfasis con que pronunciaba frases como esta: « Los representantes del pueblo, reunidos en Parlamento… Los autores de la petición hacían ver humildemente a la honorable Cámara… Los desdichados súbditos de su Graciosa Majestad» . Parecía que aquellas palabras eran en su boca una bebida deliciosa. Míster Micawber, entre tanto, contemplaba con expresión de vanidad satisfecha los barrotes de las ventanas de enfrente.
Mientras doy mi paseo diario desde Southwark a Blackfriars y vago a las horas de comer por las oscuras calles, cuyas piedras quizá conservan todavía las huellas de mis pasos de niño, me pregunto si llegaré a olvidarme de alguno de aquellos personajes que cruzaban sin cesar por mi espíritu, uno a uno, al eco de la voz del capitán Hopkins. Y cuando mis pensamientos, mirando atrás, vuelven a aquella lenta agonía de mi infancia, me admira cómo muchas de las historias que yo inventaba sobre aquella gente flotan todavía como una sombra fantástica sobre los hechos reales, siempre presentes en mi memoria. Y cuando paso por el viejo camino no me sorprendo, sólo lo compadezco, si veo andando delante de mí a un niño inocente y soñador que se crea un mundo imaginario de su extraña experiencia y sórdido vivir.