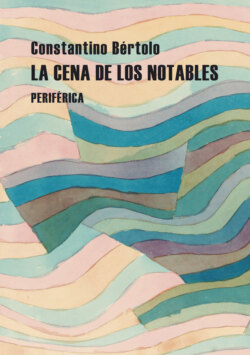Читать книгу La cena de los notables - Constantino Bértolo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA ENFERMEDAD DE LEER
ОглавлениеMARTIN EDEN
Martin Eden es un marinero de veinte años. Un día, después de verse mezclado en una pelea callejera, conoce a un joven de la buena sociedad que, a modo de agradecimiento, y como quien lleva una curiosidad de circo a casa, lo invita a almorzar a la mansión familiar. Martin entra así en el mundo de los ricos: «Se encontraba rodeado por lo desconocido, con miedo a lo que podría suceder, ignorante de cómo debería comportarse». El piano de cola, los bibelots encima de la chimenea, los amplios salones. Una terra incognita se abre ante él. De pronto, sobre una mesita, unos libros. Martin encuentra o cree encontrar un punto de referencia. El narrador nos dice que se acerca a ellos con «el anhelo de un hombre hambriento a la vista de la comida». Martin lee libros, no sabemos qué clase de libros ha leído hasta entonces, pero sabemos que encuentra en la lectura placer, si bien tampoco sabemos exactamente qué tipo de placer. Los libros serán el lugar de encuentro entre Martin y el nuevo mundo en el que ahora penetra. Lugar de encuentro y desencuentro.
Martin conoce a Ruth, la señorita de la casa. Al verla descubre que ella es como las mujeres de las que se habla en los libros: «Bella, cálida y maravillosa». Y Martin se enamora, es decir, quiere que esa belleza sea suya; esa belleza y, por lo tanto, la casa de lujo, los libros, los sentimientos agradables que la acompañan y construyen. Martin, mientras espera, lee un libro. El autor, Swinburne, es para él un desconocido. A Martin le gustan los poemas que lee, pero Ruth le dice que Swinburne no es un gran poeta porque no es delicado. Y así Martin descubre con sorpresa que su gusto no es gusto sino mal gusto. Descubre el poder del gusto. Como Adán, prueba el fruto prohibido. La llave que encierra la diferencia entre el bien y el mal, entre el buen gusto y el mal gusto. Descubre que él no entiende de eso, descubre que el gusto es algo de lo que se entiende o de lo que no se entiende. Aprende que el gusto no es una cosa personal sino algo que alguien detenta, posee y aplica, ejerce y utiliza. Alguien como Ruth. Él le habla de Longfellow y ella le sonríe «humillantemente tolerante». Alguien como ella, es decir, sensible, culta, noble, delicada, tolerante. Y Martin quiere entender: «La verdad es que de estas cosas (los libros) no entiendo apenas. No es lo mío. Pero voy a hacer que sea lo mío».
La novela de Jack London es la historia de esa decisión –la de entender los libros– y de su correlato novelesco: casarse con Ruth, conquistar su mundo; hacerse un gusto para gustar a alguien.
Martin se entrega a los libros. Piensa que en ellos está todo. Al fin y al cabo, en los libros descubrió la posibilidad de que existieran mujeres como Ruth, y la realidad le ha demostrado que los libros tenían razón. Así que pone toda su voluntad en los libros. Empieza por lo básico: gramática y vocabulario, y no olvida consultar libros de «etiqueta»: la gramática de las buenas costumbres. Martin parece ingenuo pero no lo es tanto. Sabe que para entrar en el mundo al que aspira debe conocer su código.
Hasta entonces los libros, para él, hablaban de fantasías. Ahora es distinto. Ha descubierto que las fantasías pueden ser realidad, y de ese modo la fantasía –Ruth– se convierte en deseo real; es decir, en realizable; es decir, en acción. Ruth y la nobleza que ella encarna están ahí, al alcance (aparentemente, al menos) de la mano. El suplicio de Tántalo comienza. Se trata de leer, de entender los libros, de descifrar su código. Se trata de merecer a Ruth. Martin ha visto el sol y quiere un lugar en el sol. En esto, aunque no sólo en esto, Martin es un precursor de Clyde Griffiths, el protagonista de Una tragedia americana, de Theodor Dreiser.
De vuelta a su modesto alojamiento, Martin descubre que el cuadro con el que hasta entonces adornaba sus paredes es feo, barato. San Pablo ha caído del caballo. A Martin se le ha venido abajo su escala de valores. Es más, descubre que nunca ha tenido escala de valores, que vivía sin sentido, es decir, sin juicio: «Hasta entonces había aceptado la vida como una cosa buena». De pronto se siente perdido. Necesita una nueva brújula y un nuevo mapa: los libros. Sabe cuál es el puerto de llegada: Ruth. El amor le brinda sus fuerzas. Comienza su singladura.
Lee. Incansablemente. Como un galeote. Amarrado al duro banco.
Entra en una biblioteca y de nuevo se siente perdido. También estimulado. «Los muchos libros que leía no le servían sino para aumentar su desasosiego.» Cada página le hace asomarse al horizonte infinito de su ignorancia. Sufre. Lee a Kipling y le sorprende la «luminosidad, la vida y el movimiento que tomaban las cosas vulgares». Le sorprende tanta comprensión de la vida. Lee confusamente, no consigue ordenar lo que lee. Pasa de la filosofía a la economía. No entiende nada. Apenas comprende lo que lee porque no sabe dónde colocar lo que lee. Le falta una base. Y estudia gramática y métrica, y entra en los misterios de la composición poética. Mientras mejora su gramática, se aleja de su origen. Rechaza la aventura sexual con «una trabajadora» porque los otros ojos (la escala de valores), los de Ruth, ofrecen y prometen algo mejor: libros y cuadros, belleza y educación, toda la finura de una existencia superior. Descubre incluso «la vida interior», ese sentimiento que le permite a uno sentirse mejor que el resto de los que te rodean, sobre todo cuando los que te rodean son o parecen feos. Se desclasa, es decir, se desquicia, se sale de su sitio mientras intenta entrar en el sitio de los otros: «Quiero respirar un aire como el que usted respira aquí: aire de libros, de cuadros, de cosas hermosas, de gente que habla en voz baja y no a voces, que son limpios y tienen pensamientos limpios».
La novela nos mostrará narrativamente que detrás de esas voces que hablan en voz baja sólo se oculta el egoísmo de clase, y nos relatará cómo Martin va a ir descubriendo el modo en que, en ese mundo de pensamientos limpios, los libros sólo son un adorno, puro adorno, sin ninguna función de uso, emblemas de estatus, marcas de distinción, signos de complicidad y exclusión. Martin piensa en la escritura como medio de alcanzar el estatus que lo haga digno de Ruth, pero en principio sólo va a encontrar paternalismo y desprecio más o menos encubierto. Su acercamiento al entorno del socialismo, aun cuando se enfrente a él desde su radicalidad individualista, dará lugar a la ruptura con la amada. Le llegará el triunfo literario cuando ya nada espere. Pronto verá la cara oscura de una fama que siente arbitraria y estéril. Deprimido y decepcionado, se embarca hacia los mares del Sur en busca de un paraíso añorado. Durante la travesía, su vida se le presenta como algo absurdo. Al borde de la quiebra de la existencia vuelve a leer a aquel poeta poco delicado que había leído por primera vez en casa de Ruth: Swinburne, el poeta que no era un gran poeta porque no ennoblecía las cosas. Recupera su mal gusto y se deja morir. Los libros lo han llevado a la muerte.
NANEFERKAPTAH, EL EGIPCIO
Naneferkaptah es un joven perteneciente a la familia real de un faraón de la X dinastía. Vivió en el siglo X antes de nuestra era. No hacía otra cosa –nos cuenta el relato recogido por Santiago Baraíbar en un volumen sobre antigua literatura egipcia– que pasear por la necrópolis de Memphis leyendo las inscripciones de las tumbas de los faraones y las estelas de los escribas de la Casa de la Vida. Un día, mientras seguía la procesión de un enterramiento a fin de leer las inscripciones, ve cómo un sacerdote se ríe de él.
«¿Por qué te ríes de mí?» El sacerdote le contesta que lo hace porque ha observado su manía de leer las inscripciones. «Si de verdad quieres leer cosas de importancia te diré el lugar donde se encuentra el libro que Thot en persona escribió cuando bajó tras los dioses. Se compone de dos encantamientos: si lees el primero, podrás encantar el cielo, la tierra, el más allá, los montes y los mares; podrás saber todo lo que dicen los pájaros del cielo y los reptiles y verás los peces del agua que viven en la profundidad. Si lees el segundo encantamiento, llegarás al reino de los muertos sin haber muerto y podrás ver a Ra apareciendo en el cielo en todo su esplendor.»
«Pídeme lo que sea –contestó el infortunado Naneferkaptah– y te lo daré a cambio de que me digas el lugar donde está ese libro.»
«Llegarás al deseo que ya deseas, pero yo soy un sacerdote y no un comerciante cualquiera, y si quieres que tu oído conozca lo que mi boca ya sabe, tendrás que cederme todos tus bienes y tus prerrogativas y tus privilegios.»
«Sea», respondió el infortunado. Pero el sacerdote pidió ahora la muerte de su esposa y de sus hijos, «pues no quiero que luego litiguen conmigo». Y el infortunado mandó traer a su esposa y a sus hijos, y mandó «que les hagan la atrocidad que te ha venido a la mente». Y mataron a sus hijos delante de él y arrojaron sus cuerpos desde lo alto del templo para ser devorados por los perros y gatos. Y una vez que esto se cumple, el sacerdote dejó que su boca calmara la sed del oído de Naneferkaptah: «El libro de Thot está en medio del agua de los mares de Coptos, dentro de una caja de hierro, y la caja de hierro lleva dentro una caja de cobre, y la caja de cobre lleva dentro una caja de madera, y la caja de madera lleva dentro una de marfil y ébano, y esta caja lleva dentro otra de plata, y dentro de ésta encontrarás una caja de oro, y dentro de esta caja hallarás el libro, pero la caja que lo contiene está custodiada por la serpiente de eternidad».
Y Naneferkaptah, el hombre que sobre todas las cosas amaba la lectura, caminó hacia las orillas del mar de Coptos y, una vez allí, arrojó arena por delante y las aguas del mar de Coptos se abrieron y caminó entre ellas. Llegó al lugar donde estaba la serpiente de eternidad y luchó contra ella y la mató, pero la serpiente revivió otra vez. Luchó de nuevo contra ella por segunda vez y la mató, pero ésta aún revivió. Luchó por tercera vez, la cortó en dos mitades y puso arena entre ambas, y de este modo murió y no revivió. Y abrió las cajas y dentro de la caja de oro encontró el libro. Salió del mar y las aguas se cerraron tras él. Y, de regreso en Memphis, abrió el libro y leyó. Leyó el primer encantamiento, y el cielo y la tierra, el Más Allá y los montes y mares le descubrieron sus secretos, y supo lo que decían los pájaros y los peces y los animales del llano y de las montañas. Y los que lo vieron leer vieron en su cara el resplandor de la alegría y del conocimiento. Leyó el segundo encantamiento y vio a Ra, que aparecía en el cielo. Y entró en el reino de los muertos y vio los despojos profanados de su esposa y sus hijos, y oyó sus desgarradores lamentos. Y se horrorizó y se tapó los ojos, pero los siguió viendo. Y se tapó los oídos y los siguió escuchando. Y los que lo vieron leer vieron su cara llena de espanto y de muerte y vieron cómo el infortunado Naneferkaptah, el hombre que sobre todas las cosas amaba la lectura, se arrancaba los ojos con la sola fuerza de sus dedos y gritaba y no cesaba de gritar, y todavía siguió gritando por toda la eternidad.
EMMA BOVARY
Emma es la hija única de un hidalgo de aldea, viudo. Emma estudia en un colegio de señoritas. Lee novelas y descubre que hay otras vidas, es decir, otros horizontes de vida. Vidas más intensas, más «sensibles», más «activas». Vidas con intriga, con drama, con «destino». Vidas novelescas, mundanas, excepcionales, heroicas. Vidas en las que el tiempo es acción y la acción es elección trágica, grandilocuente. Lee toda clase de novelas e historias, y es tal su afán que ante los platos pintados donde le sirven una cena no puede dejar de leer la historia de mademoiselle de La Vallière. Descubre esas vidas y de ese modo descubre el posible sentido de la suya. De la comparación le brota una herida, una llaga. Sale del internado y vuelve a casa con esa herida. Le duele como una esperanza. Mientras hay dolor, hay esperanza. Las novelas alimentan ese dolor, esa esperanza. La esperanza de esa otra vida de la que hablaban las novelas. La esperanza de llegar a saber: «Y quería saber qué se entendía exactamente en la vida por las palabras felicidad, pasión y deliquio, que tan hermosas le habían parecido en los libros». Saber exactamente. Y ese «exactamente» es lo que nos revela la cualidad de su herida, de ese no saber qué le duele. La tentación de saber. La tentación de Lucifer.
Emma lee mientras espera que llegue ese saber. Espera dolorida. Pero en los libros no encuentra alivio. Con los libros, ya lo hemos dicho, incrementa su dolor. El alivio si viene, vendrá de fuera, de la vida. Y la promesa de vida, la promesa de alivio, vendrá curiosamente de manos de una especie de médico: Charles Bovary. Se casan. Peor el remedio que la enfermedad. Emma descubrirá pronto que la vida con Charles no tiene lugar ni para la felicidad ni para la pasión ni para el deliquio. Charles no sabe escribir ninguna de esas tres palabras. Ni siquiera parece haberlas leído nunca. De pronto el dolor se incrementa pero la esperanza disminuye. El libro de su vida avanza y cada vez quedan menos hojas por delante. Mengua la esperanza de vida. Sin esperanza quizá el dolor acabaría remitiendo, pero la esperanza subsiste y se incrementa.
Un buen día, el matrimonio Bovary recibe una invitación para un baile en el palacio del marqués de Ardervilliers. Y van al baile, y Emma comprueba que las novelas no mienten, que existe ese mundo donde la pasión existe, el deliquio tiene lugar y la felicidad es algo más que una promesa. Pero en su libro ese baile sólo es una página. Pasa la página y sólo encuentra mala, gris y predecible prosa: «Y el tedio, araña silenciosa, tejía en la sombra su tela en todos los rincones de su corazón». También la página teje su tela de nostalgia, recuerdo y esperanza. Más dolor, más espera. Acabar con el tiempo, con ese futuro tan imperfecto en el que se está escribiendo su vida. Cambiar de espacio. Otro pueblo, otras gentes, otros libros. «Lo he leído todo.» Otros médicos que alivien su herida. Cuando los Bovary se trasladan a Yonville, Emma no cambia de pueblo, cambia de biblioteca, de novela, de expectativa.
No hay nada que le guste más a un enfermo que hablar de su enfermedad con otro enfermo. Si la enfermedad es la misma, la empatía que ambos sienten se parece al amor: las almas enfermas se sienten almas gemelas y el alivio es mutuo. El síndrome del sanatorio (La montaña mágica). Emma se encuentra con otro amante (de los libros).
–Igual que yo –intervino León–. ¿Qué mejor cosa que estarse por la noche al amor de la lumbre con un libro, mientras el viento pega en los cristales, y arde la lámpara?
–¿Verdad que sí? –exclamó Emma, clavando en él sus grandes ojos negros muy abiertos.
–No se piensa en nada –prosiguió León–, pasan las horas. Se pasea uno inmóvil por unos países que cree estar viendo, y el pensamiento, enlazándose con la ficción, se recrea en los detalles o sigue el contorno de las aventuras. Se identifica uno con los personajes; nos parece palpitar nosotros mismos bajo sus costumbres.
–¡Es verdad! ¡Es verdad! –decía Emma.
Fall in love. Enamorarse. Caer en el amor. Como una ley matemática. Colóquese a dos letraheridos en un espacio prosaico y ambas almas (y cuerpos) se verán sometidas a una fuerza atractiva directamente proporcional a la hondura de sus heridas (es decir, a su número de lecturas) y al prosaísmo del entorno. Falta la variable tiempo. Las almas necesitan para fundirse menos tiempo que los cuerpos, pues éstos han de vencer obstáculos más contumaces: pudor, miedo, riesgos y prohibiciones sociales. Emma y León unen sus almas pero no se atreven a unir los cuerpos. Les falta la ocasión, y la palabra que sale del alma y busca el cuerpo. El verbo hecho carne. Las novelas hechas realidad. Les falta tiempo (y acaso valor). La separación entre alma y cuerpo crea dolor. Emma acude en busca de alivio a la iglesia pero allí no encuentra palabras. Sólo un párroco vulgar que no entiende de palabras (el retrato avant la lettre, en negativo, del Fermín de Pas de La Regenta). Y León, falto de valor (o imprudencia), huye. Él puede huir, cambiar de biblioteca. Emma se queda con su dolor, que ya ningún libro puede calmar. «Pero con las lecturas le ocurría lo mismo que con las tapicerías, que, apenas comenzadas, iban a amontonarse en el armario; las cogía, las dejaba, pasaba a otras.» No encuentra el libro que necesita. La enfermedad se ha agravado, y el diagnóstico y la prescripción de su suegra –«impedir a Emma que leyera novelas»– llegan tarde. (El cura y el bachiller Sansón Carrasco expurgando y quemando los libros de Don Quijote.) Ella ya conoce las palabras de los libros. Su problema es que ahora quiere conocer exactamente su significado. Quiere ser protagonista de las palabras. Quiere actos. El lugar donde las palabras descubren su significado.
Y aparece Rodolfo (el mismo nombre que el protagonista de Los misterios de Paris), que lleva levita verde y guantes amarillos, y que tiene una mansión, y rentas. Y Rodolfo, que sabe leer aunque no haya leído a Walter Scott –«Con tres palabritas galantes, una mujer así le adoraría a uno, estoy seguro»–, va a hacer a Emma sentirse protagonista del libro que siempre ha querido leer. Un libro con felicidad, pasión y deliquio. Y Rodolfo escribe bien la novela que Emma quiere oír. Y en sus brazos conocerá Emma la pasión, el deliquio y la felicidad. «¡Tengo un amante! ¡Un amante!»
Luego vendrán la decepción, el abandono, el sufrimiento. Y la convalecencia. Y el deseo de cambiar de vida, es decir, de libros. De las novelas a los libros religiosos, de los sueños de amante a los sueños de santidad. Y un buen día asiste Emma a la representación de Lucia de Lammermoor y nuevamente surge el horizonte de la esperanza de otra vida. León, que reaparece. Ha estado en París y ha leído otros libros –«su timidez se había gastado al contacto de las compañías alegres»–, y la historia ya está madura para que pasen más que palabras. Y otra vez el adulterio, es decir, la posibilidad de vivir dos vidas, y el deliquio y la pasión. Almas gemelas que vibran. Y se fatigan.
Y Emma, finalmente, descubre el significado exacto de aquellas palabras que tan hermosas le habían parecido en los libros: «No era feliz, no lo había sido nunca… Cada sonrisa disimulaba un bostezo de aburrimiento, cada goce una maldición, todo placer su saciedad». Emma, al fin, ha leído. Demasiado tarde. Las deudas se agolpan. La ruina y el escándalo. El suicidio. Una factura demasiado cara para alguien que lo único que quería, al fin y al cabo, era leer, ser leída.
AGUA NEGRA
Son tres historias, tres narraciones, tres ficciones pero podrían ser muchas más. Empezando por el Quijote, ese hidalgo a quien la lectura de las novelas de caballería llevó a la locura, la historia de un lector al que la mala literatura le llenó la semántica de mayúsculas y que al salir a la vida para encontrárselas descubre que no, que la realidad se escribe con minúsculas, con hechos concretos atravesados por unas relaciones sociales concretas que dan a las palabras su real sentido y significado. O la historia de Matthew Sharpin, el protagonista de Cazador cazado, de Wilkie Collins, que por efecto de las novelas policíacas termina viendo el mundo como una constelación paranoica de indicios y sospechas. Historias para leer en las que hay un aviso contra la lectura. Historias que parecen confirmar los resquemores y desconfianzas que la ficción narrativa ha despertado de manera recurrente a lo largo de la Historia.
La prevención hacia la lectura nos parece cosa del pasado, pero no lo es. Cierto es que ya nadie dice que la lectura trastoque el entendimiento, pero no es menos cierto que en estos tiempos en que «el fomento de la lectura» forma parte del proyecto cultural de cualquier estado, la vieja desconfianza rebrota en la denuncia de que la lectura de determinados libros fomenta la estupidez del público, estropea el gusto o incrementa la alienación individual o colectiva. No hace falta recordar aquí que la censura, en sus formas más burdas o más sutiles, sigue siendo una constante de nuestro mundo, y no sólo en áreas culturales «de retraso» democrático o ligadas a regímenes fundamentalistas. Se trata ahora de intentar averiguar de dónde puede surgir esa prevención hacia la lectura, sobre todo de novelas, que no deja de convivir junto a la pretensión –políticamente correcta– de que «leer nos hace más libres». Esa prevención, más extendida de lo que parece, la alimentan sobre todo dos tipos de mentalidades: las que piensan que el peligro de la lectura reside en la lectura misma, que conllevaría un peligro «intrínseco»; y las que piensan, más o menos explícitamente, que ese peligro atañe a determinados lectores insuficientemente preparados, a los que la lectura de todos o determinados libros, sobre todo novelas, resultaría dañina.
Quizás sea conveniente rememorar aquí algunos aspectos de lo que viene llamándose Historia de la lectura, no tanto para atender las cuestiones de carácter sociológico –quiénes han leído, cuánto han leído, qué han leído– como para esclarecer las posibles relaciones entre la lectura y las condiciones en que tiene lugar.
Pero antes parece casi insoslayable detenerse en el paradigmático texto del Fedro de Platón, en el que Sócrates vierte su personal opinión sobre «los males de la lectura». Cuenta Sócrates cómo el dios Theuth –el dios Thot de la historia de Naneferkaptah– encomiaba el arte de las letras al faraón Thamus diciéndole que «este conocimiento, oh Faraón, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría». El faraón le responde: «¡Oh artificisísimo Theuth! A unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta a los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad».
Poco más adelante, el mismo Sócrates le dice a Fedro que «el que piensa que ha dejado un arte por escrito, y, de la misma manera, el que lo recibe como algo que será claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y, en realidad, desconoce la predicción de Thamus, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura».
Vemos que Sócrates no sólo advierte contra la escritura –y por tanto contra la lectura– en cuanto que ésta erosiona la memoria, sino también porque puede crear una falsa experiencia –una memoria ajena que se tomaría como propia–, además de señalar cómo la escritura, y la lectura, tienden a sobrevalorar el valor de las palabras (escritas, leídas). Todavía insistirá Sócrates en que otro de los peligros de las palabras escritas –«escribirlas en agua, negra por cierto, sembrándolas por medio del cálamo»– reside en su incapacidad para responder a cualquier interrogación que se les haga: «Si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios». Dicho de otro modo: lo que Sócrates señala al respecto es la unilateralidad de la palabra escrita, frente a la multilateralidad o capacidad para el diálogo de la palabra oral. No resulta difícil asociar esta prevención socrática a todas las reservas que, desde instancias de todo tipo –la pedagogía, la psicología, la epistemología–, se han venido achacando a los medios audiovisuales, y más en concreto a la televisión, en tanto medio o vehículo de conocimiento que por sus propias características fomentaría un modo de conocimiento pasivo, irreflexivo, lábil y superficial. Reservas que la sociedad letrada subraya en su defensa del libro y de la lectura como técnicas y tecnologías más favorables para la construcción de una conciencia crítica, ya colectiva ya personal. Cabe sin embargo preguntarse si este encomio generalizado no se corresponde con una óptica humanista que acaso ve la paja en el ojo ajeno y olvida la viga que perturba el propio. Habrá por tanto que referirse al «modo de producción» de la lectura.
EL SILENCIO DEL LECTOR
La historiografía sobre la lectura parece dejar claro que la literatura oral no constituyó un simple estadio anterior a la aparición de la literatura escrita. Al menos en el mundo griego, escritura y oralidad ocupaban dos espacios distintos y pertinentes, relacionados con distintas y pertinentes funciones tanto en el terreno de la lírica como en el de la épica. En su origen, la escritura en cuanto inscripción se constituía en la voz de las cosas muertas, en tanto que la palabra oral era la propia de los hechos correspondientes a los seres animados, y su transcripción –su escritura– es producto de una lenta evolución, ligada a la aparición de la ciudad-Estado, con su necesidad de fijar y establecer «señas de identidad» comunes. A este respecto no deja de ser clarificador que sea Pisístrato, el tirano ateniense, quien encargue la transcripción de los poemas homéricos. También parece probado que ello no supuso la desaparición de la declamación oral. Durante siglos –que abarcan toda la Grecia clásica y la época de Roma–, la lectura del «texto» iba a realizarse en voz alta.
Esta forma de lectura sitúa al «lector-oyente» en una posición singular, en una posición comunal. El «lector», en la lectura oral, es un lector colectivo: oye con los demás, lee con los demás, y este hecho modifica su aprehensión de las palabras. En una lectura de este tipo el lector tiende a oír de manera casi inevitable los significados comunes. El lector sabe que el texto no está destinado a él sino a un nosotros del que él es y se siente parte: el público. Y lee desde esa posición. Es lector en cuanto forma parte de un colectivo, llámese éste comunidad, ecclesia o casta senatorial. Desde esa posición, repito, el lector-oyente busca en las palabras lo común, lo que están oyendo los demás, lo que oye la comunidad.
Esta lectura colectiva varía radicalmente con la aparición del lector silencioso, con la aparición de esa forma de lectura en soledad y silencio que hoy tendemos a identificar con la lectura. El desarrollo de esta nueva forma de lectura está asociado a la imprenta, aunque sabemos que ya con anterioridad hubo lectores silenciosos. La expansión del comercio de libros está estudiada con cierto detenimiento y conocemos su importancia en la Roma imperial o en la época de esplendor del Gran Bizancio. Pero sabemos también que esos lectores silenciosos, por numerosos que puedan haber sido, se inscribían dentro de una práctica general en la que la lectura oral seguía constituyendo el paradigma de la lectura. Leía en silencio aquel que no tenía acceso, por causas diversas, a la lectura colectiva, del mismo modo que sabemos que, durante mucho tiempo, incluso la lectura en soledad era realmente una lectura en voz alta en la que el lector oía sus propias palabras. Sabemos también que la aparición de la imprenta no desterró radicalmente la práctica de la lectura en comunidad, aunque la fue desalojando progresivamente desde su antigua posición central hacia márgenes casi anecdóticos: el convento, la familia, la fábrica.
La importancia de la era Gutenberg reside en que incorpora una actitud lectora radicalmente distinta a la anterior. En la lectura silenciosa, ya no parece haber entre el texto y el lector ninguna instancia intermedia. El lector lee solo, desapareciendo así aquella disposición a leer en las palabras lo que están leyendo los demás, la disposición a leer los significados comunes. El lector silencioso, al menos en apariencia, lee desde su libertad propia. La lectura se hace libre. Y no es de extrañar que con esa libertad en la lectura nazca la libre interpretación. Recuérdese a Lutero y la tradicional desconfianza de la Iglesia católica hacia la lectura. Con la lectura libre nace, podemos decir, la censura.
El lector silencioso tiene a su alcance la posibilidad (y el riesgo) de creer que es él –y sólo él– el que da vida a las palabras del texto, y la posibilidad (y el riesgo) de pensar que esas palabras están escritas para (sólo) él. En otras palabras, el lector silencioso puede llegar a imaginar que él es el propietario de las palabras del texto. Y es esa posibilidad la que tiende a llevarlo a buscar en las palabras no ya su significado común sino un significado singular, propio, particular, egoísta y narcisista. El lector silencioso tiende, por la propia naturaleza de su forma de lectura, a apropiarse de manera individual del significado de las palabras, de las frases, de los párrafos, de las historias, de las novelas. El lector silencioso se siente propietario del texto. Siente el texto como una propiedad privada. (También el escritor será víctima interesada de ese espejismo.) De ahí nacerá esa idea, de corte romántico, que concibe la lectura como un «diálogo en la intimidad». «El reflujo de las palabras leídas –escribe Emilio Lledó– llega, por así decirlo, a la playa de la intimidad.»
La lectura silenciosa o privada crea la apariencia de una soledad productiva. Soledad, porque el lector se retira del mundo; productiva, porque desde la lectura construye una idea del mundo y una idea de sí mismo. Y, sean cuales sean esas ideas, parece claro que ese lector podrá concluir que el mundo se puede conocer sin actos, es decir, quietistamente, y que su yo está en condiciones de construirse fuera de la mirada ajena.
La experiencia básica de la lectura silenciosa reside en el descubrimiento de la no necesidad de los otros para vivir una existencia plena, es decir, aquélla en que se da un acuerdo entre el yo y el medio. Este descubrimiento –o espejismo, o tentación– es un movimiento psicológico inherente al propio acto de la lectura privada, lo que no implica que sea siempre su resultado. Pero, para que no sea así, se va a requerir la presencia de otros factores que desprivaticen la lectura.
En el mencionado diálogo platónico, insiste Sócrates en que el mayor peligro de la lectura reside en la imposibilidad de contrastar las palabras escritas; en la imposibilidad de refutarlas, que diría Popper. Cierto es que en el proceso de lectura se produce un contraste entre las palabras del texto y, digámoslo así, las palabras propias; pero ese contraste sin testigos no tiene fuerza suficiente como para alejar el peligro.
Ese contraste entre las palabras del texto y las palabras propias será más o menos fuerte según la cualidad de unas y otras, y en cualquier caso parece que el contraste vendrá marcado por la firmeza o labilidad de las propias. De ahí que en general se hable más –desde las instituciones dominantes, ya se trate del Estado, la Iglesia o la familia– de los posibles peligros de la lectura entre los jóvenes, mientras que esa amenaza parece desaparecer entre los adultos, aquellos «que ya saben lo que es la vida», es decir, ya tienen asentadas las palabras propias (que curiosamente suelen coincidir con las palabras hegemónicas). Una distinción que nos remite a la ya aludida división entre receptores convenientemente preparados y no convenientemente preparados.
La misma narrativa parece aportar elementos a esta tesis. Con la excepción de Don Quijote, los personajes infectados por la lectura suelen ser víctimas de esa infección durante la adolescencia. Tal es el caso de Paolo y Francesca, de Mathew Sharpin, de Emma Bovary. Por razones semejantes, suelen ser personajes femeninos, dado que hasta hace bien poco el cliché dominante ha incluido a las mujeres en la paternalista categoría de quienes desconocen «la verdad de la vida». En cuanto a la excepción de Don Quijote, deja de resultar extraña si se considera que su condición de viejo hidalgo traduce el especial sentimiento de ser alguien que vive fuera de la Historia, fuera de la realidad. Y sobre lectura y realidad pasamos a reflexionar.
LECTURA Y REALIDAD VIRTUAL
Consideremos otro de los peligros sobre los que Sócrates avisa: la falsa sabiduría, falsa experiencia, falsos conocimientos. Cuando hoy se habla de la realidad virtual o del mundo como sistema de información, parecemos olvidar que, al menos en parte, la literatura funciona –antes de la aparición del televisor y de Internet– de una manera semejante: creando realidades virtuales e informaciones no solicitadas de manera expresa. El grado de virtualidad y sobreinformación de la vida actual es, por supuesto, mucho mayor, y cualitativamente distinto, al de un mundo hegemonizado por la letra impresa, pero en todo caso la reflexión de que hoy podemos ver el mundo sin verlo es trasladable al tipo de problemas que plantea, sin ir más lejos, la lectura de una novela.
Es bien sabido que, en todos aquellos libros (muchos) que tratan de las virtudes de la lectura, nunca falta el encomio a la capacidad que los libros tienen de darnos a conocer el mundo. El caso es que la lectura produce conocimiento virtual, y no sólo de un paisaje urbano, rural o exótico, sino también de emociones, sentimientos, actitudes y conductas. «Se pasea uno inmóvil por unos países que cree estar viendo, y el pensamiento, enlazándose con la ficción, se recrea en los detalles o sigue el contorno de las aventuras. Se identifica con los personajes; nos parece palpitar nosotros mismos bajo sus costumbres», leemos en ese inicio de la segunda parte de Madame Bovary, todo un manual de cómo no leer. Y este mismo efecto sigue produciéndose hoy, aunque sea en abierta competencia con los medios audiovisuales. Las consecuencias de este conocimiento virtual del que estamos todos cada vez más imbuidos serían semejantes, hechos los matices oportunos, a la experiencia de Emma Bovary. La forma en que Emma Bovary se relaciona con el mundo, siempre a través de los libros –sobre todo en sus años de formación–, es básicamente virtual. Son las novelas las que conforman su imaginario, su «intimidad», su escala de valores, su visión del mundo. A través de las novelas sufre antes de sufrir, ama antes de amar, actúa antes de actuar, conoce antes de conocer, ve antes de ver, goza antes de gozar. Vive sin vivir. Emma, sin embargo, no se instala en lo virtual. Sabe que la vida es otra cosa y por eso quiere contrastar las palabras de los libros con las palabras del mundo. Quiere vivir en el mundo, y en razón de ello, cuando el convento le pone delante la vocación, el retiro del mundo, se para en seco. Sale del convento y «retorna a lo real».
Sucede –y a eso llamamos bovarysmo– que el retorno a lo real va a estar teñido para Emma Bovary de esa experiencia, falsa o virtual, que ha conocido en los libros y que indudablemente ha alterado sus expectativas, su horizonte de deseos, y ha influido de manera profunda en la constitución de su escala de valores. Con todo, pienso que sería una equivocación interpretar que Emma confunde la literatura con la vida. En mi opinión, no se trata tanto de que la confunda como de que superponga la literatura a la vida, creando así una divergencia, una mirada rota que actúa como un doble código. Esa mirada es la que hace que Emma vea la vida y, al tiempo, la posibilidad de otra vida.
Madame Bovary parece condenada a una mirada esquizofrénica a través de la cual ve la realidad y, al tiempo, la posibilidad de otra realidad mejor (siempre según su escala de valores). En ese sentido, el personaje de Flaubert se aparta del modelo cervantino con el que tan a menudo se lo relaciona. Don Quijote no ve dos vidas sino una sola, hecha –fundida– con el barro mezclado de lo real y lo ficticio: el baciyelmo. No ve los molinos y la posibilidad de que éstos sean gigantes: ve gigantes en el gigantismo de los molinos, y sólo al final de su vida recupera las dos miradas y, por tanto, la conciencia de la realidad. La mirada de Don Quijote es una mirada única. La literatura no es para él algo que se superpone a la realidad, sino que la desaloja. En ambos personajes la realidad virtual experimentada en la lectura es semejante, pero el retorno a lo real se produce de manera muy distinta. Don Quijote confunde los libros con el mundo. Emma descubre en los libros otro mundo. Y es la posibilidad de ese otro mundo la que determina su trayectoria. Cuando Emma retorna a lo real, su experiencia virtual será la causa de su desasosiego interno. La realidad se le aparece siempre disminuida al quedar confrontada a esa otra realidad mejor que Emma ha interiorizado a través de las lecturas románticas. Ese desasosiego producido por el choque entre lo real y lo mejor es, a mi entender, lo que le permite a Flaubert –un realista que no consigue sofocar su romanticismo– decir: «Madame Bovary soy yo». Desasosiego que en el autor se resuelve mediante la escritura y en su personaje mediante el adulterio: una posibilidad a su alcance de vivir dos vidas, la posibilidad de pasar a mejor vida.
En el retorno a lo real, lo real resulta molesto, sobre todo cuando la experiencia virtual ha sido agradable, autogratificadora, ensimismada. Ocurre lo mismo que al despertar de un sueño placentero. Cuando Emma conoce a Charles se siente, en principio, molesta, irritada, pero esa misma irritación –nos dice el narrador– la lleva al convencimiento de que «al fin poseía aquella maravillosa pasión que hasta entonces fuera para ella como un gran pájaro rosa planeando en el esplendor de los cielos poéticos». Frente a una presencia que interfiere en la prolongación de la felicidad virtual, la solución de Emma es lógica: primero se irrita, después la idealiza, la hace mejor, la hace suya (como un rey Midas que convierte en oro todo lo que toca); la virtualiza, es decir, le traspasa su virtud. Lee el mundo desde su experiencia de lectora: aprovecha lo que le conviene, transforma lo que le irrita; y lo que no puede transformar ni aprovechar (el dinero, las deudas), lo ignora. Del mismo modo actúa el lector que se salta las páginas de un libro, ejerciendo con ello un derecho que invoca Pennac –y también Lacan–, y que no es más que el derecho a afirmar que fuera de uno mismo no existe nada, es decir, que uno es su avaricia.
LA LECTURA COMO APRENDIZAJE
Si bien lo que podemos llamar «el conocimiento virtual» que la lectura procura ya es sospechoso para Sócrates, y ha sido denunciado tradicionalmente como uno de los peligros de la lectura de novelas (se dice de alguien que «es muy novelero» o «todo lo aprendió en los libros» para decir que «no es fiable» o que «no sabe nada»), existe otra línea de pensamiento que ve en ese conocimiento uno de sus principales valores y señala la lectura de novelas o narraciones como uno de los instrumentos de acceso al saber de mayor relevancia para el individuo. A través de la lectura, se dice, conocemos mundos que de otra forma no llegaríamos a conocer y accedemos al patrimonio cultural acumulado por la Humanidad: desde la Grecia de Alejandro a las teorías sobre la física moderna. Este conocimiento que adquirimos mediante la lectura es susceptible de aplicación práctica. Incluso los más reacios a aceptar la utilidad de la lectura están dispuestos a admitir que ésta proporciona al menos un mayor dominio del lenguaje, que se traduce en una mejor capacitación del lector frente al no lector. En cualquier caso, la lectura de ficciones es celebrada a menudo como una forma de comprender los mecanismos de la conducta humana, las tensiones emocionales y sentimentales, las claves de los comportamientos individuales y colectivos, todo lo cual revertiría en una mayor capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana.
Sin cuestionar que sea así, interesa ahora averiguar, y centrándonos en el campo de la narrativa, si este conocimiento que la lectura procura se distingue particularmente del que proporciona la experiencia directa del mundo y de los hombres. Para ello nos servirá establecer un paralelismo que detallo a continuación.
En los años cuarenta del pasado siglo se puso en marcha un programa de formación de pilotos consistente en una ficción de vuelo que simulaba fielmente las condiciones de un vuelo real. Allí aprendían los aspirantes a manejar el instrumental con el que debían familiarizarse y a reaccionar adecuadamente conforme a las condiciones dadas en cada momento. Simulaban despegar, aterrizar, responder a una avería, adaptarse a una turbulencia inesperada y demás «escenas» verosímiles. Al salir de la cabina, los aprendices eran informados acerca de su actuación, y se enteraban de los desastres que podrían haber ocurrido de haberse realizado efectivamente algunas de sus maniobras erróneas. En otras palabras, se enteraban de que habían «leído» mal, y que esta «mala lectura» habría provocado un accidente si el vuelo hubiera sido real.
Permítaseme continuar con esta comparación entre lectura de un texto narrativo y simulación de vuelo. En ambas situaciones el «lector» lee una representación de lo real –en un caso mediante instrumentos técnicos, en otro mediante palabras– y aprende a manejarse dentro de ella. La diferencia reside en que, mientras al aprendiz de piloto alguien lo enjuicia y por tanto le enseña, el lector sale de la cabina textual sin que nadie le señale si se ha estrellado o no, o si ha efectuado o no un vuelo más largo de lo permitido por el depósito de carburante.
El problema de la lectura silenciosa lo constituye la soledad del lector. El lector entra en el espacio de la lectura como el aprendiz de piloto entra en la cabina de simulación. Desde allí maneja un mundo, construye o reconstruye el mundo que el texto propone. El panel de señales es el texto, y el lector lo descifra sin ninguna garantía de que ese desciframiento sea el correcto. El propio acto de leer en solitario, en silencio, conlleva el peligro al que estamos haciendo referencia: caer en el abusus, «apropiarse» del texto, en este caso de la novela, y leer sólo lo que le conviene. El problema es de intensidad: se trataría de habitar en otra historia recordando –el recordatorio de Sócrates– que esa historia no le está ocurriendo de verdad al lector, es decir, que el vuelo no es real. En otras palabras, más profesorales: recordando que el pacto de ficción es sólo eso, un pacto.
EL FALSO PACTO DE FICCIÓN
Sucede en realidad que ese famoso pacto de la ficción ni siquiera es un pacto, pues todo pacto exige un compromiso, y un compromiso requiere la presencia de alguien que pueda denunciar su ruptura o incumplimiento. Los teóricos que hablan del pacto de ficción creen entender que ese pacto se da entre el lector y el texto, pero eso no deja de ser una falacia, pues el texto mal puede reclamar o denunciar las dejaciones o los abusos del lector.
Se suele argüir que esa incapacidad por parte del texto no es tal. Que el texto tiene e incluso ejerce esa capacidad, manifiesta en el rechazo que genera en el lector cuando éste no cumple con sus propios deberes. Es cierto que cuando un lector no acepta que Gregorio Samsa se despierta una mañana transformado en un escarabajo, puede decirse que el texto lo expulsa, pero así ocurre sólo en la medida en que entendamos que lo que de verdad expulsa al lector es su incapacidad de reconocer una convención sociocultural, lo cual equivale a decir que el lector ya ha sido previamente expulsado del texto.
Los fundamentalistas del llamado pacto de ficción intentan solventar las dificultades de este falso pacto reclamando que lo propio de él es la suspensión del juicio por parte del lector; es decir, igualan por lo bajo a los presuntos pactantes, lector y texto, negándoles a ambos la capacidad de emitir juicios. Parecen olvidar que un juicio suspendido provisionalmente y susceptible de ser recuperado en cualquier momento a voluntad es cualquier cosa menos un juicio suspendido, a no ser que, como lectores, creamos efectivamente que cuando el poeta habla de las perlas en la boca de la amada, habla realmente de perlas.
Para poder leer, sin repudiarlo, que un héroe mata de un solo golpe de espada a siete de sus enemigos no es necesaria ninguna suspensión del juicio. Todo lo contrario: hay que ser más juicioso que de ordinario, puesto que hay que aceptar que esa lectura es posible gracias al pacto –éste sí, pacto cabal– que cada uno establece con el lenguaje, es decir, con los otros. El pacto que me permite leer que Gregorio Samsa se despertó una mañana transformado en un escarabajo no es un pacto entre el lector y el texto, sino un pacto entre el lector y su entorno social y cultural. Un pacto no propiamente extraliterario sino supraliterario, que bien podríamos identificar como lo que reconocemos tradicionalmente por cultura, entre cuyos contenidos, firmados por el lector durante su proceso de socialización, se cuenta la convención de que en las fábulas las alfombras vuelen o los animales hablen.
La teoría del pacto de la ficción descansa sobre un malentendido: la confusión entre el acto de leer, que, como ya ha quedado dicho, suele ser, a partir sobre todo del nacimiento de la imprenta, un acto solitario, y la actividad de leer, que se edifica sobre lo común, lo social. Para decirlo de otro modo: el pacto de la ficción tiende a ver la lectura como una relación entre dos elementos, el texto y el lector, olvidando que la lectura exige siempre un tercer elemento: el contexto social en que esa lectura tiene lugar. En el fondo de este malentendido subyacen las «profundas» creencias que entienden la conciencia individual como producto del diálogo del individuo consigo mismo, un diálogo en el que lo externo, el contexto real, no pasaría de ser un pretexto que, llegado a un extremo, se vive como molestia, interferencia o grosería (esa grosería que lo real tiene siempre para las «almas delicadas», como bien le explica Ruth a Martin Eden al hablarle de Swinburne). En la lectura solitaria y silenciosa ese malentendido encuentra terreno propicio, pues, como ya hemos señalado, permite al lector sentirse dueño de las palabras, apropiárselas. Esta apropiación suelen expresarla los lectores hablando de la sensación de haber encontrado en el libro pensamientos o sentimientos que siempre habían tenido ellos mismos pero que nunca habían acertado a verbalizar. La lectura, en este sentido, sería algo así como una restitución que el texto haría al lector de algo que éste ya poseía de forma proteica. La lectura –el texto– se limitaría a cobrar conciencia de esa posesión y a darle forma. El lector, en estos casos, se siente adivinado por el texto, desnudado y arropado al mismo tiempo. No es extraño que en consecuencia tienda a divinizar al autor y a sacralizar la literatura.
La lectura silenciosa de ficciones (y acaso con la lírica ocurra algo semejante, aunque evidentemente comporte sus propias exigencias) conlleva ese movimiento narcisista de leerse a uno mismo en el texto, y la tentación de servirse de la lectura como mera confirmación del propio yo. Pero esta asimilación entre el yo y el texto, propia de lo que ha venido llamándose lectura adolescente, no es una cualidad en sí de la lectura. Cuando esa enfermedad sobreviene, es señal de que en el lector o lectora concurren circunstancias biográficas, y por tanto sociales, que desequilibran, alteran, interfieren y perturban sus lecturas.
Frente a este impulso narcisista, la lectura propone, a su vez, un fuerte movimiento de salida hacia el exterior. En principio, leer es también un encuentro con los otros, o mejor, con representaciones de los otros, y en este sentido leer es aprender a conocer las claves de esa representación de lo otro. O debería serlo.