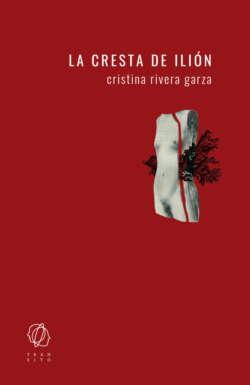Читать книгу La cresta de Ilión - Cristina Rivera Garza - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSoy un hombre al que se le malentiende con frecuencia. Supongo que eso se debe a mi desorden verbal, a la manera casi patológica en que se me olvida mencionar algo fundamental al inicio de mis relatos. Muy seguido cuento cosas asumiendo que el interlocutor conoce algo que, con el tiempo, me doy cuenta que desconoce por completo. No he dicho ahora mismo, por ejemplo, que esa noche de tormenta yo esperaba a otra mujer en casa. Y que esa espera, por lo demás nerviosa, fue en realidad la razón por la cual dejé el libro sobre la mesa y me incorporé con desgano hacia la puerta. Se me olvidó mencionar que la sorpresa de enfrentar el rostro que no esperaba fue tanta que me impidió cualquier razonamiento habitual. Sin esta explicación, ustedes podrían creer que estaba aburrido pero, a la vez y precisamente por esa causa, listo para algo nuevo. En realidad sí estaba aburrido, pero de la vida en general y, más particularmente, del invierno, y a esas alturas sólo estaba listo para recibir, y eso con suma dubitación, a la Traicionada.
Evito mencionar su nombre por consideración, por caballerosidad. Lo evito también porque seguramente su historia conmigo la llena de vergüenza. Si me decido a llamarla la Traicionada no es con el afán de mofa o indiferencia. Lo hago porque este es un apelativo que ella misma ha utilizado para hacer referencia a su relación conmigo. Yo soy, por supuesto, el Traidor.
De eso íbamos a hablar aquella noche. Para eso habíamos planeado esta reunión: hablaríamos del pasado, recordaríamos todo, y después, finalmente, terminaríamos por aceptar que la vida nos había llevado por diferentes rumbos. Lo de siempre. Por lo que pasan las parejas cuando deciden, en definitiva, olvidarlo todo. Supongo que andábamos en pos de una reconciliación con el universo a esta edad en que uno sabe con certeza que tanto el universo como la reconciliación no pasan de ser ambiciones vacías, mapas virtuales, animales en extinción. Sueños. Pero ambos éramos tercos. Ambos teníamos esa necesidad absurda, acaso religiosa, de trascendernos a nosotros mismos. Tal vez andábamos en busca del perdón. La Traicionada, lo sabía yo, no me lo otorgaría y, por esa causa, yo tampoco lo haría. Nuestra reunión estaba destinada al fracaso y, sabiéndolo como los dos lo sabíamos, insistimos en el encuentro. El nerviosismo con que la esperaba esa noche de tormenta se debía, sobre todo, a lo apabullante que es a veces la resignación. Pero cuando a bien tuvo llegar dos horas después de lo acordado, cuando tocó a la puerta y cruzó el umbral con sus dos maletas de cuero y la gabardina húmeda, la Traicionada se desmayó en el acto. Ni siquiera se dio cuenta de que otra mujer se le había adelantado. Amparo Dávila me ayudó a llevarla a una habitación de la planta alta y, una vez que la tendimos sobre la cama, ella se encargó de desnudarla mientras yo evitaba volver a ver el cuerpo en el que alguna vez encontré algo que ya no recordaba.
—Tiene fiebre —dijo sin necesidad de usar el termómetro—. Démosle penicilina.
—Pero si no sabes qué es lo que tiene —le contesté, alarmado.
Por toda respuesta la Muchacha Remojada se dirigió al baño y abrió el botiquín como si se encontrara en su propia casa, como si ella fuera la especialista en las enfermedades del cuerpo y no yo.
—No hay penicilina —le informé con una parsimonia que me conocía bien.
—De cualquier modo, debe ser la epidemia —masculló mientras colocaba compresas de agua fría sobre la frente de la enferma.
La Traicionada entreabrió los ojos y balbuceó apenas un par de palabras antes de caer en un profundo sueño. Amparo Dávila le tomó el pulso. La observó con una mezcla de dulzura y asco en la mirada.
—Aléjate de ella —le dije desde el marco de la puerta—. Te puedes contagiar.
Se sonrió entonces. Arqueó la ceja derecha. Me auscultó con detenimiento y sin piedad alguna. Luego bajó las escaleras y las subió de nuevo con las maletas de cuero. Las abrió. Extrajo las ropas de la Traicionada cuidadosamente, evitando desdoblarlas, y las acomodó dentro de la cajonera sin voltear a verme.
—La convalecencia será larga —me aseguró cuando hubo terminado—. Si sobrevive —añadió.