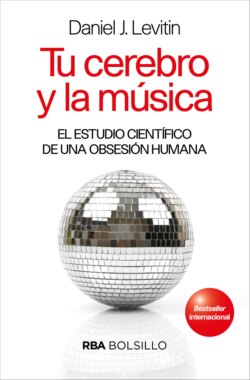Читать книгу Tu cerebro y la música - Daniel J. Levitin - Страница 4
INTRODUCCIÓN AMO LA MÚSICA Y AMO LA CIENCIA: ¿POR QUÉ QUERRÍA MEZCLAR LAS DOS?
Оглавление«Amo la ciencia, y me duele que asuste a tantos o que crean que elegir la ciencia significa que no puedes elegir también la compasión o las artes o sobrecogerte ante la naturaleza. La ciencia no tiene como objetivo curarnos del misterio, sino reinventarlo y revigorizarlo.»
ROBERT SAPOLSKY
Por qué las cebras no tienen úlcera
En el verano de 1969, cuando tenía once años, compré en una tienda de aparatos de alta fidelidad un equipo estéreo. Me costó los cien dólares que había ganado limpiando de malas hierbas los jardines de los vecinos aquella primavera a setenta y cinco centavos la hora. Pasé largas tardes en mi habitación, escuchando discos: Cream, los Rolling Stones, Chicago, Simon and Garfunkel, Bizet, Tchaikovski, George Shearing y el saxofonista Boots Randolph. No los ponía demasiado alto, al menos en comparación con mis tiempos de la universidad, cuando llegué realmente a quemar los auriculares por poner el volumen demasiado fuerte, pero el ruido era excesivo para mis padres. Mi madre es novelista; escribía a diario en la madriguera que tenía justo debajo del vestíbulo y tocaba el piano todas las noches durante una hora antes de cenar. Mi padre era un hombre de negocios; trabajaba ochenta horas a la semana, cuarenta de ellas en su despacho de casa a última hora del día y los fines de semana. Siendo como era un hombre de negocios, me hizo una propuesta: me compraría unos auriculares si le prometía utilizarlos cuando estuviera en casa. Aquellos auriculares cambiaron para siempre mi forma de escuchar música.
Los nuevos artistas a los que yo estaba escuchando exploraban por primera vez la mezcla estéreo. Como los altavoces que venían con mi equipo estéreo todo en uno de cien dólares no eran muy buenos, yo no había oído nunca con tanta profundidad como con los auriculares: el emplazamiento de los instrumentos tanto en el campo izquierda-derecha como en el espacio (reverberante) delante-atrás. Para mí, los discos dejaron de ser sólo las canciones, y pasaron a ser el sonido. Los auriculares me abrieron un mundo de colores sónicos, una paleta de matices y detalles que iban mucho más allá de los acordes y la melodía, la letra o la voz de un cantante concreto. El ambiente Sur profundo pantanoso de «Green River» de Creedence, o la belleza bucólica de espacios abiertos de «Mothers Nature’s Son» de los Beatles; los oboes de la Sexta de Beethoven (dirigida por Karajan), leves y empapados de la atmósfera de una gran iglesia de madera y de piedra; el sonido era una experiencia envolvente. Los auriculares convirtieron también la música en algo más personal; llegaba de pronto del interior de mi cabeza, no del mundo exterior. Esa conexión personal fue en el fondo la que me llevó a convertirme en ingeniero de grabación y en productor.
Muchos años después, Paul Simon me explicó que el sonido era lo que él buscaba también siempre. «Yo escucho mis grabaciones por el sonido que tienen, no por los acordes ni por la letra: mi primera impresión es el sonido global.»
Después del incidente de los auriculares en mi dormitorio dejé la universidad y me metí en una banda de rock. Conseguimos llegar a ser lo bastante buenos para grabar en un estudio de veinticuatro pistas de California con un ingeniero de talento, Mark Needham, que grabaría luego discos de gran éxito de Chris Isaac, Cake y Fleetwood Mac. Yo le caí bien, probablemente porque era el único que se interesaba por entrar en la sala de control para volver a oír cómo sonábamos, mientras los demás estaban más interesados en colocarse entre sesiones. Me trataba como a un productor, aunque yo no sabía por entonces lo que era eso, y me preguntaba cómo quería que sonara la banda. Me enseñó lo diferente que podía ser el sonido dependiendo del micrófono, e incluso la influencia que tenía la colocación del micrófono. Al principio, no percibía algunas de las diferencias que me indicaba, pero me enseñó qué era lo que tenía que escuchar. «Fíjate que cuando pongo este micrófono más cerca del amplificador de la guitarra, el sonido se hace más lleno, más redondo y más uniforme, pero cuando lo coloco más atrás, capta parte del sonido de la habitación, se vuelve más espacioso, aunque si lo hago se pierde parte del rango medio.»
Nuestra banda llegó a ser moderadamente conocida en San Francisco, y nuestras grabaciones se emitieron en estaciones de radio de rock locales. Cuando se deshizo la banda (debido a las frecuentes tentativas de suicidio del guitarrista y al desagradable hábito del vocalista de tomar óxido nitroso y cortarse con cuchillas de afeitar) encontré trabajo como productor de otras bandas. Aprendí a captar cosas que no había captado nunca: la diferencia entre un micrófono y otro, incluso entre una marca de cinta de grabación y otra (la cinta Ampex 456 tenía un «golpe» característico en el registro de baja frecuencia, Scotch 250 tenía una nitidez característica en las frecuencias altas y Agfa 467, una tersura en el registro medio). En cuanto supe qué era lo que tenía que escuchar, pude diferenciar la cinta de Ampex de la de Scotch o la de Agfa con la misma facilidad con que podía diferenciar una manzana de una pera o de una naranja. Ascendí luego de nivel y pasé a trabajar con otros grandes ingenieros, como Leslie Ann Jones (que había trabajado con Frank Sinatra y Bobby McFerrin), Fred Catero (Chicago, Janis Joplin) y Jeffrey Norman (John Fogerty, los Grateful Dead). Aunque yo era el productor (la persona a cargo de las sesiones) me sentía intimidado por todos ellos. Algunos de esos ingenieros me dejaron presenciar sus sesiones con otros artistas, como Heart, Journey, Santana, Whitney Houston y Aretha Franklin. Disfruté así de un valiosísimo curso de formación al observar cómo interactuaban con los artistas y al hablar de matices sutiles sobre cómo una parte de guitarra estaba articulada y cómo se había realizado una interpretación vocal. Hablaban de sílabas en una letra, y elegían entre diez interpretaciones distintas. Eran capaces de oír tan bien; ¿cómo ejercitaban el oído para escuchar cosas que los simples mortales no podían discernir?
Llegué a conocer, mientras trabajaba con pequeñas bandas desconocidas, a los ingenieros y directores de estudios, y ellos me orientaron para que aprendiera a trabajar cada vez mejor. Un día no apareció un ingeniero y fui yo quien empalmó varias cintas de grabación para Carlos Santana. En otra ocasión, el gran productor Sandy Pearlman salió a comer durante una sesión de Blue Öyster Cult y me dejó encargarme de terminar la parte vocal. Una cosa llevó a otra, y pasé casi una década produciendo grabaciones en California; acabé teniendo la suerte de poder trabajar con muchos músicos conocidos. Pero trabajé también con docenas de don nadies musicales, gente con mucho talento pero que nunca consiguió salir adelante. Empecé a preguntarme por qué algunos músicos llegaban a ser muy conocidos mientras otros languidecían en la oscuridad. Me pregunté también por qué la música parecía resultar tan fácil para unos y para otros no. ¿De dónde procedía la creatividad? ¿Por qué algunas canciones nos conmueven tanto y otras nos dejan fríos? Y ¿qué decir del papel de la percepción en todo esto, la asombrosa capacidad de los grandes músicos e ingenieros para apreciar matices que la mayoría de nosotros no percibimos?
Estos interrogantes me condujeron de nuevo a la universidad en busca de respuestas. Cuando aún trabajaba como productor de discos, bajaba en coche hasta la Universidad de Stanford dos veces por semana con Sandy Pearlman para asistir a las clases de neuropsicología de Karl Pribram. Descubrí que la psicología era el campo en el que estaban las respuestas a algunas de mis preguntas: preguntas sobre la memoria, la percepción, la creatividad y el instrumento común en que se basaban todas ellas: el cerebro humano. Pero en vez de encontrar respuestas, salía con más preguntas... como suele pasar con la ciencia. Y cada nueva pregunta abría mi mente a la percepción de la complejidad de la música, del mundo y de la experiencia humana. Como dice el filósofo Paul Churchland, los humanos llevan intentando comprender el mundo a lo largo de la mayor parte de la historia registrada, y justamente en los últimos doscientos años, nuestra curiosidad ha descubierto mucho de lo que la naturaleza nos había mantenido oculto: la estructura espaciotemporal, la constitución de la materia, las muchas formas de energía, los orígenes del universo, la naturaleza de la propia vida con el descubrimiento del ADN, y hace sólo cinco años, la cartografía completa del genoma humano. Pero hay un misterio que no se ha resuelto: el misterio del cerebro humano y de cómo surgen de él las ideas y los sentimientos, las esperanzas y los deseos, el amor y la experiencia de la belleza, por no mencionar la danza, el arte visual, la literatura y la música.
¿Qué es la música? ¿De dónde viene? ¿Por qué unas secuencias de sonidos nos conmueven tanto, mientras otras (como los ladridos de los perros o los patinazos de los coches) molestan a mucha gente? Para algunos, estas cuestiones suponen gran parte del trabajo de nuestra vida. Para otros, la idea de abordar de ese modo la música parece algo equivalente a estudiar la estructura química de un cuadro de Goya, dejando de ver con ello el arte que el pintor estaba intentando crear. Un historiador de Oxford, Martin Kemp, señala una similitud entre los artistas y los científicos. La mayoría de los artistas describen su trabajo como experimentos, como parte de una serie de esfuerzos destinados a explorar una preocupación común o a establecer un punto de vista. Mi buen amigo y colega William Forde Thompson (compositor y especialista en cognición musical de la Universidad de Toronto) añade que el trabajo tanto de los científicos como de los artistas incluye etapas similares de desarrollo: una etapa creativa y exploratoria de «devanarse los sesos», seguida de etapas de comprobación y perfeccionamiento que se caracterizan por la aplicación de procedimientos establecidos, pero que suelen estar acompañadas de una capacidad creadora adicional para la resolución de problemas. Los estudios de los artistas y los laboratorios de los científicos comparten también similitudes, con un gran número de proyectos en marcha al mismo tiempo, en diversas etapas de elaboración. Ambos exigen instrumentos especializados y los resultados están (a diferencia de los planos definitivos de un puente colgante o la operación de cuadrar el dinero en una cuenta bancaria al final del negocio del día) abiertos a interpretación. Lo que artistas y científicos comparten es la capacidad de vivir siempre dispuestos a interpretar y reinterpretar los resultados de su trabajo. El trabajo de ambos es en último término la búsqueda de la verdad, pero consideran que esa verdad es por su propia naturaleza contextual y variable, dependiendo del punto de vista, y que las verdades de hoy se convierten mañana en tesis repudiadas o en objetos artísticos olvidados. Basta pensar en Piaget, Freud o Skinner para encontrar teorías que tuvieron vigencia generalizada y que más tarde se desecharon (o al menos se revaluaron espectacularmente). En la música, se atribuyó de forma prematura a una serie de grupos una vigencia perdurable: se aclamó a Cheap Trick como los nuevos Beatles, y durante un tiempo la Rolling Stone Encyclopedia of Rock dedicó tanto espacio a Adam and the Ants como a U2. Hubo períodos en que no se podía concebir que un día la mayor parte del mundo no conociese los nombres de Paul Stookey, Christopher Cross o Mary Ford. Para el artista, el objetivo de la pintura o de la composición musical no es transmitir una verdad literal, sino un aspecto de una verdad universal que, si tiene éxito, seguirá conmoviendo e impresionando a la gente a pesar de que cambien los contextos, las sociedades y las culturas. Para el científico, el objetivo de una teoría es transmitir «verdad para ahora»: reemplazar una verdad vieja, aceptando al mismo tiempo que algún día esa categoría será sustituida también por una nueva «verdad», porque así es como avanza la ciencia.
La música es excepcional entre todas las actividades humanas tanto por su ubicuidad como por su antigüedad. No ha habido ninguna cultura humana conocida, ni ahora ni en cualquier época del pasado de que tengamos noticia, sin música. Algunos de los utensilios materiales más antiguos hallados en yacimientos de excavaciones humanas y protohumanas son instrumentos musicales: flautas de hueso y pieles de animales estiradas sobre tocones de árboles para hacer tambores. Siempre que los humanos se reúnen por alguna razón, allí está la música: bodas, funerales, la graduación en la universidad, los hombres desfilando para ir a la guerra, los acontecimientos deportivos, una noche en la ciudad, la oración, una cena romántica, madres acunando a sus hijos para que se duerman y estudiantes universitarios estudiando con música de fondo. Y esto se da aún más en las culturas no industrializadas que en las sociedades occidentales modernas; la música es y era en ellas parte de la urdimbre de la vida cotidiana. Sólo en fechas relativamente recientes de nuestra propia cultura, hace unos quinientos años, surgió una diferenciación que dividió en dos la sociedad, formando clases separadas de intérpretes y oyentes. En casi todo el mundo y durante la mayor parte de la historia humana, la música era una actividad tan natural como respirar y caminar, y todos participaban. Las salas de conciertos, dedicadas a la interpretación de la música, aparecieron hace muy pocos siglos.
Jim Ferguson, al que conozco desde el instituto, es hoy profesor de antropología. Es una de las personas más divertidas y más inteligentes que conozco, pero es muy tímido; no sé cómo se las arregla para dar sus cursos. Para su tesis doctoral en Harvard, hizo trabajo de campo en Lesotho, una pequeña nación rodeada por Suráfrica. Allí estudió e interactuó con los aldeanos locales, y se ganó pacientemente su confianza, hasta que un día le pidieron que participase en una de sus canciones. Y entonces, en un detalle muy propio de él, cuando los sotho le pidieron que cantara, Jim dijo en voz baja: «Yo no sé cantar», y era verdad: habíamos estado juntos en la banda del instituto y aunque tocaba muy bien el oboe, era incapaz de cantar. A los aldeanos esta objeción les pareció inexplicable y desconcertante. Ellos consideraban que cantar era una actividad normal y ordinaria que todo el mundo realizaba, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, no una actividad reservada a unos pocos con dones especiales.
Nuestra cultura, y en realidad nuestro propio lenguaje, establece una distinción entre una clase de intérpretes especializados (los Arthur Rubinstein, Ella Fitzgerald, Paul McCartney) y los demás, que pagamos por oír que los especialistas nos entretengan. Jim sabía que no era gran cosa como cantor ni como bailarín, y para él cantar y bailar en público implicaba que debía considerarse un experto. La reacción de los aldeanos fue mirarlo con perplejidad y decir: «¿¡Qué quieres decir con lo de que no sabes cantar!? ¡Tú hablas!». Jim explicó más tarde: «A ellos les resultaba tan extraño como si les dijese que no sabía andar o bailar, a pesar de tener dos piernas». Cantar y bailar eran actividades naturales en la vida de todos, integradas sin fisuras y en las que todos participaban. El verbo cantar en su lengua (ho bina), como en muchas otras lenguas del mundo, significa también bailar; no hay ninguna distinción, porque se supone que cantar entraña movimiento corporal.
Hace un par de generaciones, antes de la televisión, muchas familias se reunían e interpretaban música juntas como diversión. Hoy se insiste mucho en la técnica y en la habilidad, y en si un músico es «lo bastante bueno» para tocar para otros. La música se ha convertido en una actividad reservada a unos cuantos en nuestra cultura, y los demás tenemos que escuchar. La industria musical es una de las de mayores en los Estados Unidos, y trabajan para ella cientos de miles de personas. Sólo las ventas de álbumes aportan 30.000 millones de dólares al año, y esta cifra no tiene en cuenta las ventas de entradas para los conciertos, los miles de bandas que tocan en locales las noches de los viernes por toda Norteamérica, ni los 30.000 millones de canciones que se bajaron gratuitamente por el procedimiento de compartir archivos en la red en 2005. Los estadounidenses gastan más dinero en música que en sexo o en medicinas recetadas. Teniendo en cuenta ese consumo voraz, yo diría que la mayoría pueden considerarse oyentes de música expertos. Tenemos capacidad cognitiva para detectar notas equivocadas, para encontrar música con la que disfrutar, para recordar cientos de melodías y para mover los pies al compás de una pieza..., una actividad que entraña un proceso de extracción de compás tan complicado que la mayoría de los ordenadores no pueden hacerlo. ¿Por qué escuchamos música y por qué estamos dispuestos a gastar tanto dinero para escuchar música? Dos entradas de conciertos pueden costar fácilmente tanto como lo que gasta en alimentación en una semana una familia de cuatro miembros, y un CD cuesta más o menos lo mismo que una camisa, ocho barras de pan o un servicio telefónico básico durante un mes. Entender por qué nos gusta la música y qué obtenemos de ella es una ventana que da acceso a la esencia de la naturaleza humana.
Plantearse interrogantes sobre una capacidad humana básica y omnipresente es planteárselos de manera implícita sobre la evolución. Los animales desarrollaron evolutivamente formas físicas determinadas como respuesta a su entorno, y las características que otorgaban una ventaja para el apareamiento se transmitieron a la generación siguiente a través de los genes.
Un aspecto sutil de la teoría darwiniana es que los organismos vivos (sean plantas, virus, insectos o animales) coevolucionaron con el mundo físico. Dicho de otro modo, mientras que todas las cosas vivas están cambiando como reacción al mundo, el mundo también está cambiando en respuesta a ellas. Si una especie desarrolló un mecanismo para mantener alejado a un predador concreto, sobre la especie de ese predador pesa la presión evolutiva bien de desarrollar un medio de superar esa defensa o bien de hallar otra fuente de alimentación. La selección natural es una carrera armamentista de morfologías físicas que cambian para adaptarse unas a otras.
Un campo científico relativamente nuevo, la psicología evolutiva, amplía la idea de evolución de lo físico al reino de lo mental. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Stanford, mi mentor, el psicólogo cognitivo Roger Shepard, decía que no sólo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes, son el producto de millones de años de evolución. Nuestras pautas de pensamiento, nuestras predisposiciones para resolver problemas de determinados modos, nuestros sistemas sensoriales (como por ejemplo nuestra capacidad para ver en color, y los colores concretos que vemos) son todos ellos producto de la evolución. Shepard llevaba la cuestión aún más allá: nuestras mentes coevolucionaron con el mundo físico, modificándose para adaptarse a condiciones en constante cambio. Tres alumnos de Shepard, Leda Cosmides y John Tooby de la Universidad de California en Santa Bárbara, y Geoffrey Miller, de la Universidad de Nuevo México, figuran entre los que están a la vanguardia en este nuevo campo. Los investigadores que trabajan en él creen que pueden descubrir muchas cosas sobre la conducta humana considerando la evolución de la mente. ¿Qué función tuvo la música para la humanidad cuando estábamos evolucionando y desarrollándonos? Ciertamente, la música de hace cincuenta mil o cien mil años es muy diferente de Beethoven, Van Halen o Eminem. Igual que nuestros cerebros han evolucionado, también lo ha hecho la música que creamos con ellos, y la música que queremos oír. ¿Evolucionaron vías y zonas determinadas de nuestro cerebro específicamente para crear y escuchar música?
Descubrimientos recientes de mi laboratorio y de los de mis colegas están demostrando que la música se distribuye por todo el cerebro, en contra de la antigua idea simplista de que el arte y la música se procesan en el hemisferio derecho, mientras que el lenguaje y las matemáticas se procesan en el izquierdo. A través de estudios con individuos que padecen lesiones cerebrales, hemos visto pacientes que han perdido la capacidad de leer un periódico pero aún pueden leer música, o individuos que pueden tocar el piano pero carecen de la coordinación motriz precisa para abotonarse la chaqueta. Oír, interpretar y componer música es algo en lo que intervienen casi todas las áreas del cerebro que hemos identificado hasta ahora, y exige la participación de casi todo el subsistema neuronal. ¿Podría explicar este hecho la afirmación de que escuchar música ejercita otras partes de nuestra mente; que escuchar a Mozart veinte minutos al día nos hará más inteligentes?
Ejecutivos publicitarios, cineastas, comandantes militares y madres aprovechan el poder de la música para evocar emociones. Los publicistas utilizan la música para hacer que un refresco, una cerveza, un calzado para correr o un coche parezcan más atractivos que sus competidores. Los directores de cine utilizan la música para explicarnos lo que sienten en escenas que de otro modo podrían ser ambiguas, o para intensificar nuestros sentimientos en momentos especialmente dramáticos. Imaginemos una escena típica de persecución de una película de acción, o en la música que podría acompañar a una mujer solitaria que sube por una escalera en una vieja mansión sombría. La música se utiliza para manipular nuestras emociones y tendemos a aceptar, si es que no a disfrutar directamente, esa capacidad que tiene para hacernos experimentar diversos sentimientos. Madres de todo el mundo, y remontándonos hacia atrás en el tiempo todo lo que podamos imaginar, han utilizado el canto para dormir a los niños pequeños, o para distraerlos de algo que les ha hecho llorar.
Muchas personas que aman la música aseguran que no saben nada de música. He descubierto que muchos de mis colegas que estudian temas complejos y difíciles como la neuroquímica o la psicofarmacología no se sienten preparados para investigar la neurociencia de la música. ¿Y quién puede reprochárselo? Los teóricos de la música manejan una serie arcana y enrarecida de términos y reglas tan oscuros como algunos de los campos más esotéricos de las matemáticas. Para el que no es músico, esas manchas de tinta en una página que nosotros llamamos notación musical podrían ser comparables a las anotaciones de la teoría matemática de conjuntos. Hablar de tonalidades, cadencias, modulación y transposición puede resultar desconcertante.
Sin embargo, todos esos colegas que se sienten intimidados por esa jerga pueden decirme cuál es la música que les gusta. Mi amigo Norman White es una autoridad mundial en el hipocampo de las ratas, y en cómo recuerdan los diferentes lugares que han visitado. Es muy aficionado al jazz y puede hablar como un experto sobre sus artistas favoritos. Puede apreciar instantáneamente la diferencia entre Duke Ellington y Count Basi por el sonido de la música, y puede incluso distinguir al Louis Armstrong de la primera época a la del final. Norm no tiene ningún conocimiento musical en el sentido técnico: puede decirme que le gusta una canción determinada, pero no puede decirme los nombres de los acordes. Es sin embargo un experto en saber lo que le gusta. Eso no tiene nada de excepcional, por supuesto. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento práctico de cosas que nos gustan, y podemos comunicar nuestras preferencias sin tener el conocimiento técnico del verdadero experto. Yo sé que prefiero la tarta de chocolate de un restaurante al que suelo ir a la tarta de chocolate de la cafetería de al lado de mi casa. Pero sólo un chef sería capaz de analizar la tarta (descomponer la experiencia gustativa en sus elementos) describiendo las diferencias en el tipo de harina, o en la mantequilla, o en el tipo de chocolate utilizados.
Es una lástima que muchas personas se sientan intimidadas por la jerga que manejan los músicos, los teóricos de la música y los científicos cognitivos. Hay un vocabulario especializado en todos los campos de investigación (pruebe a interpretar el informe completo de un análisis de sangre de su médico). Pero en el caso de la música, los científicos y los especialistas podrían esforzarse un poco más en la tarea de hacer accesible su trabajo. Se trata de algo que he intentado conseguir en este libro. El abismo antinatural que se ha abierto entre la interpretación musical y la audición de música se corresponde con el abismo paralelo que separa a los que aman la música (y les encanta hablar de ella) y los que están descubriendo cosas nuevas sobre cómo opera.
Una impresión que mis alumnos suelen confiarme es la de que aman la vida y sus misterios y temen que una excesiva educación les robe muchos de los placeres sencillos de la vida. Los alumnos de Robert Sapolsky probablemente le hayan hecho confidencias parecidas, y yo sentí también la misma angustia en 1979, cuando me trasladé a Boston para estudiar música en el Berklee College. ¿Y si adoptando un enfoque científico al estudiar la música y al analizarla la despojo de sus misterios? ¿Y si llego a saber tanto sobre ella que no me proporciona ya placer?
La música aún sigue ofreciéndome el mismo placer que cuando la oía en aquel equipo de alta fidelidad barato con los auriculares. Cuanto más llegué a saber sobre la música y sobre la ciencia más fascinantes me resultaron, y más capaz me sentí de apreciar a la gente que es realmente buena en ambos campos. La música, como la ciencia, ha resultado ser a lo largo de los años una aventura, nunca experimentada exactamente del mismo modo dos veces. Ha sido para mí una fuente de continuas sorpresas y de satisfacción. Resulta que ciencia y música no son tan mala mezcla.
Este libro trata de la ciencia de la música desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, el campo que se halla en la intersección de la psicología y la neurología. Analizaré algunos de los estudios más recientes que yo y otros investigadores de nuestro campo hemos realizado sobre la música, su contenido y el placer que proporciona. Aportan nuevas perspectivas de cuestiones profundas. Si todos oímos la música de una forma diferente, ¿cómo podemos explicar que algunas composiciones puedan conmover a tantas personas, el Mesías de Haendel o «Vincent (Starry Starry Night)» de Don McLean, por ejemplo? Por otra parte, si todos oímos la música del mismo modo, ¿cómo podemos explicar las amplias diferencias de preferencia musical? ¿Por qué el Mozart de un individuo es la Madonna de otro?
En los últimos años se ha profundizado en el conocimiento de la mente gracias a un campo en vertiginoso crecimiento, el de la neurociencia, y a nuevos enfoques en psicología debidos a las nuevas tecnologías de representación del cerebro, a drogas capaces de manipular neurotransmisores como la dopamina y la serotonina y con ayuda también a la simple y vieja actividad científica. Menos conocidos son los avances extraordinarios que hemos conseguido en la construcción de modelos de cómo se interconectan nuestras neuronas, gracias a la revolución incesante de la tecnología informática. Estamos llegando a entender como nunca antes habíamos podido sistemas informatizados que existen dentro de nuestra cabeza. El lenguaje parece ahora hallarse sustancialmente integrado en el cerebro. Hasta la propia conciencia ha dejado ya de estar envuelta de forma irremediable en una niebla mística, y ha pasado a ser más bien algo que surge de sistemas físicos observables. Pero nadie ha unido todo este nuevo trabajo y lo ha utilizado para elucidar lo que es para mí la más bella obsesión humana. Analizar la relación entre el cerebro y la música es una vía para llegar a entender los misterios más profundos de la naturaleza humana. Es por eso que escribí este libro.
Si comprendemos mejor lo que es la música y de dónde sale, quizá podamos comprender mejor nuestras motivaciones, temores, deseos, recuerdos e incluso la comunicación en el sentido más amplio. ¿Es escuchar música algo parecido a comer cuando tienes hambre, y satisfacer así una necesidad? ¿O se parece más a ver una bella puesta de sol o a disfrutar de un masaje en la espalda, que activan sistemas de placer sensorial en el cerebro? Ésta es la historia de cómo el cerebro y la música coevolucionaron: lo que la música puede enseñarnos sobre el cerebro, lo que el cerebro puede enseñarnos sobre la música y lo que ambos pueden enseñarnos sobre nosotros mismos.