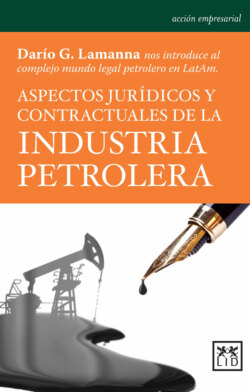Читать книгу Aspectos jurídicos y contractuales de la industria petrolera - Dario G. Lamanna - Страница 6
Оглавление1 Principios generales de la legislación de petróleo y gas
La industria hidrocarburífera se caracteriza en todo el mundo por varios aspectos que vale la pena destacar, y que tienen influencia en las distintas fases o vertientes del negocio: económica, regulatoria, contractual, institucional, etc.
Entre esos aspectos podemos citar los siguientes:
Poder económico: es una industria caracterizada, en general, por actores de gran importancia económica. El negocio —en su fase productiva— está dominado por unas pocas empresas multinacionales de gigantescas dimensiones, las denominadas majors (pensemos, por ejemplo, en Exxon Mobil, Shell, Total, BP, por citar algunas); varias empresas de Estados nacionales de no menor tamaño que las empresas privadas (como Saudi Aramco, Pemex, Petrobras, Petronas), y otras empresas de menor importancia que las majors pero también de gran dimensión y poder económico (Repsol, BG, Chevron, Conoco, Phillips).
Localización de los recursos: en la mayoría de los casos, actualmente, los hidrocarburos se encuentran ubicados en remotas localizaciones de países en vías de desarrollo, muchas veces pobres a pesar de la riqueza que guarda el subsuelo; es decir, en países sin expertise o experiencia en esta industria, carentes además de sólidos sistemas institucionales de control de las actividades económicas. Esta situación obliga también a las empresas, en muchos casos, a realizar inversiones en infraestructura básica (carreteras, electricidad, etc.) de la que estos países carecen.
Tecnología: las actividades petroleras se caracterizan por ser de alta complejidad y por el uso de tecnología sofisticada, que además evoluciona rápidamente. Pensemos, por ejemplo, en la tecnología que se necesita para llevar a cabo trabajos de prospección y exploración, como el análisis de imágenes de adquisición remota o sísmica 3D, la perforación de pozos ultraprofundos en aguas mar adentro, en muchos casos con reservorios de alta presión, y todos los riesgos que ello implica.
Capital intensivo: se dice que un sector o proceso productivo es de capital intensivo cuando emplea más capital que otros factores de producción en relación con otros procesos o tecnologías productivas. En general, se trata de proyectos que requieren una gran cantidad o esfuerzo de inversión de capital para ser emprendidos. Un proyecto o negocio de capital intensivo tiene mucho más riesgo, ya que se requiere una mayor inversión de dinero o activos tangibles.
A menudo, en las empresas de capital intensivo existen economías de escala. Esto significa que la mayor parte de las grandes inversiones de capital se requiere simplemente para obtener la primera unidad de producto; el costo real del proyecto generalmente se reduce cuantas más unidades de producto se producen.
Alto riesgo: además de tratarse de un negocio de capital intensivo, existen otros riesgos que afectan los proyectos: el primero de ellos es el riesgo geológico (la posibilidad de encontrar reservas económicamente recuperables), sumado a los riesgos económico, comercial, técnico y político.
Largo plazo: cuando hablamos de proyectos petroleros, nos referimos a proyectos de proyección en el tiempo, con vocación de largo plazo. Por ejemplo, desde que se inician los trabajos exploratorios hasta que se comienza a producir hidrocarburos (en el caso de que hubiera un descubrimiento comercial), pueden transcurrir entre cinco y siete años. Naturalmente, estos aspectos afectan el diseño de la regulación económica al que las empresas se ven sometidas.
Encontramos elementos de regulación económica de la actividad petrolera en diversos frentes y a lo largo de la cadena productiva. Las características de dicha regulación varían, sin embargo, dependiendo del tipo de actividad de que se trate, la fase a la que se refiere, el tipo de aspecto que se regula, el lugar donde se llevan a cabo las actividades, etc. Por ejemplo, con respecto a la fase del upstream (exploración y producción), la regulación económica de la actividad dependerá del sistema legal del país anfitrión: sistema regalista o dominial. El primer sistema es aquel que atribuye la propiedad de hidrocarburos/yacimientos al Estado, estando este obligado a otorgar concesiones o derechos de explotación a particulares que hayan cumplido con los requisitos que exige la ley. El segundo sistema se da cuando el propio Estado explota directamente el yacimiento por medio de terceros escogidos a su libre elección, a quienes otorga facultativamente el derecho de explotación.
Encontramos regulación desde el punto de vista impositivo, aduanero, laboral, societario, de salud y seguridad laboral (antiguamente llamada higiene laboral), comercial (como la regulación de la competencia), de propiedad intelectual (como marcas y patentes) y, cada vez con mayor énfasis, en el campo socioambiental, por solo citar algunos.
1. La regulación económica
Cuando hacemos referencia al Estado estaremos señalando la forma de organización política surgida en la Europa Occidental en la Edad Moderna y que en Latinoamérica comenzó a formarse en el siglo XIX. No debe identificarse al Estado únicamente con el aparato estatal o la suma de burocracias públicas, sino al Estado considerado como una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes.
Se ha definido también al Estado como la unidad de decisión, acción y sanción, de base territorial y soberana que por medio del ordenamiento jurídico aspira al bien común. De esta definición se desprenden los elementos que lo componen, a saber:
• La presencia de una sociedad humana o nación.
• Un territorio que sirve de asiento permanente a esa sociedad (sin territorio no hay Estado).
• Un poder que se caracteriza por ser soberano, es decir, dentro de su territorio no hay poder por encima de él. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza o coerción en su territorio (policía, fuerzas armadas, etc.).
• Un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por el poder estatal y que estructura la sociedad, regulando las relaciones entre el Estado y los particulares y los particulares entre sí.
• Un gobierno: las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado. Una teleología o fin, que consiste en la aspiración al bien común.1
Los Estados emiten normas que regulan las actividades económicas y sociales de los particulares (ordenamiento jurídico). Mediante estas reglas se pretende garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar daños inminentes o bien atenuar o eliminar daños existentes a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía. Por ello, las regulaciones son las reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales.
Entre los diferentes tipos de regulación se encuentra la regulación económica, es decir, el conjunto de disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en los mercados.
El mercado no siempre trabaja de manera eficiente. En ocasiones, la acción del gobierno es necesaria para que el uso de los recursos se torne eficiente. La imperfección del mercado es una situación en la que este, por sí solo, no asigna los recursos de manera eficiente. A continuación se muestran los elementos más característicos de distintos mercados, de acuerdo con el grado de competencia y control de compra.
Cuadro 1. Elementos característicos de los mercados según
el grado de competencia y control de compra
| Clase de competencia | Número de productores | Grado de control sobre el precio |
| Competencia perfecta | Muchos productores generalmente con productos idénticos | Nulo |
| Competencia imperfecta: | ||
| Muchos vendedores con productos diferenciados | Pocos o muchos productores, muchas diferencias entre los productos | Alguno |
| Oligopolio | Pocos productores | Alguno |
| Monopolio | Único productor | Alto |
| Control en compras: | ||
| Monopsonio | Único comprador del mercado | Alto sobre el precio de compra |
| Oligopsonio | Pocos compradores en el mercado | Alguno |
Fuente: elaboración propia.
Algunos mercados, como el de ciertos productos agrícolas homogéneos (los cereales, por ejemplo) o la venta al por menor de bienes o servicios estándar, se acercan bastante al ideal del mercado perfecto, pero son una minoría dentro del enorme entramado de industrias que forman el sistema económico y no son, por tanto, representativos.
La realidad económica, por el contrario, se define por la existencia de grandes empresas con un elevado poder de mercado, que consiguen a través de estrategias como la diferenciación del producto, o mediante ventajas como las economías de escala.
Hay situaciones, sin embargo, en las que el mercado no es capaz de asignar los recursos convenientemente, dando lugar a lo que se denomina fallos del mercado. En este apartado vamos a analizar dos de ellos: los bienes públicos y las externalidades.
1.1. Los bienes públicos
Este tipo de bienes tienen dos características que los diferencia de los bienes privados en cuanto a su consumo:
No son excluyentes, es decir, no se puede impedir que quien no los paga los consuma. Un ejemplo es el alumbrado de una ciudad: una vez que se ha instalado, todos los ciudadanos se benefician de él y lo disfrutan.
No hay rivalidad, pudiendo ser consumidos simultáneamente por más de una persona. En el mismo ejemplo anterior del alumbrado, es obvia esta característica.
La primera característica de los bienes públicos implica que los consumidores, siguiendo un comportamiento racional, no estarán dispuestos a pagar por ellos, debido a que pueden aprovecharse de que los hayan pagado otros. Este problema se denomina en economía el free rider o «polizón», y es la razón por la que las empresas privadas no están dispuestas a producir estos bienes.
La no rivalidad en el consumo viene a reforzar la incapacidad del mercado como mecanismo asignador, y la dificultad de que las empresas privadas provean de bienes públicos.
1.2. Las externalidades
Se denomina así a los efectos que tienen algunas actividades económicas, de consumo o de producción, sobre otros agentes económicos o sobre la sociedad en general. Los efectos pueden ser beneficiosos o perjudiciales, hablándose de externalidades positivas o negativas.
Las externalidades positivas producen un beneficio, incrementan el bienestar individual o colectivo. Si una familia tiene una casa con un bonito jardín que desprende un exquisito aroma al atardecer, sus vecinos se benefician de él, al contemplarlo o al respirar su olor. A nivel colectivo, los bienes públicos producen beneficios a la sociedad, y en realidad son un caso específico de externalidades positivas. También lo es la difusión tecnológica que se da en las industrias cuando las innovaciones no pueden protegerse mediante patentes.
Las externalidades negativas imponen costos a terceros, disminuyendo el bienestar individual o colectivo. Es el caso de los fumadores, que perjudican a los que tienen a su alrededor, o más importante aún, la contaminación que producen los coches o las fábricas. El ruido, los congestionamientos de tráfico o el agotamiento de recursos naturales son también ejemplos de efectos externos negativos.
Cuando existen efectos externos en la actividad económica, el mercado tampoco puede asignar los recursos de manera eficiente. Los costos y los beneficios que se derivan de una acción no están bien valorados, debido a que no se consideran las externalidades, el costo o beneficio social de la acción. Una empresa que fabrica papel, por ejemplo, siguiendo la regla de conducta racional, no va a asumir un costo adicional que impida la contaminación de las aguas. ¿Cuál es la solución a este problema de las externalidades? Lógicamente, las que más preocupan y a las que se les ha prestado mayor atención son las negativas. Y puesto que los agentes económicos no tienen en cuenta los costos sociales de sus actuaciones, debe ser el Estado el que les obligue a hacerlo, regulando las actividades o estableciendo impuestos que recojan el costo social provocado. Por ejemplo, se puede obligar por ley a las empresas papeleras a no verter sus residuos en los ríos.
Otra alternativa al problema es la creación de un mercado de las externalidades, como se ha hecho mundialmente con la contaminación. Se crean los llamados «derechos a contaminar», que se reparten entre los distintos países, y a partir de ahí al que le sobren derechos, porque ha contaminado menos, los puede vender a aquellos países que más contaminan. Este sistema de derechos de contaminación ha estado sujeto a fuertes críticas, y de hecho, al menos hasta ahora, no ha alcanzado grandes progresos en la reducción de la contaminación global.
2. La regulación en la industria petrolera
A continuación describimos, de manera ilustrativa, las distintas fases de la industria y la estructura de mercado que generalmente la caracteriza.
Si bien todos los aspectos de la actividad petrolera están regulados en mayor o menor medida, es fácil deducir que la fase midstream (del transporte y distribución) es la fase más regulada debido a las características de los servicios que se prestan mediante infraestructura «en redes».
El transporte de hidrocarburos por ductos y la distribución comparten con los servicios de agua potable, electricidad, saneamiento, etc. las siguientes características:
• La naturaleza física del servicio:
◦ Ingreso del producto al sistema
◦ Transporte hasta el City Gate
◦ Transformación, reducción
◦ Distribución por redes malladas
◦ Consumo
◦ Medición, lectura, facturación y cobranza
• La naturaleza económica de la actividad:
◦ Grandes inversiones en activos fijos
◦ Existencia de subaditividad de costos: los costos de prestar el servicio con una sola empresa son menores que hacerlo con más de una
◦ La subaditividad de costo es condición necesaria y suficiente para la existencia de un monopolio natural
◦ Los monopolios naturales deben ser regulados de forma óptima para maximizar el bienestar social
• La naturaleza jurídica del servicio público:
◦ Posee características de universalidad, principios de libre acceso y no discriminación
Cuadro 2. Estructura de la industria
Fuente: elaboración propia.
3. Situación de las actividades de refinación
de petróleo (downstream)
La industria petrolera se encuentra dividida en tres grandes sectores: upstream, midstream y downstream. La actividad de refinación, también llamada downstream, se refiere usualmente a las actividades de refinamiento de petróleo crudo, ya sea que se trate de crudo liviano, pesado o extrapesado, en función de su grado API, aunque también incluye las actividades de comercialización y distribución a través de las redes de estaciones de servicio.
Las actividades del midstream se refieren en general al transporte de petróleo crudo, gas natural, productos, subproductos y derivados, a través de ductos o cañerías de conducción.
En los países de América Latina y El Caribe la actividad del downstream o refinación reviste especial importancia, tanto por su impacto en la economía doméstica como por el nivel de inversiones requeridas en este sector.
En su artículo «Situación y proyección de la refinación petrolera en América Latina y el Caribe»,2 Pablo Javier Deheza da un panorama del estado que guarda la industria de la refinación y las proyecciones de esta para América Latina y el Caribe (ALCA).
Según el autor, esta región posee 20% de las reservas probadas de petróleo en el mundo, con 12% de la producción mundial de crudo y 10% del consumo mundial de petróleo y derivados, pero solo contribuye con 6.4% de la capacidad mundial de refinación, lo que explica por qué la región es una importadora neta de derivados del petróleo: en 2012 la región exportó 4.4 mbd de crudo y 0.77 mbd de derivados, e importó 0.4 mbd de crudo y 2.0 mbd de derivados.
En los últimos años «la actividad de la industrialización de los hidrocarburos se ha concentrado de manera significativa en la región de Asia sobre el océano Pacífico. En contrapartida, Norteamérica y Europa han visto reducida su participación». Aunque ALCA ha aumentado su capacidad de refinación en términos absolutos, su participación porcentual en relación con el mundo ha disminuido. El diésel, la gasolina y el fuel oil (combustóleo) contribuyen con 80% del valor energético de la producción de derivados de ALCA.
Para Deheza, Brasil, México y Venezuela son los tres países que encabezan en ALCA la capacidad instalada para la refinación de petróleo, y por lo tanto la producción de derivados. Según datos de OLADE, entre los tres procesaron 2,116 millones de barriles diarios de crudo en 2011, pero solo Venezuela logra cubrir con producción nacional su demanda, mientras que México y Brasil son importadores netos de derivados. A una menor escala, Argentina, Colombia y Ecuador también logran equilibrar su producción con su demanda interna.
En la mayoría de los países de la región, existe un déficit de capacidad de refinación por falta de inversiones en el sector downstream. Ello origina además que muchos países exporten petróleo y luego importen derivados y gasolinas para cubrir ese déficit del mercado.
Deheza enlista algunos de los principales proyectos para aumentar la capacidad de refinación en ALCA:
• Brasil (Petrobras) tiene planeado aumentar su capacidad de refinación en 1.2 mbd, aumentando su capacidad actual en 50% para 2020.
• Venezuela (PDVESA) tiene proyectos por 0.57 mbd adicionales, además de mejoras en algunas de sus refinerías ya existentes.
• México (Pemex) busca ampliar su capacidad en 0.5 mbd mediante la reconfiguración de su parque actual, pues en 2014 abandonó el proyecto de construcción de una nueva refinería. En el caso concreto de México, Deheza sostiene que aún llevando a cabo la reconfiguración de las refinerías existentes, el país debería de construir en las próximas dos décadas una nueva refinería de tamaño adecuado para cubrir el déficit de gasolinas y otros refinados.
4. Casos de hidrocarburos no convencionales (shale oil, shale gas, tight gas)
El panorama energético ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. El crecimiento demográfico y económico, la demanda de energía tanto de las industrias como de la población, y el agotamiento de los recursos petroleros convencionales han reconfigurado tanto las estrategias de obtención de los recursos como la manera en que se enfrenta el futuro de la industria en el mundo.
Los hidrocarburos de yacimientos no convencionales son una expresión general usada para fuentes de petróleo y/o gas tradicionalmente más difíciles y complejas de extraer que los hidrocarburos de yacimientos convencionales, como son el petróleo y el gas, y que necesitan de soluciones tecnológicas más sofisticadas para el desarrollo adecuado de estos recursos.
El desarrollo de los recursos naturales no convencionales, conocidos como shale gas, shale oil y tight sands, son el principal desafío de la industria petrolera regional, y en particular de países como Argentina, Colombia y México, dado que son la llave para asegurar el autoabastecimiento interno. Esto representa además un cambio de paradigma en el sector de la energía y los recursos naturales de cada país, por la potencialidad del recurso y el tamaño de las reservas de petróleo y gas.
Existe un gran potencial de recursos no convencionales en América Latina. Por ejemplo, Argentina, a través de su empresa estatal YPF S.A., ha comenzado hace unos años a desarrollar estos recursos naturales no convencionales en la formación geológica conocida como «Vaca Muerta», en la provincia de Neuquén, asociándose con importantes empresas internacionales para este proyecto, que representaría en el futuro cercano un incremento de 40% de su producción de petróleo y gas.
Para comprender cómo funcionan los recursos no convencionales, y los mitos que existen sobre su extracción, tomaré los datos del libro El abecé de los hidrocarburos en reservorios no convencionales, del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas IAPG (López Anadón et al., 2015).
En pocas palabras, los autores afirman que estos hidrocarburos de reservorios «no convencionales» son los mismos que se han explotado tradicionalmente, aunque el tipo de roca en donde se encuentran es diferente, por lo cual también cambian las técnicas para su extracción. Por ello, se utiliza una técnica llamada «fractura hidráulica» (fracking es el término en inglés, en español también se le suele llamar «estimulación hidráulica») que desde hace más de setenta años ha permitido mejorar la permeabilidad de los reservorios convencionales.
En los Estados Unidos, los hidrocarburos presentes en formaciones shale se vienen explotando masivamente la última década, con resultados tan exitosos que están cambiando el paradigma energético de ese país e, incluso, le han permitido convertirse en los últimos años en la nación con las mayores reducciones en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, debido al reemplazo del carbón por el gas.
Para comprender la diferencia entre los reservorios convencionales y los no convencionales, y las diferencias para su explotación, los autores del texto de referencia apuntan:
En los reservorios o yacimientos convencionales, las características porosas y permeables de las rocas que los conforman permiten que los hidrocarburos contenidos en sus poros microscópicos fluyan bajo ciertas condiciones hacia el pozo. En estas acumulaciones, por supuesto, es necesario que exista un sello natural (trampa), que haya evitado la fuga del hidrocarburo en su migración desde la roca generadora hacia la superficie. [...] En general, estos reservorios pueden ser desarrollados a través de pozos verticales con las técnicas utilizadas tradicionalmente y con buen caudal de producción, que incluyen técnicas de estimulación especiales (como la estimulación hidráulica) para mejorar sustancialmente la permeabilidad del reservorio.
[...] Se le dio el nombre de «no convencional» a todo reservorio que difiere de las trampas «convencionales». En la actualidad, el término «no convencional» se utiliza de un modo amplio, para hacer referencia a los reservorios cuya porosidad, permeabilidad, mecanismo de entrampamiento u otras características difieren respecto de los reservorios tradicionales. Bajo la categoría de reservorios no convencionales, y con distinta complejidad, se incluyen numerosos tipos:
• Gas y petróleo en rocas generadoras (shale gas/shale oil): son las formaciones generadoras de los sistemas petroleros convencionales. Son rocas sedimentarias de grano fino, con variable cantidad de carbonatos, sílica o cuarzo y arcillas, más un alto contenido de materia orgánica.
• Reservorios compactos (tight): definición arbitraria que no depende de la conformación y composición de la roca, sino de su permeabilidad (facilidad de los fluidos para moverse dentro de ella), que es tan baja, que no permite el flujo del gas hacia el pozo, aunque no tanto como la de los esquistos y lutitas.
A pesar de que las técnicas de estimulación hidráulica se utilizan hace décadas en la explotación de yacimientos convencionales, las críticas a sus métodos y las sospechas sobre sus efectos negativos sobre el medio ambiente se han intensificado con su aplicación para la extracción del shale gas y el shale oil. López Anadón y sus colaboradores, en el texto al que hemos venido refiriéndonos, enumeran algunas de estas interrogantes sobre los procesos de extracción no convencionales, las cuales resumiremos a continuación:
• Contaminación de los acuíferos de agua dulce
En el mundo, durante el último siglo, se perforaron de manera segura millones de pozos que atravesaron acuíferos, sin inconvenientes significativos.
La perforación de pozos implica, sin duda, atravesar los acuíferos cercanos a la superficie, que son los que generalmente se utilizan para obtener agua dulce. «Esta agua subterránea se protege durante la perforación por medio de la combinación entre un encamisado de acero protector y el cemento, lo cual constituye una práctica muy consolidada, tanto en convencionales como en no convencionales. Una vez terminado el encamisado y fraguado el cemento, se corren por dentro de la tubería unos perfiles que permiten visualizar si hay alguna falla de hermeticidad en el pozo». Las posibles filtraciones, debidas a fallas en el encamisado, se resuelven de inmediato, ya que los procesos de inspección tienen varias instancias de comprobación, por lo que la posibilidad de contacto o contaminación de los acuíferos se considera remota o nula.
• Utilización de químicos peligrosos
Es bien sabido que todas las industrias utilizan productos químicos en sus procesos, y la extracción petrolera no es la excepción: en el caso de la estimulación hidráulica el fluido que se utiliza contiene entre tres y 12 aditivos, dependiendo de las características del agua y de la formación que se fractura, y entre ellos se cuentan inhibidores de crecimiento bacteriano, gelificantes y reductores de fricción, entre otros. Algunos de estos compuestos pueden resultar tóxicos utilizados en altas concentraciones o ante exposiciones prolongadas, por lo que en ninguna fase del proceso el fluido de estimulación hidráulica entra en contacto con el medio ambiente, al confinarlo a tuberías y piletas que están siempre regulados por las autoridades correspondientes.
• Uso excesivo del agua
Una crítica frecuente a la extracción no convencional es el uso indiscriminado del agua de las regiones donde se lleva a la práctica, con el consecuente daño a las poblaciones cercanas y al medio ambiente. Aunque la producción de hidrocarburos no convencionales requiere de mayor cantidad de agua si se compara con el sistema tradicional o convencional, es significativamente menor respecto de las cantidades requeridas para la generación de energía a partir de otras fuentes o de las utilizadas por otras ramas de la industria y el agro. «La estimulación hidráulica de un pozo shale, por ejemplo, puede demandar hasta 30.000 m3 de agua. Sin embargo la cantidad dependerá del tipo de pozo y de la formación. Por ejemplo, hoy, un pozo vertical típico requiere de hasta 6.500 m3, cifra que asciende hasta 12.000 m3 en el caso de los horizontales. Esta cantidad se utiliza, en general, por única vez en la historia de cada pozo».
Por último, afirman los autores, la tendencia en la industria es a producir fisuras cada vez más pequeñas, lo que disminuye el requerimiento de agua en el proceso.
• Aguas residuales y daño ambiental
Además del uso del agua dulce en la extracción no convencional, existe el problema del agua que regresa al concluir el proceso, la cual tiene altos contenidos de sales, cloruros y carbonatos, y no es apta para ser liberada en el medio ambiente. Las regulaciones obligan a tratarla y reciclarla para nuevos usos, incluso nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual disminuye los requerimientos de agua fresca. «En algunos casos, este flowback es confinado en los llamados “pozos sumideros” [...] con todas las medidas de seguridad, para confinar este fluido en formaciones estériles, a profundidades que superan los mil metros, y completamente aisladas del medio ambiente. Previo a su inyección en dichos pozos sumideros el agua de retorno debe recibir un tratamiento adecuado».
Como hemos visto, el potencial de estos recursos es enorme. Sin embargo, todavía existen muchos desafíos que deben ser superados. La tecnología y el impacto al medio ambiente son dos de los mayores retos a superar en el desarrollo de los recursos naturales no convencionales. También las adecuadas condiciones fiscales, legales y regulatorias son esenciales para el desarrollo de la industria en la región.
5. Actores de la industria
Entre los innumerables actores de la industria petrolera podemos citar:
• Empresas estatales de petróleos (YPF, Pemex, Petrobras, ENAP, PDVSA, ECOPETROL, Petroperú, SINOPEC, Rosneft, Gazprom, Petronas, KazMunai Gas, EGAS, YPFB, ENI, Saudi Aramco, Qatar Petroleum, Statoil Hydro, etc.).
• Empresas multinacionales (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total, Inpex, etc.).
• Empresas nacionales —privadas— (Panamerican Energy (PAE), Oro Negro, Pluspetrol, Pampa Energía, EBX, etc.).
• Empresas de servicios petroleros del upstream: en algunos casos se trata de empresas proveedoras de herramientas, software, asesoramiento y sistemas o integrales (Schlumberger Surenco, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, Nabors Drilling, San Antonio Internacional, Pioneer Drilling, Helmerich & Payne, etc.).
• Empresas de servicios y consultoras: en esta categoría se agrupan los servicios geológicos, ambientales, de seguridad, salud, ambiente y seguridad física, recursos humanos, transporte y logística, catering, aduaneros, contables, legales y financieros, entre muchos otros.
• Empresas de comercialización y brokers
• Organizaciones varias: se desglosan en el punto 6: Organismos internacionales y regionales y las ONG.
Actualmente es común una tendencia a la especialización de los diferentes actores de la industria. Difícilmente encontraremos alguno que sea capaz de autoabastecerse de todos los bienes y servicios, y que lleve a cabo por sí solo todas las actividades que la industria petrolera requiere. Por ello, desde el punto de vista jurídico, las actividades de la industria se caracterizan por la presencia de complejos sistemas contractuales entre los diferentes actores.
6. Organismos internacionales y regionales
y las ONG
En la industria petrolera existe una serie de organizaciones que agrupan, coordinan y defienden los intereses de la industria. Estas instituciones en algunos casos son organizaciones de Estados; en otros, son asociaciones de profesionales o de empresas, o también de organismos de la sociedad civil o no gubernamentales (ONG). Adoptan diversas formas de organización (asociaciones, cámaras empresarias, institutos, etc.) y se caracterizan por la orientación o especialidad que persiguen. Algunas son globales, otras regionales y muchas de ellas nacionales. En algunos casos sus fines son académicos, de difusión o de investigación, en otros de tipo comercial o político, etc. Citamos a continuación algunas de las más importantes:
• Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)3
En 1960 se celebró en la capital de Irak una conferencia a la que asistieron representantes de Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela, de donde surgió la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuyo objetivo fundamental es la unificación de políticas petroleras de los países miembros y la determinación y salvaguarda de los intereses individuales y colectivos de cada país.
Su misión es coordinar y unificar las políticas petroleras entre sus países miembros y asegurar la estabilización de los mercados petroleros a fin de garantizar un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los consumidores, un ingreso estable a los productores y un retorno justo de capital a los inversores en la industria petrolera.
• Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)4
Es un organismo de carácter público intergubernamental de cooperación, coordinación y asesoría, con personalidad jurídica propia, que tiene como propósito fundamental la integración, protección, conservación y el racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la Región.
OLADE nace en el contexto de búsqueda de una nueva relación económica —más equitativa— entre los países más desarrollados y en vías de desarrollo a inicios de la década de los setenta, cuyo alcance fue analizado por los países de América Latina y el Caribe. Así, las autoridades del sector energético, teniendo como objetivo el compromiso solidario con la defensa de los recursos naturales de la Región y la cooperación técnica sobre políticas de desarrollo sostenible e integral y sobre medidas para enfrentar la crisis de precios del petróleo, iniciaron un intenso proceso de movilización política que culminó el 2 de noviembre de 1973 con la suscripción del Convenio de Lima, instrumento constitutivo de la Organización, que ha sido ratificado por los 27 países de América Latina y el Caribe:
◦ América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
◦ Caribe: Barbados, Cuba, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago
◦ Centroamérica y México: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá
◦ País participante: Argelia
• Agencia Internacional de Energía (AIE)5
Esta organización internacional fue creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras la crisis del petróleo de 1973, que busca coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros, con la finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y limpia a sus respectivos habitantes.
• Society of Petroleum Engineers (SPE)6
Tiene como misión recopilar, difundir e intercambiar conocimientos técnicos relativos a la exploración, desarrollo y producción de los recursos del petróleo y gas y sus tecnologías asociadas para el beneficio público, así como proporcionar oportunidades para que los profesionales puedan ampliar su competencia técnica y profesional.
• Canadian Association of Energy and Pipeline Landowner Associations (CAEPLA)7
Esta organización trabaja en el cuidado y preservación del medio ambiente y los derechos de propiedad privada y, al mismo tiempo, está a favor del desarrollo. Desde el año 2010 ostenta un papel preponderante en la investigación de los asuntos relacionados con el fracturamiento hidráulico.
• Rocky Mountain Mineral Law Foundation (RMMLF)8
Organización sin ánimo de lucro, con fines educativos, dedicada al estudio académico y práctico de las leyes y las normas relativas a la minería, petróleo y gas, agua y tierras públicas, utilización del suelo, conservación y protección del medio ambiente, así como otras áreas relacionadas.
• American Association of Professional Landmen (AAPL)9
Fundada en 1965, esta organización profesional reúne a aproximadamente 13,000 landmen y a personas relacionadas con la tierra a través del desarrollo y servicios profesionales, actúa como portavoz de los landman profesionales y fomenta las vías de cooperación de la industria a través de un proactivo apoyo legal.
Con sede en Fort Worth, Texas, cuenta con 46 asociaciones locales afiliadas en los Estados Unidos y Canadá. Sus miembros trabajan para grandes compañías petroleras, para grandes y pequeñas compañías independientes y también como landmen autónomos. Su misión es promover los más altos estándares de rendimiento de todos los agentes, incrementar su prestigio y fomentar una gestión racional de la energía y de los recursos minerales.
• American Petroleum Institute (API)10
El Instituto Americano del Petróleo (API) tiene como misión influir en las políticas públicas en apoyo de una industria sólida y viable del petróleo y gas natural estadounidense; es la única asociación empresarial nacional que representa todos los aspectos de la industria petrolera y del gas natural de Estados Unidos. Sus más de 400 miembros corporativos —desde la mayor compañía de petróleo al más pequeño profesional independiente— provienen de todos los segmentos de la industria. Son productores, refinadores, proveedores, operadores de oleoductos y transportistas marinos, así como empresas de servicio y suministros que apoyan todos los segmentos de la industria. Aunque su enfoque es sobre todo nacional, en los últimos años su área de actuación se ha ampliado hasta adquirir una dimensión internacional creciente, y hoy en día la API es reconocida mundialmente por la amplia gama de programas que ofrece.
• Association of International Petroleum Negotiators (AIPN)11
Es una asociación independiente, sin ánimo de lucro, de membresía profesional que apoya mundialmente a los negociadores internacionales en el ámbito de la energía e incrementa su eficacia y profesionalidad en la comunidad internacional de la energía.
• Norwegian Oil Industry Association (OLF)12
La Asociación Noruega de la Industria Petrolera (OLF) es un organismo profesional y patronal al servicio de las empresas suministradoras de petróleo comprometidas en la exploración y producción de petróleo y gas en la Plataforma Continental Noruega. La OLF trabaja para resolver los desafíos comunes de quienes la integran y para fortalecer la competitividad de la plataforma.
• Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE)13
Se ha consolidado como la institución representativa del sector petrolero del país, y en su núcleo aglutina a las empresas del sector de hidrocarburos.
• Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)14
Genera, planifica y desarrolla estudios y análisis de todas las actividades vinculadas a estas industrias en sus aspectos técnicos, económicos, normativos, estadísticos y ambientales. Los asociados del IAPG son más de un centenar de empresas relacionadas con la industria del petróleo y del gas activas en el país, nacionales y extranjeras, y más de 700 socios personales.
Creado en julio de 1957 a partir de la Sección Argentina del Instituto Sudamericano del Petróleo, en 1996 cambió su denominación por la actual, a fin de integrar esfuerzos e ideas con los nuevos actores involucrados en el sector.
• Asociación de Profesionales de las Industrias del Petróleo y de la Minería de Argentina (APPMA) - Asociación Civil15
Su misión es asociar a los profesionales petroleros y mineros de la República Argentina.
•Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)16
Es una organización privada sin ánimo de lucro, fundada el 21 de noviembre de 1957, que actualmente agrupa a más de 200 empresas y se centra en promover el desarrollo de la industria nacional de petróleo, gas y biocombustibles; su objetivo es lograr una industria competitiva, sostenible, ética y con responsabilidad social.
7. Estándares internacionales
Muchas de las organizaciones citadas dedican gran parte de sus esfuerzos a perfeccionar las prácticas de la industria, aprovechando el aprendizaje que se genera con la actividad misma. Asimismo, generan estándares técnicos, directrices (guidelines), manuales de buenas prácticas y programas de entrenamiento de profesionales, técnicos y personal involucrado en las diversas actividades vinculadas a la industria.
Diagrama 1. Mapa conceptual
Fuente: elaboración propia.
En el campo del derecho encontramos también algunas organizaciones (como la AIPN o la RMMLF, entre las que hemos mencionado) que conforman comisiones de trabajo y generan modelos o textos de contratos para que puedan ser utilizados como referencia por los asesores legales y negociadores de las empresas petroleras. Así, encontramos modelos de contratos de consultoría, confidencialidad, Pipelines Crossing, Secondment, unitización o servicios de adquisición de sísmica, por ejemplo. Muchos de estos modelos han ido evolucionando conforme se aplicaban, ya fuera porque su uso generaba disputas, o simplemente porque las operaciones se tornaban más complejas. Un ejemplo típico es el modelo de AIPN de JOA. Este modelo de contrato tuvo sucesivas versiones en los años 1990, 1992, 1995 y 2002, y experimentó sustanciales cambios dado el protagonismo que adquirió el gas en la última década.
1 La doctrina social de la Iglesia entiende el bien común como «el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. […] afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad» [(CIC, n. 1906; cfr. GS, n. 26,1; 74, 1; cfr. MM, n.65; cfr. PIO XII, Radiomensaje Navidad 1942 Con sempre nuova (24-XII-1942): AAS 35 (1943) 13].
2 Consultado en http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2914&Itemid=113
3 Consultado en http://www.opec.org
4 Consultado en http://www.olade.org
5 Consultado en http://www.iea.org
6 Consultado en http://www.spe.org
7 Consultado en http://www.caepla.org
8 Consultado en https://www.rmmlf.org
9 Consultado en http://www.landman.org
10 Consultado en http://www.api.org
11 Consultado en http://www.aipn.org
12 Consultado en http://www.olf.no/en
13 Consultado en http://www.cbh.org.bo
14 Consultado en http://www.iapg.org.ar
15 Consultado en http://www.appma.com.ar. Un listado más completo de instituciones vinculadas a los recursos naturales, la minería y el petróleo puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.rmmlf.org/geninfo/links.htm
16 Consultado en http://www.ibp.org.br