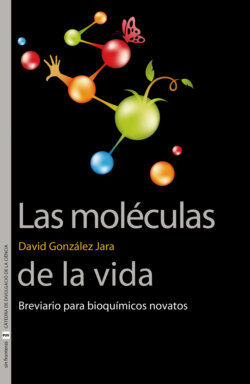Читать книгу Las moléculas de la vida - David González Jara - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
EL PRINCIPIO DE TODO
Ginebra. 4 de julio de 2012
En el interior de un minúsculo y espartano despacho situado en uno de los extremos del CERN, al menos una decena de investigadores, generalmente comedidos y poco dados a la celebración, brindan exaltados con champán cual hooligans tras la victoria de su equipo de fútbol. Y la celebración no era para menos: acababa de ser descubierto el bosón de Higgs, y con ello el modelo estándar de la física de partículas recibía un espaldarazo sin precedentes.
Lo cierto es que poco, muy poco voy a hablaros del bosón de Higgs o de la teoría cuántica de campos, porque, sin duda, excede los objetivos de este escrito. Sin embargo, la anécdota anterior no es sino el fiel reflejo de la naturaleza humana y de su afán por encontrar respuestas a todos los interrogantes que retan a su entendimiento. El Homo sapiens es una especie que ha sido bendecida por la naturaleza con la capacidad para ser consciente de lo que sucede a su alrededor y, a la vez, con la necesidad de cuestionárselo absolutamente todo. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos?…
El LHC (Large Hadron Collider), donde se descubriera el bosón de Higgs haciendo colisionar haces de protones a velocidades cercanas a la que posee la luz en el vacío, es, por ahora, el último paso en esa eterna búsqueda de respuestas a la que cual Sísifo se encuentra eternamente condenado el ser humano. Pero la capacidad para cuestionarnos una realidad de la que nos sentimos protagonistas no ha surgido de repente en el hombre contemporáneo, todo lo contrario, se trata de una característica innata a la naturaleza humana de la que los antiguos griegos ya dieron sobrada cuenta. Fue en la Antigua Grecia donde por primera vez surgió el concepto de átomo como componente fundamental de la materia, y esa misma antediluviana idea constituye también el punto de partida para este escrito.
PASE DE MODELOS
Allá por el siglo V a. C., Leucipo y su discípulo Demócrito establecieron una corriente de pensamiento denominada atomismo que, entre otras ideas, proponía que toda la materia (desde una piedra, pasando por el aire que respiramos, hasta llegar a los propios seres humanos) estaba modelada a base de unas partículas indivisibles llamadas átomos. Para estos primeros científicos, las diferentes combinaciones de átomos eran la causa final de la heterogeneidad de los organismos y objetos que se podían observar en la naturaleza. Lo cierto es que hoy día, habiendo crecido dentro de un paradigma que da por supuesto la existencia de los átomos, puede parecernos un planteamiento demasiado simple. Sin embargo, estos pensadores, los físicos teóricos de la antigüedad, tan solo disponían de su cerebro y de una enorme capacidad de observación para llegar a unas conclusiones que a nosotros nos han venido dadas.
Durante siglos, la idea de una materia constituida por átomos cayó en un profundo olvido, probablemente porque los alquimistas estaban más preocupados por encontrar la inexistente piedra filosofal (que a lo Rey Midas convertiría en oro cualquier otro metal) que en conocer la verdadera naturaleza de la materia. Pero en la primera década que vio nacer el siglo XIX un científico inglés llamado John Dalton recuperó aquella genial idea de los atomistas griegos, y no solo predicó a los cuatro vientos que la materia estaba hecha a base de átomos, sino que además propuso el primer modelo atómico. Y es precisamente en este punto donde surge el primer inconveniente que os puede hacer perder el hilo de la narración: pero ¿qué narices es un modelo atómico?
Vale, imagina que te doy lápiz y papel, y te pido que dibujes algo que nunca has visto; yo qué sé… un gamusino. Me preguntarás: ¿cómo dibujo algo que jamás he visto? Bueno, si te voy dando pistas (tiene cuatro patas, mucho pelo, dientes enormes…), es probable que poco a poco vayas creando una imagen sobre el papel; y, obviamente, cuantas más pistas te dé más se parecerá el dibujo a la imagen real de un gamusino. Aunque no te engañes, ni los gamusinos son reales ni en el hipotético caso de que en verdad existiesen tu dibujo nunca sería idéntico al verdadero gamusino.
Un modelo atómico es algo parecido: resulta que no podemos ver el átomo (es demasiado pequeño para poder observarlo incluso utilizando los microscopios más potentes), pero por suerte sí podemos conocer algunas de sus propiedades. Esas características sirven de guía a los científicos (como a ti las pistas que te he ido dando para dibujar el gamusino) para realizar un boceto del átomo. Pues precisamente la imagen que se va creando de un átomo en función de las pistas que tenemos es un modelo atómico.
El problema de Dalton radicaba en que disponía de muy pocas pistas sobre el átomo, de modo que su modelo es el más sencillo y, a la vez, el que más se aleja de la realidad. En su modelo atómico Dalton expone varias ideas, pero básicamente podemos recrearlo mediante una imagen muy sencilla que evoca mi niñez: una sólida e indestructible canica de acero. Para Dalton toda la materia estaba formada por átomos, y estos eran partículas tan indivisibles como lo fueran para Demócrito.
Unos años después, los científicos estaban experimentando con un juguetito de moda entre los físicos de aquella época (el tubo de rayos catódicos) cuando de repente surgió una nueva pista. Resulta que los átomos que formaban parte del gas encerrado dentro del tubo respondían ante un calambrazo liberando partículas con carga negativa. ¿De dónde habían salido esas partículas? Procedían de lo único que había dentro del tubo; ¡exactamente!, aquellas partículas no podían si no pertenecer a los átomos del gas allí encerrado. Tan inesperada pista rompía con la idea de que el átomo era una partícula indivisible: contenía, al menos, otros elementos más pequeños dotados de carga negativa que se llamaron electrones.
Esta revelación sirvió a J. J. Thomson para crear su propio modelo del átomo, que, como buen inglés, imaginó como un budín de pasas; pero yo sé que vosotros, golosones, más bien lo imaginaríais como una galletita Chips Ahoy. De este modo, con la boca hecha agua, el átomo de Thomson sería para nosotros una sólida galleta de enorme carga positiva, en cuya superficie aparecerían adheridos, a modo de pepitas de chocolate, los minúsculos electrones; tantos como para que la suma de sus pequeñas cargas negativas compensase la gran carga positiva de la galleta (figura 1.2).
Poco a poco el descubrimiento de las características del átomo se iba complicando, de tal manera que para obtener la siguiente pista fue necesario realizar un experimento más complejo que el de los rayos catódicos, que pasaría a la historia de la ciencia como el experimento de Rutherford.
Lo cierto es que puede que el ideólogo de dicho experimento fuera efectivamente Ernest Rutherford, pero las personas que se pasaron horas, días, semanas… lanzando monótonamente partículas alfa contra una lámina de oro fueron dos de sus estudiantes (¡ay!, ¿qué sería de la ciencia sin los becarios?). Las partículas alfa eran emitidas por un material radiactivo y estaban focalizadas sobre una finísima lámina de oro, alrededor de la cual se había situado una pantalla fluorescente que revelaba el destino final de los proyectiles y que, además, permitía reconstruir su trayectoria. Los investigadores observaron que la mayoría de las partículas que lanzaban contra la lámina de oro pasaban a través de ella sin desviarse. Una excelente pista para conocer cómo era el átomo, y que permitió a los científicos saber que este no se parece en nada a una sólida galleta, sino que, de hecho, se encuentra prácticamente vacío. Pero la pista más sorprendente tardó algún tiempo en manifestarse: tras muchos, muchísimos y aburridísimos lanzamientos se observó que algunas veces (muy, muy pocas) los proyectiles atravesaban la lámina de oro pero se desviaban ligeramente de su trayectoria original, y que, incluso, en alguna remota ocasión rebotaban sin atravesar la lámina contra la que eran lanzados (figura 1.1).
Ambas evidencias parecían indicar que en el interior del átomo, aun estando prácticamente vacío, existía una región sólida con carga positiva que se denominó núcleo. El núcleo del átomo debía ser minúsculo, pues la probabilidad de acertarle con una partícula era mínima. Y también debía poseer una carga positiva porque las partículas alfa que se lanzaban tenían precisamente una carga de tal naturaleza, de modo que solo desviarían su trayectoria al verse repelidas al pasar junto a un núcleo cargado positivamente.
Fig. 1.1 Representación esquemática del experimento de Rutherford. Las flechas a y b indican partículas alfa que atraviesan la lámina de oro sin desviar su trayectoria (suceso mayoritario en el experimento). Las flechas c y d representan las trayectorias seguidas por las partículas alfa que pasan cerca del núcleo (y se ven ligeramente repelidas) y las que colisionan contra él, respectivamente.
Tras las observaciones de Rutherford, y con el descubrimiento de los protones y los neutrones, el nuevo modelo empezó a tomar forma; de hecho lo hizo imitando una configuración que nos era muy familiar: nuestro Sistema Solar. Del mismo modo que los planetas giran alrededor del Sol, en el átomo imaginado por Rutherford los electrones describen órbitas imaginarias alrededor del núcleo. Un núcleo en el que se apelotonan protones y neutrones, y tan pequeño que si pudiéramos hacer un zoom del átomo entero y ampliarlo hasta alcanzar las dimensiones del Estadio Santiago Bernabéu, tendría el tamaño de una pelota de ping-pong situada en el círculo central, y el resto (¡incluido el graderío!) estaría completamente vacío; solo, de vez en cuando, aparecería algún minúsculo electrón corriendo por las gradas.
Fig. 1.2 Representación de los modelos atómicos de Thomson (izquierda) y de Rutherford (derecha).
El modelo de Rutherford es de una sencillez, y por tal motivo de una belleza, increíble; no en vano es la imagen que obtendremos si tecleamos «átomo» en Google, la que vemos en la secuencia de apertura de la serie The Big Bang Theory y la idea que se genera en vuestro cerebro cuando alguien, como yo hago ahora mismo, os habla del átomo. Sin embargo, a veces las cosas más hermosas no son compatibles con la realidad, y conste que cuando viajo a Nueva York todavía, ¡a mis cuarenta y tantos!, sigo mirando a lo alto esperando ver a Spider-Man saltando de un rascacielos a otro. De modo que lamento deciros que este modelo, pese a lo hermoso e intuitivo que resulta, fue rápidamente desechado debido, especialmente, a su inestabilidad.
Ya imagino que todos entenderéis que un individuo en mallas, que salta de edificio en edificio gracias a los superpoderes que ha adquirido por la picadura de una araña radiactiva, solo puede existir en las páginas de un cómic. Sin embargo, no creo que os queden tan claros los motivos que hacen que el átomo de Rutherford pertenezca al mismo mundo de ficción que mi superhéroe favorito. Así que, para dar respuesta a vuestras dudas, voy a hablaros de la inestabilidad que caracteriza al átomo según lo ideó Rutherford, y que lo hace incompatible con el mundo real.1
La física que hasta entonces se conocía (llamada física clásica) nos venía a decir que el electrón, al desplazarse en su órbita, debería ir emitiendo parte de su energía. Y si esto sucediese, al electrón le tendría que pasar lo que a un avión que se queda sin combustible: iría cayendo poco a poco hacia el núcleo, y, dado el caso, el átomo sería cualquier cosa menos estable. Pero resulta que sabemos que esto en realidad no sucede, el átomo posee una estabilidad que no se corresponde en absoluto con el modelo propuesto por Rutherford.
Mas por entonces ya se venía imponiendo una nueva forma de interpretar los fenómenos que suceden en la naturaleza: la mecánica cuántica, y que, a diferencia de la física clásica de Newton y Maxwell, iba a solucionar el problema de la inestabilidad que le era inherente al átomo de Rutherford. Podemos decir que la cuántica es menos permisiva con los valores que puede tomar una determinada magnitud, como por ejemplo pudiera ser la distancia. Así, volviendo a la analogía del «átomoestadio de fútbol», la física clásica permite que los electrones se sitúen en las gradas a cualquier distancia del núcleo, mientras que la cuántica restringe esas posiciones a filas muy concretas.
Imagina que eres un electrón que ha ido a ver un partido de fútbol de su equipo favorito; según el enfoque clásico los acomodadores te permitirían ocupar cualquier fila en las gradas del estadio, mientras que, por el contrario, bajo las normas de la cuántica solo te dejarían sentarte en unas filas concretas. Pues resulta que el físico danés Niels Bohr no solo determinó las filas, ¡perdón!, las órbitas precisas en las que se podían situar los electrones, sino que además descubrió que cuando estos se encontraban moviéndose en ellas no emitían energía y, de ese modo, no podían caer sobre el núcleo.
Basándose en la mecánica cuántica, Bohr estableció un nuevo modelo muy similar al propuesto por Rutherford: con protones y neutrones apelotonados en un minúsculo núcleo y con electrones girando en capas concretas donde no emitían energía. Obviamente el modelo de Bohr, aun habiendo solucionado los problemas que presentaba el modelo de Rutherford, también tenía sus propias limitaciones y se mostraba incapaz de reflejar con total precisión la estructura y características del átomo. Este modelo fue mejorado por la versión relativista de Sommerfeld o por el modelo atómico puramente cuántico de Schrödinger, pero como ya habréis comprendido ningún modelo, aun siendo cada vez más precisos, podrá jamás describir con total precisión el átomo.
LA BELLEZA ESTÁ EN EL INTERIOR
Sé que todavía sois muy jóvenes para siquiera pensar en esclavizaros con una hipoteca, pero tranquilos, que esa pesadilla también os llegará. La única recomendación que puedo daros para cuando llegue la hora de comprar una casa es que no os fijéis solo en la estructura de la vivienda que vais a adquirir, también son muy importantes los materiales que se han empleado para construirla. Si escogéis vuestro futuro hogar dando prioridad al número de habitaciones o al tamaño del jardín pero ignoráis las calidades de construcción, os puede suceder que escuchéis al vecino a través del tabique de la pared cada vez que tira de la cadena o que el gélido aire de una noche de invierno se cuele por las rendijas de las ventanas y tengáis que gastaros medio sueldo en calefacción. Del mismo modo, al tratar de conocer el átomo como constituyente básico de la materia debemos esclarecer su estructura, pero no debemos olvidarnos de las partículas que lo forman. Es cierto que las propiedades del átomo van mucho más allá de los elementos que lo constituyen, pero también lo es que todas sus características emanan de las partículas que lo configuran.
Durante mucho tiempo se pensaba que el átomo estaba compuesto únicamente por tres tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. Sin embargo, en 1963 un físico norteamericano llamado Murray Gell-Mann descubrió que tanto los protones como los neutrones estaban, a su vez, formados por otras partículas todavía más sencillas: los quarks. Sabemos que estas partículas se agrupan de tres en tres para formar los protones y neutrones, pero también que no todos los quarks son iguales.
Formando parte del núcleo de un átomo podemos encontrar dos tipos de quarks: el quark up y el quark down. Cuando dos quarks up se asocian con un down se obtiene un protón; pero si son dos quarks down los que se unen con un up se forma el neutrón. El descubrimiento de los quarks up y down marcó un hito dentro de la física de partículas, que se vio incrementado con el hallazgo de otros cuatro tipos de quarks: los quarks charm, strange, top y bottom. Todas ellas partículas muy inestables que, debido a su fugaz existencia, no forman parte del átomo, y que de ese modo, aun siendo parte imprescindible del modelo estándar de la física de partículas, escapan del objetivo de este escrito que, no lo olvidemos, son las moléculas vinculadas con la vida.
Volviendo sobre las partículas que forman los átomos, lo que actualmente sabemos es que las más sencillas son –al menos por ahora– los electrones, los quarks y los neutrinos. Todas estas partículas forman parte de la familia de los fermiones, y se caracterizan por cumplir el principio de exclusión de Pauli. Sin complicarnos demasiado, os puedo decir que esto viene a significar que un fermión concreto no puede ocupar el mismo lugar que ya ocupa otro; y ese es el motivo por el que si voy metiendo calcetines en el cajón de la cómoda llegará un momento en que se llenará y no podré guardar más. ¡Nos ha jorobado!, pensaréis, si eso pasa siempre, ya sean calcetines, camisetas o átomos individuales lo que quiero guardar en el cajón. Bueno, va a ser que no siempre es así; sucede únicamente con la materia, que está hecha a base de fermiones, pero no con la otra familia de partículas (partículas de fuerza) llamadas bosones.
Los antiguos griegos creían que fuego, agua, aire y tierra conformaban los elementos o fuerzas que servían para explicar el comportamiento de la naturaleza y cada uno de los fenómenos que en ella se producen. Hoy en día sabemos que en realidad no se equivocaban al hablar de cuatro fuerzas que gobiernan el universo, solo que estas son algo más complejas que las que nuestros antepasados barajaban. Así, hemos descifrado que este universo está regido por la actuación de las fuerzas gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.
Como la experiencia os habrá enseñado, la fuerza gravitatoria es la responsable de que la pelota que hemos lanzado a un compañero patoso se le resbale de las manos y termine cayendo al suelo. Quizás también sepáis que la atracción o repulsión entre partículas cargadas o entre los polos de un imán se debe a la actuación de la fuerza electromagnética. Pero, probablemente, desconozcáis que la fuerza que mantiene unidos a los quarks en el núcleo es la fuerte, y que la emisión de radiación que caracteriza a ciertos materiales es la manifestación de la cuarta fuerza: la nuclear débil.
Asociadas a cada uno de estos cuatro campos de fuerza que gobiernan nuestro universo aparecen unas partículas elementales, que son precisamente los bosones, de quienes os venía hablando. Cada una de las fuerzas que gobiernan la naturaleza presenta una partícula característica: el fotón es la partícula del campo electromagnético, el gluón el de la fuerza nuclear fuerte, y los bosones W y Z son las partículas asociadas a la fuerza nuclear débil. Todas estas partículas fueron inicialmente predichas por los físicos teóricos y, posteriormente, utilizando aceleradores de partículas, localizadas por los científicos experimentales. Todas ellas, menos una: el gravitón, la partícula que, en teoría, genera el campo gravitatorio.
Las partículas de fuerza, los bosones, al contrario que sucede con los fermiones, no cumplen el principio de exclusión de Pauli, lo que viene a significar que podemos «meter» todas las que queramos en un determinado espacio porque nunca, jamás, se llenará. Así, en el mismo cajón en el que solo nos cabe una docena de calcetines ahora podemos encerrar toda la luz (en forma de fotones) que queramos. Podremos acumular más y más luz que siempre habrá sitio para más fotones, pero de modo antagónico habrá un límite para los átomos que queramos introducir.
Bien, ya sabéis que algunos fermiones forman parte del átomo, pero ¿qué función desempeñan en este los bosones? Muy sencillo: los bosones son utilizados por las partículas de la materia para interaccionar entre ellas. Sin tratar de profundizar demasiado en este tema, podemos utilizar como ejemplo los electrones de la corteza y los protones del núcleo de un átomo. En este caso concreto, de las cuatro fuerzas, la que mantiene al electrón girando alrededor del núcleo es la electromagnética; y para ello el electrón situado en la corteza interacciona con los protones del núcleo del átomo «lanzándose» fotones. Podríamos imaginar este proceso como el juego que se establece entre dos amigos empeñados en pasar el tiempo lanzándose una pelota. En esta analogía, uno de los amigos desempeña el papel de electrón y el otro el de protón; obviamente, la pelota con la que interaccionan sería la partícula de fuerza del campo electromagnético: el fotón. De un modo similar, los quarks que constituyen los protones y neutrones de un átomo se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear fuerte y, en este caso, son los gluones los que intervienen en la interacción.
Es posible que con tanto fermión y bosón hayáis terminado por despistaros ligeramente, de modo que voy a concretar. Resumiendo: la materia está formada por átomos, y estos a su vez están constituidos por dos tipos de fermiones: electrones y quarks, que interaccionan utilizando unas partículas de fuerza llamadas bosones (fotones, gluones…). A pesar de que conocemos muchos tipos de quarks, en el átomo solo encontraremos dos: los up y los down, que a través de la acción de los gluones se asocian de tres en tres para formar protones y neutrones. Los protones y los neutrones constituyen el núcleo de un átomo, el cual intercambia fotones con los electrones que giran a su alrededor (fig.1.3). Y esto, señores, es un átomo.
A través de los diferentes modelos habréis adquirido al menos una ligera idea de cómo es un átomo y, después de que lo hayamos destripado, también conocéis las distintas partículas que lo constituyen. Pues ha llegado el momento de hacernos una última e inquietante pregunta sobre ellos: ¿en qué lugar del universo se fabrican los átomos?
Fig. 1.3 Recreación de un átomo constituido por un protón, un neutrón y un electrón (podría tratarse del deuterio, un isótopo del átomo de hidrógeno).
Antes de responder a esta cuestión hay un aspecto que conviene aclarar, y es que cuando hablamos de átomos tenemos que tener en cuenta que existen muchos tipos de átomos diferentes; de hecho, vosotros mismos habréis visto por lo menos 115 representados en la tabla periódica. En realidad, a cada uno de los átomos que allí aparecen bien ordenaditos lo llamamos elemento químico, y lo más relevante es que cada uno de ellos viene determinado por el número de protones que contiene su núcleo. Así, el átomo con un único protón se llama hidrógeno (H), el que tiene dos se conoce como helio (He) y uno de los más pesados, con la friolera de 98 protones en su núcleo, lo hemos bautizado como uranio (U).
El que sepáis que existen muchos tipos distintos de átomos se me antoja relevante porque el origen de cada uno de ellos es diferente. Los átomos de hidrógeno y helio se formaron poco tiempo después del Big Bang; otros como el carbono (C), el oxígeno (O) o el nitrógeno (N) se originan en las estrellas mediante fusión nuclear; los átomos más pesados como la plata (Ag), el oro (Au) o el platino (Pt) solo surgen tras la explosión de una estrella masiva en forma de supernova; y elementos tan inestables como el americio (Am) o el curio (Cm) únicamente han podido ser fabricados por los humanos entre las cuatro paredes de un laboratorio.
EN BUSCA DE LA ESTABILIDAD
Hasta ahora he centrado vuestra atención sobre los átomos como elementos básicos de la materia, y si bien sin los átomos no seríamos absolutamente nada su sola presencia tampoco basta para que seamos algo. Los átomos de forma individual pueden formar nebulosas y estrellas, pero para crear un planeta, el agua o un árbol estas partículas deben unirse formando moléculas. Toda la materia que encontramos a nuestro alrededor, incluidos nosotros mismos, surge de la combinación de los átomos en forma de moléculas. La cuestión es ¿por qué se unen los átomos? Y la respuesta se puede resumir en una sola palabra: estabilidad. La mayoría de los átomos (todos a excepción de los gases nobles) interaccionan y se unen unos con otros en busca de la estabilidad. Todas las moléculas que encontramos en el universo son el resultado de la constante e interminable búsqueda de estabilidad en la que están inmersos los átomos.
Creo que he sido lo suficientemente pesadito como para dejaros muy claro que lo que buscan los átomos es… ¡estabilidad! Ya, pero os preguntaréis ¿qué diantres es la estabilidad para un átomo? Desde luego nada tiene que ver con sentar la cabeza, encontrar un trabajo fijo o una pareja, como me insistía mi madre; los átomos tienen «preocupaciones» de otra índole, a ellos lo que realmente les preocupa y ocupa son sus electrones.
Sabiendo que para un átomo los electrones son su «tesoro», creo que será una buena idea el que os presente a tres átomos de elementos químicos diferentes para que sean ellos mismos quienes os revelen sus inquietudes. La única manera que tienen los átomos para comunicarse con nosotros es a través de la configuración electrónica, que no es más que la ubicación de los electrones en la corteza.
A continuación podéis ver la configuración electrónica de los átomos de neón (Ne), sodio (Na) y cloro (Cl):
Ne 1s2 2s2 2p6
Na 1s2 2s2 2p6 3s1
Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Aunque algunos recordaréis de las clases del instituto cómo se interpreta una configuración electrónica, es posible que a otros os suene a arameo antiguo; de modo que voy a echaros una mano. El primer número que aparece en la configuración electrónica de un átomo hace referencia a la capa de la corteza donde se ubica el electrón. La letra que acompaña a la capa se refiere al orbital (el lugar dentro de la capa donde es más probable localizar el electrón). Mientras que el exponente que presenta el orbital nos indica el total de electrones que contiene.
Un aspecto relevante que quiero recordaros es que existen cuatro tipos de orbitales con diferente capacidad para contener electrones (figura 1.4); siendo el más pequeño el orbital s, en el que caben como máximo dos electrones, y el de mayor capacidad el orbital f, donde podemos meter hasta catorce electrones.
| Orbital | Número de electrones |
| s | 2 |
| p | 6 |
| d | 10 |
| f | 14 |
Fig. 1.4 Orbitales atómicos con el número máximo de electrones que puede contener cada uno de ellos.
Con estas mínimas instrucciones podéis deducir fácilmente cómo se ubican los electrones en la corteza de, por ejemplo, el átomo de neón: sabemos que tiene dos capas (1 y 2) en su corteza, que en la capa 1 y dentro del orbital s hay dos electrones, y también que en la capa 2 posee dos orbitales (s y p) con un total de ocho electrones (2 + 6). Podéis hacer lo mismo con el Na y el Cl, y ya estaréis preparados para «escuchar» lo que os dicen estos átomos.
Y lo que dice la configuración electrónica del Ne es que, por el hecho de tener ocho electrones en la capa 2 (su última capa), se trata de un átomo estable. Tener en la última capa (lo que los químicos llamamos capa de valencia) ocho electrones es precisamente lo que confiere estabilidad a un átomo. Conocidas cuáles son las necesidades de un átomo podéis daros cuenta de que ni el Na (al que le sobra un electrón) ni el Cl (al que le falta uno) son átomos estables.
No obstante, creo que también seréis conscientes de cuál puede ser la estrategia que deben seguir estos dos elementos inestables si quieren alcanzar la tan ansiada estabilidad. ¡Así es!, el Na le tiene que regalar el electrón que le sobra al Cl, y de esa forma ambos poseerán los tan deseados ocho electrones en su capa de valencia. Pero toda acción provoca una reacción, y este caso no iba a ser una excepción. El proceso de intercambio de electrones provoca que el átomo de Na adquiera una carga positiva (como consecuencia de haber perdido una partícula negativa como el electrón), mientras que el átomo de Cl se carga negativamente (precisamente por haber recibido ese electrón). Y ya sabéis lo que sucede cuando dos partículas con cargas opuestas se encuentran infinitamente cerca: quedan unidas por acción de la fuerza electrostática. De modo que, finalmente, tanto el átomo de Na como el de Cl se han estabilizado, pero al hacerlo han perdido su independencia, pues al trajinar con sus electrones han quedado unidos formando una molécula: el NaCl (cloruro sódico, la sal que todos utilizamos en casa para condimentar los alimentos).
En la búsqueda de la estabilidad no todos los átomos se comportan como el Na y el Cl en el ejemplo anterior, por el simple hecho de que no siempre un átomo necesita dar electrones y otro recibirlos. Puede ocurrir, como les acontece a los átomos de la molécula de oxígeno (O2), que ambos quieran recibir y no les quede otra alternativa que compartir sus electrones; o como sucede con los átomos que forman un fragmento de hierro, que todos quieran deshacerse de los electrones que les sobran y terminen por liberarlos. Lo que los átomos decidan hacer con los electrones (darlos, recibirlos, compartirlos o soltarlos) va a determinar el tipo de unión que se establece entre ellos (lo que llamamos enlace interatómico) y, a su vez, las propiedades físico-químicas de la molécula que se ha formado.2
Resumiendo todas las ideas expuestas anteriormente, podemos decir que de igual modo que un lápiz sostenido sobre su punta terminará cayendo sobre la mesa buscando una posición más estable, los átomos se unen con otros átomos para formar moléculas tratando de encontrar su propia estabilidad. Y si el lápiz se conforma con estirarse sobre la mesa como un guiri coloradote sobre la arena de Benidorm, para los átomos la estabilidad se alcanza cuando consiguen la misma configuración electrónica que posee un gas noble. Dicho de otra forma, un átomo será estable cuando en la última capa de su corteza posea ocho electrones o, al menos, esta esté completamente colmada con estas indivisibles partículas subatómicas; tal como les sucede al helio (He), neón (Ne), argón (Ar)… vamos, a los gases nobles. Con el objetivo de mimetizar a los gases nobles, y con ello alcanzar la estabilidad, los átomos se ven obligados a trapichear con sus electrones. Algunos regalan sus electrones sobrantes, otros –necesitados de ellos– los recogen e, incluso, en ciertas ocasiones varios átomos llegan al acuerdo de compartir algunos de los electrones que poseen. Pero este negocio electrónico que permite a los átomos alcanzar la estabilidad también es responsable de que estas partículas queden unidas unas con otras formando las moléculas.
LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA
Tenéis que saber que la química a veces se muestra tan clasista como los responsables de un club de golf en la Moraleja, segregando sin ningún pudor las moléculas en dos grupos: inorgánicas y orgánicas. Probablemente esta separación tenga mucho más que ver con el modo como los humanos interpretamos el mundo, tratando de aprehenderlo a base de estructuraciones, divisiones y categorías, que con una disimilitud real entre las moléculas, pues todas ellas comparten mucho más de lo que las diferencia. No obstante, agarrado con fuerza a mi naturaleza humana no solo voy a distinguir entre moléculas orgánicas e inorgánicas como hacen los químicos, sino entre moléculas que participan de la vida y las que no pueden hacerlo. Solo que para llegar a conocer las moléculas de la vida primero tendremos que deambular a través del mundo que separa las moléculas orgánicas de las inorgánicas.
El origen de la disgregación de las moléculas en dos grupos parece remontarse hasta principios del siglo XIX, cuando el químico sueco Jöns Jacob von Berzelius agrupó las sustancias que habitualmente aparecían asociadas a los seres vivos bajo el nombre de moléculas orgánicas, y aquellas que caracterizaban al medio no viviente como moléculas inorgánicas. Durante un tiempo se admitía que las moléculas orgánicas tenían un «algo» especial que les permitía formar parte de los organismos vivos: procedían de los compuestos inorgánicos que habían recibido una especie de «fuerza vital» que los transformaba. Esta forma de interpretar la realidad tenía una doble justificación: por entonces el vitalismo (según el cual la vida era un evento especial que no seguía las leyes de la naturaleza) imbuía a gran parte de la comunidad científica. Errónea percepción que se unía al hecho de que hasta entonces ningún científico había sido capaz de sintetizar una molécula orgánica a partir de precursores inorgánicos. Pero el principio del fin del vitalismo llegó en el mismo instante en que, primero, Friedrich Wöhler obtuviera la urea (compuesto orgánico) calentando el cianato amónico (compuesto inorgánico), y unos quince años después su alumno, el químico alemán Adolph Wilhelm Hermann Kolbe, sintetizara el muy orgánico ácido acético a partir de los átomos que lo conforman (C, H y O). A mediados del siglo XIX ya había quedado más que claro que las moléculas orgánicas no se diferenciaban de las inorgánicas por el hecho de haber sido premiadas con un soplido de esotérica vitalidad, simplemente su origen se debía a transformaciones que la química podía explicar. Entonces, ¿por qué unas moléculas se exhibían impúdicamente en los seres vivos mientras que otras parecían estar vetadas por ellos?
Cuando Stanley Miller realizó su famoso experimento tratando de demostrar que la vida se había originado en la propia Tierra, no intentaba reproducir las condiciones primitivas del planeta buscando obtener cualquier tipo de sustancia química, sino intentando sintetizar moléculas orgánicas tales como aminoácidos, nucleótidos o glucosa. De modo que, descartado el flujo vital, los científicos sabían que en verdad las moléculas orgánicas poseían alguna característica que les permitía formar parte de los organismos vivos. Característica, además, de la que carecían sustancias inorgánicas tan importantes para el desarrollo y el mantenimiento de la propia vida como el O2, el H2O o el CaCO3.
Resulta que la particularidad que permitía distinguir entre las dos familias de moléculas había estado a la vista durante todo ese tiempo, pero solo el científico alemán Friedrich August Kekulé fue capaz de verla: el tamaño. Si las moléculas inorgánicas de mayor tamaño rara vez llegan a estar formadas por una docena de átomos, las orgánicas no solo superan con facilidad ese número, sino que incluso podían estar formadas por ¡cientos de miles de átomos! Desconozco la importancia del tamaño en otros ámbitos, pero desde luego en lo referente a las moléculas orgánicas el tamaño desde luego que importa. Las proteínas, los polisacáridos o los ácidos nucleicos que aparecen en los seres vivos son moléculas gigantescas, de un tamaño descomunal si las comparamos con cualquiera de las moléculas inorgánicas. Y la causa de que estas moléculas puedan crecer hasta alcanzar tamaños imposibles para las inorgánicas es la presencia de… átomos de carbono (C).
El carbono es un elemento especial, tanto que la propia vida se apoya y se desarrolla sobre este pequeño diablillo constituido por seis protones, seis neutrones y seis electrones. La principal peculiaridad del carbono reside en sus cuatro valencias. Se trata de un átomo tetravalente que podríamos imaginar como un monstruo dotado de cuatro brazos que le capacitan para enlazarse con otros tantos átomos. Además, no existe un elemento químico más «narcisista», el átomo de carbono posee una especial debilidad por enlazarse con otros carbonos, construyendo enormes cadenas alifáticas llenas de ramificaciones y estructuras cerradas en forma de ciclos que conforman el armazón de las moléculas orgánicas. Sin embargo, su tendencia a formar esqueletos carbonados no le impide utilizar algunas de sus valencias para enlazar átomos de hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, que dotan a estas moléculas de la imprescindible reactividad que necesitan para formar parte de la vida.
En la naturaleza solo existe un elemento químico de una condición similar al carbono: el silicio (Si). Se trata también de un átomo tetravalente capaz de establecer enlaces Si-Si, solo que, a diferencia de los enlaces C-C, estos son tan débiles e inestables que impiden la formación de largas cadenas de silicio. Visto lo visto, está claro por qué los científicos llaman a la química de las moléculas orgánicas la química del carbono, y también el motivo por el que estas moléculas forman parte del grupo que vengo a llamar moléculas de la vida.
Fig. 1.5 Átomo de carbono con sus cuatro valencias (izquierda). Molécula de propano (C3H8), donde se observa el esqueleto formado por los átomos de carbono (derecha).
Los compuestos orgánicos derivados del carbono constituyen el grupo más numeroso de entre las moléculas a las que está dedicado el presente libro, pero ellos solos no son capaces de ocupar todo el espacio que generan las moléculas de la vida. Junto a glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, cuya estructura, propiedades y función vais a conocer, también aparecerán sustancias como el agua y las sales minerales, que, aunque clasificadas como sustancias de naturaleza inorgánica, también tendrán cabida dentro de las moléculas que otorgan vida.
1. La incapacidad para explicar la discontinuidad de los espectros de absorción (patrón de energía que los electrones de un átomo absorben al ser excitados) y de los espectros de emisión (patrón de energía que los electrones de un átomo excitado emiten para volver al estado fundamental) era otro problema asociado al modelo de Rutherford que fue resuelto con el modelo de Bohr.
2. Cuando un átomo da electrones y otro los recibe (como sucede en la molécula de NaCl) se forma un enlace iónico. Cuando los átomos comparten electrones (como sucede en la molécula de O2 o en la de H2O) el enlace es covalente. Y cuando los átomos liberan los electrones que les sobran, y estos quedan alrededor de los átomos formando una nube electrónica, se forma el típico enlace metálico que encontramos en un fragmento de hierro.