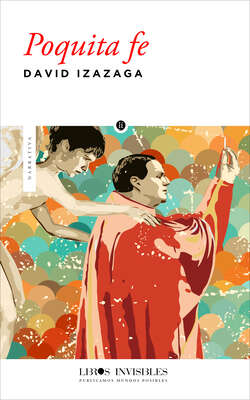Читать книгу Poquita fe - David Izazaga - Страница 8
ОглавлениеLa Lucha
“Basta vieja marrana, deja de atormentarme con tus estúpidas quejas. Diario lo mismo. Para ya, ¡betabel!”, gritaba el viejo sentado en la pequeña mesa de madera gastada, empuñando, al tiempo que hacía sus reclamos, un cuchillo que utilizaba para mondar una manzana. La vieja, que ahora estaba cerca de la alacena, sintiéndose amenazada, sacó un queso y se lo aventó al viejo en la cara. La habilidad, que –es sabido- va mermándose con los años, dio por resultado que el viejo terminara con la cara embarrada del fresco lácteo. “Ja, ja –masculló la vieja-, todavía sigo siendo la mandona. Me duras lo que Agustín a María”. Aparte de presumir sus conocimientos sobre la farándula y utilizarlos a manera de sorna con su esposo, la vieja, al reír, entrecerraba los ojos, razón por la cual no puedo darse cuenta de que mientras ella disfrutaba de la vida, dejando fluir el coraje convertido en burla, el viejo, todavía con el queso deshaciéndosele entre los amplios surcos de las arrugas de la cara, cogió disimulada y sigilosamente la escoba que descansaba, recargada, a un lado suyo. La sujetó de los popotillos de mijo y con todas sus fuerzas (que ya quedamos que no son muchas) la aproximó con violencia hacia el estómago de la vieja, que reía. La acción que provocó el piquete en el estómago con la punta del palo de escoba, dio por resultado la expulsión de la dentadura de la vieja para ir a caer justo a los pies del viejo. “Estamos en la rueda de la fortuna, vieja melindrosa. Ahora tendrás que arrastrarte para ir a buscar esa porquería de dentadura”. Tan sólo un lento movimiento de la vieja, tirándose de panza (que todavía le dolía por el reciente piquetón) y estirando la mano hacia los pies del viejo, hizo que este pateara la dentadura que fue a parar debajo de una cómoda de nogal apolillada. La vieja no procuró levantarse, antes bien aflojo sus amplias y guangas carnes, intentando descansar, buscando –humillada- la rendición menos vergonzosa. O al menos eso era lo que pensaba el viejo que, vengado, pasaba el dedo por su rostro para recoger los últimos restos del queso y llevarlos a la boca. “Así te quería ver, caguama, tirada a mis pies, cuajada de miedo. Está bien, saca tu pañuelito blanco y pídeme perdón, ¡sacamecate!”. Pero lo que había sido interpretado por el viejo como una rendición, en realidad era toda una estrategia planeada por la vieja. Astuta la desgraciada llevó las manos a sujetar las patas delanteras de la silla donde reposaba el viejo. No le dio tiempo ni de encomendarse a San Leandro (que, por cierto, ni siquiera estaba entre sus devociones), cayó el viejo de espaldas y en su camino jaló el mantel, yéndole a caer en la cara no sólo el café –ya frío para entonces-, sino también el azúcar y las galletas. El viejo se quejaba, silencioso, del fuerte golpe de cabeza que se había llevado al chocarla contra el frío suelo de cemento. Ahora la vieja se incorporaba. Sin dentadura, apenas se le entendía lo que refunfuñaba. Se movía toscamente. “nomás ted hago um poquito ye shopa”. Comenzó entonces la vieja a vaciarle todo lo que se encontraba en su camino. El viejo, que no paraba de toser, se vio envuelto en miel con sopa de pasta, leche, conservas y hasta emulsión de Scott, que la vieja tomaba desde hace años. Está de más decir el tremendo cochinero que se había logrado en la escena. La vieja no reía, apuraba el paso hasta la recámara, tomaba con ambas manos, temblorosas, callosas, una escopeta y de nuevo acudía hasta con el viejo que difícilmente se distinguía de entre la masa de sustancias. Ahora la vieja apuntaba con el arma; le temblaba el pulso. A quien no le tembló el pulso fue a la mano anciana que apretó el botón de encendido del televisor. Y la imagen de la vieja apuntándole al viejo desapareció, se fue como nunca se van los recuerdos que queremos que se vayan. “Diablos Matilde”. Por qué eres siempre tan oportuna”, dijo la voz varonil quebrada que parecía venir de dentro del baúl. “¿No te podrías haber esperado? Ahora ya no sabremos si lo mata”. La anciana parecía no haber oído lo que el anciano le decía y antes de salir del cuarto dijo: “cómo te encanta perder el tiempo con tonterías, inútil”. Mientas la anciana ya está en otro cuarto, de lo más oscuro de la pieza del fondo se alcanza a ver un lento movimiento de cajas, un abrir y cerrar, ruidos extraños que se ahogan con la tos seca del anciano. Hay un odio en los ojos del anciano que no convendría explicar ahora. Un odio que lo hace arrastrar los pies con mayor fuerza a las manos para sostener un pesado revólver, caminar unos metros, encontrar a la anciana en la cocina calentando la cena y apuntarle, con pulso tembloroso. Al tiempo que la anciana voltea, el anciano le dice: “¿No quieres saber si lo mata o no, histérica?”. La anciana sorprendida, abre tanto los ojos que le cabrían perfectamente dos huevos en esas cavidades. De la destartalada, vieja y pesada pistola alcanza a salir un disparo que tumba de espaldas al anciano. Hay mucho polvo, el sol deja entrar sus últimos rayos por entre las persianas. Los pájaros que repentinamente -al oír el disparo- habían callado, vuelven a emitir sus trinos.