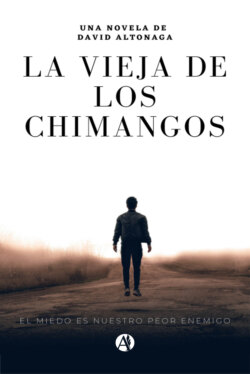Читать книгу La Vieja de los Chimangos - David Rodolfo Altonaga - Страница 7
Capítulo 2 Porteños
ОглавлениеEsa tarde de invierno, Emilio Fernández Fierro no dudó en aceptar la propuesta de Juan Sebastián González García, cuando le contó su sueño, sin percibir, incluso, el estado de goce que despertó en su amigo la historia relatada.
A “Juanse” —como le decía todo el mundo— le brillaron los ojos cuando “Emi” le confió el episodio del ataque de las aves. Parecía disfrutar de lo que su amigo le narraba. No lo impresionaba —todo lo contrario—, lo excitaba. Le pedía detalles de cuántos pájaros eran, de dónde estaba ubicada la escena, de cuánto tardó en morirse, de qué se sentía al desgarrarse la piel. Además, le comentó que él conocía esas aves, que la mayoría de la gente les decía “chimangos o caranchos”.
—Una vez me corrieron, porque los encontré persiguiendo a un tero bebé que se había quedado sin sus padres y andaba a los saltos en medio del parque de la casa de mis abuelos. Los pajarracos deben haber pensado que se los iba a robar. No sabés cómo se me abalanzaron. Por suerte me salvaron los teros grandes, que aparecieron por detrás de mí. ¡Se picó mal! ¡Lástima que no tenía el celu a mano para subirlo a YouTube! El quilombo de chillidos y plumas que hicieron fue mortal. Me acuerdo que salió mi viejo con la escopeta, pero la vecina del campo de al lado se adelantó silbándoles con un pito del referí, y ahí nomás los chimangos desaparecieron. ¿Y vos de dónde conocés los chimangos que sos más porteño que el Obelisco?
Emilio, que lo acababa de escuchar contemplativo con los ojos perdidos mirando la avenida y los autos pasar, ingresó en un trance mental. Estaba seguro —ahora que recordaba mejor— de que en su sueño había alguien más. ¿Había o se lo confundía con lo que le decía Juanse?
—Che, te estoy hablando —se inquietó Juanse porque Emilio no le correspondía la mirada.
Antes de responder, Emilio rebobinó la cinta mental de la escena soñada.
Se veía levantándose del suelo. El alambre que se le desprendía de las piernas, la zapatilla se le ajustaba a su pie derecho, los pájaros acechándolo volaban hacia atrás, el viento, el humo, las llamas que se apagaban, el olor a quemado que dejaba de sentir... y de un momento para el otro, cuando vio los cuatro pájaros en la alambrada, pudo distinguir la figura de una persona, alguien más, observándolo.
Le corrió un escalofrío por el cuerpo que le heló la sangre. La sensación de ser contemplado mientras moría le aceleró las pulsaciones. Pero no pudo ver el rostro de la persona. Sólo que vestía de rojo. Con una campera o una bata, algo largo de color rojo sangre.
Volvió a la conversación con Juanse.
—Ehh... No, yo no. Ni siquiera sabía que se llamaban chimangos. Para mí eran como águilas más chicas, no sé, nunca los vi, te conté cómo eran solamente. ¡Unas plumas de mierda! No me hagas acordar que me pongo nervioso, boludo...
—Bueno, calmate que fue un sueño, gil —le respondió Juanse, y continuó aclarando—: Sí, seguro son chimangos, qué raro ese sueño. Pero, bueno, como vos decís, estuviste muy encerrado, Emi, durante este año nunca te juntaste con nosotros. Entiendo que tenías miedo, pero casi dos años encerrado, pibe, ¡te hicieron salir esos pájaros!
Ambos rieron a carcajadas.
Acompañados por el sonido de los autos en la avenida, hablaron de los tiempos en que eran libres. De cuando no se necesitaba usar barbijos para salir. Cuando no vivían inundados de noticias catastróficas y su vida consistía en jugar en la plaza, ir al club o tomar la leche en lo de algún amigo al terminar las clases. De cumpleaños en peloteros o paseos en el shopping. De vacaciones de invierno en los cines y mucho McDonald’s.
Estaban distendidos conversando cuando Emilio recordó la inquietante charla con Raquel, que le había quedado resonando en la cabeza. Le preguntó a Juanse por Jennifer, ya que era la que bajaba a recibir sus envíos.
Pero él no habló del ofrecimiento de la pitada, ni tampoco comentó que la seguía en Instagram. Menos aún del WhatsApp, donde —según Raquel— Juanse habría criticado a sus amigos.
Sólo le dijo:
—Copada tu empleada, mudita, casi ni habla. Las ganas que debés tener de echarle un polvo, ¿no? —Emilio, en silencio, comprobó en su celular que Juanse seguía a Jennifer a través de Instagram y sólo atinó a responderle:
—Ni en pedo, es como una hermana.
Constató para sí que Juanse le mentía. Pero él no le preguntó realmente si la seguía en Instagram, sacó una conclusión apresurada, como siempre solía hacer.
Estaban en esa conversación cuando llegaron Joaquín y Marco. Bajaron por las escalinatas del parque, con mate y termo individuales. Se saludaron de puño y se tumbaron en el pasto con distancia social. Los cuatro volvieron a argumentar sobre la necesidad de distenderse más allá de los torneos de la Play o el fútbol televisado, hasta ese momento sin público. No coincidían con ir a las fiestas clandestinas —salvo uno de ellos—, pero al menos podían verse en algún bar del barrio, de esos que te ubican y te atienden afuera.
Sobre el asunto principal, habían quedado de acuerdo en que no llevarían los celulares.
Algo raro para Juanse, que lo consideraba una extensión de su cuerpo y que —salvo en la riña de los chimangos versus teros— siempre tenía a mano.
Pero en rigor de verdad, fue él quien tuvo la idea y la sostuvo hasta el final.
Durante la cuarentena se había interesado por tópicos sobre la importancia de la desconexión digital, además de otros tantos como vidas pasadas y terapias alternativas para calmar la ansiedad. Juanse también leyó bastante sobre anatomía, enfermedades raras y vio varios videos relacionados con intento de reanimaciones. Quería seguir la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires.
Cargaba con la honda depresión de su madre y se le hacía muy difícil poder acompañarla sin esas herramientas que encontraba en YouTube.
Es que Inés San Martín —que era una mujer sintética, carente de hobbies y sin una verdadera vida interior— había dedicado toda su existencia a orbitar sobre su hijo, Juan Sebastián, y su exmarido Mariano González García.
Tuvo una íntima amistad con los padres de Emilio, Franco Fernández Fierro, cuando eran más jóvenes, pero la relación se cortó el mismo año en que nacieron ambos amigos.
Juanse venía de un ambiente familiar turbulento y sus padres se habían separado antes del confinamiento. Mariano González García, su papá, perdió varias propiedades por malos negocios y el campo familiar también estaba en jaque después de la inundación del “Edén”.
El padre de Juanse abandonó el hogar dejando a su hijo con Inés, totalmente entregada al alcohol. La imagen materna aristocrática que había diseñado su exmujer, con el pelo rubio ceniza de peluquería y su outfit de colores tierra, se desdibujó de tal forma que llegaron a compartir con su hijo porros y bebidas alcohólicas de todos los estilos y colores; intentando despejarse de la realidad que se ganaron, en la timba de la vida.
Inés San Martín fue criada de la manera en que se educa a la gente con linaje aristocrático. Aunque la sangre patricia ya se había cruzado tanto que lo único que se pudo sostener fue el apellido. En honor a su estirpe, le encantaba firmar orgullosa los comprobantes de compras con tarjeta de crédito y plasmar la marca del prócer.
Se jugaron todo. Perdió las propiedades heredadas y su exmarido fue en parte el responsable de los negocios mal pensados.
Los delirios de empresario de Mariano González García comenzaron cuando Juanse aún no había nacido. Se recibió de ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires, detestando por completo la vida del campo. Es que él quería vivir del campo y no vivir para el campo, como interpretaba que lo hacían sus padres.
Sus progenitores trabajaban de sol a sol y a la par de los empleados. Para Mariano y su mujer, eso no era “darse un lugar”. Les molestaba que los domingos los caseros se incorporaran al asado familiar, más allá de que Rosalía había cuidado a Mariano desde niño y era considerada su madre putativa.
Cada vez que viajaban al campo a pasar un fin de semana, Inés se rociaba en perfume francés, porque decía que “había olor a trabajo” y lo comentaba cuando Valerio, el casero, le acercaba la silla para que se sentara cómodamente a contemplar el paisaje o “chusmeara” la revista Ohlalá!, en la galería de la casa.
Cuando Hipólito y Hortensia, los padres de Mariano y abuelos de Juanse, le recomendaron a su hijo que empiece a trabajar en algún campo como administrador, Mariano, en cambio, se enamoró de la idea de reflotar el paddle en la provincia, alejándose por completo de las tranqueras.
Compró canchas viejas, casi en ruinas, en los pueblos de General Rodríguez, San Antonio de Areco, Arrecifes y Todd. Las tiró abajo y las reconstruyó con acrílico, porque afirmaba que había cambiado su diseño a nivel mundial.
En un año tenía los complejos en pie y se convirtió en el administrador general, organizando campeonatos y dando clases a los más jóvenes. Lo que más le gustaba era viajar por los pueblos e interactuar con los ciudadanos del lugar. Se sentía libre y siempre era bien recibido por la aristocracia pueblerina que —bien se sabe— cuentan con mucho envase y poco contenido.
Dos días en General Rodríguez, dos días en Arrecifes y otros más en Areco. Rápidamente, encontró un amor pasajero para despuntar el tiempo. Con esa mujer separada, que tenía muchas ganas de seguir posicionada a nivel social, vivía el sexo sin tapujos. Algo que no encontraba en Inés, que mantenía la ceremonia de las relaciones semivestidos y con la luz apagada.
En San Antonio de Areco, Mariano le daba clases de paddle a su amante y entre drive y volea, siempre acababan en un famoso hotel de un pueblo aledaño, con nombre de ciudad balnearia.
Su joven y reciente esposa se quedaba en Recoleta casi toda la semana y con el correr del tiempo, los campeonatos no fueron tan fabulosos como para recuperar la inversión inicial, con lo cual el supernegocio no prosperó y el amor furtivo también desapareció.
Había dejado a un organizador suplente, un primo hermano, para que gestione los torneos durante el fin de semana; pero las matemáticas eran complicadas a la hora de la rendición de gastos.
Con la malaria, González García Junior terminó escondido en el campo familiar, ocultando lo poco que pudo rescatar: trofeos que nunca entregó, las vajillas de los bufetes, los ventiladores de las canchas techadas, los artefactos de iluminación y hasta los pebetes de jamón y queso que se guardó una de las noches en que desmantelaron el complejo de Todd. No les pagó a los empleados y presentó quiebra.
Sus padres lo ayudaron a recuperarse con la venta de la cosecha de “la nueva soja” y lo sentenciaron: el camino era trabajar y explotar aún más lo que había estudiado.
Pero Mariano González García era un soñador que se creía visionario. Estaba convencido de que era un adelantado a su tiempo. Que sus padres no lo entendían por estar contemplando sembrados y liquidando porotos, según lo que les predecía el mercado de Chicago y las retenciones peronistas.
Era un tipo de un metro setenta, con la cabellera tupida que evidenciaba falta de preocupación. Vestía siempre de jean y camisas a cuadros, con zapatos o borceguís de cuero muy caros. Muy distinto de su padre, que siempre vestía ropa de trabajo y había perdido los pelos a corta edad, conforme crecía su hijo.
Otro día Mariano pensó que era negocio comprar locales baratos en las galerías del barrio de Once, en Capital Federal. Un amigo ochentoso le había asegurado que la gente iba a abandonar los shoppings para redescubrir las galerías históricas.
Veintitrés locales comprados con las cosechas del campo de su padre.
—Veintitrés locales tirados a la basura —dijo más tarde Hortensia, su madre.
Mariano sólo les pudo alquilar a tatuadores y a tiendas americanas para que le pagaran los impuestos municipales.
También le alquiló a una bruja —casualmente muy amiga de una vecina del campo de Areco— con la que tuvo un affaire sexual casi masoquista. Pero la dejó el día en que le quemó los pezones con una vela ardiente. Su cabeza, ávida de probar lo prohibido, no tenía límites, pero cuando lo encontraba huía despavorido.
Las grandes marcas que pensó que podían mudarse a las galerías nunca llegaron y terminaron rematando los locales.
Mariano igual no perdía las esperanzas, tenía un espíritu emprendedor y le gustaba vivir bien y codearse con amigos de la alta sociedad. Todas las noches cenaban afuera, en los mejores restaurantes de Capital y la Zona Norte. Casi siempre alternaban, porque la cuenta corriente nunca estaba del todo saldada y ya no le daban créditos.
—¿Cómo puede ser? Che, ¡si tengo los resúmenes al día! ¡Voy a llamar a VISA!
Así se quejaba cuando la tarjeta no pasaba y saltaba un rechazo por fondos insuficientes. Sin más remedio, y de muy pocas ganas, pagaba Inés, en efectivo.
Los últimos que le dieron asilo alimenticio fueron dos hermanos cocineros en Zona Norte, donde acudía todo el jet set farandulero. Inés los conocía porque tenían una amiga en común, “Mery” Álvarez del Puente, que se los recomendó por las carnes que preparaban y porque había estado enredada en una “situación confusa” con uno de los mozos. Y si bien era tema del pasado, aún le preocupaba que le dieran buena propina.
En un té de las cinco de la tarde “Mery” le había confesado a Inés que un día se dirigió al toilette y lo vio orinar a Juan Carlos (el mozo); fue amor a primera vista. Una situación escandalosa y “hot” que devino en encuentros clandestinos de horarios vespertinos.
Inés se tapaba la cara con la servilleta y se introducía nerviosa de a dos masas finas para deglutir la información y la escena sexual que se imaginaba, mientras “Mery” le comentaba detalles que consideraba “escalofriantes”. Ella, sin embargo, también tuvo sus affairs extramatrimoniales, pero nunca los confesó.
González García no era violento con sus prestamistas. En las discusiones de dinero, más de una vez lo corrieron varias cuadras, pero nunca llegaron a las manos. Así como tenía fama de chanta, la tenía de cagón.
Un buen día, después de vivir del dinero que le depositaban sus padres en su caja de ahorro, tuvo un momento de lucidez, y fiel a su estilo, dijo:
—El campo… ¡Sí, el campo es la solución!
Si bien detestaba la vida al aire libre y trabajosa —que por cierto habían vivido sus padres—, se lamentó de no haberse dado cuenta a tiempo…