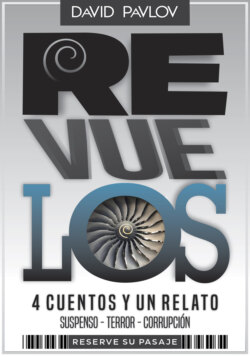Читать книгу Revuelos - David Sergio Ricardo Pavlov - Страница 3
ОглавлениеEl terraplén
Una historia real
No importa si vas a la escuela primaria, a la secundaria o a la universidad. Las vacaciones de invierno y verano, tan anheladas e indispensables para todo estudiante, brindan la merecida pausa para descansar, dormir un poco más o simplemente proyectar un viaje y recuperar energías. Fui parte de ese universo estudiantil que deseaba a toda costa que esos codiciados períodos de ocio llegaran pronto.
En invierno la educación superior proporciona a sus alumnos mayor cantidad de días de descanso que los otorgados en los niveles precedentes. Así que hacia fines del primer cuatrimestre académico, más precisamente la última semana de junio, estaría en condiciones de determinar con cierta flexibilidad qué día del mes de julio podría viajar a Ushuaia, desde la ciudad de Buenos Aires –lugar donde residía– para tomarme unos pocos días de vacaciones en mi ciudad natal.
Era el año 1986. La democracia argentina, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, no podía consolidar su sistema institucional debido al acoso de asonadas militares y la presión ejercida por la insistente seguidilla de conflictos sindicales. En ese contexto, enmarcado por un pasado oscuro y un presente debilitado por una economía inflacionaria, se desata el 1º de julio un paro que afectó a una de las tantas empresas del Estado de ese entonces, Aerolíneas Argentinas.
Fui entonces uno de los miles de argentinos afectados por esa huelga que se inició en demanda de mejoras salariales y generó una feroz puja entre los pilotos de la empresa de bandera y el gobierno, que no solo no se las concedió, sino que despidió a toda la plantilla de capitanes y comandantes ante el fracaso de las negociaciones.
Esa drástica decisión derivó en la inmediata inmovilización de la flota de Aerolíneas Argentinas, que hasta ese entonces tenía una escuadra bastante heterogénea: Boeing 737 200, Boeing 727 200, Fokker F28, Boeing 707 y Boeing 747. Los tres primeros fueron utilizados en general para servicios regionales y de cabotaje. Los últimos dos, para servicios transatlánticos, destinos continentales y, eventualmente, vuelos a ciudades patagónicas.
Una gran cantidad de pasajeros fueron perjudicados. Muchos aparatos quedaron varados en diferentes destinos nacionales e internacionales que la empresa cubría, cuyas bases de operaciones eran el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ambos en la provincia de Buenos Aires.
La conectividad aérea tan necesaria en el extenso territorio argentino quedó trunca. Un sistema ferroviario obsoleto, rutas nacionales y provinciales que no ofrecían ni rapidez ni seguridad, y un transporte marítimo destinado increíblemente solo para cargas, bajo ningún punto de vista podían suplir la cobertura que ofrecía Aerolíneas Argentinas en cuanto a regularidad, velocidad y alcance.
Si bien Austral Líneas Aéreas poseía una flota considerable y constituía una alternativa importante, su objetivo era apuntar a la rentabilidad de sus operaciones, descartando atender destinos deficitarios. Otras compañías como LADE (Líneas Aéreas del Estado), LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas), TAN (Transportes Aéreos Neuquén) y CATA Línea Aérea, interconectaban ciudades provinciales con aeronaves de menor porte, pero con limitada cantidad de frecuencias y pasajeros.
Respecto a la suspensión de vuelos internacionales, sepa disculpar el lector que no comente acerca de los percances ocasionados por esas circunstancias. Me desviaría del nudo de mi relato, además de que dichos asuntos no estaban en aquellos años en la cabeza de un estudiante universitario.
Un poco de historia
Al haber nacido en 1961 en la ciudad más austral del mundo, y al desarrollar mis estudios en la provincia de Buenos Aires, el avión se convirtió en el medio de transporte adecuado para que de modo frecuente pudiera desplazarme entre ambos lugares. Aún recuerdo, cuando era niño, el entusiasmo que tenía cada vez que me tocaba viajar. Nunca olvidaré los típicos sonidos y olores de los turbohélices DC 3 y el Avro 748 Hawcker Siddeley, que Aerolíneas Argentinas empleaba para llegar a Ushuaia. Así, tuve la oportunidad de volar y conocer cada una de las naves que la compañía hasta la actualidad utilizó, siendo el 737 en todas sus versiones, la máquina más versátil que, desde el año 1973, haya surcado los cielos fueguinos.
Esta nave acortó los tiempos de viaje entre el norte y la capital fueguina. Aunque fueron pocos los vuelos que se hicieron en esa época, y a pesar de que la pista del aeropuerto no era lo suficientemente extensa, se había demostrado que dicho avión, aun con ciertas limitaciones, podía aterrizar con éxito en la pista de la Base Aeronaval Ushuaia Almirante Berisso, enclavada entre la ciudad, las montañas y el Canal Beagle. De este modo la empresa estatal inició sus operaciones con uno de los aviones comerciales más vendidos del mundo.
En 1984, luego de casi una década y utilizando siempre el noble 737-200, Aerolíneas Argentinas retoma los vuelos regulares casi sin cancelaciones. En general estas podían obedecer a cuestiones meteorológicas o alguna eventualidad.
1 de julio de 1986
Se inician las medidas de fuerza. Las negociaciones fracasan y el gobierno, de inmediato, comenzaría a enviar a los pilotos telegramas de despido. Aerolíneas Argentinas había dejado de volar.
A pesar de que esa acción complicó la conexión aérea de la isla con el continente, la ciudad de Ushuaia –y también la ciudad de Río Grande– siguieron recibiendo en sus aeropuertos vuelos de LADE –con aeronaves Fokker F27 (turbohélice) y Fokker F28 (jet bimotor)– y de la Armada Argentina, con aviones Electra (turbohélice cuatrimotor) y Jet Fokker F28.
La huelga no había afectado a otros gremios de la aerolínea. Sin embargo la razón de ser de una empresa aérea es tener aviones, activar sus rutas para comercializar pasaje y carga; es decir, volar. Pero sin sus pilotos no hay forma de movilizar esas máquinas.
¿O sí?
La pista de la Base Aeronaval Ushuaia tenía una gran limitación: sus 1452 metros de longitud. Una extensión muy acotada que no admite margen de error alguno en las dos etapas más críticas de un vuelo: los despegues y los aterrizajes. Pista corta, meteorología adversa, aeropuerto encajado: todo esto requería el empleo de cierto tipo de aviones pero sobre todo, una tripulación perfectamente entrenada.
Tanto la Fuerza Aérea Argentina como Aerolíneas Argentinas tenían en su flota un común denominador: aviones Fokker F28 y Boeing 707. Dado que el conflicto se había agravado y parecía no tener solución, el Presidente de la Nación, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dictamina que pilotos de LADE –en otros términos, pilotos militares– restablecieran algunas rutas, fundamentalmente las que más necesitaban –por su situación geográfica– de la conexión aérea: las patagónicas.
De esta manera con aviones comerciales –de uso civil– pero piloteados por tripulantes de la Fuerza Aérea, se restituiría a partir del 13 de julio de 1986, entre otras, la ruta desde el Aeroparque Metropolitano hasta la ciudad de Ushuaia. Operado con el jet bimotor Fokker F28 y personal de cabina (auxiliares de a bordo) pertenecientes a la empresa estatal, Aerolíneas Argentinas comercializó el vuelo AR 652.
Por primera vez en su historia, la compañía utilizaría ese avión para llegar a la capital fueguina.
Conseguir pasajes, la otra cuestión
En la década de 1980 las reservas se efectuaban básicamente por cuatro canales: el telefónico, a través de agencia de viajes, en las oficinas o sucursales de Aerolíneas Argentinas y en los aeropuertos. No existían los 0800, líneas gratuitas, ni tampoco la compra a través de Internet.
La línea telefónica ofrecía la posibilidad de comunicarse directamente con la aerolínea desde la casa, pero las demoras para ser atendido demandaban extrema paciencia. Mucha gente necesitaba volver a volar.
Ni bien se divulgó la noticia, insistencia mediante, conseguí un pasaje para viajar a Ushuaia, justo para el día en que se reiniciaban algunos vuelos.
La reserva generada con un código alfanumérico de seis caracteres ya estaba en mi poder. Bajo ningún punto de vista iba a desperdiciar días de vacaciones ni tampoco desaprovechar la posibilidad de viajar.
“Todas las mañanas salimos a tomar aire fresco.” “Aerolíneas Argentinas lo lleva a Ushuaia o a Río Grande en vuelos diarios. Un servicio que conecta a Tierra del Fuego con el resto del país. Con la flota más moderna y numerosa. Consulte a su agente de viajes o llámenos. Informes 393-5XXX.”
Era la publicidad ochentosa de Aerolíneas Argentinas para promocionar sus vuelos regulares al entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Los realizaban aviones Boeing 737-200 que despegaban desde el Aeroparque Jorge Newbery, muy temprano por la mañana. A ese avión se lo llamaba la “Chancha”, por su aspecto regordete y también el “Lechero”, ya que alternaba, según los requerimientos, escalas en varias ciudades del sur argentino: Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande.
¡A bordo!
Pero ese 13 de julio no me tocaría volar en el 737, sino en el Fokker F28. A las seis de la mañana, aproximadamente, embarqué en el avión matrícula LV-LOA, cuya configuración era igual que la de la “Chancha”, es decir tres asientos a la izquierda, pasillo central y tres asientos del lado derecho.
Era un aparato extremadamente corto, con capacidad acorde a esa longitud. Apenas sesenta y cinco plazas. La disposición de sus dos motores en el fondo y la gran proporción de las alas, respecto al largo del fuselaje, determinaban que los pasajeros ubicados en la parte media y posterior del avión, poco pudieran observar a través de las ventanillas. En cambio, quienes viajaban en un Boeing 737-200 podían ser testigos, cuando el avión frenaba, del rebatimiento de la carcasa trasera de la turbina que actuaba como un estruendoso freno aerodinámico. En otras palabras, poseía un sistema de reversores que invierte el flujo de aire aumentando la capacidad de frenado. Esta tecnología no era visible ni tampoco tan audible, pero sobre todo… no estaba disponible en el Fokker F28.
“We Are the Champions”, el famoso tema de Queen ejecutado por la orquesta de Caravelli, era el tipo de música de fondo que se escuchaba a bordo en los años setenta y ochenta cuando el avión se encontraba en plataforma. Mi asiento, el 3C, estaba bien adelante y al lado del pasillo. No existían, en ese entonces, mamparas que dividieran las cabinas de clase turista y ejecutiva; tampoco había otro entretenimiento más allá de la lectura.
El vuelo despegó en horario. Habían pasado varios días sin servicios y sin embargo solo cincuenta y nueve de las sesenta y cinco plazas estaban ocupadas ese domingo. Estimábamos llegar a destino aproximadamente a las once, previa escala de reabastecimiento en Río Gallegos. La autonomía del aparato no permitía el vuelo directo a Ushuaia. Aerolíneas Argentinas sabía muy bien que ese era un avión para efectuar trayectos de corta y media distancia. Sus rutas a Punta del Este, la Mesopotamia, Viedma, San Luis y algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires –sobre todo Villa Gesell en verano– lo confirmaban.
Explotar comercialmente este tipo de aeronave no era conveniente. Transportar pocos pasajeros en una nave pequeña, empleando muchas horas del día entre la ida y la vuelta, no podía ser redituable. Por eso, entre otros aspectos, Aerolíneas Argentinas nunca lo había llevado a Ushuaia. Hasta ese día…
Escala en Río Gallegos
Lo cierto es que los pasajeros estábamos volando y disfrutábamos de un servicio de desayuno que no era opulento pero resultaba mucho más amigable que los que hoy ofrecen algunas líneas aéreas. El vuelo era estable, sin contratiempos. Y transcurridas dos horas y media de viaje, el comandante anunció que en minutos arribaríamos a nuestra primera escala.
“Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto de Río Gallegos. Estimamos la duración de esta escala en aproximadamente treinta minutos. Les solicitamos permanecer a bordo.” Era el tiempo que usualmente se empleaba en las escalas para el descenso y ascenso de pasajeros, carga de combustible y limpieza de la aeronave. Por suerte no había que salir de la aeronave.
Pero a los pocos minutos hubo nuevos anuncios.
“Señores pasajeros, informamos a ustedes que debido a las condiciones meteorológicas en la ciudad de Ushuaia, permaneceremos en esta escala por un tiempo indeterminado. Solicitamos que desciendan de la aeronave y aguarden en la terminal a la espera de novedades.”
Recordando
No era la primera vez que debería permanecer en este aeropuerto dotado de una las mejores pistas del país, pero con instalaciones que dejaban mucho que desear. En efecto, el único lugar para ver el tiempo pasar durante esa espera indefinida, era una humilde cafetería. Ahí mismo, allá por los años sesenta, aguardaba con mis familiares el obligado cambio de avión que nos llevaría a Ushuaia. La tediosa transición entre el plácido vuelo del Jet (Comet) al turbohélice (Avro) se hacía tras varias horas de frío, entre frazadas, valijas y el imborrable recuerdo de un intragable postre hecho con sémola, azúcar y leche, rociado con un ordinario vino tinto.
Quizá, como ningún aeropuerto argentino, el de la capital santacruceña tenía el privilegio de constituir, desde los años sesenta y hasta entrados los noventa, lo que en la actualidad se definiría como un “hub”, es decir un centro estratégico de interconexiones aéreas, nacionales e internacionales.
Su extensa pista podía recibir máquinas de cualquier envergadura y porte; por ello “Gallegos” fue desde hace mucho tiempo anfitrión de los elegantes Comet IV, el Caravelle y más adelante y con mucho orgullo, escala obligada del reabastecimiento del Boeing 747, que realizaba el vuelo transpolar desde Ezeiza hacia Oceanía y viceversa. Más adelante recibiría a los 707 de LADE y de Aerolíneas Argentinas, naves que continuarían su viaje hacia el aeropuerto de Río Grande.
Por otra parte, el trimotor Boeing 727-200 de la empresa estatal sería el otro avión que recalaría de madrugada, un par de veces a la semana: se trataba de los “vuelos nocturnos” que despegaban del Aeroparque Jorge Newbery a las diez de la noche, con destino final Río Grande; servicios muy convenientes porque la tarifa tenía un cuarenta por ciento de descuento sobre el valor normal y no incluía comidas a bordo.
Mientras pensaba en esas historias, se anunció el fin de la incertidumbre y el comienzo del nerviosismo. Los altoparlantes emitieron la orden de embarco y luego de tres horas de espera, debíamos volver a la aeronave. Esa sería una de las últimas veces que despegué de tierra santacruceña. La inauguración de los aeropuertos internacionales de Ushuaia y Calafate (provincia de Santa Cruz), más adelante, haría innecesaria la escala en “Gallegos”.
En vuelo, otra vez
Nadie que hubiera vivido la experiencia de aterrizar en la Base Aeronaval Ushuaia podía estar absolutamente tranquilo ante lo que le esperaba. Y nadie estaba exento de sufrir un proceso de somatizaciones que el cuerpo humano experimentaba y se asociaba, curiosamente, con cada una de las fases del vuelo. Las axilas se humedecían una vez que, luego de atravesar el Lago Fagnano, comenzaban las primeras maniobras de descenso. Los rostros se desdibujaban toda vez que al acecho y sobre las montañas, las turbulencias incomodaban al pasaje y, no nos engañemos, a la tripulación también. Los pelos de punta enuncian el pánico que genera el interminable rodeo de aproximación que no podía eludir un pavoroso vuelo rasante por la ciudad, para que después, de golpe, apareciera la pista y al impactar el tren de aterrizaje contra el pavimento, todo el cuerpo humano acusara distensión abdominal, irreprimibles gases y por qué no, una contenida diarrea.
Aun cuando un vuelo no hubiera tenido sobresaltos, hasta que el avión no frenara por completo no había modo de relajarse. Conservar la calma y la frialdad era solo admisible para los pilotos, quienes deberían resolver la difícil ecuación planteada a través de tres incógnitas muy variables, muy dinámicas: velocidad, tiempo y distancia. La resolución correcta era casi siempre una constante expresada en el sistema métrico decimal. En términos más coloquiales, la respuesta concreta a dicha ecuación estaba determinada por la cantidad de centímetros que faltaban para que la nave llegara exitosamente al fin de la pista.
Y hablando de cálculos, el vuelo desde Río Gallegos hasta Ushuaia podía demorar en un jet entre cincuenta minutos y poco más de una hora, según las condiciones meteorológicas. Un cielo nuboso no implicaba un viaje turbulento, de hecho hasta ese momento el vuelo era muy tranquilo. Los promedios de duración del viaje se estaban cumpliendo de acuerdo a los valores habituales para esa ruta. Cada minuto, cada segundo trascurrido significaba menor tiempo de sufrimiento a bordo –y eso era oro–, porque observar la inconmensurable belleza del paisaje fueguino desde el aire es un privilegio, pero disfrutarla con los pies sobre la tierra, una bendición. Aunque fuera una percepción sensitiva y alejada de todo tecnicismo, me gustaba ese tipo de avión porque al tener los motores ubicados atrás, hacia ambos lados del fuselaje, la cabina se tornaba más silenciosa, además de que liberaba a los planos de vuelo de obstáculos, generando un viaje más estable, más confortable.
Por fin el esperado anuncio se hizo oír. “Señores pasajeros, su atención por favor, informamos a ustedes que en minutos aterrizaremos en la ciudad de Ushuaia. Rogamos ajustar sus cinturones de seguridad y… no fumar.”
Como mi asiento daba al pasillo no podía observar hacia abajo. Tampoco mucho más allá del horizonte; las formaciones nubosas lo impedían. Afortunadamente las amenazas de un vuelo agitado se iban disipando conforme el avión realizaba los giros habituales para el aterrizaje. Era lo que en términos aeronáuticos se conoce como virajes de aproximación. Esta serie de rodeos formaban parte de un protocolo, de una secuencia de procedimientos estandarizados para aterrizar en el viejo aeropuerto de la ciudad, rodeo que implicaba una gran vuelta por el Canal, el cordón montañoso y la ciudad, graduando la velocidad de descenso y la altitud de manera paulatina.
Esta interminable vuelta, angustiante y plena de tensión, ¿podía ser más acotada, más directa?
A sufrir, pero recordando
La respuesta, afirmativa la vivencié unos años atrás, a bordo de un bimotor Fokker F27 de la Fuerza Aérea Argentina, cuando procedente de la ciudad de Río Grande, el piloto militar, fuera de todo protocolo, inicia el descenso directo y sin rodeos desde el sector montañoso, hacia la pista.
Maniobra osada si las hay.
Montada para el disfrute de los espectadores de un show aéreo pero no para los pasajeros que nos sujetábamos a los apoyabrazos del asiento como si fuera la baranda de un tobogán que desciende a un precipicio sin fin. Fue una operación sorpresiva, arrebatada, que demostró que la ley de gravedad se aplicaba a la nave que descendía vertiginosamente, pero no a los estómagos y vísceras que venciendo su inercia, presionaban nuestros esófagos y cuerdas vocales, ahogando toda posibilidad de que los pasajeros emitiéramos sonido alguno.
¿Volvería a ser pasajero de un vuelo cuya operación evadiera otra vez ciertos protocolos?
A punto de aterrizar
En otro giro inesperado, el avión se aleja de la cadena montañosa que rodea a Ushuaia y sobrevuela el Canal Beagle, para iniciar la etapa de aproximación final desde el sur hacia el norte por la cabecera identificada como 34, la que geográficamente está opuesta a la ciudad, la más alejada (ver gráfico 1). Fue una aproximación suave, relajada, liberada de tensionantes turbulencias y ráfagas cortantes. Se auguraba un aterrizaje exitoso, ya que no se percibían inquietantes alteraciones meteorológicas. A pesar de la densa masa nubosa, no hubo necesidad de operar bajo mínimos; los pilotos contaban con la seguridad extra que otorgaba volar con visibilidad, sin instrumentos. Llegaba el ansiado momento: un toque suave y en pocos minutos estaríamos abandonando el avión.
Pero algo ocurrió.
A volar de nuevo
Una drástica aceleración impone potencia máxima a los motores para que el Fokker incremente la velocidad y la nave regrese, urgente, al aire. De pronto, a mi izquierda, veo pasar todas las instalaciones del aeropuerto, el Canal, la ciudad y las montañas, que desaparecían a medida que el avión, presuroso, ascendía.
Silenciosos, angustiados, inquietos, la mayoría de los pasajeros experimentamos por primera vez una maniobra de escape (go around). Rutinaria, quizá, para un piloto adiestrado, pero no para las personas cuyos alientos se agriaron en una atmósfera cargada de enigmática tensión. ¿Quién puede mantener la sangre fría en momentos como ese?
Ojalá los pilotos puedan, pensé en ese momento.
Todavía faltaba padecer ese segundo intento de aproximación. En pocos minutos todos los sonidos que un avión genera al despegar y al aterrizar se manifestaron a bordo.
Decolaje: rugido de aceleración, retracción de tren, contracción de slats.
Descenso: disminución de velocidad, repliegue de flaps y tren abajo.
Ardua tarea para quienes se encontraban en el cockpit. Todo allí adentro exigía absoluta precisión, concentración y decisión; no era momento para titubeos. Mientras tanto, en la cabina, los cinturones de seguridad apretujaban más que nunca los cuerpos de los tiesos pasajeros, que hasta ese momento protagonizamos sin querer, una película de suspenso. Pero todos, sin embargo, temíamos que este filme se convirtiera en uno de terror, cuyo monstruo no era una horripilante masa informe de cuerpo ceruminoso sino una superficie rectangular tan dura como el pavimento y tan limitada como la vida misma.
Y apenas faltaban milimétricos segundos.
Nuevamente la nariz del avión se dirige a la cabecera 34. La fase final del vuelo era lo suficientemente estable para que los comandantes no se distrajeran con imprevistas turbulencias y se concentraran en la pista, que ya estaba siendo acariciada por los neumáticos de la nave. A diferencia del primer intento, este segundo frenado parecía asegurado. Pero el avión se desplazaba a mucha velocidad hacia el otro extremo, hacia la cabecera 16. ¡El avión debía necesariamente detener su marcha! No había más que agua helada al finalizar el hormigón. Un terraplén sería la catapulta para enviarnos junto a las siempre hambrientas centollas del Canal.
A mi izquierda observé que el hangar principal, el edificio de la Base Aeronaval, el área de estacionamiento, la terminal de pasajeros y el hangar del Aeroclub desaparecían de la vista muy rápidamente. El asiento del medio estaba vacío y en el de la ventanilla se ubicaba un adolescente que viajaba por primera vez en avión. Como si fuera una filmación en cámara rápida, al ver pasar todas esas instalaciones y con la seguridad de entender lo que ocurría, le dije al joven: “¡nos vamos al agua!”.
Nunca supe si pudo entender lo que le expresé, lo cierto es que el avión todavía no frenaba y a la altura del quincho del Aeroclub se sintió un giro y un derrape. El Fokker se detuvo pero quedó en una posición incómoda. A partir de este momento todo sucedió en una secuencia de microsegundos. En primer lugar los pilotos apagaron los motores y se produjo de golpe un silencio sepulcral. Al estar sentado en la ubicación delantera veo que una de las tripulantes, presa de una crisis nerviosa, comienza a llorar. Empieza el griterío y el llanto de otras mujeres y niños. Desde el fondo de la nave se escuchó, de modo vehemente, una orden para mantener la calma.
Evacuación de emergencia
Solo se abrió la puerta delantera del lado izquierdo, ya que la que estaba situada sobre el ala había generado un vacío difícil de superar: el avión quedó colgado, con la trompa hacia abajo y el timón de cola hacia arriba.
La extensión de los toboganes en esa puerta hubiera implicado que los pasajeros se cayeran y lastimaran seriamente. La evacuación no fue difícil para las personas más jóvenes o para los que estábamos sentados bien adelante. Por el contrario, el pasillo inclinado hacia la derecha y hacia adelante, resultó un factor de entorpecimiento para personas con movilidad reducida o adultos mayores que estaban ubicados en el sector medio o posterior de la aeronave. Las puertas del lado derecho no fueron abiertas para la emergencia porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. Debido a la posición en que había quedado el avión, extender toboganes por ese sector haría descender a los pasajeros de modo violento hacia la playa.
Nadie bajó con bolsos u objetos. Hubo respeto a la hora de abandonar el avión. Otra fue la actitud de quienes eran los responsables de devolver las pertenencias que quedaron a bordo para ser entregadas muchas horas más tarde. Manos ajenas se hicieron de objetos menores. Los más codiciados: los periódicos capitalinos. Catorce días sin las noticias impresas no era una cosa menor en la Ushuaia de la década de 1980.
La escalerilla del avión, corta, fue lo suficientemente justa para descender por el lado izquierdo con relativa estabilidad. En ese instante, recuerdo muy bien, lo primero que se me vino a la cabeza fue la idea de que se iba a producir una explosión. Idea absurda, ya que ni los motores ni las alas habrían sufrido, en principio, daños. La nave quedó con el ala derecha paralela al terraplén con un ángulo de inclinación cercano a los treinta y cinco grados. El tren de aterrizaje derecho y el delantero quedaron enterrados en ese desnivel, que actuó como un milagroso freno natural, y evitó que el avión cayera de modo abrupto los más de diez metros de altura que separan el borde de la cabecera del nivel del mar.
Ni bien pongo mis pies sobre la tierra, mejor dicho sobre la nieve, observo que decenas de personas se acercaban al aparato para ayudarnos y despejar el área lo más pronto posible. Eran los comensales que estaban disfrutando de un asado dominguero en el quincho del aeroclub situado a escasos metros de la cabecera; dotado de una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad y, por supuesto, de la pista, no se habrán perdido detalle alguno de la maniobra de escape, y menos aún del segundo aterrizaje del Fokker. Esos individuos no eran simples espectadores que observaron en “primera fila” el incidente. Todos, o por lo menos la gran mayoría, eran experimentados pilotos o socios del Aeroclub Ushuaia. Eran idóneos para elaborar certeras hipótesis respecto de lo que ocurría. Lo cierto es que estuvieron entre los primeros que se acercaron para asistirnos.
Confuso, nervioso, intenté regresar al avión, sin saber por qué y para qué, hasta que alguien me detuvo y me acompañó hacia la terminal, situada a unos trescientos metros de la cabecera. Tardé en reaccionar; menuda sorpresa. Ese alguien era mi hermano Norberto, quien al advertir lo que pasaba se acercó raudamente al pie de la escalerilla del avión. Él me acompañó al interior del pequeño edificio del aeropuerto, donde mi padre y todas las personas que desde afuera vivieron el angustiante episodio esperaban, en convulsionado ambiente, a familiares y amigos.
No puedo asegurar que este incidente me traumatizó. Sin embargo, desde el año 1986 hasta que se habilitó el nuevo Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas en 1997 evité, en la medida de lo posible, los aterrizajes en la vieja pista de la Base Aeronaval. Prefería llegar hasta Río Grande, y desde allí continuar el viaje hacia Ushuaia por vía terrestre.
Algunas reflexiones
Esta narración no pretende ser un informe técnico sino un relato que procura recrear, como testigo directo, los diferentes momentos que se generaron para que aconteciera este percance. Al no ser un perito en accidentología aérea no puedo ni debo emitir conclusiones. Pero es inevitable, cada tanto, pensar en esta experiencia y plantearme interrogantes que hasta ahora, creo, no han hallado respuestas concluyentes… o convincentes.
Y refrescar este episodio ocurrido en 1986 no apunta, desde ya, a que se reabran expedientes o nuevas investigaciones, sino a que se establezca entre los idóneos un punto de debate que clarifique las incógnitas que de modo permanente deambulan en mis recuerdos y, más importante aún, a que se fortalezca el acervo histórico y cultural de una comunidad que ha vivido y sufrido este y otros percances en carne propia o muy de cerca.
Siendo una expresión trillada, se afirma que en aviación un accidente o incidente no es el producto de un hecho fortuito; es el resultado de una sumatoria de errores. Entonces, ¿sería este un caso que responde a dicho postulado?
Entonces, ¿cuáles fueron esos errores o quiénes lo cometieron?
Desde luego que existen varias formas para encarar una indagación. Desde lo general a lo particular puede ser una opción viable cuando no se conozcan bien los componentes del conjunto. Lo curioso de esta historia, en cambio, es que nos exhibe a todos los actores de la obra pero no puede identificar de modo sencillo quién es el protagonista principal.
De todos modos, los sospechosos están a la vista: el conflicto, el tipo de avión, la torre, la meteorología, la pista y los pilotos y su accionar. Sobre cada uno de ellos recaen preguntas y respuestas que generan más dudas.
El conflicto
A comienzos del año 1986 el presidente Alfonsín introdujo cambios en la política de privatizaciones del gobierno. Una comisión creada por decreto elaboró un borrador de un pliego licitatorio para privatizar la empresa Austral Líneas Aéreas que había sido estatizada en época de la dictadura.
¿Fue el paro de pilotos de Aerolíneas una estrategia para amedrentar y desintegrar los intentos de privatizar una de las mayores empresas aerocomerciales del país, o fue solo un reclamo de índole salarial?
¿Fue prudente la decisión presidencial para que pilotos militares estuvieran al mando de vuelos comerciales de la empresa de bandera?
Y si no hubiera existido el despiste, ¿cuánto tiempo más esos pilotos militares hubieran operado las máquinas de Aerolíneas Argentinas?
Lo cierto es que este incidente provocó que al día siguiente se levantara el paro y se restablecieran todos los servicios de la compañía.
El avión
¿Era el F28 un avión apto para aterrizar en pistas cortas contaminadas con agua-nieve y/o hielo?
Ese tipo de nave cuenta con dos aletas ubicadas detrás de los motores que, aunque se desplegaron, no tienen la capacidad por sí solas, de detener el aterrizaje de un poderoso jet. Los flaps de las alas, replegados totalmente, poco pudieron colaborar en el proceso de frenado. El Fokker tiene un sistema de frenos convencional. Esa particularidad, asociada a una superficie no adherente, fue el detonante para que el avión bloqueara sus neumáticos y se deslizara por la pista como un trineo.
A pesar del episodio, tanto la Armada como la Fuerza Aérea Argentina siguieron aterrizando con este tipo de aeronave en la antigua pista durante diez años más, sin sufrir ningún tipo de percances. Pero Aerolíneas Argentinas nunca más volvió a hacerlo.
La torre, ¿choque institucional?
Vaya escenario para un incidente. Por un lado la torre de control instalada en la Base Aeronaval que depende de la Armada y, por el otro, los pilotos bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina. En este particular contexto, ¿hubo desinteligencias entre los controladores aéreos y los comandantes de la nave?
¿Pudo haber existido rivalidad, celos o bien diferentes enfoques técnicos que hayan dificultado conciliar aspectos comunicacionales entre ambos?
Como en todo pueblo chico las versiones afloran…
Una de ellas indicaba la existencia en la pista –no informada por la torre– de una máquina limpia nieve. Habiéndola observado, antes de aterrizar, los pilotos tomaron la decisión de levantar vuelo de inmediato, obligando a generar la maniobra de escape.
Otra versión indicaba que desde la torre no se habría comunicado al piloto la presencia de planchones de hielo sobre el hormigón.
La meteorología
De acuerdo a los vientos imperantes, ¿cuál de las dos cabeceras era la apropiada para el aterrizaje seguro?
Habida cuenta de la maniobra de escape y el posterior despiste, haber optado por aterrizar siempre a través de la cabecera 34, ¿fue una decisión acertada? Esta pregunta quedará como una de las grandes dudas sin resolver.
La pista
Resultaba evidente que la longitud de la pista ya no era solo una de las dificultades a sortear. La franja disponible –su ancho– estaba notablemente reducida.
En efecto, la pista contaminada con agua, agua-nieve y planchones de escarcha, redujeron la superficie de contacto. Solo veinte de sus cincuenta metros estaban disponibles para que la máquina asiente los neumáticos y su energía cinética.
Por otra parte, cuando se produce el barrido de la pista, se van conformando irregularmente pequeños montículos que no se terminan de eliminar.
Entonces, ¿es posible que la o las máquinas encargadas de despejar la nieve de la pista no fueran suficientes para generar una limpieza eficiente y garantizar un aterrizaje exitoso para que las ruedas del avión eviten frenar sobre dichos montículos?
Los pilotos y su accionar
Ante la coyuntura gremial, la inédita iniciativa presidencial, la presión de operar máquinas que no les eran propias, una extensa demora en el aeropuerto de Río Gallegos, una maniobra de escape nada menos que en la vieja pista del Aeropuerto Almirante Berisso de Ushuaia, pista resbaladiza y presuntos desacuerdos con la torre, ¿pueden haber sido factores que, in crescendo, no permitieran a los pilotos mantener máxima concentración en la etapa más crítica de un vuelo, la del aterrizaje?
A los pocos días de producido el despiste, el semanario argentino Gente publicó un reportaje al comandante de la aeronave:
Periodista: ¿Tiene tanta magnitud lo ocurrido?
Comandante: “No fue tan grave”.
También destaco, de dicho artículo, las palabras de un comandante e instructor de la compañía estatal, en una entrevista que le hicieron los periodistas de la revista: “¿Pista congelada? Ni el Fokker ni el Boeing 737 trabajan en pista congelada porque no hay capacidad de frenado suficiente. Es una ley que Aerolíneas Argentinas no opere con hielo”. “Es imposible entender como mandaron a un Fokker en esas condiciones. La pista estaba contaminada con agua y agua-nieve. Condiciones prácticamente imposibles para aterrizar. Eso sería aceptable en una pista de más de 3000 metros, pero no en una de 1400, con una montaña cerca. Nunca en Aerolíneas hubo una política para Fokker en Ushuaia.”
¿Fue un ligero incidente por el hecho de no haber tenido que lamentar víctimas fatales ni daños materiales o se debería tomar dimensión del gravísimo accidente que podría haber ocurrido?
Más incógnitas, ¿qué fue lo que evitó la tragedia: la pericia, el derrape o el terraplén?
¿Hubo pericia por parte del piloto al generar el derrape del avión, como último recurso, antes de que el avión se deslizara como por un tobogán directo al mar?
¿O fue el terraplén un árbitro natural que determinó que este incidente no se convirtiera en un grave accidente?
No tengo respuestas a tantas preguntas, quedando la siguiente incógnita planteada para la eternidad. ¿Quiénes fueron, en definitiva, los responsables de que la aeronave aterrizara en un aeropuerto con dichas características?
Epílogo
Cualesquiera que fueran las respuestas, pasajeros y tripulación llegamos a destino indemnes.
Al no existir, por suerte, personas heridas ni daños significativos en la aeronave, este suceso fue considerado como un incidente menor. De hecho, la nave pudo ser retirada del lugar y a los pocos días, previo chequeo de algún magullón en la panza del fuselaje, tren de aterrizaje y planos, el avión retornó sin pasajeros a la ciudad de Buenos Aires y continuó volando de manera normal.
No siempre se puede contar una historia cuando de incidentes o accidentes aéreos se trata.
Algunas curiosidades en torno al episodio
• El Fokker F28 matrícula LV-LOA que protagonizó el incidente del presente relato, bautizado Ciudad de Viedma, fue desguazado diez años más tarde, en 1996.
• Es posible encontrar blogs y sitios web que relatan la historia de ese vuelo y ese avión. En algunos casos se consigna como fecha del incidente el 16 de julio de 1986, dato incorrecto, porque el episodio ocurrió el día 13 de julio de ese año.
• En septiembre de 1986 un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas se despistó al aterrizar por la cabecera 34 y cayó al agua helada del Canal Beagle. Algunos pasajeros sufrieron heridas leves. La nave, inutilizada, fue retirada de la flota y posteriormente desguazada.
Gráfico 1
Fotos gentilmente cedidas por el señor Miguel Roa
Fotos gentilmente cedidas por el señor Eduardo Pocai
(Foto Revista Gente N° 1095 - 17/7/1986)