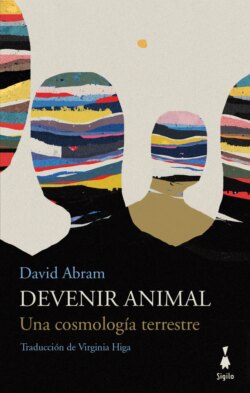Читать книгу Devenir animal - David Abram - Страница 10
Casa
(Materialidad I)
ОглавлениеMi mano derecha se estira para alcanzar un libro. Los dedos se abren, se alargan hacia el volumen encuadernado, y de repente el tomo se trepa a mi mano. Se me desliza de entre los dedos y se acomoda otra vez entre la muñeca y la base del pulgar. Mi otra mano ahora husmea la cubierta. El libro cae abierto al medio entre dos páginas. Al parecer, en este punto de la historia todo está lleno de caracoles. Las páginas se llenan de caracoles: grandes, con caparazones en espiral, marrones y rosados y castaños con manchas; lentamente se deslizan por mi muñeca, algunos caen sobre la pálida madera de arce del escritorio. Ahora el libro entero está lleno de estas criaturas lentas y mi escritorio parece rebosante de ellas…
Me despierto y me siento, el olor penetrante del lodo poco a poco da paso a la luz que se filtra por las ventanas y las sábanas bañadas de sol que se me enredan entre las piernas. Sonrío confundido ante la imagen, que enseguida se disipa, de todas esas espirales translúcidas de calcita; giro las piernas hacia afuera de la cama y las apoyo en el piso. La camiseta de ayer está colgada en la silla de la esquina; me la pongo, me meto con dificultad en unos jeans nuevos y rígidos, me salpico la cara con agua de la canilla y bajo a la cocina tratando de decidir si quiero cereales o huevos revueltos. Entonces pierdo el hilo de mis pensamientos –me distraigo con un grillo negro que camina por las baldosas– pero mis brazos deciden por mí, y sacan la avena de la alacena y la leche de cabra de la heladera. Pronto estoy otra vez caminando por la casa hacia mi pequeño estudio con el dedo índice enganchado en el asa de una taza de porcelana, tratando de que el té no se derrame sobre el piso. Ya en la habitación a la que llamo mi estudio, apoyo el té en el escritorio, me doy vuelta y cierro la puerta.
Esta habitación al final de la casa está excavada en la ladera de la colina, de modo que tres de sus cuatro paredes tienen tierra sólida detrás de ellas, lo cual le da al lugar una sensación como de caverna. Dos claraboyas y una única ventana en la pared exterior invitan a la luz a entrar en la recámara. En días despejados, largos trozos rectilíneos de luz reptan lentamente por las paredes interiores.
Nos instalamos en esta casa con mi compañera Grietje y nuestra hijita hace solo unos meses, y sin embargo mis dedos ya conocen bien estas paredes pintadas de cal, manchadas aquí y allá donde tal vez colgaba un calendario o donde alguien pegó un dibujo que quitó al marcharse. A la derecha de mi silla, allí donde la temporada anterior la humedad se filtró desde la tierra compacta, la pared está moteada y descolorida. Los últimos meses han sido demasiado escasos de humedad; las nevadas breves del invierno se derritieron pronto y dejaron la tierra roja seca y resquebrajada y los peñascos de arenisca sedientos, expectantes.
En esta habitación de barro, la temperatura nunca sube demasiado; paso mis manos por las paredes frescas y añado mis propios manchones. Mi silla cruje: quiere un cambio de posición, estirar sus huesos metálicos. Me inclino hacia atrás sobre las patas traseras hasta que su espalda toca la pared y la silla me acuna. Armé esta silla con unas patas de metal, puntales y tornillos, un listón de madera terciada para el asiento y un cuadrado acolchado sujeto en su lugar por una cubierta de tela cosida que coloqué sobre el torso de la cosa. Se estira y gira conforme mi cuerpo gira dentro de ella; incluso respira de modo sutil cuando el día se hincha de calor y se relaja hacia la noche. Es una compañera amable para mi espalda y mi trasero huesudo, así que trato de responder a sus súplicas chirriantes lo mejor que puedo, flexiono sus piernas, me inclino hacia un lado y hacia el otro y doy alivio a sus junturas y sus tornillos para que ella haga lo mismo por mí cuando me siento allí a pensar.
Esto de sentarse en sillas es algo nuevo y extraño para el cuerpo primate: tener nuestros cuartos traseros lejos del suelo y nuestra espina flexible suspendida en el aire. Civilizado, desde luego. Sin embargo, cuánto más se nutrían nuestras espinas dorsales de su amistad frecuente con el suelo, de plantarse en él como árboles cuando preparábamos la comida y tallábamos nuestros instrumentos en cuclillas, mientras tejíamos patrones en telas brillantes y charlábamos con nuestros parientes. Pero ahora despreciamos el suelo. Pensamos que la gravedad es un lastre para nuestras aspiraciones: nos tira hacia abajo, nos retiene, hace que la vida sea un peso y una carga.
Sin embargo, esta atracción gravitacional que nos mantiene pegados al suelo fue alguna vez conocida como Eros –¡como Deseo!–, el anhelo embelesado de nuestro cuerpo por el Cuerpo mayor de la Tierra, y de la tierra por el nuestro. La antigua afinidad entre gravedad y deseo se mantiene evidente, tal vez, cuando decimos que hemos caído perdidamente enamorados, como si fuera el tirón constante del planeta lo que de algún modo está detrás del eros que sentimos hacia la otra persona. En este sentido, la gravedad –la atracción mutua entre nuestro cuerpo y la tierra– es la fuente profunda de ese delirio más consciente que nos compele a la presencia del otro. Como el magnetismo que sienten dos amantes, o una madre y su hijo, la atracción poderosa entre el cuerpo y la tierra ofrece sustento y reabastecimiento físico cuando se consuma en el contacto. Aunque en los últimos tiempos hemos llegado a asociar la gravedad con la pesadez y por ende a pensar que tiene un vector estrictamente descendente, algo sube hacia nosotros desde la tierra sólida cuando estamos en contacto con ella.
Nos damos pocas oportunidades para saborear ese nutriente que sube hacia nosotros cada vez que tocamos el suelo, y por eso no es sorprendente que hayamos olvidado la naturaleza erótica de la gravedad y el placer vigorizante del contacto con la tierra. Pasamos nuestros días caminando no sobre la tierra sino sobre bloques artificiales suspendidos en pisos de oficinas y sótanos; en nuestros escritorios nos encaramamos en sillas; por las noches nos dormimos sobre el lomo de camas prolijamente elevadas para no estar demasiado cerca del suelo. Si nos aventuramos a salir, por lo general no vamos a pie sino que nos entregamos a la alquimia fogosa de los automóviles, cuyos cilindros afiebrados y llantas rodantes nos transportan con premura hacia nuestro destino sin que haya necesidad de atravesar el terreno intermedio.
Pero aunque nuestros artefactos nos mantengan en alto y alejados de la tierra sólida, ellos mismos participan de esa solidez y de esa terrenidad; algo del suelo pasa hacia los puntales y las vigas de nuestros edificios y se propaga hacia las tablas de madera y los listones de arce y pino que se apoyan sobre ella, y también hacia las baldosas de cerámica del suelo, a veces un poco bloqueada y sofocada si es que las baldosas son de plástico. Y aun así, en esa condición disminuida, algo se filtra hacia arriba por las patas de nuestros escritorios y se propaga por la superficie para besarnos las puntas de los dedos que rozan las vetas, y fortifica nuestros codos huesudos cuando descansamos la cabeza entre las manos abiertas. Es una especie de pulso, una resonancia oscura que sostiene y alimenta las cosas. Podemos saborearla en la espesura del colchón o en la felicidad mullida de las almohadas cuando nos recostamos por la noche. Las llantas de goma de nuestra bicicleta pueden parecer insensibles a tal alimento, sin embargo, cuando ruedan sobre el asfalto masajean la canción para hacerla salir de su estupor pavimentado, allí donde la vitalidad de las piedras y el vigor del suelo y los tallos yacen atontados y luchan para levantarse a través de la coraza negra y bituminosa.
Ciertas construcciones pueden invitar y agrandar el pulso erótico del suelo (como muchos adobes hechos de tierra y techos cubiertos de paja, o incluso algunos rascacielos de inusual elocuencia); otras sofocan y silencian ese pulso, pero creo que no pueden inmovilizarlo por completo. Todas las cosas sólidas, ya sea un escarbadientes o una trompeta, un plato de porcelana o un helicóptero, están hechas de materiales que alguna vez nacieron de la tierra. Sin importar cuán profunda haya sido la alquimia del laboratorio, la materia que reluce o dormita en nuestras creaciones –la materia que presta su densidad opaca o su extravagancia porosa a herramientas y máquinas, sillas y pantallas de computadoras– retiene algún rastro de su antiguo linaje con la tierra uterina, alguna memoria de una era en que no estaba modelada según una voluntad exterior sino por la tensión y la exuberancia.
En esta habitación, una faja de luz con la forma de la ventana ha reptado por el piso y se ha doblado, y empieza a escalar la pared que da al este. Alrededor de la ventana de la pared opuesta hay un marco rústico de pino teñido de un tono ámbar profundo. Cada nudo ovalado de la madera parece un ojo abierto, un vórtice o un remolino entre las líneas que fluyen en ondas a lo largo de cada listón de corte transversal hasta que uno de esos nudos corneales y oscuros obliga a las vetas fluidas a curvarse a su alrededor, como el espacio-tiempo alrededor de una estrella.
Las vetas ondulantes y las irregularidades de la madera le resultan atractivas a mi piel animal pues repiten las líneas alrededor de mis nudillos, que son como olas, y los nudos en mis hombros musculosos, y evocan así la naturaleza imperfecta e improvisada de todos los seres terrestres. Es una naturaleza que también está presente en la piedra y en las corrientes invisibles que arremolinan las nubes al otro lado de la ventana, en las grietas que poco a poco se extienden en el revoque pintado de las paredes (a medida que la gravedad invita lentamente a esta casa a asentarse con más intimidad en el suelo). Hay una afinidad entre mi cuerpo y las presencias sensibles que me rodean, una vieja solidaridad que hace caso omiso de nuestra distinción sobreeducada entre materia animada e inanimada. Su influencia constante en mi vida yace muy por debajo de mi percepción consciente, debajo de las sensaciones animales que recorren mis neuronas, más abajo incluso de las sensibilidades vegetales que suben como savia por mis venas. Se despliega en una dimensión silenciosa, en esa capa muda de existencia desnuda que este cuerpo material comparte con las montañas y los bosques agazapados y con el tronco cortado de un viejo pino, con el agua de los arroyos que fluye a borbotones y los lechos secos de los ríos, e incluso con la piedrita –esquisto rosa mezclado con mica– que atrae mi mirada en uno de esos lechos fluviales y me lleva a tomarla entre los dedos. La amistad entre mi mano y esa piedra vuelve a poner en acto un eros antiguo e irrefutable, la afinidad de la materia consigo misma.
Antes de mudarnos a esta casa entre los álamos del gran desierto al norte de Nuevo México, vivimos por un tiempo en un amplio valle en las montañas, bien al norte de aquí. Allí los bosques eran más densos, las nieves del invierno más insistentes y más constantes las lluvias de verano. La casa a la que pertenecíamos en ese entonces tenía fardos de paja dentro de las paredes como aislación, suelo de ladrillos y muchas vigas toscas de abeto de corte cuadrado que se extendían a lo largo y se elevaban perpendiculares desde el centro del suelo hacia las paredes interiores para sostener las vigas que cortaban horizontales el espacio de arriba, y que a su vez sostenían varias vigas inclinadas a cuarenta y cinco grados en la parte más alta del techo abovedado.
Esa casa extraordinaria parecía más bien pequeña desde afuera, pero como consistía principalmente en una sola habitación grande (con varios rinconcitos y recovecos), por dentro daba una sensación de gran amplitud. Un loft separado ocultaba el alto cielorraso en uno de los extremos de la casa: allí dormíamos, y allí fue donde Grietje, con mi ayuda y la de una admirable comadrona de la zona rural de Idaho, dio luz a Hannah, nuestra pequeña hija, una semana antes del solsticio de invierno. La noche del solsticio arropamos a Hannah y la sacamos afuera por primera vez, y se la presentamos a las estrellas y las montañas cubiertas de nieve.
En dos semanas, Hannah nos acompañaba en nuestros paseos diarios de esquí por los campos de cultivo y los cañones arbolados, por lo general arropada debajo de la campera de polar de su mamá, con solo sus ojitos azules asomando debajo de la bufanda de Grietje mientras nos deslizábamos bajo las coníferas y los álamos. Poco a poco, a lo largo de varias lunas, Hannah aprendió a enfocar los ojos en formas cercanas y lejanas; en la casa le gustaba rodar por el suelo con nosotros y disfrutaba de acariciar las paredes, los armarios y las vigas cada vez que la acercábamos a ellos. La vivienda se transformó con su llegada y con la curiosidad constante que prodigaba incluso a sus facetas más sencillas: un ladrillo en el suelo, un pedazo de pared pintada. La gran habitación se acostumbró a sus chillidos de placer y consternación, y a las risas efervescentes que brotaban como burbujas cada vez que bailábamos con ella en brazos, girando y saltando al ritmo de la música de Baba Maal o Salif Keita que palpitaba en los altoparlantes baratos.
Un día, dieciséis semanas después de la llegada de Hannah, las llevé a ella y a su madre por rutas secundarias y autopistas hasta el aeropuerto de Idaho Falls, desde donde volarían a Bélgica para visitar a los padres de Grietje por diez días. Luego de varios abrazos de despedida y de saludarlas desde lejos mientras subían al avión, me compré el almuerzo en un restaurante local y emprendí el regreso hacia nuestro valle tranquilo, pasando junto a granjas de papas y a las extrañas estructuras móviles de riego que parecen esqueletos de dinosaurios en descomposición sobre los campos nevados. Me alegraba la perspectiva de pasar unos días solo, una oportunidad para recobrar el aliento y escribir sin las demandas constantes y el bullicio de la vida familiar. Detuve el coche junto al buzón, al final del camino de entrada, y miré adentro: algunas cartas y varias publicidades coloridas e inútiles del supermercado del pueblo. Ya nos habíamos quejado de esos volantes en la tienda y en el correo, pero sin resultado alguno. Manejé por el camino congelado y bajé del coche a la nieve. Recuerdo bien la euforia al estirar los músculos, la feliz anticipación de un tiempo para mí solo. Caminé hacia la casa tratando de pisar sobre las mismas huellas de nieve que habían hecho mis botas esa mañana y luego entré por la puerta a nuestra casa, agradecido por el calor de sus paredes y la familiaridad del lugar.
Pero cuando me quité las botas y dejé la mochila en la mesada, noté que algo no andaba bien. Había cierta angustia, cierta perturbación en la casa. Volví a abrir la puerta de par en par, preguntándome si había dejado algo afuera, pero no había nada. Cerré la puerta, agarré la correspondencia y me dirigí al sillón. Y entonces me detuve. Las paredes, el techo, las mesas bajas e incluso las paredes me fulminaron con la mirada. El sillón, con sus gruesos almohadones tapizados, me mantenía a distancia. «La pequeña se ha ido», mascullé en voz baja.
Mis palabras parecieron inducir un sutil cambio en el comportamiento de las escaleras, y las paredes se empezaron a combar. Todo el interior parecía pesado, opresivo: la acusación se había convertido en abatimiento. «Pero la bebé volverá –dije, a nadie en particular, y luego más fuerte–: ¡Escuchen! Hannah volverá. ¡En diez días estará en casa!».
La habitación se iluminó de inmediato. Los muebles se relajaron, el cielorraso dejó de parecer amenazante. La estructura de la casa se aflojó y se suavizó, y las vigas de madera se acomodaron en lo que parecía una espera paciente y resuelta. El espacio ya no se sentía acusatorio; de hecho, ya no parecía prestarme ninguna atención. Me hundí en el sillón con la correspondencia.
Fueron diez días fructíferos, y cuando Hannah y su mamá regresaron a casa, la rueda de la vida volvió a girar como antes: aparecieron nuevos descubrimientos, se forjaron nuevas intimidades entre los miembros de Hannah y el ritmo reiterado de las escaleras, entre su mirada inquisitiva y el interior de algunos armarios.
Pero fue esa extraña confrontación con la casa al regresar solo ese día desde el aeropuerto lo que me alertó de la manera en que las cosas aparentemente inertes de una casa adquieren una nueva vida con la curiosidad y el placer de un niño, el modo en que sus formas son recibidas y bienvenidas por una criatura, que las disfruta en su peculiaridad y maravilla mucho antes de que esos objetos sean nombrados, antes de que sus límites se vuelvan precisos o se defina su rigurosa utilidad y su propósito. Los nuevos amigos a quienes les relaté el extraño encuentro asumieron, desde luego, que mi experiencia de la casa acusatoria y abatida era el resultado de una distorsión de la imaginación, una proyección de mi propio humor interior sobre las paredes de cal y la estructura de madera del edificio. Sin embargo, esa interpretación me pareció demasiado simple, demasiado fácil. Después de todo, el encuentro me tomó totalmente por sorpresa; mi propio humor, antes de entrar en la casa, era de júbilo y confianza, un humor idílico que se vio interrumpido por la consternación de las paredes. E incluso suponiendo que hubiera en mí alguna profundidad que ya de alguna manera se sentía decaída, ¿por qué fue solo la casa la que captó ese humor, y no el automóvil en el que manejé de vuelta, o los campos nevados? La idea de «proyección» no explica lo que hay en ciertos objetos que despiertan nuestra imaginación. Implica que los objetos que percibimos son meros fenómenos pasivos, del todo neutrales e inertes, y nos habilita así a pasar por alto el modo en que esos objetos afectan activamente el espacio a su alrededor, el hecho de que las cosas materiales también son cuerpos que influencian a los otros cuerpos que están dentro de su ámbito, y a su vez son influenciados por estos.
La relación de uno mismo con su casa, en otras palabras, no es una relación entre un puro sujeto y un puro objeto; entre una inteligencia, o mente, activa, y un pedazo de materia puramente pasiva. Antes quizás yo también pensaba la relación en esos términos, y puede incluso que haya vuelto a esa arrogancia cuando retomé la vida ajetreada de un padre primerizo. Pero medio año después de ese evento, otro encuentro con el edificio me sacó de mi postura distante de una vez y para siempre.
Hannah, de casi un año de edad, había estado gateando por varios meses y estaba aprendiendo a caminar y a mantener el equilibrio sujetándose del borde de una mesa baja mientras daba pasos a su alrededor, para luego lanzarse hacia el espacio abierto de la gran habitación tambaleándose de un lado al otro. En una de esas travesías, sonó el teléfono. Era el dueño de la casa que nos informaba que había decidido regresar al valle y mudarse otra vez allí, de modo que tendríamos que mudarnos en cuestión de unas pocas semanas.
Cabizbajos, Grietje y yo empezamos a empacar nuestra ropa, nuestras ollas y sartenes, y nos tomó más de una semana juntar y ordenar los varios papeles dispersos y los montones de facturas sin clasificar mientras las cajas se amontonaban en el suelo. Yo quité el polvo, barrí y desmonté varios electrodomésticos, y volví a barrer después de que Hannah volcara otro contenedor con artículos diversos. Todo el tiempo me preguntaba cómo nuestra partida de la casa afectaría el cosmos de nuestra pequeña hija.
No me detuve a pensar en el efecto que nuestra partida tendría sobre la casa misma (hacía tiempo que había olvidado mi experiencia de seis meses atrás, cuando regresaba del aeropuerto). Sin embargo, a pesar de todas mis preocupaciones por Hannah, a medida que se acercaba el día de nuestra partida –el día en que cargaríamos el camión de mudanza con cajas y mesas y lámparas– no fue mi hija sino yo el que se empezó a poner ansioso. Esta era una buena casa para nosotros; irse no parecía lo correcto. No importaba que planeáramos asentarnos en el valle del Río Grande al norte de Nuevo México, donde teníamos un puñado de viejos amigos: esta casa, en la que habíamos vivido solo por un año y medio, se sentía más familiar que esos amigos. Se sentía como una familia. Era el lugar donde Grietje y yo nos habíamos multiplicado y nos habíamos convertido en una familia. La perspectiva de dejar el lugar me disgustaba; me parecía un error.
Unas noches antes del día previsto para nuestra partida, me desperté sobresaltado en medio de la oscuridad. Había alguien en la casa.
Bajé del loft y me quedé escuchando desde lo alto de las escaleras. Silencio. Bajé en puntas de pie a una habitación que refulgía con una luz pálida: la luna llena miraba fijo por las ventanas y hacía rebotar su resplandor en las paredes. La superficie de la mesada brillaba, ebria de luz de luna. Pero había algo más: todas esas vigas de madera talladas de manera tosca, fuertes como tendones, que se elevaban desde el suelo hasta el techo, o que descendían desde el techo hasta el suelo, y las otras, que se estiraban horizontalmente a lo largo del espacio superior de una pared a la otra para sostener los aleros exteriores, y los puntales angulosos que unían las vigas transversales con las que sostenían el techo abovedado sobre su lomo inclinado, todas esas vigas que se precipitaban de aquí para allá por el aire invisible brillaban más que ninguna otra cosa en la habitación iluminada por la luna, y sus superficies agrietadas relucían con un fuego lúgubre.
Individuos robustos, musculosos, cada uno con su vector y su estilo único –vetas ondulantes como el jazz entre un cúmulo de nudos, o que orbitaban en torno a un nudo enorme allí donde alguna vez había crecido una larga rama que sobresalía del tronco, o quizás vetas lisas y suaves de una punta a la otra– cada uno de los postes de madera estaba imbuido de un carácter particular. Y me di cuenta, con cierta sorpresa, de que yo ya conocía esos poderes, que las líneas fluidas que atravesaban cada viga, los remolinos y las ondas en la fibra de cada poste se habían convertido de algún modo en algo familiar para mis sentidos, aunque nunca les había prestado atención consciente a sus patrones sinuosos. Las vigas de esta casa habían estado conversando en silencio con mi cuerpo de criatura en el transcurso del año, persuadiendo a mis ojos y a mis dedos errantes en innumerables momentos de distracción, y ahora noté que ya los conocía como individuos, es decir, que los conocía sin conocerlos, hasta esa noche, cuando de repente rompieron el callo frío de mis suposiciones y me obligaron a reconocer el intercambio silencioso, ese lenguaje más viejo que las palabras que mis extremidades musculosas hablaban con total fluidez. Hacer ese descubrimiento, de pie entre todas esas vigas de madera y las sombras de luz de luna que proyectaban en las paredes y el suelo, me trajo de vuelta a mí mismo, enraizó mi mente en el suelo fértil de mi cuerpo vivo, y así pude saborear los ladrillos con los pies y las corrientes de aire que me lamían la cara, pude incluso sentir el viento que se arremolinaba afuera bajo los aleros y soplaba sobre el tejado.
No era de extrañar, por lo tanto, que me hubiera puesto más y más ansioso a medida que se acercaba el día de nuestra partida. Era como si hubiésemos estado viviendo un año y medio en un bosquecillo de viejos árboles, un cúmulo de abetos, cada uno con su ritmo y su personalidad, que habían sido para nuestros cuerpos no solo refugio sino quizás también una especie de guía mientras nos convertíamos en una familia. Mis sentidos animales se habían acostumbrado a esas vigas, a esas vidas rectilíneas cuyas disposiciones sutilmente diferentes le habían otorgado una calidez comunal a la estructura y habían infundido la camaradería insólita que yo venía sintiendo por el lugar. Me acerqué por turnos a cada una, apoyándome o siguiendo el trazado de sus vetas con los dedos, y por último les di unos golpecitos con los nudillos: un gesto torpe, sí, pero lo suficientemente instintivo como para entablar un contacto agradecido con el interior de una pieza de madera.
Y luego subí las escaleras y volví a la cama.
A la mañana siguiente me desperté más renovado de lo que había estado en varias semanas. Mis extremidades estaban ávidas de empacar las últimas cajas y cargar el camión de mudanza. Salimos a la ruta al otro día, aunque el camión quedó atrapado en la nieve antes de llegar a la autopista. Dos vecinos que iban de camino al trabajo se detuvieron y nos ayudaron a desatascar los neumáticos. Compramos un café barato en la cafetería del pueblo y dejamos atrás el valle mientras discutíamos qué ruta convenía tomar y saludábamos y nos despedíamos de las montañas.