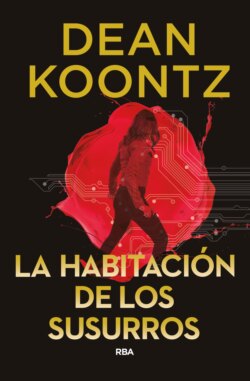Читать книгу La habitación de los susurros - Dean Koontz - Страница 6
PRIMERA PARTE A LA MANERA DE HAWK
ОглавлениеCora Gundersun caminó a través de un fuego abrasador sin quemarse y sin que su vestido blanco prendiera. No tenía miedo, antes bien se sentía emocionada, y las muchas personas admiradas que presenciaban aquel espectáculo estaban boquiabiertas de pasmo, mientras que en sus expresiones de asombro parpadeaban los reflejos de las llamas. La llamaron por su nombre pero no con voces de alarma, sino con fascinación, con una nota de veneración incluso, por lo que Cora se sintió emocionada y humilde a partes iguales por que la hubieran convertido en alguien invulnerable.
Dixie, una perra salchicha dorada de pelo largo, despertó a Cora lamiéndole la mano. La perra no sentía respeto alguno por los sueños, ni siquiera por el que su dueña había disfrutado durante tres noches seguidas y del que le había hablado a Dixie con vívidos detalles. Ya había amanecido, era la hora del desayuno y del aseo matutino, para Dixie mucho más importante que cualquier simple sueño.
Cora tenía cuarenta años y un aspecto pajaril y vivaz. Mientras la pequeña perra bajaba el conjunto de escalones portátiles que le permitían subir y bajar de la cama, Cora se levantó para enfrentarse al día. Se puso unas botas que le llegaban al tobillo con reborde de piel que ella utilizaba como zapatillas de invierno, y en pijama siguió a la dachshund que trotaba por la casa.
Justo antes de entrar en la cocina, se le ocurrió la idea de que un desconocido estaría sentado a la mesita de la estancia y que algo terrible sucedería.
Por supuesto, ningún hombre la esperaba. Nunca había sido una mujer asustadiza. Se reprendió a sí misma por haberse sobresaltado sin motivo, sin ninguno en absoluto.
La cola dorada y plumosa de la perra barrió el suelo con impaciencia mientras Cora le ponía agua fresca y pienso.
Para cuando tuvo preparada y encendida la cafetera, Dixie ya había terminado de comer. Parada delante de la puerta trasera, la perra ladró con educación, solo una vez.
Cora cogió un abrigo de un perchero de la pared y se encogió de hombros.
—A ver si puedes vaciarte tan rápido como te llenas. Hace más frío ahí fuera que en el sótano del Hades, querida, así que no te entretengas.
Mientras abandonaba el calor de la casa camino del porche, el aliento le brotó como si un puñado de fantasmas que le poseían el cuerpo desde hacía tiempo hubiera sido expulsado mediante un exorcismo. Se quedó en la parte de arriba de los escalones para vigilar a la preciosa Dixie Belle, por si acaso todavía quedara algún mapache malhumorado por allí después de una noche en busca de comida.
Más de un palmo de nieve de finales de invierno había caído la mañana anterior. Al no haber soplado el viento, los pinos todavía cargaban estolas de armiño en cada rama. Cora había excavado un claro en el patio trasero para que Dixie no tuviera que rebuscar en la nieve profunda.
Los perros salchicha tienen un olfato muy agudo. Sin hacer caso de la súplica de su ama de que no perdiera el tiempo, Dixie Belle vagó de un lado para otro en el claro, con la nariz pegada al suelo, llena de curiosidad por averiguar qué clase de animales las habían visitado durante la noche.
Miércoles. Día de escuela.
Aunque Cora llevara fuera del trabajo desde hacía dos semanas, todavía sentía que debía darse prisa para ir a la escuela. Dos años antes, la habían nombrado «maestra del año en Minnesota». Quería mucho —y echaba de menos— a sus niños de sexto curso de primaria.
Las migrañas, que comenzaban de repente y que duraban entre cinco y seis horas, a veces acompañadas por malos olores que solo ella podía percibir, la habían inhabilitado. Los dolores de cabeza parecían responder lentamente a los medicamentos: zolmitriptán y un relajante muscular llamado Soma. Cora nunca había sido una persona enfermiza, y quedarse en casa la aburría mucho.
Dixie Belle finalmente orinó y dejó dos excrementos pequeños, que Cora recogería con una bolsa de plástico más tarde, cuando ya estuvieran congelados.
Cuando siguió a la dachshund al interior de la casa, vio que había un desconocido sentado a la mesa de la cocina, tomando un café que se había servido con todo el descaro. Llevaba puesto un gorro de lana. Se había desabrochado la chaqueta, también forrada de lana. Tenía un rostro alargado y unos rasgos afilados, y su mirada fría y azul era directa.
El intruso habló antes de que Cora pudiera gritar o darse la vuelta para huir.
—Juega al mensajero del miedo conmigo.
—Sí, vale —respondió, porque ya no parecía ser una amenaza. Después de todo, lo conocía. Era un tipo agradable. Él la había visitado al menos dos veces la semana anterior. Era un hombre muy agradable.
—Quítate el abrigo y cuélgalo. —Ella hizo lo que le pidió—. Ven aquí, Cora. Siéntate.
Sacó una silla y se sentó a la mesa. A pesar de mostrarse amistosa con todo el mundo, Dixie se retiró a un rincón y se acomodó allí para observarlo todo recelosa desde un ojo claro y otro castaño.
—¿Soñaste anoche? —le preguntó el hombre agradable.
—Sí.
—¿Fue el sueño del fuego?
—Sí.
—¿Fue un buen sueño, Cora?
Ella sonrió y asintió.
—Fue maravilloso, un paseo maravilloso a través de un fuego relajante, sin miedo en absoluto.
—Tendrás el mismo sueño otra vez esta noche.
Ella sonrió y palmeó dos veces en señal de regocijo.
—Oh, bien. Es un sueño tan maravilloso… Algo así como uno que tenía a veces de niña: el sueño de volar como un pájaro. Volar sin miedo a caer.
—Mañana es el gran día, Cora.
—¿De verdad? ¿Qué está pasando?
—Lo sabrás cuando te levantes por la mañana. No volveré más. Incluso con lo importante que es esto, no necesitas ninguna orientación práctica.
Se terminó el café, deslizó la taza hasta situarla delante de ella, se puso de pie y colocó su silla debajo de la mesa.
—Auf Wiedersehen, estúpida zorra flacucha.
—Adiós —respondió ella.
Una serie de luces diminutas que centelleaban y zigzagueaban aparecieron de repente en su visión, un aura que precedía una migraña. Cerró los ojos, temiendo el dolor que estaba por llegar. Pero el aura pasó. El dolor de cabeza no se produjo.
Cuando abrió los ojos, tenía la taza vacía sobre la mesa, delante de ella, con un residuo de café en el fondo. Se levantó para servirse otra.
Un domingo de marzo por la tarde, en defensa propia y con gran angustia, Jane Hawk había matado a un querido amigo y maestro.
Tres días después, un miércoles, cuando la noche estaba tan repleta de estrellas relucientes que ni siquiera el enorme despliegue de luces en el valle de San Gabriel, al noreste de Los Ángeles, podía aclarar completamente el cielo, la mujer llegó a pie a una casa que había explorado antes en coche. Llevaba consigo una bolsa grande llena de contenido incriminatorio. En la pistolera de hombro que llevaba debajo de la chaqueta deportiva colgaba una pistola Colt.45 ACP robada, modificada en una de las mejores tiendas de armas personalizadas del país.
El barrio residencial parecía tranquilo en medio de esa época caótica, silencioso en un tiempo caracterizado por el clamor. Los árboles pimenteros de California susurraban y las frondas de las palmeras crujían suavemente en una fragante brisa de jazmines. La brisa también estaba cargada por el mal olor de la descomposición que surgía de un desagüe del canal y también por otro, tal vez procedente de los cuerpos de las ratas envenenadas que habían huido de la luz del sol para morir en la oscuridad.
El cartel de EN VENTA en el patio delantero de la casa, el estado del césped al que le hacía falta una buena siega, el candado de seguridad fijado en el pomo de la puerta delantera y colocado por alguna inmobiliaria y las cortinas echadas indicaban que el lugar debía de estar vacío. Lo más probable fuera que el sistema de seguridad no estuviera activado, porque no quedaba nada en la casa que se pudiera robar y porque una alarma habría complicado la tarea de mostrar la propiedad a los posibles compradores.
El patio que había en la parte posterior de la casa carecía de muebles. El agua oscura que ondulaba en la piscina desprendía un leve olor a cloro, y era un espejo para la luna menguante.
Un murete de separación estucado y unos ficus ocultaban la parte posterior de la casa a los vecinos. Ni siquiera a la luz del día la habrían visto. Jane abrió la cerradura de la puerta de atrás con una pistola de ganzúas LockAid comprada en el mercado negro y que se vendía legalmente solo a las agencias policiales. Volvió a meter el dispositivo en la bolsa, abrió la puerta y se quedó escuchando a medio entrar la cocina sin luz, las habitaciones que había más allá.
Convencida de que su evaluación de la casa había sido la correcta, cruzó el umbral, cerró la puerta tras de sí y volvió a echar el cerrojo. De la bolsa sacó una linterna LED con dos configuraciones: la encendió en el haz más tenue y examinó una cocina elegante con armaritos blancos brillantes, encimeras de granito negro y electrodomésticos de acero inoxidable. No había utensilios de cocina a la vista. Tampoco vajilla de porcelana china de diseño a la espera de ser admirada en los estantes de esos pocos armaritos superiores que tenían puertas transparentes.
Atravesó habitaciones espaciosas tan oscuras como ataúdes cerrados y sin muebles. Aunque las cortinas cubrieran las ventanas, mantuvo la linterna en la luz de corto alcance, dirigiéndola solo hacia el suelo.
Se quedó cerca de la pared, donde era menos probable que crujieran los peldaños de la escalera, pero aun así anunciaron su llegada mientras ascendía.
Aunque lo que le interesara fuera la parte delantera de la casa, recorrió todo el segundo piso para asegurarse de que estaba a solas. Era una casa de clase media alta en un vecindario deseable, con un baño privado en cada habitación, aunque la frialdad de sus estancias vacías hizo que Jane tuviera el presentimiento de que se trataba de una zona urbana en declive y en decadencia social.
O, tal vez, no fueran las habitaciones oscuras y frías lo que fomentara esa aprensión. De hecho, la embargaba un presentimiento persistente desde hacía casi una semana, desde que se había enterado de lo que estaban planeando algunas de las personas más poderosas en este nuevo mundo lleno de maravillas tecnológicas para sus conciudadanos.
Dejó la bolsa de mano junto a una ventana en un dormitorio delantero, apagó la linterna y abrió las cortinas. No observó la casa que estaba justo enfrente de la calle, sino la que estaba al lado: un buen ejemplo de arquitectura de estilo Craftsman.
Lawrence Hannafin vivía en esa dirección, y era viudo desde marzo del año anterior. No había llegado a tener hijos con su difunta esposa. Aunque solo tuviera cuarenta y ocho años, veintiuno más que Jane, era probable que Hannafin estuviera solo.
Ella no sabía aún si lo podía considerar un posible aliado. Lo más probable fuera que se tratara de un cobarde sin convicciones, alguien que rehuiría el desafío que ella tenía la intención de plantearle. La cobardía era la actitud por defecto de los tiempos en los que vivían.
Esperaba que Hannafin no se convirtiera en un enemigo.
Durante siete años, ella había sido agente del FBI en el Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, siendo asignada con mayor frecuencia a casos relacionados con las Unidades de Análisis de Comportamiento 3 y 4, las cuales se ocupaban de los asesinatos en masa y los asesinatos en serie, entre otros delitos. Solo había matado en dos ocasiones en ese puesto, en una situación desesperada en una granja que se encontraba aislada. La semana anterior, mientras no estaba de servicio en el FBI, había matado a tres hombres en defensa propia. Se había convertido en una agente fugitiva, y ya estaba harta de tener que matar a gente.
Si Lawrence Hannafin no poseía el coraje y la integridad que su reputación sugería, Jane esperaba que al menos la rechazara sin intentar llevarla ante la justicia. No habría justicia para ella. No habría abogado defensor. Ni juicio por jurado. Teniendo en cuenta lo que sabía sobre ciertas personas poderosas, lo mejor que podía esperar era recibir un balazo en la cabeza. Ellos tenían los medios para hacerle algo mucho peor: la capacidad de romperla, de borrarle todos los recuerdos, de robarle el libre albedrío y reducirla a la esclavitud más dócil.
Jane se quitó la chaqueta deportiva y la pistolera de hombro y durmió, aunque no demasiado bien, en el suelo, con la pistola a mano. Como almohada, usó el cojín de una silla que había junto a la ventana al final del pasillo del segundo piso, pero no tenía nada que pudiera utilizar como manta.
El mundo de sus sueños era un reino de sombras cambiantes y de media luz plateada sin una procedencia concreta, a través del cual huía de maniquíes malévolos que en el pasado habían sido como ella, pero que ahora eran tan incansables como robots programados para la caza, con los ojos desprovistos de todo sentimiento.
La alarma del reloj de pulsera la despertó una hora antes del amanecer.
Sus limitados artículos de tocador incluían pasta de dientes y un cepillo. En el baño, con la linterna tenue puesta en un rincón del suelo, con la cara convertida en una máscara de expresión atormentada en el espejo oscuro, se lavó el sabor del miedo de aquellos sueños.
Abrió unos centímetros las cortinas de la ventana de la habitación y observó la casa de Hannafin a través de unos pequeños binoculares de gran potencia mientras su aliento cargado de menta humedecía brevemente el cristal de la ventana.
De acuerdo con su página de Facebook, Lawrence Hannafin corría una hora cada mañana al amanecer. Una habitación del segundo piso se iluminó y, minutos más tarde, se encendió una luz suave en el vestíbulo de la planta baja. Con una diadema para combatir el sudor de la cabeza, pantalones cortos y zapatillas de correr, salió por la puerta principal cuando el cielo del este enrojecía con las primeras luces rosadas del día.
Jane observó con los binoculares cómo echaba la llave y luego la guardaba en un bolsillo de los pantalones cortos.
Lo había observado desde su coche el día anterior. Había corrido tres manzanas en dirección al sur, luego había girado hacia el este en un vecindario con terrenos para caballos, donde había seguido los senderos para cabalgar que recorrían las colinas sin urbanizar llenas de maleza y de hierbas silvestres. Había estado fuera sesenta y siete minutos. Jane solo necesitaba una pequeña parte de ese tiempo para hacer lo que debía hacer.
Otra mañana típica de Minnesota. Una losa de cielo de color gris como una capa de hielo sucio. Copos de nieve dispersos en el aire en calma, como si se hubieran escapado entre los dientes apretados de una tormenta reticente a soltarse.
Vestida con su pijama y sus botines de piel, Cora Gundersun preparó un desayuno a base de tostadas con mantequilla espolvoreadas con queso parmesano, huevos revueltos y el tocino de Nueske, el mejor del mundo, que se sirvió bien frito, crujiente y sabroso.
Una vez sentada a la mesa, leyó el periódico mientras comía. De vez en cuando, partía un trozo de tocino para dárselo a Dixie Belle, que esperaba pacientemente junto a su silla y recibía cada golosina con deleite y gratitud.
Cora había soñado de nuevo que caminaba sin sufrir daño alguno a través de un fuego abrasador mientras los espectadores se maravillaban de su invulnerabilidad. El sueño la animó y se sintió purificada, como si las llamas hubieran sido el fuego amoroso de Dios.
No había padecido una migraña desde hacía más de cuarenta y ocho horas, lo que suponía el alivio más prolongado a su sufrimiento de que había disfrutado desde que comenzaron los dolores de cabeza. Se atrevió a esperar que su inexplicable aflicción hubiera llegado a su fin.
Con varias horas por delante antes de que necesitara ducharse, vestirse y conducir hasta el pueblo para hacer lo que debía, aún en la mesa de la cocina, abrió el diario que llevaba desde hacía algunas semanas. Su escritura era casi tan limpia como la producida por una máquina, y las líneas de cursiva fluían sin interrupción.
Una hora después, dejó el bolígrafo, cerró el diario y se puso a freír más tocino de Nueske, por si esa resultaba la última ocasión que tendría para comerlo. Fue una idea muy peculiar. Nueske producía tocino fino desde hacía décadas, y Cora no tenía ninguna razón para suponer que fueran a cerrar el negocio. La economía era mala, sí, y muchas empresas se habían retirado, pero Nueske era para siempre. Sin embargo, comió el tocino con tomates cortados en rodajas y más tostadas con mantequilla, y de nuevo lo compartió con Dixie Belle.
Jane no cruzó la calle directamente de la casa vacía a la casa de Hannafin. Caminó hasta el final de la manzana con la bolsa de mano, y luego media manzana más antes de cruzar la calle y acercarse a la residencia desde el norte, lo que redujo de forma considerable la posibilidad de que alguien mirara por una ventana el tiempo suficiente para reconocer tanto de dónde había venido ella como adónde iba.
En la casa de estilo Craftsman, los escalones de piedra tallada bordeados con ladrillos conducían hasta un ancho porche, y en ambos extremos de este, las glicinias de color carmesí en primera floración bajaban en cascada sobre los paneles de celosía, lo que proporcionaba una buena privacidad para poder cometer el allanamiento.
Tocó el timbre tres veces. No hubo ninguna respuesta.
Insertó la lámina delgada y flexible de la pistola LockAid en la ranura del cerrojo y apretó el gatillo cuatro veces antes de que todos los tambores de clavijas quedaran alineados.
Una vez dentro, antes de cerrar la puerta a su espalda, le habló al silencio.
—¿Hola? ¿Hay alguien en casa?
Cuando solo el propio silencio le respondió, se adentró.
Los muebles y la arquitectura combinaban entre sí de modo elegante. Había chimeneas de piedra de pizarra con revestimientos cerámicos. Los muebles eran de estilo Stickley con telas de algodón estampadas en tonos tierra. Las lámparas también eran de estilo Arts and Crafts, iluminación de artesanía. Vio alfombras persas.
El vecindario deseable, la casa grande y el diseño interior no favorecían su esperanza de que Hannafin fuera un periodista limpio. Se trataba de un periodista con puesto fijo, y en esos días, cuando los periódicos, en su mayoría, eran tan delgados como los adolescentes anoréxicos y desaparecían de forma constante, los periodistas de plantilla, incluso aquellos que trabajaban para un importante diario de Los Ángeles, no recibían grandes salarios. El dinero en cantidades realmente grandes se lo llevaban los periodistas de televisión, la mayoría de los cuales no eran por ello más periodistas que si fueran astronautas.
Hannafin, sin embargo, había escrito media docena de libros de no ficción, y tres de ellos habían pasado varias semanas en el tercio inferior de la lista de los más vendidos. Habían sido obras serias, bien escritas. Quizás hubiera elegido invertir el dinero de los derechos de autor en su casa.
El día anterior, tras usar uno de los ordenadores públicos de una biblioteca en Pasadena, Jane había pirateado con facilidad el proveedor de telecomunicaciones de Hannafin y había descubierto que no solo utilizaba un teléfono móvil, sino también un teléfono fijo, de modo que lo que estaba a punto de hacer era aún más fácil de realizar. Había podido acceder al sistema de la compañía telefónica porque conocía una puerta trasera creada por un superfriki informático del FBI, Vikram Rang.
Vikram era amable y divertido, y cruzaba las líneas legales cuando el director o un poder superior del Departamento de Justicia le ordenaban hacerlo. Antes de que Jane se fuera de permiso, Vikram se había enamorado inocentemente de ella, aunque por entonces ella estuviera casada y tan lejos de las posibilidades de ese juego que bien podría haber estado en la Luna. Era una agente que cumplía estrictamente el reglamento, de modo que nunca había recurrido a métodos ilegales, pero había sentido curiosidad por lo que podría estar haciendo el círculo interno corrupto en el Departamento de Justicia, y le había dejado a Vikram que se vanagloriara de sus habilidades cada vez que había querido impresionarla.
Al pensar en ello, ahora le parecía como si hubiera intuido que su buena vida se volvería amarga, que acabaría desesperada y huyendo, y que iba a necesitar todos los trucos que Vikram pudiera mostrarle.
Según los registros de la compañía telefónica, además de un teléfono instalado en la pared de la cocina, había tres modelos de escritorio en la casa de Hannafin: uno en el dormitorio principal, otro en la sala de estar y el tercero en el estudio. Ella comenzó por la cocina y terminó en el dormitorio principal, retirando la parte inferior de cada caja del teléfono con un destornillador Phillips pequeño. Conectó un chip de dos funciones que podía activarse remotamente para servir bien como un transmisor infinito, bien como una toma de línea estándar; instaló una derivación inalámbrica y cerró la carcasa. Solo necesitó diecinueve minutos para completar toda aquella tarea.
Si el gran vestidor que había en el dormitorio principal no le hubiera servido para sus planes, habría encontrado otro armario. Pero este le iba bien. Una puerta con bisagras, no una corredera. Aunque en esos momentos no estuviera cerrada con llave, la puerta mostraba una cerradura, tal vez por contener una pequeña caja fuerte de pared escondida allí o tal vez porque la difunta señora Hannafin había tenido en su poder una colección de joyas valiosas. Era una cerradura ciega desde el interior del armario, sin un cerrojo operable en ese lado. Un taburete le permitió llegar a los estantes más altos con facilidad.
Hannafin tenía mucha ropa con etiquetas elegantes: trajes Brunello Cucinelli, una colección de corbatas Charvet, cajones con jerséis de St. Croix. Jane escondió un martillo entre unos jerséis y un destornillador en el bolsillo interior de un traje azul a rayas.
Pasó otros diez minutos abriendo cajones en varias habitaciones, sin buscar nada específico, solo haciéndose una idea acerca del hombre.
Si salía de la casa por la puerta principal, el pestillo encajaría en su lugar, pero la cerradura no quedaría echada. Cuando Hannafin regresara y descubriera que la cerradura no estaba echada, sabría que alguien había estado allí en su ausencia.
En lugar de eso, salió por la puerta de un lavadero que conectaba la casa con el garaje y dejó la cerradura sin echar, pues allí era más probable que pensara que no había cerrado con llave.
La puerta lateral del garaje no tenía cerrojo. El simple cierre de pestillo la aseguró cuando ella salió y la cerró tras de sí.
De nuevo en la desierta casa en venta, cuando ya el sol de la mañana cubría el edificio, Jane encendió las luces del baño principal.
Como a veces le pasaba últimamente, la cara en el espejo no reflejó lo que ella esperaba. Después de todo lo ocurrido a lo largo de los cuatro meses anteriores, se sentía agobiada y desgastada por el miedo, el dolor, la preocupación. A pesar de tener el cabello más corto y de llevarlo teñido de castaño rojizo, el reflejo le devolvió un aspecto muy parecido a como era antes de que aquello comenzara: una persona de veintisiete años de aire juvenil y mirada clara. Era horrible que su marido hubiera muerto, que su único hijo estuviera en peligro y escondido, y sin embargo no se podía leer en su rostro ni en sus ojos ningún testimonio de pérdida y ansiedad.
Entre otras cosas, la bolsa grande contenía una peluca rubia larga. Se la colocó en la cabeza y la aseguró, la cepilló y usó una gomilla azul de pelo para hacerse una coleta. Se puso también una gorra de béisbol que no llevaba ningún logotipo o eslogan. Vestida con pantalones vaqueros, un jersey y un abrigo deportivo para ocultar la pistolera de hombro y el arma, pasaba desapercibida, excepto por el hecho de que durante los días anteriores los medios informativos se habían asegurado de que su rostro fuera tan familiar para el público como el de cualquier estrella de televisión.
Podría haberse esforzado en disfrazarse mejor, pero quería que Lawrence Hannafin no tuviera ninguna duda sobre su identidad.
Esperó tras la ventana del dormitorio principal. Según su reloj, el corredor regresaba sesenta y dos minutos después de comenzar su ejercicio matutino.
Debido a su fama por los libros más vendidos y el público lector que tenía gracias al periódico, gozaba de la libertad de trabajar de vez en cuando en casa. Sin embargo, acalorado y sudoroso como estaba, probablemente decidiera ducharse más pronto que tarde. Jane esperó diez minutos antes de ir a visitarlo.
Hannafin lleva viudo un año, pero todavía no se ha acomodado completamente a estar solo. A menudo, cuando regresa a casa, como ahora, llama por costumbre a Sakura. En el silencio que obtiene por respuesta, se queda inmóvil, afectado por su ausencia.
A veces, él mismo se pregunta, irracionalmente, si, de hecho, está muerta. Cuando ocurrió su crisis médica, él se hallaba fuera del estado con motivo de un reportaje. Incapaz de soportar verla muerta, autorizó la cremación. Como consecuencia, de vez en cuando se vuelve con la repentina convicción de que está detrás de él, viva y sonriendo.
Sakura. En japonés, el nombre significa «flor de cerezo». Se ajustaba con su delicada belleza, si no con su fuerte personalidad…
Él había sido diferente antes de que ella apareciera en su vida. Ella era tan inteligente, tan tierna… Su apoyo suave pero constante le dio la confianza necesaria para escribir esos libros que antes no representaban más que proyectos de los que hablaba. Para ser periodista, era alguien extrañamente retraído, pero ella lo sacó de lo que llamaba su «caparazón de tortuga infeliz» y lo abrió a nuevas experiencias. Antes de ella, se mostraba tan indiferente a la ropa como al buen vino; pero ella le enseñó estilo y refinó su gusto, hasta que él quiso parecer guapo y educado para que estuviera orgullosa de que la vieran con él.
Después de su muerte, guardó todas las fotografías en las que estaban juntos, que ella había enmarcado en plata y había dispuesto amorosamente aquí y allá por la casa. Las imágenes lo habían perseguido, ya que ella sigue persiguiendo sus sueños más noches de las que no lo hace.
—Sakura, Sakura, Sakura —le susurra a la casa en silencio, y luego sube la escalera para ducharse.
Era corredora, y le insistió en que corriera para mantenerse tan en forma como ella, para que permanecieran sanos y envejecieran juntos. Correr sin Sakura al principio parecía imposible, y los recuerdos como fantasmas lo esperaban en cada recodo de cada ruta que habían seguido. Pero dejar de correr le pareció una traición, como si ella de verdad estuviera ahí fuera en esos senderos, incapaz de regresar a la casa de los vivos, esperándolo para poder verlo y saber que él estaba bien y lleno de vida, siendo fiel al régimen de carreras que ella había establecido para ambos.
Si alguna vez Hannafin se atreviera a expresar tales pensamientos a la gente en el periódico, lo llamarían sentimental a la cara, y sensiblero y llorón, o cosas peores, a su espalda, porque no hay lugar en el corazón de la mayoría de los periodistas contemporáneos para el sentimentalismo, a menos que esté entremezclado con la política. Sin embargo…
En el baño principal, pone el agua de la ducha tan caliente como pueda tolerar. No usa jabón común por indicación de Sakura, porque estresa la piel, así que se enjabona con el gel de baño You Are Amazing. Su champú de huevo y coñac es de Hair Recipes, y usa un acondicionador de aceite de argán. Todo esto le parecía vergonzosamente femenino cuando Sakura estaba viva. Pero ahora es su rutina diaria. Recuerda las ocasiones en las que se ducharon juntos, y en el oído le parece escuchar de nuevo la risita de niña con la que ella se involucraba en esa intimidad doméstica.
El espejo del baño está empañado de vapor cuando sale de la ducha y se seca con la toalla. Su reflejo es borroso y, por alguna razón, también inquietante, como si la forma nebulosa que imita cada movimiento, en caso de revelarse por completo, no fuera él, sino un habitante-menos-que-humano procedente del mundo que queda al otro lado del cristal de azogue. Si limpia el espejo, lo rayará. Deja el vapor para que se evapore y camina desnudo hacia el dormitorio.
En una de las dos butacas está sentada una mujer de aspecto asombroso. A pesar de llevar puesto calzado deportivo y unos pantalones vaqueros desgastados, una sudadera sencilla y una chaqueta deportiva que no es de marca, parece salida de las páginas de Vogue. Le resulta tan impresionante como la modelo que sale en los anuncios del perfume de Black Opium, excepto por el hecho de que esta sea rubia en lugar de morena.
Se queda estupefacto durante un momento, casi seguro de que le pasa algo malo a su cerebro, de estar alucinando.
Ella señala una bata que ha sacado de su armario y ha dejado sobre la cama.
—Ponte eso y siéntate. Tenemos que hablar.
Cuando se terminó la última loncha de tocino, Cora Gundersun se sorprendió al darse cuenta de que ella sola se había comido casi medio kilo, menos el par de tiras que le había dado a la perra. Sentía que debería estar avergonzada por esa exhibición de gula, o incluso sentir cierto malestar físico, pero no notaba ninguna de las dos cosas. De hecho, aquel pequeño exceso le parecía justificado, aunque no supo dar con el motivo.
Por lo general, cuando terminaba de comer lavaba los platos y los cubiertos de inmediato, los secaba y los guardaba. En ese momento, sin embargo, sintió que la limpieza supondría malgastar un tiempo precioso. Dejó su plato y los cubiertos sucios en la mesa e hizo caso omiso de la sartén con grasa que reposaba en el quemador de la cocina.
Mientras se chupaba los dedos se fijó en el diario en el que había estado escribiendo con tanto afán. Fue totalmente incapaz de recordar sobre qué había escrito en su última anotación. Desconcertada, deslizó su plato a un lado y lo reemplazó por el diario, si bien dudó en abrirlo.
Cuando se graduó en la universidad, casi hacía ya veinte años, había albergado la esperanza de convertirse en una escritora de éxito, una novelista seria de cierta consideración. Echando la vista atrás, esa intención grandiosa no había sido más que una fantasía infantil. A veces, la vida parecía una máquina diseñada para aplastar los sueños de manera tan eficaz como comprimía los coches una prensa hidráulica de chatarra hasta transformarlos en cubos compactos. Necesitaba ganarse la vida, y una vez que comenzó a dar clase, el deseo de publicar algo se fue debilitando año tras año.
En esos momentos, aunque no podía recordar lo último que había escrito en su diario, el fallo de memoria no le preocupaba, no despertó en ella el temor a una aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer. En cambio, se sintió inclinada a escuchar una voz tranquila y pequeña que le decía que se sentiría deprimida por la calidad de lo que había escrito, que ese espacio en blanco en su memoria no era sino obra de la lúcida crítica Cora Gundersun para evitarle a la escritora Cora Gundersun la angustia de enterarse de que su forma de escribir carecía de espíritu y era basta.
Apartó el diario sin leer el contenido.
Miró a Dixie Belle, que estaba sentada junto a la silla del comedor. La perra salchicha miró a su ama con aquellos hermosos ojos desiguales, dos óvalos de color azul claro y castaño oscuro en medio de una suave cara dorada.
Los perros en general, no solo la buena de Dixie, a veces miraban a sus humanos con una expresión de preocupación amorosa teñida de tierna compasión, como si conocieran no solo los temores y esperanzas más íntimos de las personas, sino también la verdad misma de la vida y el destino de todas las cosas, como si desearan poder hablar para brindar consuelo compartiendo cuanto sabían.
Esa fue la expresión con la que Dixie miró a Cora, y que afectó profundamente a su dueña. La tristeza sin causa aparente la venció, al igual que un temor existencial que conocía demasiado bien. Se agachó para acariciarle la cabeza a la perra. Cuando Dixie le lamió la mano, la visión de Cora se empañó de lágrimas.
—¿Qué me pasa, cariño? Me pasa algo malo.
La voz tranquila y apacible de su interior le dijo que se calmara, que no se preocupara, que se preparara para el día lleno de acontecimientos.
Las lágrimas se secaron.
En el reloj digital del horno brillaba la hora: 10:31.
Disponía de una hora y media antes de tener que conducir hasta la ciudad. La perspectiva de disponer de tanto tiempo la puso inexplicablemente nerviosa, como si tuviera que mantenerse ocupada para evitar pensar… ¿En qué?
Las manos le temblaban cuando abrió el cuaderno por una página nueva y recogió la pluma, pero los temblores cesaron en cuanto comenzó a escribir. Como si estuviera en trance, Cora anotó rápido una línea tras otra de su prosa cuidadosamente escrita, sin repasar lo que iba anotando, sin pensar en qué escribiría a continuación, llenando el tiempo para calmar sus nervios.
Dixie, de pie sobre sus patas traseras, con las delanteras puestas en el asiento de la silla de Cora, gimió en busca de atención.
—Tranquilízate —le dijo Cora—. Tranquila. No te preocupes. No te preocupes. Prepárate para un día lleno de acontecimientos.
El asombro de Lawrence Hannafin se convirtió en un rubor incómodo mientras agarraba desnudo la bata de baño. Tras cubrirse y anudarse el cinturón, recuperó la compostura lo suficiente como para sentirse preocupado.
—¿Quién coño eres?
La voz de Jane sonó fuerte pero sin amenaza.
—Relájate. Siéntate.
Estaba acostumbrado a recuperarse, y su confianza regresó rápidamente.
—¿Cómo llegaste aquí? Esto es un allanamiento de morada.
—Violación de domicilio —lo corrigió ella. Se quitó la chaqueta deportiva para dejar a la vista la pistolera de hombro y el arma—. Siéntate, Hannafin.
Después de un momento de vacilación, él dio un paso con cuidado en dirección a una segunda butaca que estaba dispuesta en ángulo frente a la de ella.
—En la cama —le ordenó, porque no lo quería cerca.
Vislumbró un frío cálculo en sus ojos de color jade, pero si Hannafin había considerado la idea de abalanzarse sobre ella, se lo pensó mejor. Se sentó en el borde de la cama.
—No hay dinero en la casa.
—¿Tengo pinta de ladrona?
—No sé lo que eres.
—Pero sí sabes quién soy.
Hannafin frunció el ceño.
—Nunca nos hemos visto.
Se quitó la gorra de béisbol y esperó. Tras unos momentos, Hannafin abrió más los ojos.
—Eres del FBI. O lo eras. La agente corrupta a la que todos están persiguiendo. Jane Hawk.
—¿Qué piensas de todo eso? —quiso saber ella.
—¿De todo qué?
—De toda esa mierda que sale sobre mí en la televisión, en los periódicos.
Incluso en esas circunstancias, volvió rápidamente a su trabajo de periodista de investigación.
—¿Qué quieres que piense al respecto?
—¿Te lo crees?
—Si me creyera todo lo que veo en las noticias, no sería periodista, sería idiota.
—¿Crees que realmente maté a dos hombres la semana pasada? ¿Ese sórdido empresario de la red oscura y el abogado de Beverly Hills?
—Si dices que no lo hiciste, tal vez no lo hicieras. Convénceme.
—No, los maté a los dos —replicó Jane—. Para poner fin a la condición en la que se encontraba un hombre, también maté a Nathan Silverman, mi jefe de sección en el FBI, un buen amigo, además de mi maestro, pero de eso no has oído hablar. No quieren que se sepa.
—¿Quiénes no lo quieren?
—Ciertas personas en el FBI. En el Departamento de Justicia. Tengo una noticia para ti. Una bien gorda.
Sus ojos eran tan ilegibles como los de un buda de jade. Después de un silencio meditativo, habló de nuevo.
—Voy a por un bolígrafo y un bloc de notas, y me lo cuentas.
—No te muevas. Vamos a hablar un rato. Luego, tal vez, el bolígrafo y el bloc de notas.
No se había secado del todo el pelo. Unas gotas de agua le bajaban por la frente y por las sienes. De agua o sudor.
Hannafin le sostuvo la mirada y, al final de otro silencio, volvió a hablar.
—¿Por qué yo?
—No confío en muchos periodistas. Los pocos en los que podría haber confiado de la nueva generación… todos están muertos de repente. Tú no.
—¿Mi única virtud es estar vivo?
—Escribiste un perfil sobre David James Michael.
—El multimillonario de Silicon Valley.
David Michael había heredado miles de millones, ninguno de los cuales había sido conseguido en Silicon Valley. Luego ganó unos cuantos miles de millones más con la extracción de datos, con la biotecnología, con casi todo en lo que invirtió.
—Tu perfil era justo.
—Siempre trato de serlo.
—Pero había una pizca de acidez en él.
Hannafin se encogió de hombros.
—Es un filántropo, un progresista, un individuo sencillo, brillante y encantador. Pero no me gustó. No pude conseguir encontrar nada turbio en él. No había razón alguna para sospechar que no fuera lo que parecía ser. Pero un buen reportero tiene… intuición.
—David Michael invirtió en una instalación de investigación de Menlo Park, Shenneck Technology. Luego, él y Bertold Shenneck se convirtieron en socios en una empresa de biotecnología llamada Far Horizons.
Hannafin esperó un momento a que ella continuara y, cuando no lo hizo, dijo:
—Shenneck y su esposa, Inga, murieron el domingo en un incendio en su rancho de retiro de Napa Valley.
—No. Los ejecutaron a tiros. Lo del incendio es una mentira para tapar lo ocurrido.
Con independencia del autocontrol que pudiera tener, todo hombre muestra alguna señal de miedo, como las señales delatoras en el póquer, que revelaban la verdad emocional de este cuando estaba lo suficientemente ansioso: un tic en el ojo, un palpitar repentino visible en la sien, un gesto repetido de lamerse los labios, una cosa u otra. Hannafin no mostró nada que ella pudiera detectar.
—¿También los mataste?
—No, pero merecían morir.
—Entonces, ¿eres juez y parte?
—No puedo ser comprada como un juez ni engañada en calidad de parte implicada. De todos modos, a Bertold Shenneck y a su esposa los asesinaron porque para Far Horizons, es decir, para el brillante y encantador David Michael, ya no resultaban útiles.
Durante un momento, Hannafin la miró intensamente a los ojos, como si fuera capaz de leer la verdad en el diámetro de sus pupilas, en las estrías azules de sus iris. De repente, se puso en pie.
—Joder, necesito bolígrafo y papel.
Jane sacó el .45 de debajo de su chaqueta deportiva.
—Siéntate.
Él se quedó de pie.
—No puedo fiar todo esto a la memoria.
—Y yo no puedo fiarme de ti. Todavía no. Siéntate.
Se sentó a regañadientes. No parecía acobardado por el arma. Lo más probable era que las gotas de humedad que le resbalaban por el rostro fueran de agua, no de sudor.
—Ya sabes lo de mi marido —le dijo.
—Está en todas las noticias. Era un marine muy condecorado. Se suicidó hace unos cuatro meses.
—No. Lo asesinaron.
—¿Quiénes?
—Bertold Shenneck, David James Michael, todos y cada uno de los hijos de puta relacionados con Far Horizons. ¿Sabes lo que son los nanomecanismos?
El cambio de tema desconcertó a Hannafin.
—¿Nanotecnología? Mecanismos microscópicos fabricados con tan solo unas cuantas moléculas. Tienen algunos usos en la vida real, pero sobre todo son ciencia ficción.
—Son hechos científicos —le corrigió—. Bertold Shenneck desarrolló nanomecanismos que se inyectan en la sangre mediante un suero. Son cientos de miles de dispositivos increíblemente diminutos que son neurotrópicos. Se ensamblan entre sí para formar un sistema más complejo después de atravesar las paredes capilares y llegar al tejido cerebral.
—¿Un sistema más complejo? —Frunció el ceño en un gesto de escepticismo y entornó los ojos—. ¿Qué clase de sistema más complejo?
—Un mecanismo de control.
Si Lawrence Hannafin pensaba que Jane era una paranoica de las conspiraciones gubernamentales, no dio muestras de ello. Se sentó en el borde de la cama y logró mantener cierta dignidad a pesar de llevar puesta una bata de algodón de felpa, estar descalzo y tener las manos sobre los muslos. La escuchó con atención.
—La tasa histórica de suicidios en Estados Unidos es de doce por cada cien mil habitantes. El año pasado, más o menos, aumentó a quince —le dijo Jane.
—Supongamos que tienes razón y es más alto. ¿Y qué? Estos son tiempos difíciles. Una mala economía, agitación social…
—Excepto que el aumento atañe a hombres y mujeres de éxito, la mayoría con matrimonios felices, sin antecedentes de depresión. Militares, como Nick, mi esposo. Periodistas, científicos, médicos, abogados, policías. Estos fanáticos están eliminando a personas que, según su modelo de computación, empujarán a la civilización en la dirección equivocada.
—¿De quién es ese modelo informático?
—De Shenneck. De David Michael. Es el modelo de Far Horizons. El de quienes sean los cabrones del gobierno que se hayan aliado con ellos. Su modelo de computación.
—Pero eliminándolos ¿cómo?
—¿Es que no me escuchas? —le preguntó ella, y su aparente frialdad de agente del FBI se derritió un poco—. Mecanismos de control de nanomáquinas. Implantes cerebrales autoensamblados. Los inyectan…
Él la interrumpió.
—¿Por qué iba nadie a someterse a una inyección así?
Agitada, Jane se levantó de la butaca, se alejó un poco más de Hannafin, y luego se quedó mirándolo fijamente, apuntando la pistola al suelo cerca de sus pies en un gesto despreocupado.
—Por supuesto que no saben que se los han inyectado. De una forma u otra, acaban sedados antes. Luego, son inyectados durante el sueño. En las conferencias a las que asisten. Cuando viajan, lejos de casa, solos y vulnerables. El mecanismo de control se ensambla en el cerebro a las pocas horas de la inyección, y después de eso olvidan que una vez sucedió.
No menos inescrutable que un muro de jeroglíficos en la tumba de un faraón, Hannafin la miró como si fuera una profetisa que predijera el destino de la humanidad que él tanto había esperado o como si estuviera loca y confundiera unas pesadillas febriles con los hechos, sin que ella pudiera determinar cuáles. Tal vez él estuviera procesando lo que ella le había dicho, dándole vueltas para resolverlo. O tal vez estuviera pensando en el revólver que tenía en el cajón de la mesita de noche y que ella había encontrado en su primera visita a la casa.
Por fin habló de nuevo.
—Y luego estas personas, estas personas inyectadas… ¿Están controladas? —No pudo reprimir una nota de incredulidad en su voz—. ¿Quieres decir como robots? ¿Como zombis?
—No resulta tan obvio —explicó Jane con impaciencia—. Ellos no saben que están controlados. Pero semanas más tarde, tal vez meses, reciben la orden de suicidarse, y no pueden resistirse. Puedo proporcionar montones de datos de la investigación. Notas suicidas muy extrañas. Pruebas de que los fiscales generales de al menos dos estados están conspirando para encubrir esto. Hablé con una médica forense que vio la red de nanomáquinas a través de los cuatro lóbulos del cerebro durante una autopsia.
Tenía mucha información que transmitir y quería ganarse la confianza de Hannafin. Pero cuando hablaba demasiado rápido, era menos convincente. Se oyó a sí misma como si estuviera a punto de balbucir. Casi enfundó el arma para tranquilizarlo, pero rechazó la idea. Era un hombre grande en buena forma física. Podría someterlo sin problemas, llegado el caso, pero no había ninguna razón para darle una oportunidad si es que existía una posibilidad entre mil de que la tomara.
Ella respiró profundamente y habló con calma.
—Su modelo de computación identifica un número crítico de estadounidenses por cada generación que supuestamente podrían orientar la cultura en la dirección equivocada, empujando a la civilización al borde de ideas peligrosas.
—Un modelo informático puede ser diseñado para dar cualquier resultado que se desee.
—No me digas. Pero un modelo informático les da una autojustificación. Este número crítico de los suyos es de doscientos diez mil. Dicen que una generación consta de veinticinco años. Así que la computadora establece que eliminemos a los ocho mil cuatrocientos correctos cada año, de modo que puedan crear un mundo perfecto, todo él paz y armonía.
—Eso es una puñetera locura.
—¿No te has dado cuenta de que la locura es la nueva normalidad?
—¿Ideas equivocadas? ¿Qué ideas equivocadas?
—No son muy claros sobre eso. Simplemente, las reconocen cuando las ven.
—¿Van a matar a gente para salvar el mundo?
—Ya han matado a gente. A muchos. Matar para salvar el mundo, ¿por qué es tan difícil de creer? Es una idea tan vieja como la historia.
Tal vez él necesitara moverse para asimilar una gran idea nueva, para hacer frente a tal conmoción en el sistema. Se puso de pie de nuevo, sin ninguna intención agresiva obvia, sin amagar ningún movimiento hacia el cajón de la mesita de noche donde guardaba el revólver. Jane se encaminó hacia la puerta del pasillo cuando él se apartó de ella y se acercó a la ventana más próxima. Se quedó mirando hacia la calle vecina, tirando de la mitad inferior de su cara con una mano, como si acabara de despertarse y sintiera un resto de sueño todavía pegado como una máscara.
—Eres una cuestión candente en la página web del Centro Nacional de Información sobre Delitos. Fotos. Una orden federal para tu arresto. Dicen que supones una gran amenaza para la seguridad nacional, que robas secretos de defensa.
—Son unos mentirosos. ¿Quieres la historia del siglo o no?
—Todas las agencias policiales del país utilizan esa página web.
—No tienes que decirme que estoy en una situación difícil.
—Nadie esquiva al FBI durante mucho tiempo. O a Seguridad Nacional. No hoy en día, no con cámaras por todas partes y aviones no tripulados y todos los automóviles que transmiten su ubicación vía GPS.
—Sé cómo funciona todo eso, y cómo no funciona.
Se volvió desde la ventana para mirarla.
—Tú contra el mundo, todo para vengar a tu marido.
—No es venganza. Se trata de limpiar su nombre.
—¿Sabrías ver la diferencia? Y hay un niño metido en todo esto. Tu hijo. Travis, ¿verdad? ¿Qué tiene: cinco años? No voy a verme involucrado en nada que ponga en peligro a un niño pequeño.
—Ya está en peligro ahora, Hannafin. Cuando yo no dejé de investigar la muerte de Nick y de estos suicidios, los muy cabrones amenazaron con matar a Travis. Con violarlo y matarlo. Así que salí a la carrera con él.
—¿Está a salvo?
—Está a salvo por ahora. En buenas manos. Pero para que esté seguro para siempre tengo que hacer pública esta conspiración. Tengo las pruebas. Copias de los archivos de Shenneck, cada iteración de su diseño para los implantes cerebrales, los mecanismos de control. Registros de sus experimentos. Ampollas que contienen mecanismos listos para inyectar. Pero no sé en quién confiar en el FBI, en la policía, en ningún lado. Necesito que hagas pública la historia. Tengo pruebas sólidas. Pero no me atrevo a compartirlas con personas que podrían quitármelas y destruirlas.
—Eres una fugitiva de la justicia. Si trabajo contigo en lugar de entregarte, me hago cómplice.
—Disfrutas de una exención periodística.
—No, si no me la conceden y no, si todo esto que me estás diciendo es una mentira. No, si no eres real.
La exasperación de Jane trajo una oleada de calor a su cara y una nueva aspereza a su voz.
—No solo usan los nanoimplantes para matar a personas que no les gusten. Ellos tienen previstos otros usos, aplicaciones que te darán asco cuando lo exponga todo. Que te aterrorizarán y asquearán. Esto va sobre la libertad, Hannafin, tanto la tuya como la mía. Se trata nada menos que de un futuro de esperanza o de esclavitud.
Hannafin volvió a centrar la atención en la calle que se extendía más allá de la ventana y guardó silencio.
—Me pareció ver un par de pelotas cuando saliste de la ducha. Tal vez sean solo decoración.
Tenía las manos a los costados, cerradas, lo que podría indicar bien que estaba reprimiendo su ira y quería golpearla, bien que se sentía frustrado por su incapacidad de mostrarse como el intrépido periodista que había sido en su juventud.
Jane extrajo un silenciador de un compartimento de la funda de hombrera y lo acopló a la pistola.
—Aléjate de la ventana. —Al ver que no se movía, le gritó y empuñó la Colt con las dos manos—. ¡Ahora!
Su postura y el silenciador lo persuadieron para que se moviera.
—Métete en el armario —le ordenó.
Su rostro sonrojado palideció.
—¿Qué quieres decir?
—Relájate. Solo quiero darte tiempo para pensar.
—Me vas a matar.
—No seas estúpido. Te encerraré en el armario y te dejaré pensar en lo que te he dicho.
Antes de ducharse, él había dejado su billetera y las llaves de casa en la mesita de noche. Ahora la llave, en una bobina rizada de plástico rojo, estaba en la cerradura del armario.
Hannafin dudó si cruzar ese umbral.
—La verdad es que no tienes otra opción —dijo—. Ve a la parte posterior del armario y siéntate en el suelo.
—¿Cuánto tiempo me mantendrás encerrado?
—Encuentra el martillo y el destornillador que escondí hace un rato. Úsalos para sacar los pasadores de pivote de las bisagras, y luego levanta la puerta para abrirla. Estarás libre en unos quince o veinte minutos. No voy a dejar que me veas salir de casa e identifiques qué coche estoy conduciendo.
Al ver que el armario no sería su ataúd, Hannafin entró y se sentó en el suelo.
—¿De verdad hay un martillo y un destornillador?
—De verdad. Siento haber tenido que presentarme de esta manera, pero estoy en la cuerda floja desde hace días, y no pienso permitir que nadie me haga caer. Son las nueve menos cuarto. Te llamaré al mediodía. Espero que decidas ayudarme. Pero si no estás listo para desvelar una historia que haga caer sobre ti a legiones de demonios, dímelo y mantente al margen. No quiero atarme a alguien que no pueda cumplir.
Ella no le dio opción a responder, cerró la puerta con llave y dejó esta en la ranura.
Inmediatamente, lo oyó hurgando en el armario en busca del martillo y el destornillador.
Enfundó la pistola y el silenciador por separado. Recogió su bolsa y se apresuró a bajar la escalera. Al salir, cerró de golpe la puerta principal para asegurarse de que él la oyera.
Después del brillante campo de estrellas de la noche anterior y del pálido cielo del amanecer, la bóveda azul sobre el valle de San Gabriel se rendía ante una armada de nubes de tormenta que navegaban desde el noroeste, con rumbo a Los Ángeles. Entre las ramas de hojas densas de los laureles indios cercanos se refugiaban ya los gorriones cantarines, emitiendo gorjeos dulces y notas claras para tranquilizarse mutuamente, mientras que los cuervos seguían recorriendo el cielo como escandalosos heraldos de la tormenta.
A más de dos mil quinientos kilómetros por aire de Los Ángeles, en Minnesota, el reloj digital del horno de Cora Gundersun indicaba las 11:02 cuando cerró su diario. No estaba menos desconcertada por esta última sesión de escritura furiosa que por la que la había precedido. No sabía qué palabras había escrito en esas páginas o por qué se había sentido obligada a escribirlas, ni siquiera por qué después de haberlo hecho no se atrevía a leerlas.
La silenciosa y pequeña voz de su interior le aconsejaba serenidad. Todo iría bien. Más de dos días sin migraña. Para ese mismo día de la siguiente semana, probablemente regresara a su clase de sexto grado y a los niños a quienes amaba casi tanto como si hubieran sido su propia descendencia.
Había llegado el momento de que Dixie Belle recibiera el capricho de última hora de la mañana y el segundo paseo del día. En consideración al tocino que le había dado anteriormente, la perra recibió solo dos galletas pequeñas en forma de moneda en lugar de las cuatro habituales. Como pareció entender la causa de la ración, no rogó más ni se quejó, sino que avanzó por la cocina hacia la puerta de atrás, con las uñas chasqueando contra el linóleo.
—Dios mío, Dixie, mírame, todavía en pijama y ya ha transcurrido casi toda la mañana —dijo Cora mientras se esforzaba en ponerse el abrigo—. Si no vuelvo a enseñar pronto, me convertiré en una perezosa impenitente.
El día no se había templado mucho desde el amanecer. El cielo helado colgaba bajo y estreñido, sin mostrar pruebas de la tormenta anunciada, excepto por un mínimo de escamas blancas que descendían lentamente en espiral a través del aire calmo.
Después de mear, Dixie no corrió hacia la casa, sino que se quedó mirando a Cora en el porche. Los dachshunds no necesitan mucho ejercicio, y Dixie en particular era reacia a dar largas caminatas y a cualquier cosa que fuera algo más que una experiencia ocasional al aire libre. A excepción de su primera visita al patio por la mañana, siempre se apresuraba a entrar después de terminar sus necesidades. En esta ocasión, hizo falta persuadirla, y regresó vacilante, casi como si no estuviera segura de que su dueña fuera su dueña, como si de repente Cora y la casa le parecieran algo desconocido.
Minutos más tarde, después de ducharse, se secó el cabello con la toalla. No tenía sentido utilizar un secador y un cepillo de pelo. Sus rizos se resistían a ser moldeados. No se hacía ilusiones acerca de su apariencia y hacía mucho tiempo que había aceptado el hecho de que nunca se volverían para mirarla bien. Parecía alguien agradable y presentable, que era más de lo que se podía decir de algunas personas menos afortunadas.
Aunque no fuera adecuado para la estación, se puso un vestido blanco de crepé de rayón con mangas de tres cuartos, un corpiño ceñido de escote alto y redondo, y una falda con pliegues de cuchillo cosidos hasta la cadera. De todos sus vestidos, aquel era el que más se acercaba a que se sintiera atractiva. Como los tacones altos no hacían nada por embellecerla, llevaba zapatillas blancas.
Solo después de haberse puesto los zapatos se dio cuenta de que ese atuendo era el que llevaba en el sueño en que caminaba sobre el fuego, que había tenido la noche anterior, por quinta vez consecutiva. Además de sentirse casi atractiva, ahora canalizaba al menos una porción del sentido de invulnerabilidad que hacía que el sueño fuera tan encantador.
Aunque Dixie Belle solía acostarse en la cama para ver vestirse a su ama, en esa ocasión estaba debajo de la cama, y solo sobresalían su cabeza y sus largas orejas debajo de la colcha.
—Es usted una perrita muy curiosa, señorita Dixie. A veces puedes ser tan tontorrona…
A las nueve en punto comenzó a existir un leve riesgo de que un agente inmobiliario acompañara a algún cliente en su recorrido por la casa vacía. Pero en un día laborable como aquel, la mayoría de los compradores que trabajaban solo podrían programar una cita después de las cinco.
De todos modos, si un agente se presentara con los clientes, Jane no tendría que sacarles un arma. Había un acceso al ático en el techo del vestidor junto al dormitorio principal, una escalera segmentada, que ella bajó para tenerla a punto, por si acaso la necesitaba. En cuanto oyera voces abajo, se retiraría al reino superior de las arañas y las lepismas y levantaría la escalera plegable tras subir.
Una vez de vuelta en el dormitorio, sacó un receptor de FM compacto de la bolsa de mano y lo enchufó a una toma de corriente debajo de la ventana desde la que había llevado a cabo la vigilancia del lugar de Hannafin. Ese receptor especial, que incorporaba un amplificador y una grabadora, operaba por debajo de la banda comercial donde las emisoras de radio funcionaban, y estaba sintonizado previamente en un punto no utilizado del dial que coincidía con la onda portadora emitida por los transmisores que había acoplado en los cuatro teléfonos de Hannafin.
Necesitaría ese receptor solo si el periodista usaba uno de los teléfonos de línea fija para llamar a alguien. Si precisara hablar con alguien antes de que ella lo llamara al mediodía, probablemente recurriría a su teléfono móvil. La mayoría de la gente pensaba que las llamadas a los móviles eran mucho más difíciles de interceptar. De hecho, eran difíciles, aunque no en todas las circunstancias ni cuando la persona que vigilaba realizaba los preparativos adecuados.
Jane extrajo de la bolsa un teléfono móvil desechable, uno de los tres que tenía en ese momento, cada uno de los cuales había comprado semanas antes en diferentes tiendas de grandes superficies. Tenía acoplado al lado del micrófono con cinta aislante un reproductor de sonido electrónico programado, aproximadamente del tamaño de una bala de rifle, capaz de volver a emitir cualquier código de sonido.
Después de abrir las cortinas unos veinte centímetros, lo que proporcionaba una buena vista de la casa de Hannafin, marcó el número de teléfono fijo del periodista en su móvil desechable. Pulsó el botón de llamada y un instante después activó el reproductor electrónico.
El chip que había conectado a los cuatro teléfonos de Hannafin era capaz de realizar dos funciones: la primera, como un aparato de escucha de línea estándar para pinchar las llamadas; la segunda, como un transmisor infinito. El código de sonido producido por el reproductor electrónico activó el transmisor infinito, impidiendo que sonara el timbre de los teléfonos del periodista. Al mismo tiempo, encendió sus micrófonos y transmitió a Jane los ruidos de la casa a través de la línea telefónica.
Los teléfonos en la cocina, sala de estar y estudio de Hannafin no transmitían más que silencio, lo que significaba que podía escuchar claramente cuanto estaba sucediendo en el dormitorio principal. El golpeteo del martillo contra el mango del destornillador y el delgado chirrido de un pasador que salía del carril de una bisagra confirmaron que había encontrado las herramientas que ella le había escondido entre su ropa.
No mucho después de que el martilleo se hubiera detenido y hubiera quitado las espigas de las tres bisagras, Jane oyó el ruido de la puerta en su marco mientras él forcejeaba con ella. Un silencio repentino seguido de una palabrota ahogada significaron que se había dado cuenta de una dura verdad: aunque las bisagras (tres en la parte de la puerta que se abría, dos en la hoja del marco) se separarían ahora que los pasadores ya no las mantenían unidas, la puerta no se abriría más que un par de centímetros porque quedaba encajada en su sitio por el cerrojo echado.
Por eso le había proporcionado un destornillador resistente y un martillo de acero de medio kilo en vez de herramientas más ligeras. Para abrir la puerta de madera sólida, tendría que partir y arrancar la madera, ya fuera para soltar las hojas de las bisagras montadas en la puerta, ya para arrancar todavía más la madera y dejar a la vista el mecanismo del cerrojo ciego, lo que sería un trabajo agotador.
Le había dicho que podría liberarse al cabo de unos quince o veinte minutos, pero le había mentido. Necesitaría tal vez una hora para salir del armario. Quería que tuviera tiempo suficiente para pensar en su propuesta antes de que pudiera buscar un teléfono. Y esperaba que, en su agotamiento, se diera cuenta de que, a cada momento de su breve relación, ella había estado varios pasos por delante de él, y que siempre lo estaría.
Cinco años antes, Cora había completado un curso de capacitación con Dixie Belle que calificaba a la dachshund como un perro de terapia. Desde entonces, ella había llevado a su mejor amiga a la escuela todos los días. Sus estudiantes eran todos niños con necesidades especiales que sufrían discapacidades en el desarrollo y una amplia gama de problemas emocionales. Con su cola bien emplumada, sus ojos conmovedores y su personalidad vibrante, la señorita Dixie cumplió con su deber heroico en el aula, dejándose acariciar, abrazar y que la volvieran loca, lo que siempre calmaba a los niños, mitigando los temores que los aquejaban y ayudándolos a concentrarse.
De hecho, Cora llevaba a Dixie con ella a todas partes.
En el pequeño lavadero de la cocina, la perra se plantó debajo de la pizarra de la que colgaban unos collares y correas. Meneó la cola y miró expectante a su dueña. Aunque le atraía poco el aire libre, a Dixie le encantaba el aula y dar paseos en la Ford Expedition.
Cora tomó un collar rojo y una correa a juego. Se arrodilló para ponérselo todo a la perra salchicha… y descubrió que las manos le temblaban con demasiada fuerza como para hacer coincidir las dos mitades del cierre del collar entre sí y poder abrocharlas.
Debía llevar a la perra. Era consciente de que debía llevar a la preciosa Dixie. Consciente de que llevarse a la perra consigo era, por alguna razón, un detalle culminante, parte del retrato de sí misma que estaba destinada a pintar durante ese día lleno de acontecimientos. Pero las manos no le obedecían. El broche del collar se le resistió.
La perra gimió y retrocedió por la puerta abierta hacia la cocina, donde se detuvo y la miró sin mover la cola.
—No lo sé —se oyó decir Cora—. No lo sé… No estoy segura de qué debo hacer.
La pequeña voz silenciosa, a la que ella había considerado como la expresión de su intuición y de su conciencia, no había sido audible hasta ese momento. Más bien, había sido una especie de mensaje de texto, unas palabras de luz que formaban oraciones convincentes a través de una pantalla virtual en algún oscuro despacho de su mente. Pero, justo en ese momento, el mensaje pasó de la luz al sonido, y una voz masculina y seductora le susurró dentro del cráneo.
«No hay tiempo para retrasarse. Vamos, vamos, vamos. Haz aquello para lo que naciste. La fama se te escapó como escritora, pero la fama será toda tuya cuando hagas esto, para lo que naciste. Serás famosa y adorada».
Fue capaz de resistir el impulso de llevarse a la perra, pero no pudo resistir esa voz. De hecho, se vio abrumada por el deseo de obedecer a su conciencia, a su intuición, a lo que quiera que fuese —¿Dios?— esa voz que le hablaba y le agitaba el corazón con una promesa de realización propia que hacía mucho tiempo se le había negado.
Cuando devolvió la correa y el collar al colgador, las manos dejaron de temblarle de inmediato.
—Mamá no tardará mucho en volver, cariño. Tú sé buena. Mamá volverá pronto.
Abrió la puerta entre el lavadero y el garaje, y una corriente de aire frío se apoderó de ella. Se había olvidado de su abrigo. Dudó, pero no debía demorarse. Tenía que ponerse en marcha, vamos, vamos, vamos.
—Te quiero, Dixie, te quiero mucho —dijo Cora, y la perra gimoteó.
Cerró la puerta tras entrar en el garaje.
No se molestó en encender los paneles fluorescentes, sino que se encaminó directamente hacia la puerta del conductor de la Ford Expedition, blanca como la nieve, que permanecía aparcada, brillando suavemente, en las sombras del único hueco que había.
Se puso al volante, arrancó y utilizó un control remoto para abrir la gran puerta hacia el techo.
La luz invernal inundó el garaje a medida que la puerta segmentada traqueteaba hacia arriba siguiendo los rieles, y le pareció que aquello era parecido al relampagueo centelleante de luz que en las películas siempre anunciaban una llegada maravillosa, ya fuera de un hada madrina, ya de un extraterrestre benigno o de algún mensajero enviado por el cielo.
En su vida tranquila y mundana, eran inminentes algunos acontecimientos trascendentales, y se emocionó ante la expectativa de que se cumpliera un momento de gloria todavía por definir.
El levísimo olor a gasolina indujo a Cora Gundersun a volverse y a mirar en la parte posterior de la Expedition. Había abatido todo el asiento trasero y el espacio de carga ampliado albergaba quince bidones pequeños de color rojo brillante de unos ocho litros de capacidad. Los bidones estaban alineados en tres filas. La noche anterior había desenroscado la tapa superior y la tapa con pitorro de cada bidón y las había reemplazado con envolturas de plástico de doble espesor aseguradas con bandas elásticas.
Se había olvidado de que hubiera preparado todo aquello. Lo recordó en ese preciso momento, y no se sintió sorprendida. Examinó los bidones y supo que debería estar orgullosa de lo que había hecho, porque la voz seductora la elogió y habló de aquello para lo que había nacido.
En el asiento del pasajero delantero había una gran olla de metal en la que había cocinado muchas sopas y guisos a lo largo de los años. En la parte inferior de la olla había unos ladrillos verdes, del corcho verde blando que los floristas utilizaban como base para sus arreglos, y que había comprado en una tienda de jardinería. De pie, clavados en el corcho, había dos haces de fósforos de madera de tallos largos, diez por corcho, cada grupo unido por dos bandas de goma, una debajo de las cabezas de las cerillas y la otra en la parte inferior de los gruesos palillos. Junto a la olla había un pequeño encendedor de gas.
Pensó que los fósforos parecían dos manojos de diminutas flores marchitas, flores mágicas que, cuando se pronunciara la palabra del hechizo, florecerían en brillantes ramos.
Dispersas entre las latas de gasolina, detrás de ella, había doscientas cabezas de fósforos que había cortado de sus palillos.
Cuando salió al día gris, no se molestó en coger el control remoto y hacer descender la puerta del garaje detrás de ella. La voz encantadora le dijo que el tiempo apremiaba, y Cora estaba ansiosa por descubrir por qué era así.
Para cuando llegó al final del camino de entrada, el calor que emanaba de las rejillas de ventilación le había quitado el frío de la piel desnuda y ya no necesitó el abrigo.
Al final del camino de acceso giró a la derecha en la carretera de dos carriles del condado y se dirigió hacia la ciudad.
Mientras esperaba en la casa vacía al otro lado de la calle, escuchando en su móvil desechable, a Jane le pareció interesante que durante los cuarenta y siete minutos que Lawrence Hannafin tardó en salir del armario, en ningún momento gritara pidiendo ayuda.
Situado cerca del centro de la casa, el armario carecía de ventanas, y tal vez el periodista supiera que la residencia estaba tan bien construida que nadie más allá de sus paredes lo oiría gritar. O tal vez ya hubiera decidido que la historia que ella le había ofrecido era demasiado grande para rechazarla, sin importar los riesgos, en cuyo caso no querría pedir ayuda y explicarle a nadie quién lo había encerrado.
Se atrevió a tener esperanza.
Con un último estruendo, la lejana puerta del armario se abrió de golpe o, más probablemente, se derrumbó en el suelo de la habitación, seguida por la asfixiada respiración de Hannafin, que le sonó más fuerte mientras cruzaba la habitación y se acercaba al teléfono en su mesita de noche, pero luego se volvió más suave cuando, evidentemente, entró en el baño principal, dejando la puerta abierta tras de sí.
Surgió un nuevo sonido, y ella necesitó un momento para decidir que debía de ser el agua corriendo en el lavabo del baño. Tendría sed después de sus esfuerzos, y también quizá querría refrescarse con agua fría la cara sudorosa.
Después de un minuto, cerró el agua, y solo se oyó una débil serie de ruidos no identificables hasta que a un chasquido le siguió el inconfundible sonido de una meada. El ruido previo probablemente procediera de la tapa del inodoro golpeando contra el depósito de agua.
Evidentemente, no se molestó en lavarse las manos.
Salió del baño. A juzgar por la proximidad de su respiración agitada y la suave vibración de los muelles, se sentó en el borde de la cama, con el teléfono al alcance y dentro el micrófono abierto.
Si levantaba el auricular para hacer una llamada, tendría que desconectarse de inmediato apagando el transmisor infinito por el que lo escuchaba, para que él recibiera un tono de llamada. En ese momento, el chip de dos funciones que ella había plantado en su teléfono cambiaría a una transmisión de línea simple, y la conversación que mantuviera con la persona a la que llamara le llegaría a ella a través de una combinación de receptor de FM, amplificador y grabadora que descansaba en el alféizar.
Respiró lenta y profundamente varias veces, como si intentara calmarse. Al parecer, no le funcionó, porque no fue capaz de contener la rabia y comenzó a soltar una retahíla de barbaridades y palabrotas, a cuál más subida de tono.
Un momento después, él activó lo que debía de ser su móvil, porque por la línea abierta se oyó la musiquilla de bienvenida de su compañía telefónica. Era evidente que creía que una llamada de móvil era más difícil de interceptar y menos vulnerable que una línea telefónica terrestre convencional.
Ella había tenido la esperanza de que él no iba a intentar ponerse en contacto con nadie, que esperaría a que ella lo llamara al mediodía, como le había dicho que haría. Quizá se trataba de una llamada inocente, tal vez para cancelar una cita a la que ya no deseaba asistir, o algo así. Pero lo más probable fuera que se viera decepcionada por él.
No sonaron los tonos de las teclas que indicaran que había marcado un número de teléfono para hacer una llamada. En cambio, murmuró algo para sí mismo, lleno de amargura.
—Puta loca sifilítica. Sí, tengo un par, imbécil, y no son solo de decoración.
Jane sospechó que sabía de quién estaba hablando.
Se oyó otro sonido, que bien podría haber sido el de un cajón al abrirse.
—Ponme a prueba otra vez, perra, y te meto una de estas entre las tetas.
Quizás hubiera sacado el revólver del cajón de la mesita de noche.
Durante aproximadamente un minuto se puso a hacer algo que ella no pudo identificar, ya que solo oía sonidos suaves y crujientes.
Luego vino una serie de tonos de tecla cuando hizo una llamada.
Fue evidente que había puesto su móvil en altavoz, porque una mujer respondió después del segundo timbrazo.
—Woodbine, Kravitz, Larkin y Benedetto.
Una firma de abogados.
—Con Randall Larkin, por favor —dijo Hannafin.
—Un momento, por favor.
La voz de otra mujer.
—Despacho de Randall Larkin.
—Lawrence Hannafin para hablar con Randy.
—Está atendiendo otra llamada, señor Hannafin.
—Esperaré.
—Puede que tarde un rato.
—Use la línea auxiliar. Hágale saber que es urgente. Es una cuestión de vida o muerte.
De pie junto a la ventana de la casa vacía, con el móvil desechable en la oreja, a la espera de que Randall Larkin atendiera la llamada del periodista, Jane Hawk observó avanzar el frente de la tormenta, oscuro como el hierro, mientras este se apoderaba del cielo y un silencio amenazador y sombrío presionaba desde Glendora a Pasadena, pasando por todos los puntos intermedios.
Cora Gundersun vivía en un área rural de amplios campos ondulados y bosques de coníferas —con píceas azules, aguileñas, pinos negros, abetos noruegos—, y las praderas estaban cubiertas de nieve prístina, con los árboles adornados de blanco como los de las tarjetas de Navidad. Habían despejado la carretera del condado, que serpenteaba negra como el satén de esmoquin a través de la blanca tierra nupcial.
El blanco parecía ser el tema del día: el paisaje por el que pasaba, el vehículo que conducía, el vestido que llevaba, la niebla que oscurecía su memoria y le ocultaba sus intenciones. Esa nube mental no la molestaba; de hecho, la consolaba ahora que su perra estaba a salvo en su casa y ella sentía aquella calidez mientras se deslizaba por un país de las maravillas invernal. Librarse de pensar demasiado era una bendición. Toda su vida, su mente había corrido mientras escribía montones de ficción que nunca se había atrevido a presentar ante un agente o editor, mientras ideaba nuevas técnicas en el aula para llegar a los niños con necesidades especiales que le habían sido confiados, mientras presionaba a la junta escolar para que prestara un mejor servicio a las niñas y los niños que demasiadas personas no tardaban en descartar como no aptos, como un lastre para la sociedad. Ahora, en cambio, solo pensaba en la belleza y la paz de la tierra por la que cruzaba, en la voz interior que se preocupaba por ella y que le prometía su propia realización.
El viaje a la ciudad le llevaría media hora si no aceleraba. Y no debía acelerar. Nunca le habían puesto una multa por exceso de velocidad o por cualquier otra infracción. Se enorgullecía de una vida en la que había cumplido con el corpus iuris de su país durante una época en que el Estado de derecho parecía estar bajo amenaza y la corrupción se mostraba rampante. Por alguna razón que no entendía —o que no necesitaba entender—, sabía que ese preciso día debía conducir dando muestras de respeto por las normas de tráfico e intentar que no la detuviera un agente.
Después de veinticinco minutos de viaje, la tormenta encarcelada en los cielos helados se liberó de repente. Desde un cielo invisible, una deslumbrante cantidad de nieve descendió reluciente. Dentro del todoterreno, con ventanas por los cuatro costados, Cora parecía flotar a través de aquel espectáculo como si se hubiera invertido la mecánica de una bola de nieve, de modo que alrededor de ella se extendía un invierno por todo el mundo exterior, mientras ella se maravillaba desde el interior de una esfera de cristal sin nieve.
La encantadora voz interior la animó a valorar aquella nevada como un buen presagio. La tormenta no podía cubrir de escarcha su cabello rizado ni enfriarla, al igual que el fuego en su sueño no era capaz de dañarla. Aquello era un presagio que confirmaba la invulnerabilidad que se le había otorgado, la protección absoluta de todas las cosas calientes y frías, de todas las cosas agudas y contundentes, de todas las fuerzas letales.
Cruzó por las afueras de la ciudad. Se detuvo en el arcén de Fitzgerald Avenue, una pendiente larga y fácil que formaba una intersección con Main Street. Cogió el encendedor de gas y lo probó para asegurarse de que funcionaba. Si por alguna razón no funcionara, había otro encendedor en la guantera. Pero funcionó.
El cielo se estaba oscureciendo de forma amenazante. La vivienda de Hannafin, con su decoración de estilo Craftsman, empezó a parecerse a la casa maldita de un cuento de hadas. En la ventana de la casa vacía donde se encontraba, brillaba el débil reflejo fantasmal de Jane con el teléfono móvil puesto en la oreja…
Randall Larkin de Woodbine, Kravitz, Larkin y Benedetto aceptó la llamada de Lawrence Hannafin.
—¿Una cuestión de vida y muerte? Será mejor que no sea nada menos que eso, Larry, considerando que tuve que colgarle a un cliente importante que no está acostumbrado a que le cuelguen.
—Tu línea es segura, ¿verdad?
—Sí, sí. Lo revisamos todo dos veces al día. ¿Estás con el manos libres?
—No te preocupes. Estoy solo, vistiéndome. Se puede liar una bien gorda. Joder, esa no me pilla desnudo otra vez.
—¿Esa quién?
—Acabo de recibir una visita. La viuda, la perra de cinco estrellas vista por última vez en Napa.
Jane pensó que quizá la falta de respuesta de Larkin podría significar que no era capaz de interpretar de inmediato la descripción del periodista. Pero, en realidad, el suyo fue un silencio producto del aturdimiento.
Luego, la ira y la incredulidad se entrecruzaron en su voz:
—¡Mierda! Te estás quedando conmigo. ¿Acaba de tocar a tu puta puerta?
—Salgo de la ducha, y ahí está ella apuntándome con una pistola a la cara.
—Pero ella no puede saberlo.
—No puede —le confirmó Hannafin—. Y no lo sabe.
—¿Cómo diablos puede saber de ti?
—No lo sabe —repitió Hannafin—. Quiere confiar en mí. Quiere que cuente la historia. Me lo explicó todo.
—¿Dónde está ahora?
—No lo sé. Me dijo que me lo pensara, dijo que me llamaría después de que me lo pensara, y luego me encerró en un armario para que no pudiera seguirla ni ver qué coche conducía. Tuve que romper la puerta para salir. La perra me dejó con un martillo y un destornillador. Me gustaría tumbarla desnuda y mostrarle otro uso para el puto destornillador.
—No te precipites.
—No me voy a precipitar.
—Parece como si estuvieras a punto de hacerlo.
—Ya te he dicho que no. Es una oportunidad.
—Es una oportunidad increíble —dijo Larkin, mostrándose de acuerdo.
—Ya no creo que sea morena. Llevaba una peluca rubia larga, que le daba el aspecto que tenía al principio, antes de que todo esto comenzara. Solo la estaría usando si con eso no quisiera que yo viera cómo ha cambiado el color y el estilo de su cabello para que no coincida con ninguna de las fotos en el sitio web de la policía.
—¿Qué coño me importa a mí el color de su pelo? —quiso saber Larkin.
—Soy periodista. Me fijo en los detalles. Solo te lo digo. De todos modos, me va a llamar al mediodía. ¿Podemos localizarla?
—Usará un móvil desechable. Pero tal vez haya una manera.
—Dile a nuestro disc-jockey que la tipa lo ha relacionado con esto, pero que ella cree que a mí él me parece un idiota.
Jane pensó que el disc-jockey era una forma de decir «de jota», que eran las dos primeras iniciales de David James Michael, el encantador multimillonario con tres nombres. Tal vez el tono un tanto ácido que Hannafin había utilizado cuando escribió el perfil de Michael estuviera calculado, de modo que no pareciera que él estaba en la nómina del ricachón.
—Lo primero que tengo que hacer es conseguir que nuestro chico de Seguridad se ponga en marcha ya —dijo Larkin—. No disponemos de mucho tiempo de aquí al mediodía. No sé si será posible.
—Supongamos que la pillamos —dijo el periodista—. Entonces, deberían ascenderme a editor antes todavía.
—Todo a su tiempo.
—A la mierda. Quiero un poco de gratitud.
—No tengo tiempo para esto ahora.
—Quiero un poco de gratitud, Randy.
—¿Solo ha pasado un año y ya te has olvidado de lo que hemos hecho por ti?
—Una promesa es una promesa, y es lo que se me ha prometido.
—Estoy seguro de que te darán el escritorio grande. Ahora, aguanta y espera.
—Cuenta con ello —dijo Hannafin, y colgó.
Por el teléfono fijo abierto del periodista se escuchó el chasquido de su móvil, que estaba sobre la mesita de noche.
Jane lo oyó moverse. Debía de estar terminando de vestirse.
Iban a convertirlo en el editor de qué, ¿del periódico para el que escribía? Si David James Michael era el propietario de una parte de esa publicación o de su compañía matriz, mantenía bien ocultos sus intereses.
Así que Hannafin había demostrado ser un pequeño cerdo con la nariz metida en el abrevadero de D. J. Michael, uno más en un mundo lleno de gente en venta. No había puesto muchas esperanzas en él, pero en lo concerniente a periodistas, él era la única esperanza que tenía en esos momentos.
Si la depresión hubiera sido una opción viable, se habría comprado una botella de vodka, se habría alojado en un motel con un nombre falso y se habría ausentado de aquella guerra durante unos cuantos días. Pero su precioso hijo, Travis, vivía amenazado de muerte. Y la memoria de su marido estaba manchada por un asesinato disfrazado de suicidio. Además, su propio padre, el célebre pianista, seguía realizando una gira de conciertos llena de éxitos, a la espera de que su hija, a la que no veía desde hacía años y que se había convertido en una famosa fugitiva, acabara encarcelada o muerta a tiros antes de que ella pudiera hacerle pagar por lo que le había hecho a su madre diecinueve años antes. No tenía tiempo para la depresión. Ni un minuto.
Tampoco tenía la menor inclinación hacia la depresión. La depresión era para aquellas personas desesperadas que decidían que la vida no tenía sentido, pero Jane sabía, en cambio, que la vida tenía demasiado sentido para procesarlo, que cada minuto de vida estaba plagado de significado, lleno hasta los bordes de significado. Parte de su significado resultaba tan claro e incisivo como una aguja en el cuello, otra parte tenía un carácter tan alegre que el corazón henchido parecía capaz de elevarte por los aires entre los pájaros, aunque buena parte del significado más profundo de la vida quedara al margen de su comprensión, latente y misterioso.
De pie junto a la ventana, mientras observaba la casa de estilo Craftsman que estaba al otro lado de la calle, Jane se preguntó cuál era el mejor modo de trasladar algo de significado a la vida de Lawrence Hannafin, para que el periodista pudiera beneficiarse del don de ella, para que este pudiera reconocer con ojos claros el miserable sentido de la vida que había mantenido hasta ese momento, y pudiera esperar que mejorara cuando finalmente reconociera que su situación dentro de aquel universo numinoso era incluso peor que el de una cucaracha que avanza a ciegas a través de una alcantarilla sin luz.
El cielo taponado dejaba caer unos copos que parecían capullos de flores, cubriendo el día de pétalos como si fueran un millón de claveles de boda. Cora Gundersun iba vestida de blanco, a la vez que una blancura agradable le cubría la mente. La madera blanqueada de las cerillas largas atadas en racimos de manera eficiente…
La llama del encendedor de gas encendió el primer grupo de cerillas de cabeza azul, que emitieron un silbido chisporroteante cuando se convirtieron en una antorcha en miniatura. Dejó caer el encendedor y condujo el Ford Expedition para sacarlo del arcén y entrar de nuevo en Fitzgerald Avenue, cuesta abajo hacia el cruce con Main Street.
Al final de Fitzgerald, justo al otro lado de Main, se encontraba el histórico hotel Veblen, construido en 1886 y renovado tres veces desde entonces, la más reciente el año anterior. El restaurante ocupaba la mitad de la parte delantera de la planta baja del hotel, lo que proporcionaba a sus grandes ventanales unas magníficas vistas a la calle del centro de la ciudad, que mostraba un aspecto pintoresco cubierta por la nieve que caía.
Mientras se acercaba al cruce que se encontraba a una larga manzana cuesta arriba desde Main Street, Cora sostuvo el volante con la mano izquierda y con la derecha arrancó del corcho verde blando de floristería el montón de cerillas largas ya encendidas. Lo usó para encender el segundo manojo, y luego arrojó el primero a la parte de atrás del Ford Expedition, donde enseguida encendió algunas de las doscientas cabezas de cerillas que había dispersas entre las latas de gasolina.
El olor a azufre que se extendió por el vehículo no había formado parte de su sueño lleno de fuego, pero a Cora no le pareció molesto. Lo consideró como el olor de la invulnerabilidad. La tranquila y pequeña voz le dijo que respirara profundamente para inocularse contra todo riesgo de arder, para volver a ser la figura maravillosa que inspirara asombro entre los espectadores.
En el espacio de carga que tenía a la espalda, la alfombrilla prendió casi de inmediato. El humo fino le resultó menos atractivo que la fragancia sulfurosa de los fósforos encendidos, pero, por supuesto, tampoco le haría ningún daño.
En el camino hacia la ciudad, la gasolina en los quince bidones se había visto afectada por el movimiento del vehículo, y no había dejado de chapotear y removerse contra las paredes metálicas que la confinaban, lo que generó un calor que provocó una pequeña expansión y elevó los vapores para hinchar la envoltura de plástico que hacía las veces de tapón en los orificios de llenado y en las boquillas. Esas finas capas de película plástica se inflaron como globos en miniatura, y algunas se despegaron en parte de las gomillas que las fijaban en su lugar. Los vapores volátiles se condensaron en la superficie interior de aquellos profilácticos inadecuados, gotearon a través de pequeñas brechas y el líquido se deslizó por los bidones, no en gran cantidad, sino en diminutos regueros, tal vez no más de tres o cuatro cucharadas de líquido contando todos los bidones.
Para cuando Cora entró en la última manzana de Fitzgerald y empezó a acelerar en dirección a Main, hacia el histórico hotel Veblen, las llamas hambrientas ya ascendían por los bidones, donde encontraron las envolturas de plástico y las devoraron. Cuando lanzó el segundo paquete de fósforos encendidos en el espacio que había detrás de ella, escuchó el estampido de uno de esos depósitos de gasolina al estallar en llamas, y luego otro más, pero debido a que los bidones estaban ventilados por dos lugares y a que el aumento de la temperatura aún no era suficiente para precipitar una deflagración catastrófica del combustible, no se produjo una explosión inmediata, tan solo la ruidosa oleada de las llamas asomando por las boquillas y el orificio de llenado.
El espejo retrovisor mostraba el reflejo de las llamas que se agitaban en un esplendor caleidoscópico, y Cora vio que algunos peatones se detenían en la acera y la señalaban y miraban fijamente, sorprendidos de que ella hubiera pasado de caminar entre el fuego a conducir con fuego. Su asombro le encantó, y se echó a reír, sin mostrarse alarmada en lo más mínimo por el aire repentinamente tórrido, porque en ese momento era lo que siempre había sido: ignífuga. Era tanto la escritora como la protagonista de aquella asombrosa historia, y aunque el aire estuviera de repente tan seco y caliente que instantáneamente le cuarteó los labios y le agrietó la pared interior de las fosas nasales, no sintió miedo, porque la encantadora voz interior que la alentaba debía de ser la voz del Dios que había aconsejado y protegido a Shadrach en el horno. Shadrach, Meshach y Abednego sobrevivieron a la pena de muerte del horno del rey sin un solo pelo chamuscado, y ella también escaparía sin daño alguno de aquella prueba, mientras los espectadores se maravillaban y gritaban de admiración.
Cora Gundersun sufrió durante un momento terrible en aquella marcha por lo demás triunfante, mientras las llamas azotaban la parte trasera del asiento del conductor y cubrían el salpicadero entre los asientos delanteros, a la vez que el humo lo cubría casi todo. Vislumbró por un instante a un perro con una correa, al lado de su amo, en la acera. Aunque era un labrador de pelo dorado en lugar de un dachshund de pelo largo, recordó a Dixie Belle sola en su casa, y se sintió invadida por la intensa pérdida de su dulce Dixie, una sensación de pérdida que durante un momento le aclaró la mente, de modo que se dio cuenta del horror de su situación. Pero con un susurro tranquilizador, la vocecita de su interior mudó el terror por un arrebato de alegría y ella gritó en éxtasis cuando las llamas se lanzaron temblorosas desde el salpicadero hasta el dobladillo de su falda.
Cuando el calor hizo saltar reventada la ventana de la puerta del maletero, gran parte del humo salió aspirado a través de ese hueco, de modo que las llamas del salpicadero se desplazaron hacia atrás y rozaron con alas brillantes el pelo rizado de Cora. Pisó a fondo el acelerador. Con el ánimo de una heroína indomable en el mejor relato que jamás hubiera escrito, soltó un grito de victoria mientras se precipitaba hacia la intersección.
Bajo un cielo inclemente más blanco que un ojo con cataratas, a través de la nieve en cascada que parecía un Niágara cristalizado, el Ford Expedition blanco atravesó los torrentes. Y ella, vestida de blanco como en el sueño, con el único vestido con el que se había sentido algo atractiva, se estrelló contra la pared frontal del restaurante del hotel, y las grandes hojas de cristal cayeron sobre los asistentes al almuerzo. Las mesas, las sillas, los platos y las personas salieron despedidas por doquier por su entrada principal. Por fin llegaron las explosiones que liberaron a Cora Gundersun de este mundo, cuando el vehículo se detuvo y la gasolina en llamas salió a chorro por toda la espaciosa estancia, una amenaza que ni siquiera el equipo de seguridad formado por seis guardaespaldas fue capaz de contener, y los envolvió, a ellos y al gobernador, que había acudido a la ciudad desde la capital para celebrar la reapertura de aquel histórico hotel.
Jane mantuvo a mano el móvil desechable. Los transmisores infinitos en los teléfonos de línea fija de Lawrence Hannafin aún le podían proporcionar cualquier información que él pudiera decir mientras se encontrara entre las cuatro habitaciones de su residencia donde estaban ubicados.
Se quitó la peluca rubia en el baño principal de la casa vacía, la puso en una bolsa de plástico y la devolvió a su bolso grande. Hannafin estaba en lo cierto cuando sospechaba que ella ya no era ni rubia ni morena. Tampoco tenía el cabello castaño liso y desgreñado, sino más bien lo suficientemente rizado como para engañar a cualquiera que la mirara, de tal manera que pareciera tener un rostro diferente del que figuraba en las fotos de Internet entre los más buscados del país.
En su vida anterior, antes de comenzar a investigar por cuenta y riesgo propios, rara vez había usado mucho maquillaje. No lo había necesitado; pero había momentos en esta etapa de su vida en que un poco de maquillaje, de corrector, de sombra de ojos y un toque de lápiz de labios podía convertirse en una especie de máscara, aportándole una sensación de anonimato tal vez mayor de la que realmente proporcionaba. Decidió permanecer sin maquillaje. Se quedó con la gorra de béisbol puesta y sacó de la bolsa un par de gafas con cristales sin graduación, un elemento de atrezo que utilizaría cuando saliera de aquel lugar.
De vuelta a la ventana del dormitorio, mientras esperaba por si lograba escuchar lo que Randall Larkin revelaría cuando llamara a Hannafin, repasó en la memoria la conversación entre ambos. Dos de las cosas que el abogado había dicho eran las que más le interesaban.
«Lo primero que tengo que hacer es conseguir que nuestro chico de Seguridad se ponga en marcha ya. No disponemos de mucho tiempo de aquí al mediodía».
Por «Seguridad» debía de referirse a la Agencia de Seguridad Nacional. Los implantes de nanomecanismos en el cerebro del fallecido Bertold Shenneck habían sido el santo grial para una gama tan amplia de cabrones ávidos de poder que tanto él como David James Michael pudieron tejer una conspiración que incluía a personajes del sector privado y a funcionarios del gobierno, quienes juntos habían corrompido a figuras clave del FBI, Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la Agencia de Seguridad Nacional. Eso para empezar. El sentido común le indicaba que la CIA, Hacienda y, quizá, todos los demás departamentos del gobierno, incluso en los niveles superiores del poder ejecutivo y de la legislatura, debían de estar —cuando no plagados— al menos infiltrados por miembros de esta confederación demencial de totalitarios utópicos.
De todos los departamentos y agencias del gobierno federal que se ocupaban de la aplicación de la ley y de la defensa nacional, la Agencia Nacional de Seguridad o NSA era sin duda la más secreta y poderosa. El centro de datos de Utah, que ocupaba casi diez hectáreas de terreno, era capaz de supervisar por todo el aire cada llamada telefónica y mensaje de texto y demás transmisiones digitales, almacenarlas y realizar análisis de metadatos en busca de pruebas de actividades terroristas y de otras amenazas a la seguridad nacional.
La NSA no leía los mensajes de texto ni escuchaba las llamadas telefónicas en tiempo real, e incluso más tarde solo revisaba una pequeña fracción de un porcentaje marcado por un programa de escaneo analítico. Si Larkin y los suyos tenían a alguien en la NSA en una posición lo suficientemente elevada como para ayudar en sus esfuerzos por identificar la señal de Jane en su móvil desechable, y su ubicación, mientras conversaba con Lawrence Hannafin al mediodía, eso solo podía significar que el rumoreado programa urbano de sobrevuelo era real.
Incluso cuatro años antes, algunos en el FBI habían especulado sobre la posibilidad de que la NSA mantuviera sobre las principales ciudades aeronaves especiales de vigilancia con personal propio, listas para ser lanzadas al aire a los pocos minutos de recibir una orden. Volaban a altitudes no muy elevadas que, sin embargo, les permitían un radio de rastreo de al menos ochenta kilómetros, y se suponía que estos aviones estaban equipados para pescar, en el gran río de señales de telecomunicaciones, solo aquellas ondas portadoras reservadas a los teléfonos móviles. Además, se dijo que el operador a bordo podía personalizar el programa de escaneo analítico para buscar palabras específicas de una crisis urgente, tales como los nombres de los terroristas a los que estaban buscando o el nombre del objetivo contra el que se pensaba que una célula terrorista podría estar planeando un ataque inminente.
En este caso, debido a que el equipo de búsqueda aerotransportado tendría los números de teléfono móvil y de línea fija de Hannafin, podrían vigilarlos, esperar la llamada entrante de Jane y utilizar la tecnología de seguimiento de fuentes para identificar la ubicación de su móvil desechable, ya estuviera sentada en un banco del parque, ya conduciendo en coche.
Eso no importaba. Ahora sabía que Lawrence Hannafin no era un periodista honesto. No lo llamaría al mediodía.
Sin embargo, gracias a Hannafin se había enterado de que el abogado, Larkin, era un asociado de David James Michael, quizás incluso uno de los miembros del círculo interno del multimillonario. Era una pista nueva. Una fuente.
Si no podía encontrar un periodista que revelara la noticia, tendría que ir a por D. J. Michael. Un hombre de su riqueza sería difícil de acorralar. Tendría la mejor seguridad privada. Si el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, estaba rodeado por dieciséis guardaespaldas fuertemente armados en todo momento, como se había informado de manera fiable, entonces era muy probable que D. J. Michael tuviera más.
Sus fortunas eran aproximadamente iguales, pero Michael tenía más que ocultar. Y sabía que ella ya había dado con Bertold Shenneck y con un abogado, William Overton, que eran socios cercanos a él. Estaban muertos. Y aunque prácticamente todas las agencias policiales del país la estuvieran buscando, por aquel entonces, seguía siendo libre para perseguir a su presa.
Lo segundo de interés que Randall Larkin dijo durante la conversación telefónica mantenida con Hannafin requería una interpretación, pero estaba segura de que había captado el significado. Cuando el periodista insistió para que lo ascendieran a editor de su periódico, cuando declaró que merecía cierta gratitud por darles aquella oportunidad de atrapar a Jane, Larkin había respondido de forma oblicua.
«¿Solo ha pasado un año y ya te has olvidado de lo que hemos hecho por ti?».
La esposa de Lawrence Hannafin durante diecisiete años, Sakura, había muerto un año antes.
Aunque Jane desconocía los detalles, la mujer había sufrido una crisis médica de algún tipo.
Hannafin no estaba cerca de su esposa cuando sucedió. Estaba fuera de la ciudad realizando un reportaje.
Con amigos como Randall Larkin y D. J. Michael, no habría necesitado arriesgarse a mancharse las manos de sangre.
Durante un par de minutos, los transmisores infinitos no enviaron nada más que silencio desde la casa de Hannafin al móvil desechable de Jane.
Cuando comenzó a hacer ruido de nuevo, Jane oyó el ruido de los platos y el tintineo de los cubiertos, el chasquido de lo que podría haber sido una sartén en un quemador de la cocina. Supuso que había ido a la cocina a desayunar. La cafetera, que estaba cerca del teléfono de la pared, comenzó a filtrar, y el sonido característico de su gorgoteo confirmó su ubicación.
En la calle, el tráfico había disminuido. Los niños se habían ido a la escuela; los padres, al trabajo.
Los Ángeles y sus alrededores rara vez habían visto un cielo tan maligno como aquel, con las nubes que lo cubrían condensándose hasta formar vetas de color negro. En Virginia, donde ella había vivido con Nick y donde había nacido Travis, las tormentas solían ir acompañadas de cielos dramáticos, pero aquí incluso el mal tiempo era tranquilo, y los rayos y los truenos eran poco frecuentes.
Tal vez cinco minutos después de que el periodista entrara en la cocina y veinte minutos después de que Larkin terminara la conversación anterior, el abogado volvió a llamar. El tono del móvil de Hannafin era un par de compases de Don’t Let the Sun Go Down on Me.
Respondió a la llamada.
—Sí.
—Ya están en el aire —le dijo Randall Larkin—. Si llama temprano, estarán barriendo frecuencias y listos para ella.
—¿Qué pasará cuando la localices?
—Suponemos que se quedará por tu zona hasta que hable contigo. Dentro de veinte minutos tendremos a seis unidades terrestres preparadas dentro de un radio de treinta kilómetros a tu alrededor, a la espera.
—¿Qué pasa con el tiempo?
—¿Estás con el manos libres de nuevo? Me pone nervioso.
—No te cagues encima. Necesito las manos. Me estoy preparando el desayuno y, además, tengo la pipa en la encimera por si acaso.
—¿Pipa? ¿Una pipa de qué?
—Una pipa, un hierro, una pistola. Si piensa sorprenderme otra vez, le meteré un balazo entre las tetas.
—Ella llamará, tal como te dijo. No se arriesgará a volver hasta que esté convencida de que realmente piensas ayudarla.
—No sabes qué coño hará. No es más previsible que un terremoto. De todos modos, ¿qué pasa con el tiempo?
—¿Qué pasa con él? —preguntó a su vez Larkin.
—Si estalla la tormenta, ¿las aeronaves no se quedarán en tierra?
—No, no. Solo si el viento sopla con demasiada fuerza, pero se supone que no va a hacerlo. En cuanto llame, mantenla en línea todo el tiempo que puedas, finge que dudas pero que te inclinas por creerla, haz que deba convencerte un poco.
—Si tiene la sensación de que estoy improvisando, sabrá por qué, y colgará. Lo de buenorra y tonta suelen ir juntas, pero no en su caso.
—Eres periodista, así que también eres un artista en inventarte mierdas. Simplemente, usa tu don. ¿Qué es ese ruido?
—Estoy batiendo huevos para una tortilla.
—No todo iba a ser bueno con lo de quedarte viudo, ¿verdad?
—Es mejor que la alternativa. Esa perra era capaz de hacer que un hombre perdiera el gusto por las mujeres para toda la vida.
—Será mejor que superes tu cabreo antes de que llame. No importa lo listo que te creas, ella notará ese tono en tu voz.
—No te preocupes. Cuando esas unidades terrestres la encuentren, es mejor que la machaquen rápido y bien.
—Tú solo mantenla en línea —insistió Larkin—. Y cuidado no te quemes los huevos.
El abogado colgó, y Hannafin dijo:
—Anda y que te jodan, picapleitos —dijo cuando creyó que nadie le oía.
Con el bolso al hombro, las gafas de montura de carey y el cabello rojizo recogido bajo la gorra de béisbol, Jane se encaminó hacia el sur y se alejó de la casa vacía y del hogar de Hannafin, en dirección a la mañana cubierta de nubes y expectante.
La tormenta continuó reteniendo la lluvia, pero ya no se respiraba quietud. Los bordes afilados de las frondas de las palmeras temblorosas se rozaban entre sí. Sonarían ruidosamente si la brisa se convirtiera en viento.
Cuando pasó al lado de una alcantarilla, dejó caer el móvil desechable entre las rejillas y se detuvo el tiempo suficiente hasta alcanzar a oír el chapoteo del móvil en la fragante oscuridad de las ratas muertas.
Caminó una manzana y media y torció hacia el este en la siguiente esquina. Su Ford Escape negro estaba aparcado bajo las húmedas y floridas ramitas de los árboles pimenteros.
El coche lo habían robado en Estados Unidos; lo habían modificado con más potencia de motor en Nogales, México; le habían grabado un nuevo número de motor, repintado y entregado en una operación de venta sin licencia a través de la frontera en Nogales, Arizona. El concesionario de automóviles operaba en una serie de graneros sin marcar pertenecientes a un antiguo rancho de caballos, y no aceptaba cheques ni tarjetas de crédito. Ni hacía préstamos. Ella pagó con bastante dinero en efectivo que les había sustraído a algunas personas malas en Nuevo México.
Habían eliminado el GPS del vehículo, con su transpondedor de identificación, por lo que el Ford Escape no podía ser rastreado por satélite.
De momento, ya había terminado con el valle de San Gabriel, aunque no con Lawrence Hannafin. No pondría demasiada atención en él, no cuando tenía peces mucho más grandes que pescar, pero él era uno de Ellos, un miembro del grupo de psicópatas que D. J. Michael y el difunto Bertold Shenneck, creadores de la web, habían montado, y se lo haría pagar tarde o temprano.
Condujo hacia el oeste y entró en el valle de San Fernando, el cual mostraba más signos de desgaste y agotamiento que el propio de San Gabriel. La decadencia no era evidente en todas las ciudades y, a menudo, el deterioro presentaba un carácter sutil y casi refinado. Pero en algunos lugares era evidente, una mancha de podredumbre y desesperación con la que se podía diagnosticar la corrupción que estaba devorando al país.
En una zona que hasta el momento había escapado de la plaga, se detuvo en una charcutería y pidió comida para llevar. No confió solo en su nuevo peinado y en las gafas para evitar ser reconocida, sino que también mantuvo una actitud que nadie asociaría con una fugitiva. No mantuvo la cabeza agachada, no se caló la gorra hasta las cejas, no evitó el contacto visual, sino que les sonrió alegremente a todos, conversó con el hombre que tomó el pedido y se agachó para mantener una conversación divertida con una linda niña que esperaba con su madre para recoger su pedido. Jane no era texana, pero Nick había nacido y crecido allí, y había estado con sus padres lo bastante a menudo como para poder imitar su acento, que no se parecía en nada a su voz tal y como la había escuchado la gente en los diversos fragmentos del vídeo del FBI que echaban por las noticias.
Cuando se sentó en su automóvil dispuesta a comer, tres rayos iluminaron el cielo en rápida sucesión, y le dio la impresión de que los árboles, los edificios y el tráfico que fluía se estremecían a lo largo de la calle estroboscópica, a lo que le siguió un chasquido semejante al de la corteza de la tierra tras partirse por el violento empuje de alguna clase de fuerza catastrófica. La lluvia cayó con intensidad tropical. El mundo se volvió borroso más allá de las ventanas del Ford, y Jane acogió agradecida la recién conquistada privacidad.
Los gnomos aguantaban pacientemente la lluvia. La casa de estilo rancho de un solo piso en Reseda estaba bien mantenida. En la puerta de la cerca blanca, una placa verde declaraba, con letras blancas de fantasía: LA CASA DEL ABUELO Y DE LA ABUELA. Seis gnomos poblaban el patio, un grupo de tres bastante contemplativo y otros tres inmovilizados en posturas de baile. También había un baño para pájaros y un molino de viento de un metro veinte de altura. Un letrero sobre la puerta principal rezaba: BENDITA SEA ESTA CASA.
Todo aquello eran gilipolleces, la forma de camuflaje de su propietario. Si aquellas personas alguna vez tuvieron nietos, probablemente ya se los habían comido.
Los registros de la propiedad identificaban a los dueños como John y Judy White, y aunque vivían allí, se hacían llamar Pete y Lois Jones. Solo Dios conocía sus verdaderos nombres, y posiblemente ni siquiera Él.
Eran refugiados sirios que probablemente nunca habían sido sirios, y que habían sido aceptados en Estados Unidos gracias a unos documentos falsificados que luego destruyeron. Se suponía que vivían en Boston con unos parientes de acogida, pero los parientes no existían, aunque Boston fuera real.
Jane llegó a la entrada protegida por un techado, cerró su paraguas plegable, lo apoyó contra una maceta y tocó el timbre.
Lois abrió la puerta, una mujer regordeta y mona de unos cincuenta y tantos años con el pelo negro y un chándal rosa demasiado ajustado. Tenía las uñas esmaltadas de verde y seis anillos con diamantes del tamaño de unas uvas. Y los ojos oscuros con una mirada capaz de filetear un pescado.
La mujer habló alrededor del cigarrillo que le colgaba del labio inferior. En lo que parecía más un acento de Europa del Este que uno procedente del Medio Oriente, la mujer dijo:
—Llegas pronto.
—Tengo mucho que hacer después. Esperaba que mi pedido estuviera listo.
—Estás mojada.
—Está lloviendo. Lo siento.
—No importa, querida. Entra.
La casa apestaba a tabaco.
—Siéntate, siéntate —dijo Lois—. Hablo con Pete.
En el sofá azul yacía un gordo gato blanco. Miró fijamente a Jane con unos ojos hostiles tan amarillos como las yemas de huevo.
Jane se sentó en el borde de un sillón reclinable.
Nada del interior de la casa era compatible con la imagen exterior típica de una casa estadounidense, pero tampoco era muy extraña hasta que uno se adentraba en la gran estancia de la parte posterior, donde Pete fumaba un cigarrillo tras otro mientras trabajaba con prensas antiguas, impresoras láser, máquinas de laminado y todo tipo de equipos distintos para fabricar impecables documentos falsificados de diversas clases.
El vendedor de coches del mercado negro en Nogales, Enrique de Soto, quien le había vendido el Ford Escape, le había hablado de estas personas. Ella conocía a Enrique porque se había cruzado en su camino mientras trabajaba como agente del FBI, durante la búsqueda de un asesino en serie llamado Marcus Paul Headsman que se dedicaba a coleccionar cabezas. Headsman afanó uno de los coches robados de Enrique —un momento de justicia callejera en una sociedad inclinada cada vez menos a garantizar la verdadera justicia—, y, después de su arresto, esperó obtener uno o dos favores tras denunciar al vendedor de coches robados.
Hay más delincuentes que agentes para perseguirlos. Es necesario que los policías de todas las agencias realicen una selección de casos del mismo modo que lo hacen los médicos de emergencia en una crisis con demasiados heridos a los que atender. Como sucedía con mayor frecuencia de lo que la gente creería, las autoridades que habían recibido la denuncia contra Enrique estaban sobrepasadas y con poco personal, aparte de que andaban persiguiendo piezas más grandes que él. Pusieron su expediente en un cajón con una etiqueta que rezaba algo así como PARA CUANDO LAS RANAS CRÍEN PELO, donde el papel se volvería amarillo y quebradizo hasta que, una o dos décadas más tarde, se desechara para dejar espacio a nuevos casos que nadie tuviera tiempo de investigar.
Jane había visitado a Lois y Pete dos días antes. Como parte de sus servicios, le proporcionaron cinco pelucas de alta calidad de diversos colores y peinados, unas cuantas lentes de contacto sin graduación que le cambiaban el color de los ojos, unas nuevas placas de matrícula falsificadas y varias fotografías que usar en un nuevo lote de permisos de conducir.
Un segundo gato blanco hizo su aparición y le bufó a Jane, la espalda arqueada, con un tono verde en los ojos que sería del todo adecuado para el estofado del caldero de una bruja.
Se levantó del sillón reclinable, y el gato se subió de un salto allí mientras Jane se cambiaba a un sillón de cuero cubierto de arañazos.
Aunque ya tenía una colección de permisos falsificados, ya no le servían. Mostraban diferentes nombres y estaban emitidos en diferentes estados, pero todos y cada uno de ellos mostraban una imagen de ella con el aspecto que tenía antes de que su rostro apareciera en la tele en toda la nación.
Cuando Lois regresó, traía un pequeño sobre de papel manila y una bolsa de plástico que contenía las cinco pelucas, las cuales tendría que usar a la par que los permisos falsos.
Jane sacó las identificaciones laminadas del sobre y las revisó. Seis. Con diferentes nombres. Una mostraba una foto con el aspecto que tenía en ese momento, y cinco, con las pelucas.
Pete sabía que las imágenes tomadas por las cámaras baratas que había en cada uno de los departamentos de vehículos motorizados rara vez se parecían a los individuos fotografiados y nunca eran retratos muy glamurosos. Imitó la dura iluminación de los aparatos de los DMV, y ella puso caras raras que no fueran demasiado absurdas, pero que la hicieran parecer un poco extraña. Nadie a quien se le mostraran esas fotos pensaría en la agente del FBI; y la imprecisión de la imagen le permitiría embellecerse o afearse, según lo requiriera la situación, y seguir pareciéndose a la mujer en el permiso. Lo mejor de todo era que Pete trabajaba con un pirata informático de primera clase con una habilidad tan refinada que podía entrar en cualquier sistema informático de los DMV en el país e insertar un archivo personalizado que parecería legítimo para cualquier policía que pudiera detenerla por exceso de velocidad o por cualquier otra razón.
Había pagado por adelantado, y cuando devolvió los seis permisos al sobre, dijo:
—Esto vale cada centavo que me has pedido, pero los precios de tus pelucas son escandalosos.
Lois soltó un anillo de humo.
—Un buen negocio consiste en vender una serie de complementos a un precio jugoso. No le hacemos descuento a nadie, cariño.
A Jane le habría encantado arrestarlos si hubiera tenido la autoridad para hacerlo, y si no hubiera necesitado su ayuda para mantenerse libre y viva.
—Ha sido un largo camino desde Siria, ¿eh?
—Siria es un retrete. Que tengas un buen día.
A las seis y media de la tarde del jueves, cinco horas después del ataque, la nevada comenzó a remitir y las farolas se encendieron. Bajo el resplandor de las luces de emergencia, el humo que surgía del hotel Veblen, medio derrumbado y quemado, hasta poco antes negro y denso, se elevaba en esos momentos blanco y escaso, como si se tratara de un amago de presencias etéreas, de espíritus que ascendieran desde aquel lugar de muerte llameante. Los copos de nieve, que eran más grandes al final de la tormenta, descendían en espiral lentamente con la solemne gracia de los pétalos de flores que son arrojados por los dolientes a una tumba abierta.
El sheriff Luther Tillman se encontraba en la esquina de Fitzgerald con Main, al otro lado de la calle frente a aquella devastación, con las manos metidas en los bolsillos de su acolchada chaqueta de uniforme con aislamiento Thermoloft. De vez en cuando, el ritmo y la velocidad de las exhalaciones de su aliento semejante al humo de un dragón cambiaban de manera visible, una muestra evidente de que su estado de ánimo pasaba de la ira a la pena y, de nuevo, a la ira. Se sentía agradecido de que los edificios que flanqueaban el hotel hubieran sufrido menos daños de los que se podría haber esperado, pero eso era un escaso consuelo a la luz de la magnitud de la destrucción. La cifra de muertos en ese momento ascendía a cuarenta y dos personas, incluido el gobernador y el congresista del distrito, pero ese número seguramente aumentaría a medida que los rescatadores buscaran por entre las ruinas.
Permaneció allí sumido en la frustración, después de que la policía del estado lo apartara a un lado y luego, con más agresividad, lo hicieran los agentes del FBI de su oficina en Minneapolis, y por fin, los especialistas del FBI que habían volado desde Quantico, principalmente desde la Unidad de Análisis de Comportamiento 1, que se ocupaba de terrorismo, incendios y bombardeos. No albergaba resentimiento alguno contra ellos. Poseían los conocimientos específicos y los recursos para investigar aquello más a fondo de lo que cualquier departamento del sheriff del condado pudiera hacer. Y el hecho de que un congresista estuviera entre las víctimas significaba que se había convertido en un delito federal. Sin embargo, también se trataba de su jurisdicción, y muchos de los muertos eran sus amigos y vecinos. Se sentía afligido, y su dolor se agudizaba por momentos debido a su sensación de inutilidad.
A pesar del frío y del humo acre que iba y venía siguiendo los caprichos del viento de la tarde, la gente del pueblo se había arracimado en la zona para observar y hacer vigilia por los muertos. Los agentes de Luther les pedían amablemente que retrocedieran cuando se acercaban demasiado y proporcionaban consejos de un modo paciente a aquellos que estaban preocupados por lo que les hubiera podido pasar a sus seres queridos. Pero no había mucho más que su departamento pudiera hacer frente a la abrumadora presencia de las autoridades federales.
Llamaba la atención de la multitud, porque medía un metro ochenta y ocho y se mantenía bien erguido con cincuenta y un años; en sus tiempos había sido una estrella del fútbol americano en el instituto de secundaria local, y era tan negro como cualquiera en Minnesota, donde menos del cinco por ciento de la población era afroamericana. Se enorgullecía de que lo hubieran elegido sheriff del condado cuatro veces consecutivas. Sin embargo, no era el tipo de orgullo que conducía a un engreimiento; antes bien, estaba teñido de humildad y por un sentido de la responsabilidad hacia las personas que le habían confiado el trabajo.
Además, su esposa después de veintiséis años, Rebecca, era capaz de detectar a tiempo la arrogancia que se avecinaba justo cuando todavía no era más que una presunción engreída, y podía reprenderlo con una mirada o con unas pocas palabras cariñosas. Intentaba no olvidar nunca que sus actos también se reflejaban en ella y en sus dos hijas, lo cual era otra razón por la que se sentía consternado ante el hecho de que las autoridades superiores le hubieran dejado con tan poco que hacer cuando los lugareños esperaban, con razón, mucho más de él.
Le preocupaba que la investigación se hubiera reducido demasiado rápido a una sola pista: Cora Gundersun. Conocía a Cora desde hacía veinte años. Ella no era capaz de una violencia tan horrible.
Sí, pero. Cada ser humano era un misterio; cada mente, un laberinto de pasillos y salas secretas. Nadie conocía realmente a nadie ni qué podría ser capaz de hacer. A excepción de un cónyuge. E incluso en ese caso, no siempre.
Cora hacía maravillas con los niños que tenían necesidades especiales, y nadie había tenido jamás una sola palabra desagradable que decir sobre ella. Sin embargo, por mucho que Luther no quisiera creer que el gusano del mal o de la locura hubiera anidado en su alma, era demasiado policía para descartarlo.
Poco quedaba de su coche, convertido en una masa retorcida de acero y fibra de vidrio fundida, y menos aún de Cora, demasiado poco para hacer una identificación positiva que no fuera por el ADN. Numerosos testigos que la conocían bien estaban dispuestos a declarar que era ella quien había conducido el Ford Expedition envuelto en llamas, que parecía que se estuviera riendo mientras aceleraba y que no había nadie más en el interior del vehículo.
El FBI también estaba registrando su casa, situada en una zona más rural del condado. En esos momentos, Luther no podía hacer otra cosa que no fuera observar y sentir que no servía para nada.
A las 18:42, después de cruzar la calle para hablar con el jefe de bomberos del condado, más por tener algo que hacer que por reunir información importante, le sonó el teléfono.
Quien llamaba era Rob Stassen, el agente a quien le había asignado que estuviera en la casa de Cora para ayudar a los federales.
—Sheriff, si no está demasiado ocupado ahí, debería venir aquí.
—En este momento, la única diferencia entre un oso que hiberna y yo es que no tengo una cueva. ¿Qué pasa? —preguntó Luther.
—Nada. Es solo que… se han ido.
—¿Quiénes se han ido?
—El FBI.
Los federales habían establecido un centro de respuesta a incidentes en la biblioteca de Main Street, a media manzana del hotel Veblen. De allí había salido un grupo de cuatro agentes hacia la casa de Cora Gundersun a las 15:30. Dos agentes especiales más, de los que llegaron más tarde de Quantico, cargados con cajas de equipo, los habían seguido a las 16:30.
La casa no era el escenario de un delito, pero cabía suponer que era el lugar donde se habían realizado la planificación y los preparativos. Un primer recorrido por las instalaciones, con un registro tan minucioso como un caso de aquella importancia requería, debería haberle llevado al equipo forense por lo menos hasta la medianoche.
Luther bajó la mirada a sus botas cubiertas de nieve y movió los fríos dedos para evitar que se pusieran rígidos. Luego se apartó del jefe de bomberos y bajó la voz cuando habló por teléfono.
—¿Dijeron cuándo pensaban volver?
—No creo que lo hagan —respondió Rob Stassen.
La intuición de Luther le decía —le había estado diciendo desde hacía un tiempo— que algo no iba bien con algunos de los agentes federales. Unos pocos parecían desinteresados hasta cierto punto, ajenos al horror que los rodeaba. Por supuesto, los investigadores, al igual que los primeros agentes en responder a cualquier suceso similar, debían permanecer tranquilos y controlar sus sentimientos más intensos. Pero incluso los más profesionales entre ellos, endurecidos por experiencias siniestras, debían de sentirse perturbados y conmovidos ante una escena como aquella; y aunque no expresaran su angustia y su compasión con palabras o lágrimas, sus sentimientos deberían haberse reflejado en sus rostros a las claras. Al menos, cuatro de esos rostros, hombres y mujeres, estaban petrificados por la indiferencia, como si las mentes que había detrás de aquellos ojos fueran incapaces de reconocer una humanidad común entre ellos mismos y las víctimas destrozadas y quemadas por el fuego, atrapadas y sin vida entre los escombros.
—Ahora mismo estoy solo aquí —añadió Rob Stassen—. Tengo una sensación muy extraña sobre el lugar, sheriff. Será mejor que venga a echar un vistazo.
La biblioteca estaba tranquila al final de la tarde, con las lámparas del techo encendidas solo en filas alternas, tal vez para ahorrar en el recibo de la luz. Las ventanas altas, compuestas por numerosos paneles, filtraban la poca iluminación procedente del gris claro del día lavado por la lluvia.
Había pasillos con estanterías cargadas de libros, aunque menos de lo que hubiera ocurrido en décadas anteriores, ya que les habían dedicado mayor espacio a los DVD, a un rincón donde contar cuentos para niños y, en la parte posterior de la gran sala principal, a una serie de mesas de trabajo con ordenadores disponibles para los visitantes.
Los teléfonos inteligentes, las tabletas electrónicas y los ordenadores portátiles tenían todos identificadores únicos y las autoridades podían localizarlos en tiempo real. Por lo tanto, Jane Hawk había recurrido a los ordenadores de las bibliotecas, donde navegaba de incógnito desde que había empezado a huir y a mantenerse fuera del sistema. Aun así, en caso de que las cadenas de búsqueda incluyeran a ciertas personas y cosas que sus perseguidores sabían que le interesaban —como David James Michael, la compañía Far Horizons, los nanomecanismos, los implantes cerebrales y asuntos similares—, ella podría disparar las alarmas de los sitios web que vigilaban sus enemigos, iniciando sus sistemas de seguridad en pos de la fuente de búsqueda. Por ello, procuraba que sus visitas a las bibliotecas fueran breves.
Estaba sola entre las mesas de trabajo y esperaba seguir sola hasta que terminara.
Tenía dos objetos de interés. El primero era Randall Larkin, el abogado. Tras no llamar a Lawrence Hannafin al mediodía, probablemente concluyeran que se lo había pensado dos veces tras su encuentro con el periodista y había decidido no confiar en él. No podían saber que ella había escuchado sus conversaciones telefónicas con Larkin.
Debido a que nunca había usado gafas, el sencillo accesorio con cristales sin graduación comenzó a molestarla. Los apoyos centrales de la montura le irritaban el puente de la nariz. La pieza final de la patilla derecha le rozaba la piel detrás de la oreja. No tardaría en desaparecer por la noche y, entonces, se las quitaría.
El bufete de abogados —Woodbine, Kravitz, Larkin y Benedetto— trabajaba desde una dirección en Little Santa Monica Boulevard, en Beverly Hills. El nombre de Randall Larkin la condujo a numerosos enlaces. Anotó los detalles más destacados en un pequeño cuaderno y no tardó en tener lo que necesitaba.
Antes de pasar a la segunda búsqueda, después de examinar la estancia para asegurarse de que no hubiera nadie a la vista, se quitó las gafas y se masajeó las marcas que le habían dejado en la nariz.
Cuando abrió los ojos y se puso las gafas, había una mujer a unos cinco metros de distancia, al final de un pasillo de estantes, observándola con una leve expresión de perplejidad. Tendría unos treinta y pico años. Zapatos para caminar con suela de goma, falda de color canela, blusa blanca. Empujaba un carrito de libros y estaba devolviendo los volúmenes a su emplazamiento original en las estanterías.
Le sonrió, y la mujer le devolvió la sonrisa. Jane volvió a prestar atención al monitor, sin mostrar preocupación. Permaneció atenta a la bibliotecaria con su visión periférica mientras buscaba rápidamente cualquier noticia sobre la muerte de Sakura Hannafin el año anterior y encontraba lo que necesitaba.
—Disculpe —dijo la bibliotecaria. Se le había acercado con el carrito de libros vacío—. Estoy segura de que nos conocemos, pero no logro recordar de dónde.
Jane habló imitando el acento de Texas.
—Diantre, he tenido la misma sensación cuando la vi. ¿Alguna vez ha vivido en Dallas o por allí?
—No. Siempre en California.
—Estoy viviendo con una amiga en Oakdale Avenue, a un par de manzanas de Saticoy, mientras encuentro casa. ¿Conoce Oakdale?
—¿Está eso en Winnetka?
—Justamente.
La bibliotecaria asintió con la cabeza.
—Vivo en Canoga Park.
—Justo al lado. Quizá las dos hayamos comprado comida en las mismas tiendas del Pavilions.
—No, no voy allí a comprar.
Jane frunció el ceño, encogiéndose de hombros.
—Oiga, ¿cree que nos conocimos en una vida anterior?
—Bueno, siempre me he sentido atraída por el antiguo Egipto, los faraones, las esfinges y todo eso, como si hubiera vivido allí una vez.
—¡Usted, yo y Tutankamón!
Intercambiaron una sonrisa y Jane volvió a centrar la atención en el ordenador, como si todavía tuviera trabajo que hacer. La bibliotecaria se alejó empujando el carrito vacío. Quizá mirase atrás una vez más. Jane la observaba solo indirectamente.
En cuanto la mujer se perdió de vista por entre el laberinto de estanterías, dirigiéndose hacia la recepción, Jane apagó el ordenador y agarró su bolsa grande y su paraguas. Poco dispuesta a salir por la entrada principal, se encaminó rápidamente hacia una puerta con un cartel que indicaba dónde estaban los baños.
Al otro lado había un pasillo, y los paneles de rejilla que iluminaban desde arriba arrojaban pilares de luz que hacían relucir el suelo de vinilo azul pálido. En el extremo más cercano del pasillo, un letrero rojo brillante sobre una puerta anunciaba la salida.
Salió a la lluvia y a una pequeña zona del aparcamiento que probablemente estuviera destinada para los empleados de la biblioteca.
Su Ford Escape estaba a dos manzanas de distancia, en una calle residencial. Por eso nunca lo dejaba cerca de una biblioteca en la que realizara una investigación. Si ellos conseguían una descripción de su vehículo, tendría que abandonarlo, robar otro automóvil y conducir hasta Nogales, en Arizona, para llevar a cabo un intercambio con Enrique de Soto. Todos los demonios del infierno —o, al menos, sus secuaces— la estaban buscando, y no tenía tiempo para ir hasta Nogales.
Sin detenerse a abrir el paraguas, se apresuró por entre dos coches estacionados. Cuando se adentraba en el callejón lleno de charcos, un hombre gritó detrás de ella.
—¡Eh, oiga!
Miró hacia atrás y vio a un tipo vestido de uniforme. No era un policía. Llevaba uniforme verde y negro. Una pistola al cinto. Tal vez fuera un guardia de seguridad. ¿Las bibliotecas tenían guardias armados en la actualidad? Mierda, sí, incluso las iglesias probablemente tuvieran guardias de seguridad armados hoy en día.
Una empalizada de tiendas y restaurantes se extendía hasta el lado más lejano del callejón. Jane corrió y dejó atrás sus puertas traseras y contenedores de basura. El guardia gritó. Iba a por ella.
Las nevadas recientes cubrían las antiguas, como sucesivas capas de ropa de cama en un paisaje profundamente adormecido, con montículos aquí y allá que semejaban a las formas de los durmientes que sueñan. Las ramas esqueléticas de color hueso de los árboles cubiertos de invierno, las aronias, los arces y los álamos grises, junto con las ramas de hojas perennes cargadas de nieve, más blancas que negras, en absoluto verdes por la noche, ofrecían una escena monocromática en medio de la luz espectral de los campos nevados.
Luther Tillman condujo solo el todoterreno del departamento del sheriff a través de la campiña, convencido a cada kilómetro que recorría de que el asesinato en masa que se había producido en el hotel Veblen no era un acontecimiento aislado producto de la locura, sino el comienzo de algo más. La paz y otras muchas alegrías propias de su vida llena de satisfacciones descansaban sobre una finísima capa de hielo.
Sin luz en ninguna de las ventanas, la casa construida a base de tablones de madera blanca y un solo piso de Cora Gundersun, envuelta por una capa invernal, no apareció de repente a la vista, sino que se reveló de forma gradual a la luz de los faros. Torció justo para entrar en el camino de acceso, que no habían limpiado de nieve, y condujo hasta la parte trasera de la casa, donde aparcó detrás del todoterreno de Rob Stassen. Apagó los faros y el motor.
El humo que echaba el tubo de escape se cristalizó mientras Rob salía de su vehículo y cerraba la puerta.
Cuando Luther se acercó al agente, la perra salchicha de pelo largo de Cora saltó al asiento del conductor del todoterreno y miró por la ventana lateral con solemne interés.
—Dixie no habrá cenado —comentó el sheriff.
—Ya pensé en eso. —Rob tenía treinta y seis años, y había pasado diez años sirviendo como policía militar de la Marina antes de hartarse de frecuentar puertos extranjeros y volver a casa para ayudar a mantener la paz—. Encontré su pienso. Tuve que convencerla para que comiera. Incluso así, apenas ha comido. Tiembla y gime, la pobre. Es como si lo supiera.
—Los perros lo saben —dijo Luther, mostrándose de acuerdo.
—De toda la gente posible, Cora, «maestra del año en Minnesota». Es que me parece increíble.
Luther se dirigió hacia el cercano porche trasero, con la nieve crujiendo y chirriando mientras se compactaba bajo sus botas.
—De un modo u otro, esta Cora de hoy no era la Cora que conocíamos —opinó Luther.
—¿Quiere decir que tenía una especie de tumor cerebral o algo así?
—Nunca lo sabremos. No queda rastro suficiente de ella para realizar una autopsia. —Habían limpiado de nieve los escalones del porche. Al subir por ellos, Luther dijo—: ¿No hay un aviso de la policía en la puerta, ni sello que la mantenga cerrada?
—Al principio siguieron todas las reglas, hasta que apareció el tipo ese, Hendrickson. Luego salieron de aquí con el rabo entre las piernas.
—¿Quién es ese tipo, Hendrickson?
—Booth Hendrickson, del Departamento de Justicia. Debe de haberles dado caña de algún modo, no sé por qué.
El FBI no era una agencia independiente del todo, ya que estaba bajo la autoridad del Departamento de Justicia.
—¿Le pediste una tarjeta? —quiso saber Luther.
—Afirmó que se había quedado sin ninguna. Tal vez fuera verdad. Demasiado universitario de Harvard y Yale, si quiere saber mi opinión. Pero su identificación de Justicia parecía auténtica, y los especialistas de Quantico lo conocían.
—¿Qué les dijo? ¿Por qué los echó?
—No me dijeron nada, sheriff. Para Hendrickson, yo solo era un policía de centro comercial. La casa está cerrada. Se llevó la llave, así que, si cree que debemos hacer esto, tendremos que forzar la puerta, tal vez encontrar una ventana sin el cerrojo echado.
—Cora tenía escondida una llave por si se quedaba fuera.
Cogió un cepillo de mango largo de cerdas rígidas que había apoyado contra la pared, y se quitó la nieve de las botas.
—Ya la registraron bastante mal, señor.
—No necesitamos empeorarlo, Robbie.
Rob Stassen usó el cepillo mientras Luther rebuscaba la llave en el saliente del dintel. Abrió la puerta y encendió las luces.
Caos en la cocina. La nieve derretida formaba charcos en el parqué. Las huellas fangosas parciales se superponían como una burla caprichosa del arte abstracto. El armarito tenía las puertas abiertas. El contenido del cubo de basura estaba esparcido por el suelo, donde lo habían revisado y luego dejado sin recoger.
El polvo negro de huellas dactilares manchaba la mesa, la puerta de la nevera, los armarios. Habían buscado otras huellas además de las de Cora, por si acaso hubiera cómplices. Los investigadores se habían quitado los guantes de plástico usados para evitar contaminar la escena con sus huellas y los habían tirado al suelo o los habían dejado sobre las encimeras.
—¿Se parece al trabajo habitual del FBI? —preguntó Luther.
—Han contaminado la escena, sheriff. No es una película del FBI.
—Tal vez no lo haya sido durante mucho tiempo. ¿Recogían pruebas o las eliminaban?
—Por Dios, ¿de verdad me hace esa pregunta?
Luther estaba junto a la mesa del comedor estudiando un grueso cuaderno de notas que estaba abierto.
—Esto es de Cora. No he conocido a nadie que tenga una escritura tan clara como la de ella.
—Uno pensaría que lo escribió a máquina —comentó el agente.
Para aquella anotación había usado solo una cara de cada página. El lado izquierdo de la hoja había quedado en blanco.
A la derecha, comenzando por la parte superior, había escrito «A veces, por la noche; a veces, por la noche; a veces, por la noche…». Como si se hubiera quedado sentada allí sumida en una especie de estado semiautista, con la mente atascada al igual que la aguja de un viejo tocadiscos en un surco de un disco de vinilo, esas cinco palabras se alineaban una línea tras otra.
Luther pasó una página, luego otra, una cuarta y una quinta, todas iguales en el contenido, hasta que llegó a donde ella continuó con el pensamiento que tanto necesitaba expresar: «A veces por la noche, me despierto completamente, me despierto completamente, me despierto completamente…».
Durante seis páginas, Cora se había limitado a repetir esas tres últimas palabras, que aparecían alienadas una y otra vez con una regularidad espeluznante.
Cuando Luther encontró material nuevo seis páginas más adelante, Rob Stassen, que estaba de pie junto a él, dijo:
—Se me ha helado la sangre.
Con el crepúsculo coagulándose rápidamente detrás de la capa de nubes oscuras que habían lanzado todos sus fuegos artificiales, la tormenta sombría arrojó una luz desagradable sobre el valle de San Fernando. Perseguida por un guardia de seguridad armado, Jane avanzó chapoteando por el agua que corría arrastrando basura a lo largo de la amplia y poco profunda ciénaga en el centro del callejón. Tras pasar junto a un contenedor de basura, y ver una puerta de acero con un cartel que rezaba VALENTINO RISTORANTE / ENTREGAS, intentó entrar, y tuvo suerte.
Al otro lado había una sala de recepción, aproximadamente de unos seis metros de ancho por tres de largo. El suelo y las paredes de hormigón, con estantes de metal vacíos a derecha e izquierda. Vio una puerta interior que probablemente condujera a la cocina, y el olor a ajo cargaba el aire. Todavía no habrían abierto para la cena, pero el personal seguro que ya lo estaba preparando todo.
Dio un paso hacia la izquierda, dejó la bolsa y se apoyó contra la pared. La puerta giró hacia ella y luego se cerró de golpe.
Si el tipo que venía a por ella no era un policía que trabajaba para una compañía de seguridad privada ni tampoco un antiguo militar, si fuera uno de esos aspirantes a policía que había conseguido que le concedieran un permiso de respuesta armada, estaría muy ansioso por demostrar su valía. Con una gran cantidad de entusiasmo pero escasa experiencia real, entraría allí a la carga bajo la suposición de que ella se hallaba decidida a escapar por el restaurante y a salir por la puerta principal.
Si era uno de esos aspirantes, ella deseaba solo que no irrumpiera en la sala de recepción con la pistola desenfundada. Algunos de aquellos candidatos a agentes realmente ansiaban apuntar a alguien con su arma, mientras que otros le tenían algo de miedo a sus respectivas pistolas.
El pomo giró, la solapa inferior de aislamiento de goma se deslizó por el umbral con un sonido de succión, la puerta se abrió alejándose de Jane, un chorro de aire cargado de lluvia salpicó la estancia, y allí estaba él, a menos de un metro de ella. El guardia se dio cuenta de su presencia cuando Jane presionó el botón de apertura y, en una fracción de segundo, le desplegó el paraguas en las narices.
El guardia gritó de asombro, tal vez por no percatarse a tiempo de lo que le había estallado delante de la cara. La aparición del paraguas había sido tan negra y repentina que quizá pensó que se trataba de la propia Muerte encarnada, con las alas desplegadas para envolverlo. Se tambaleó hacia un lado y cayó.
Jane dejó a un lado el paraguas y le pisó las pelotas al hombre caído con la fuerza suficientemente como para hacerle desear que lo hubieran castrado antes.
—No me obligues a hacerte más daño —le dijo, manteniendo el pie en sus partes preciadas.
No tuvo de qué preocuparse, porque el golpe en la entrepierna lo había dejado sin fuerzas. Se inclinó y le sacó el arma de la pistolera, dio un paso atrás y lo apuntó con el arma cuando la puerta exterior se cerró.
—Quédate en el suelo. Quítate los pantalones.
Con la cara pálida por la conmoción, jadeante de dolor, necesitó que le repitiera las órdenes antes de entenderla, pero no lo hizo para demorarse.
Cuando el guardia de seguridad se quitó los pantalones, la puerta interior se abrió y apareció un hombre de mediana edad con regios rasgos romanos, vestido de blanco y con un gorro de chef, quien evidentemente había entrado a ver qué era todo aquel ruido. La expresión de su cara fue la de cualquiera a quien le hubieran entregado en mano un cartucho de dinamita con la mecha encendida.
Cuando el chef comenzó a retroceder, Jane giró la pistola hacia él.
—Quieto ahí o te pego un tiro.
—Por favor, no, tengo una madre dependiente —le suplicó, levantando las manos mientras sostenía la puerta interior abierta con su cuerpo.
Con la espalda pegada al suelo, el guardia se esforzaba por quitarse los pantalones empapados de lluvia por encima de los zapatos, lo que a Jane le podría haber parecido una situación ridícula si no tuviera que preocuparse de que, allá en la biblioteca, la egiptófila ya hubiera llamado a la policía.
—Coge el paraguas y ciérralo —le ordenó al chef.
Este hizo lo que le ordenó, y el guardia consiguió liberarse de sus pantalones.
—Chef, tira el paraguas ahí, a la bolsa que hay en el suelo. Ni se te ocurra tirármelo a mí.
Podría haber sido campeón de lanzamiento de herraduras. El paraguas cayó justo encima de la bolsa. Jane se volvió hacia el guardia.
—Quítate los calzoncillos.
—Joder, no.
—¿Sabes quién soy? —le preguntó.
—Sí, sí, lo sé.
—Así que sabes que estoy desesperada. Desnudo o muerto. Tú eliges. Rápido.
Se quitó los calzoncillos.
—Levántate.
Con una mueca y aspirando el aire entre los dientes apretados, necesitó apoyarse en los estantes de metal para ponerse en pie. Todavía no podía mantenerse erguido.
—Coge tus pantalones y calzoncillos —le ordenó—. Abre la puerta y tíralos al centro del callejón.
Hizo lo que le ordenaba, y cuando ella le dijo que se acercara al chef, también obedeció esa orden, aunque declaró con indiscutible sinceridad que la odiaba.
Jane impidió que la puerta exterior se cerrara por completo antes de contestar.
—Me partes el corazón. —Cogió la bolsa y el paraguas con la mano izquierda—. Chef, ¿eso que huelo es braciole?
—Es una noche especial.
—Ojalá pudiera quedarme a probarlo.
Salió de la sala de recepción de mercancías, arrojó la pistola del guardia al contenedor y corrió a través de la lluvia, que ahora parecía más fría de lo que había sido dos minutos antes. El viento había tomado impulso durante su breve ausencia, ahora que la puerta de la noche se estaba abriendo, y soplaba a lo largo del callejón, aullando como una manada fantasmal que se hubiera asustado y se marchara de estampida a través del terreno siglos antes de que el primer hombre lo hollara por primera vez.
La cocina de la muerta. La grasa de tocino fría y pegajosa en una sartén sobre la hornilla. Había guantes de goma desechados por agentes del FBI, doblados sobre los respaldos de las sillas y en los bordes de las encimeras y tirados por el suelo, como si fueran los restos de criaturas marinas semejantes a las anémonas desplazadas desde un océano distante por medios desconocidos. Un plato junto con los cubiertos sucios en la mesa, dejados por una mujer a la que se conocía por su extraordinaria pulcritud. Y el diario que contenía miles de repeticiones de frases y oraciones con las que construyó laboriosamente un mensaje, la prueba de una necesidad obsesiva de transmitir una condición o experiencia que la asustaba y oprimía.
«A veces, por la noche, me despierto completamente…».
El sheriff Luther Tillman pasó seis páginas antes de encontrar otra construcción de la oración, que fue cuando Rob Stassen dijo: «Se me ha helado la sangre».
En la página ponía: «A veces, por la noche, me despierto completamente y siento que una araña se arrastra dentro de mi cráneo…».
—Seguro que el FBI tiene que haberse fijado bien en esto. No son tan incompetentes como para pasarlo por alto —dijo Luther.
—Pero se lo habrían llevado —respondió Rob—. Por Dios, es una prueba clave.
El comportamiento del FBI era inexplicable, pero Luther estaba más centrado en lo horrible que resultaba cuanto habían encontrado allí, y se entristeció al leer aquella prueba de que Cora Gundersun había padecido una enfermedad mental de un tipo u otro.
Pasó tres páginas antes de encontrar el punto en el que ella había logrado extraer de sí misma la siguiente parte de la oración:
«A veces, por la noche, me despierto completamente y siento que una araña se arrastra dentro de mi cráneo, y me habla…».
Dos páginas más tarde, había más, y tres páginas después de eso, y cuatro páginas después, hasta que su escritura terminó y todas las páginas restantes del cuaderno permanecían en blanco.
Luther leyó en voz alta el mensaje completo.
«A veces, por la noche, me despierto completamente y siento que una araña se arrastra dentro de mi cráneo, y me habla, me habla en un susurro maligno. Creo que está poniendo huevos en los pliegues de mi cerebro. Me dice que me duerma, y así lo hago. Me olvido de la araña durante un tiempo. Hasta que me despierto de nuevo por la noche y la siento arrastrarse, siento cómo me mete sus huevos en el cerebro, y la araña dice: “Olvídame”. La araña será mi muerte».
El compresor del refrigerador se encendió y Luther levantó la vista sobresaltado.
—Pobre Cora —dijo Rob Stassen—. Suena extraño decir eso, considerando lo que hizo hoy. Pero, por Dios, está claro que estaba mal de la cabeza. ¿Y ahora qué, sheriff?
Luther cerró el diario y se lo metió debajo del brazo.
—Ahora registramos este lugar de cabo a rabo y vemos qué otra cosa el FBI no creyó que fuera importante.
Jane necesitaba un motel sencillo que ofreciera anonimato pero que no tuviera cucarachas, donde pudiera decir que no tenía tarjeta de crédito y pudiera pagar en efectivo sin levantar sospechas.
Todo el valle de San Fernando era demasiado peligroso para ella después del incidente con el guardia de seguridad. Evitó las autopistas colapsadas por el tráfico que se filtraba alrededor de los innumerables accidentes relacionados con la lluvia. Condujo hacia el oeste hasta Woodland Hills y tomó la carretera estatal 27 en dirección sur a través de las montañas de Santa Mónica hasta la carretera de la costa.
La playa de Will Rogers State estaba cerrada. Una cadena entre los puntales impedía el acceso al aparcamiento. El terreno era difícil a ambos lados de las vías de entrada, pero rodeó el bloqueo con el Ford Escape. Apagó los faros y condujo lentamente hacia el aparcamiento a través de los jirones de la niebla costera.
La forma de una estructura emergió entre la niebla: los baños públicos. Retrocedió hasta el alero del edificio y salió a la lluvia con su bolsa. Del maletero sacó una de las dos maletas y la bolsa de pelucas.
Le llegaba el ruido del océano, que chocaba repetidamente contra la orilla, pero no podía ver las olas rompiendo a través de la niebla.
Habría cámaras en la entrada o en el exterior de aquellas instalaciones, o en ambos lugares. No era probable que obtuvieran una imagen clara con aquel tiempo. De todos modos, no iba a romper nada, por lo que no habría razón para que revisaran más tarde el vídeo de esa hora tan solitaria.
La pistola de ganzúas LockAid abrió la cerradura que protegía los aseos para mujeres. Una vez dentro, solo encendió el banco de luces que había sobre la hilera de lavabos. El aire olía a desinfectante con efluvio a orina.
Abrió la maleta en el espacio que había entre dos lavabos y sacó de ella una bolsa de basura grande que usaba cuando era necesario hacer cambios de vestuario durante el camino. Dejó a un lado la gorra de béisbol, se quitó la chaqueta deportiva y la pistolera de hombro con el arma. Luego se quitó el jersey y los vaqueros y los metió en la bolsa con el abrigo empapado. Por último, se quitó los Rockports, pero no los calcetines mojados, porque quería mantener una barrera entre ella y un suelo que necesitaba una limpieza a fondo. Después de ponerse unos vaqueros secos, un jersey, la pistolera y una chaqueta deportiva nueva, se ató los zapatos mojados.
La policía ya conocería su cabello castaño. La lluvia le había quitado los rizos, pero tendría que teñirlo pronto.
Jane eligió de la bolsa de pelucas suministrada por los falsos refugiados sirios en Reseda una de color negro intenso con mechones cortados de forma desigual, una versión Vogue del estilo punk. A pesar de haber estado en aquella casa custodiada por gnomos donde se adoraba a los cigarrillos, el exuberante cabello olía a limpio, porque Lois, la del chándal rosa, guardaba las pelucas en un refrigerador con ese propósito.
Jane se recogió su propio cabello, se ajustó la peluca, se la cepilló rápidamente, se miró en el espejo y creyó en su nuevo yo. Luego, se dio un poco de sombra de ojos con un sutil toque azul y lápiz labial para que coincidiera. Tendría que guardar las gafas y la gorra de béisbol para una futura encarnación. Se colocó un anillo de nariz falso en la fosa nasal derecha, una serpiente plateada con un diminuto ojo de rubí.
De los seis permisos de conducir falsificados, eligió el que tenía una foto que coincidía con su peinado (ahora era Elizabeth Bennet, de Del Mar, California) y la guardó en su billetera.
Entre el contenido de sus bolsillos que había puesto en la encimera del lavabo antes de cambiarse, un camafeo tallado en piedra de jabón fue lo último que recuperó. Era la mitad de un medallón roto que había encontrado su hijo, Travis, en el lugar donde lo estaban ocultando unos queridos amigos. El niño pensó que el perfil se parecía a su madre, y que debía ser buena suerte que lo encontrara entre las piedras alisadas en la orilla de un arroyo. Ella no veía parecido alguno. Sin embargo, aceptó el regalo y prometió llevarlo siempre, para que pudiera protegerla y garantizar que regresara con él. Besó el camafeo, como cualquiera podría besar una medalla religiosa o la cruz que cuelga de un rosario, lo besó nuevamente y lo sostuvo con fuerza en su puño durante un momento antes de guardarlo en el bolsillo de los pantalones vaqueros.
Debido a que el maletero del Ford estaba debajo del alero del edificio, cargó todo en la parte trasera sin mojarse, y corrió hacia la puerta del conductor. Diez minutos desde que llegó hasta que se fue.
Después de un día angustioso, se sentía algo más confiada de poder pasar la noche de forma segura. Sin embargo, como la delincuente más buscada de Estados Unidos que era, el día siguiente supondría un desafío, sobre todo si se tenía en cuenta lo que había planeado para Randall Larkin.
Si el contenido y el estado de la modesta casa de Cora Gundersun decían algo sobre ella, era que vivía una vida simple de pequeños placeres. Apreciaba la compañía de su perra, Dixie Belle, para quien había comprado numerosos juguetes y pequeños jerséis coloridos, y había dejado constancia de su vida juntas en media docena de álbumes de fotos. Disfrutaba haciendo tapices de pared, estaba suscrita a Guideposts y tenía una pared entera cubierta con fotografías enmarcadas de docenas de los estudiantes más queridos a los que ella les había dado clase a lo largo de los años.
Aunque la mujer había muerto y su derecho a mantener sus secretos había desaparecido, no tanto por el hecho de su muerte cuanto por lo que les había hecho a esas personas en el hotel Veblen, el sheriff Luther Tillman no podía evitar sentirse culpable de violar su privacidad. Rob Stassen abrió cajones, inspeccionó armarios y recorrió la pequeña casa. Ella tenía pocas posesiones y no quería nada más, y su modestia era evidente allá donde miraba.
No encontraron ningún otro objeto tan extraño como el diario que estaba en la mesa de la cocina, aunque en el dormitorio hubiera otros treinta cuadernos distintos. Las estanterías cubrían una pared desde el suelo hasta el techo. Los libros de tapa dura y los de bolsillo ocupaban los estantes más altos, pero el estante inferior contenía diarios del tamaño de una cuartilla de trescientas páginas llenos con la precisa escritura de Cora. Luther examinó unos pocos, y Rob hojeó algunos otros, y ambos llegaron a la misma conclusión: a lo largo de las dos décadas anteriores, la maestra había escrito cuentos y novelas completas a un ritmo prodigioso.
—¿No hay que escribir los manuscritos a máquina? —se preguntó Rob.
—Tal vez hizo que se los mecanografiara otra persona.
—¿Publicó algo alguna vez?
—No, que yo supiera —dijo Luther mientras pasaba las páginas.
—Sufrir tanto rechazo debió de haber sido difícil.
—Tal vez nunca la rechazaran.
—¿Qué? ¿Cree que publicó bajo un seudónimo?
—Tal vez nunca intentase que la publicaran.
Rob leyó algunas líneas y dijo desdeñosamente:
—Está claro que no es Louis L’Amour.
Luther se había enganchado con el párrafo inicial de un relato y descubrió que tenía ganas de seguir leyendo.
—Tal vez no sea Louis L’Amour, pero tiene algo.
Un motel en Manhattan Beach, lejos de la arena, una habitación anodina y una cama de tamaño respetable con el colchón hundido, pero limpia y libre de insectos, al menos hasta que las luces se apagaron. La lluvia en la noche sonaba como diez mil voces de una población inquieta; las ráfagas de viento, por su parte, como un feroz orador que las impulsara a la violencia cuando, cada cierto tiempo, sacudían un toldo de metal cercano y golpeaban una contraventana suelta en un edificio abandonado al otro lado de la calle. Más comida para llevar, cargada de proteína. Coca-Cola con vodka.
Mientras comía, Jane revisó sus notas sobre la muerte de Sakura Hannafin y sobre la vida, en general, de Randall Larkin, el amigo de Lawrence Hannafin. Todos los que estaban relacionados con el multimillonario David Michael vivían en un laberinto de espejos de engaño, cada uno de ellos proyectando múltiples reflejos, sin que hubiera dos iguales; élites sociales y políticas cuyas vidas secretas —sus vidas verdaderas— transcurrían en las alcantarillas. Si su odio fuera veneno, estarían todos muertos.
Con su segunda Coca-Cola con vodka, encendió el televisor para ver las noticias por cable que ofrecía, además de detalles sobre ella, y por primera vez se enteró del incidente en Minnesota, donde el número de muertos ya era de cuarenta y seis.
Una querida maestra planeando un asesinato en masa, uno de esos que no se hacen en nombre de Alá: tenía las características de un ataque suicida programado por un implante de nanomáquina. Cora Gundersun había sido la «maestra del año en Minnesota». Tal vez el modelo computacional de los conspiradores la considerara una persona que, al menos de alguna manera, empujaría a la sociedad en una dirección que desaprobaban. Y, entre los que había incinerado, había un gobernador y un congresista con reputación de reformadores.
Los elegidos para la eliminación estaban en lo que los conspiradores llamaban «la lista Hamlet», algo de lo que Jane se había enterado por uno de los dos hombres que había matado en defensa propia la semana anterior. Con la actitud autojustificada de un político que argumenta que los chanchullos son una forma de justicia social, le explicó que si alguien hubiera matado a Hamlet en el primer acto de la obra de Shakespeare, habrían quedado más personas con vida al final. Parecían creer realmente que esa burda interpretación literaria justificaba el asesinato de ocho mil cuatrocientas personas al año.
Eran intelectuales, entusiasmados con ideas más importantes para ellos que las personas. Aquellos que se designaban a sí mismos como intelectuales eran de las personas más peligrosas del planeta. El problema consistía en que todos los intelectuales primero se consideraban a sí mismos como tales antes de que otros aceptaran su estatus y los buscaran para que les transmitieran su sabiduría. No tenían que superar una prueba para confirmar su brillantez ni comparecer ante una junta acreditada por la cual necesitaran certificarse. Era más fácil ser aclamado como intelectual que obtener una licencia de peluquero.
Jane apagó el televisor, asqueada. Algo en el comportamiento de los presentadores de noticias le decía que tanto sus solemnes expresiones como sus voces medidas y sus pausas emocionales estaban calculadas; que cada uno de ellos, en el lugar donde se solapaban el perpetuo niño interior y la conciencia de reptil, se encontraba emocionado de encontrarse en directo cuando la tragedia aumentó la audiencia, cuando pudieron imaginarse que formaban parte de la historia.
Sin peluca, en camiseta y bragas, se sentó en la cama para terminarse la bebida, escuchando la lluvia y el viento que bramaba y el tráfico en la calle. Cerró los ojos y vio a su hijo durmiendo en la casa segura de unos amigos que nadie podía relacionar con ella, vio a los dos pastores alemanes que también vivían allí, se imaginó a uno de los perros durmiendo a los pies de la cama con el niño, como en la antigua Europa una loba había dormido con el bebé abandonado llamado Rómulo y lo mantuvo a salvo para que pudiera vivir y fundar la ciudad de Roma.
Poco después de las once de la noche, con Rebecca y Jolie dormidas en el piso de arriba, el sheriff Luther Tillman se sentó a la mesa de la cocina descalzo pero todavía con el uniforme puesto, inmerso en otro relato de Cora Gundersun. Los dos primeros habían sido elegantemente escritos. Ese tercero podría llegar a ser el mejor. A veces, la prosa le cantaba al oído, y cuando la pronunciaba en voz alta sonaba a través de la estancia con una melodía no menor.
Se quedó maravillado por el secreto largo tiempo guardado de la maestra: que hubiera sido capaz de llenar treinta gruesos diarios con una ficción de una calidad que cualquier editor se habría apresurado en publicar, pero que, evidentemente, nunca hubiera dicho una palabra sobre su escritura a nadie. Tan extrovertida como había sido, tan profundamente involucrada con su comunidad, también había vivido otra vida de creación febril, sola, excepto por su perra y por el perro anterior a Dixie Belle, creando un universo de personajes vívidos que poblaran su solitud.
Como si Luther hubiera pronunciado su nombre en voz alta, Dixie gimoteó y levantó la vista de su cama, que el sheriff se había llevado de la casa de Cora y había puesto en un rincón de la cocina.
—Vuelve a dormir, pequeña —dijo, y la perra suspiró y agachó la cabeza.
Se había llevado también a casa diez de los diarios, más uno en el que Cora, obsesivamente, había escrito sobre su certeza paranoica de que una araña le estaba poniendo huevos en lo profundo del cerebro. Por la mañana, tendría que volver a casa de Cora y reunir los diarios restantes. No podía entender cómo una mujer que había escrito con tanta sensibilidad y tan bien podía haber empotrado ese coche bomba contra el hotel Veblen. Como alguien convencido de que cualquier crimen semejante era resultado de un crecimiento retorcido con raíces que podían desenterrarse, estaba seguro de que en algún lugar de esos cuadernos se podría encontrar la prueba de su primera inestabilidad, el momento en que comenzó la paranoia. Quizá no solo cuándo, sino también por qué.
Colocado en un cargador encima de una encimera cercana de la cocina, su móvil sonó a las 11:48. El sheriff se volvió en su silla, cogió el teléfono y respondió a la llamada. El agente Lonny Burke, asignado a una de las rutas de patrulla por la campiña del condado, le informó de que la casa de Cora Gundersun era pasto de las llamas y que se trataba, sin duda, de un caso de incendio provocado.
Para Luther Tillman, aquello parecía algo más que un acto de débil venganza perpetrada por algunos familiares de los que murieron en el hotel.
Con las tejas, vigas, montantes, tableros, puertas, armarios y demás muebles convertidos en ceniza que el viento había arrastrado a los confines de la noche, la losa de hormigón emitía un brillo fosforescente, como un reflejo de la luz de la luna, si bien esta permanecía oculta por las nubes. El brillo pálido se debía al calor retenido, todavía tan intenso que los cristales de las ventanas yacían sobre el cemento en charcos deslumbrantes, los cuales, justo en ese momento, comenzaban a formar remolinos y ondulaciones, y todo el metal de los hornos y de la nevera y de las ollas de cocción —incluso del horno hecho para el fuego— se había convertido en una masa a medio fundir de pequeño tamaño, radiante y extraña.
A una distancia de unos catorce metros, la nieve alrededor de la casa se había convertido en vapor y agua, y el suelo helado se había convertido en lodo. Un poco más lejos, un manto de ceniza y manchas de hollín oscurecían el manto del invierno. Delante de la casa, el par de viejos pinos había perdido toda su fronda verde, y mostraba un aspecto irregular, negro y humeante, como si los dos árboles fueran tótems antiguos, con el suelo a su alrededor lleno de miembros desprendidos y transformados en carbón.
Los bomberos ya habían sido derrotados antes de llegar, no habían podido hacer nada más que contemplar cómo se consumían definitivamente los últimos vestigios de aquel infierno. Sin embargo, todavía estaban presentes, como si esperaran por pura superstición que un incendio tan artificialmente feroz pudiera volver a resurgir de sus cenizas a pesar de haber consumido todo cuanto pudiera arder.
En el punto donde el camino de entrada a la casa partía de la carretera del condado, apoyado contra el buzón, había un mensaje de los responsables del incendio, unas letras blancas pintadas en una plancha de madera contrachapada: ARDE EN EL INFIERNO, ZORRA ASESINA.
Vance Saunders, quien años antes estuvo al cargo del control de incendios en un portaaviones, le dijo que ningún acelerante corriente pudo alimentar un incendio semejante.
—Aunque hubieran empapado todas las habitaciones con gasolina, nunca habría ardido de esta forma —le comentó a Luther—. Había algo de napalm en esto.
Después de que los bomberos se fueran, Lonny Burke se encaminó junto a Luther hacia sus respectivos vehículos.
—Si abrimos un caso para esto, entonces todos los que conocían a alguien que falleció en el hotel son sospechosos de este incendio intencionado.
—Quienquiera que haya hecho esto, no es alguien del condado —dijo Luther.
Perplejo, Lonny dijo:
—¿Quién ha sido entonces?
Luther recordó cómo un hombre del Departamento de Justicia de Estados Unidos sacó al FBI de la casa y finalizó prematuramente su investigación.
—Tal vez nunca lo sepamos…, y tal vez no necesitemos saberlo.
Después de que Lonny regresara a su ruta de patrulla, Luther condujo lentamente hasta su casa a través de aquella noche de elevada latitud, donde, con tiempo despejado, a veces se quedaba traspuesto ante un cielo reluciente por la aurora boreal. Sabía que esas corrientes luminosas de color no eran más que partículas solares cargadas que bombardeaban la atmósfera superior y fluían a lo largo de líneas de energía magnética de la Tierra, pero aquel espectáculo nunca dejaba de asombrarlo. Uno podía conocer el origen científico de un acontecimiento y, aun así, considerar el fenómeno algo misterioso y místico, y sentirse pequeño y vulnerable ante ello.
Se encontraba a medio camino de casa cuando llamó a Rob Stassen, con quien había registrado la casa de Cora Gundersun. Rob respondió, todavía despierto.
—Soy yo —dijo Luther.
—Sí, señor. Solo estaba viendo algo en la caja tonta —respondió Robbie hablando con la boca llena.
—¿Estás mascando algo?
—Doritos y guacamole.
—Escucha, ¿le dijiste a alguien lo que encontramos en la casa de Cora?
—Terminé el turno, llegué a casa y me tumbé en el sofá. No he hablado con nadie.
—¿Con nadie en absoluto? Es importante.
—Con nadie. Excepto tal vez conmigo mismo.
—¿Qué hay de Melanie?
—Está en Idaho, visitando a su madre, ¿recuerda?
—Ah, sí, sí. La casa de Cora acaba de arder hasta los cimientos.
—¿Por qué no me sorprende? La gente es estúpida. ¿Me necesita allí?
—No. Lo que necesito es que no le digas a nadie que estuvimos en esa casa. A nadie. Ni una palabra acerca de los diarios que encontramos.
—Claro.
—Lo digo muy en serio, Robbie.
—Ya lo noto, sheriff. Me está asustando un poco.
—Bien. Ni siquiera hemos mantenido esta conversación.
—¿Qué conversación?
Luther colgó. Cuanto más se acercaba a casa, más rápido conducía, aunque no se percatara de que esperaba descubrir que algo terrible le había ocurrido a su casa, a su familia, hasta que llegó y se encontró con que todo estaba bien.
Jane soñó con Nick, el amor de su vida, un sueño bueno y vívido, táctil como rara vez lo eran los sueños, con su mano acariciándole la garganta, el pecho, y un beso en el hombro desnudo, su rostro radiante en medio de la penumbra ámbar y las sombras fluidas de un lugar sin nombre, y ella se sintió arrebatada no por el deseo, sino por la sensación de seguridad que sentía en sus brazos.
Pero luego, cuando habló, la expectativa de que sus palabras serían las de su amor y amante no se cumplió, y en su lugar poseía la odiosa voz del hombre que, dos meses antes, había conocido y engatusado a Travis para luego amenazar a Jane por teléfono: «Es un niño maravillosamente confiado, y muy tierno. Por pura diversión, podríamos mandar al chavalín a algún nido de serpientes del Tercer Mundo, entregarlo a un grupo como el ISIS o Boko Haram… —El suave contacto de las manos de Nick se había vuelto rudo, y cuando intentó apartarse de él, la agarró con fuerza—. Algunos de esos cabrones de allí son tan tremendamente aficionados a los niños pequeños como a las niñas… —Sus ojos ya no eran los de Nick, sino viperinos y fríos—. Incluso podría pasar de mano en mano hasta que cumpla diez u once años, antes de que alguno de esos bárbaros se canse de él y, finalmente, le corte su bonita y pequeña cabeza».
Envuelta en sudor, se incorporó del sueño y no fue capaz de encender las luces lo bastante rápido. Manoteó en torno a una de las lámparas de las mesitas de noche y luego en busca de la otra. Aunque estaba sola, sacó la pistola de debajo de la almohada sobre la que habría descansado la cabeza de Nick si él hubiera seguido con vida junto a ella.
Según el reloj digital, eran las 4:08.
No dormiría más esa noche.
El viento había escoltado a la lluvia hacia otra parte del mundo. Ni siquiera había ruido de tráfico en la calle, ni ningún sonido procedente de una habitación contigua del motel; la colmena del sur de California se había paralizado a la espera del amanecer.
Lo que la había despertado no era el hecho de que el sueño se hubiera convertido en una pesadilla, sino una constatación de la que no se había percatado estando despierta, pero de la que había sido consciente al quedarse dormida. Nick había sido un hombre inteligente y con una mente poderosa, con un profundo sentido de la responsabilidad para con su familia. Y, aun así…, tras ser identificado por el modelo computacional como candidato para la lista Hamlet, después de que le inyectaran en algún momento un mecanismo de control, tras haber sido empujado a autodestruirse, lo había hecho. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si, en cambio, le hubieran ordenado cometer un suicidio con asesinato, como acababa de hacer aquella mujer en Minnesota?
¿Qué hubiera pasado si a Nick le hubieran ordenado matar a su esposa e hijo antes de quitarse la vida?
Eso fue una suposición en la que ella se negó a pensar demasiado.
Con la pistola en la mano, se levantó de la cama crujiente y paseó por la habitación como si hubiera trampas ocultas por todas partes, a punto de saltar. En el baño, encendió la luz y descorrió la cortina de la ducha, cubierta de cal, totalmente convencida de que no había nadie allí escondido, pero sintiéndose obligada a comprobarlo de todas formas. Puso la pistola en la parte superior del tocador, abrió el agua fría, ahuecó las manos y presionó la cara contra el tazón que formaban las palmas y los dedos, como si quisiera limpiar de sí aquella insidiosa suposición.
Observó las gotas transparentes que le caían del rostro y salpicaban el lavabo de porcelana astillada, se imaginó con facilidad que fueran gotas de sangre.
El problema con el juego de las suposiciones era que, una vez que se comenzaba a jugar, uno no podía dejarlo cuando quisiera. De una suposición saltaba a otra.
En una supuesta confrontación, ¿qué pasaría si la capturaban y le inyectaban un mecanismo de control? ¿Y si entonces le decían que volviera con su niño y lo matara y luego se suicidara? ¿O qué pasaría si le ordenaban que lo matara a él, pero no a sí misma, para dejarla vivir con el conocimiento de lo que había hecho después de que él se apresurara a abrazarla?
Había creído que entendía todo lo que estaba en juego. Pero los poetas y los sabios estarían de acuerdo en afirmar que el infierno tenía varios niveles; y ella acababa de vislumbrar un estrato más profundo que los que hubiera visto con anterioridad.
El sheriff Luther Tillman nunca había necesitado —y nunca había tenido la paciencia para soportarla— lo que otros consideraban una noche completa de sueño. En cambio, sí le bastaban cuatro o cinco horas, seis de vez en cuando. El sueño era descanso para él, sí, pero también lo sentía como algo con sabor a muerte, al despertar para descubrir que, durante horas, el mundo había ido bien sin él, como un día seguiría para siempre. En caso de apuro, podía pasar una noche entera sin dormir con pocas secuelas. Esa iba a ser una de esas noches.
A la 1:10 del viernes, después de regresar de las ruinas de la casa de Cora Gundersun, preparó café y puso una lata de galletas de mantequilla sobre la mesa de la cocina. Se sentó allí para seguir leyendo unos cuantos escritos más de la maestra. Página tras página, la ficción de Cora no solo lo entretuvo, sino que también lo aleccionó sobre la complejidad de su mente y la generosidad de su corazón. Si creía que la había conocido bien, descubrió que apenas la conocía en realidad. Era como si se hubiera adentrado hasta las rodillas en un estanque de superficie plácida, solo para descubrir profundidades inconmensurables repletas de vida.
Sin embargo, nada de lo que leyó lo ayudó a explicar el acto que había cometido. De hecho, la belleza de su ficción hizo que la fealdad de sus acciones fuera más difícil de comprender, de modo que poco después de las cuatro y media de la mañana, dejó a un lado sus relatos y volvió al diario en el que había luchado durante tanto tiempo para sacar de sí misma las cuatro frases sobre una araña que se arrastraba dentro de su cráneo.
Cuando él y Robbie Stassen leyeron aquellas palabras mientras estaban en la cocina de Cora, pasaron rápidamente por encima de las repeticiones, ya que, debido al trazo preciso de su letra cursiva, estas formaban un patrón que adormecía la vista, pero que cambiaba de forma dramática al comenzar una nueva frase. Ahora, por el contrario, se puso a examinar las páginas con mayor cuidado, línea por línea, buscando algo, aunque no supiera el qué.
Tras un rato, se vio recompensado con la palabra hierro donde debería haber aparecido dentro: «una araña se arrastra hierro de mi cráneo…».
Habría pensado que no significaba nada, que no era más que un simple error, pero veinte líneas más tarde la palabra aparecía en el mismo lugar y, más adelante, tras otra frase entera («me habla en un susurro de hierro»), reemplazando a la palabra maligno.
En cada investigación, un buen policía buscaba patrones así como la falta de ellos donde debían de estar y, a menudo, como en ese momento, llegaba a revelar alguna pista.
Después de encontrar veinte ejemplos de la palabra hierro donde no debía aparecer, encontró la palabra horno en el lugar que le correspondía a la palabra susurro, y luego en vez del sintagma mi cerebro.
Vio diecinueve ejemplos de horno antes de descubrir una tercera palabra incrustada como un código dentro de los miles de repeticiones.
El sintagma durante un tiempo se convirtió en durante un lago. Esa misma sustitución ocurrió veintidós veces en once páginas.
Aunque Luther procedió línea por línea a través de las páginas restantes del cuaderno, no encontró nada más de interés.
Lago Iron Furnace. Hierro. Horno. Lago.
La lucha de Cora por expresar su extraño temor a que una araña estuviera colonizándole el cerebro parecía ser la obra de una mujer desconcertada por su propia paranoia en rápido desarrollo, tal vez avergonzada, asustada no solo de la araña imaginaria en sí, sino también por creer en su existencia, que una parte de ella debía reconocer como un acto irracional.
La incorporación de un posible nombre de lugar dentro de las páginas de escritura repetitiva parecía un asunto diferente, ya que si bien de forma consciente intentaba por escrito una afirmación sobre la araña, su subconsciente se esforzaba por transmitir desde su rincón más oscuro el nombre de un lugar que, bien había olvidado, bien se resistía a recordar.
Tras encontrar aquello, Luther ignoraba lo que podría significar, o si significaba algo, o cómo podría establecer una relación entre su miedo paranoico y su ataque al hotel.
De todos modos, no tenía sentido realizar una investigación así. Su improbable autora estaba muerta. Ella ya no podría montar una defensa basada en un alegato de locura. El sheriff no tenía necesidad de prepararse para un juicio.
Sin embargo, no pudo pasarlo por alto después de la inspección inadecuada que el FBI había realizado en la casa de Cora, por el agente del Departamento de Justicia que ordenó a los agentes del FBI que abandonaran y dejaran de investigar, y no menos importante: porque alguien había incendiado la casa de un modo muy concienzudo, destruyendo todo cuanto contenía, tratando de aparentar que unos habitantes vengativos del lugar eran los culpables.
Luther había comenzado a trabajar como policía porque creía en el Estado de derecho. Una sociedad civil no podría sobrevivir sin él. Cuando el imperio de la ley se debilitaba, los fuertes se aprovechaban de los débiles. Si se derrumbara el imperio de la ley, ocurrirían toda clase de barbaries, y las calles se llenarían de sangre en un volumen tal que, en comparación, todas las plagas bíblicas apocalípticas y los horrores de los desastres parecerían producto de la imaginación de un niño ingenuo. Durante mucho tiempo, había observado con preocupación cómo aquellos que eran corruptos se volvían más audaces en sus robos y en su afán de poder, y la corrupción se había extendido a las instituciones que antaño fueron inmunes.
Tenía dos hijas. Tenía una esposa. No podía dejar de lado ese caso simplemente porque las autoridades superiores lo hubieran apartado de su jurisdicción, ni porque encontrar la verdad sobre el ataque al hotel pareciera una tarea imposible. Excusarse con la naturaleza imposible de cualquier asunto no era más que una forma de cobardía.
Entró en su estudio y abrió el hermoso armario de caoba donde guardaba las armas. De los tres estantes inferiores previstos para el almacenamiento de municiones, uno permanecía vacío. Puso los diarios de Cora Gundersun allí, cerró el armario con llave y luego se la guardó en el bolsillo.
A las 5:50, mientras Luther estaba sentado delante del ordenador, leyendo sobre la ciudad a la que quizá Cora estuviera aludiendo con las palabras hierro y horno, Iron Furnace, de Kentucky, Rebecca entró en pijama y bata. Lo rodeó con los brazos desde atrás y le besó la parte superior de la cabeza.
—¿Despierto toda la noche?
—No había manera de que me durmiera.
—No hay nada que pudieras haber hecho o puedas hacer.
—Una esposa tiene que decir eso.
—Sobre todo, cuando es verdad. Ahora tienes que estar preparado para este día horrible.
—Los federales no me dejan hacer nada más que dirigir el tráfico.
—Ellos querrán que hoy ocupes un puesto central.
—No veo por qué iban a quererlo.
—La nieve ha afectado al transporte aéreo. Anoche, en su mayoría, había solo medios locales y estatales. Pero esta mañana habrá un montón de periodistas en la ciudad, y los tipos de Washington querrán que tu cara salga ahí fuera en caso de que necesiten a alguien a quien culpar.
Luther apagó el ordenador, se levantó y la abrazó antes de hablar.
—¿Qué le pasó a la mujer optimista con la que me casé?, ¿de repente se ha vuelto cínica conmigo?
—No sucedió de repente —dijo.
—No, supongo que no.
—No dejes que te utilicen, Luther.
Él la besó en la frente.
—No lo harán.
—Lo harán si los dejas. Si te lanzan paletadas de mugre mientras están excavando un agujero para escapar… Bueno, nosotros todavía tenemos que vivir aquí.
—La gente de este condado me conoce, me tiren o no mugre.
—La gente de Judea también conocía a Jesús, y ¿cómo acabó eso?
—Mujer, que yo no soy Jesús.
—Justo lo que quería decir.
—Cierra los ojos, preciosa.
Entonces le besó el párpado izquierdo y luego, el derecho. Ella apoyó la cabeza en su pecho.
—De todos modos, todavía soy muy optimista contigo.
Se abrazaron mientras, más allá de las ventanas, la luz atravesaba el cielo sombrío y cuajado y se formaba un nuevo día.
Jane los vio mientras conducía lentamente por una calle residencial de los apartamentos de Beverly Hills, al sur de Wilshire. Eran dos muchachos, quizá de unos dieciséis años. Llevaban puestos unos pantalones vaqueros desgastados y parcheados tan exquisitamente ajustados y rotos que debían de ser piezas de diseño de alta calidad antes que saldos de una tienda de segunda mano. También vestían camisetas de rock antiguo. Uno de ellos llevaba una chaqueta vaquera de color negro desgastada echada sobre los hombros como si fuera una capa, y el otro no se mostraba afectado por el frío de la mañana, pese a ir con la única protección de un sombrero como el del protagonista de Breaking Bad. Cada uno llevaba un monopatín. Los dos estaban fumando, aunque California hubiera elevado la edad legal para el consumo de tabaco a los veintiún años. Ninguno cargaba una mochila o llevaba libros, y era evidente que habían salido a la calle tan temprano no por la impaciencia de pasar un día en el instituto, sino para evitarlo.
Condujo dos manzanas más, dobló la esquina, aparcó, regresó a la calle donde estaban y se colocó frente a ellos apoyada en un coche junto a un ficus. Llevaba puesta la peluca negra de estilo punk de Vogue, la sombra de ojos y un lápiz de labios de color azul intenso, además del anillo en la nariz. Daba igual lo que se hubiera puesto, los ojos de ambos se habrían dirigido hacia ella atraídos como el hierro por el imán, pues los chavales que habían superado la pubertad y los hombres de todas las edades siempre la miraban, ya fuera de manera indirecta, ya más descarada. Nunca se había sentido resentida por ese interés, aunque hubiera tenido poca paciencia con ellos y, a menudo, se había mostrado desdeñosa, hasta que una instructora de artes marciales en Quantico la convenció de que su aspecto le daba ventaja sobre otros agentes, ya que este era una atracción o una distracción, según eligiera, y podría ser una herramienta de gran valor.
Cuando los chavales se acercaron, vio que uno de ellos llevaba una camiseta con el emblema de Guns N’Roses y el otro, una camiseta de ZZ Top con el coche y los faros encendidos de su gira Eliminator. Ambas prendas estaban desgastadas, aparentemente eran de segunda mano, pero dudaba mucho de que esos cachorros hubieran escuchado la música de cualquiera de los dos grupos, y menos aún los cortes más profundos de sus álbumes.
—Tíos, ¿sois tan malotes como queréis aparentar? —les preguntó.
Se detuvieron y la miraron fijamente. ZZ sonrió, mientras que Guns mantenía una cara inexpresiva, y ninguno de los dos dijo nada, porque una de las reglas de ser molón consistía en que el silencio tenía poder.
Ella conocía el juego mejor que ellos. Les sostuvo la mirada y mantuvo el rostro tan solemne como si fuera una diosa cruel que esperara ser honrada con un cordero, un altar, un sacrificio de sangre.
El sol de la mañana filtrándose a través del árbol los envolvió en una luz dorada y una sombra púrpura, y aunque la ciudad que los rodeaba se hubiera alzado temprano respondiendo a la llamada del dinero, justo en ese momento se produjo un silencio digno de un campo de trigo de Iowa.
Después de dar una calada a su cigarrillo y echar el humo por la nariz, como para dejar claro que tenía genes de dragón, ZZ fue el primero en hablar. Inclinó levemente el ala de su sombrero con dos dedos y le dijo a su amigo, con otra sonrisa:
—¿Esto es zona de putas ahora?
Jane se dirigió a Guns.
—¿Por qué quedas con él? ¿Es que te hace pajas?
La sonrisa de ZZ se convirtió en un gruñido.
—Zorra.
Jane siguió hablando sin dejar de mirar a Guns.
—Es un chico muy sensible. Me gustan los chicos sensibles.
ZZ comenzó a responder, pero Guns le cortó.
—Cállate, tío. Te va a destrozar con esa lengua.
En todos los grupos de dos o más machos siempre había un perro alfa, y en este caso lo era Guns.
—¿Qué quieres? —le preguntó.
—¿Lo mejor que sabéis hacer es faltar a la escuela y pasar pitillos… o tenéis cojones?
Guns decidió claramente que el cigarrillo había dejado de ser un símbolo de rebelión y se había convertido en un gesto de afectación. Lo dejó caer en la acera y lo aplastó con el pie.
—Si tienes alguna mierda que vender, véndela ya.
Llevaba el bolso abierto al hombro. Jane sacó cuatro billetes de cien dólares, pero sin ofrecérselos todavía.
—Mil dólares para cada uno. Doscientos ahora. Doscientos más cuando os presentéis en el sitio de trabajo. Seiscientos cuando el trabajo esté acabado.
—¿Qué trabajo?
ZZ no pudo resistirse.
—Nos quiere pagar para que nos la zumbemos, tío.
Jane contestó mientras Guns torcía el gesto.
—No compro fuegos artificiales que estallan cuando todavía están en el paquete.
—Sé amable con la señora —le dijo Guns a ZZ. A Jane le preguntó—: ¿Qué clase de trabajo?
—Soy agente judicial —le mintió—. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es eso?
ZZ contestó en un intento de recuperar algo de dignidad.
—Le entregas a la gente citaciones, de modo que tengan que presentarse en el tribunal.
Le concedió una sonrisa dulce.
—Después de todo, todavía hay alguna neurona bailando en esa cabecita. —Ella les dijo lo que tenían que hacer y dónde necesitaba que lo hicieran—. El tipejo al que tengo que entregarle la citación ha sido muy escurridizo hasta ahora. No sé en qué momento se presentará, así que la parte más difícil de lo que tenéis que hacer es pasar una media hora quietos sin hacer nada. Me imagino que eso para vosotros debe de ser ya un arte.
Ofreció doscientos en cada mano, y ZZ le arrebató su parte. Guns dudó.
—Mil dólares por no hacer casi nada.
—Es por una demanda de cien millones de dólares —mintió Jane—. Un par de miles de dólares es un gasto insignificante.
—Ese tipo al que tienes que pillar… ¿Es de la mafia o algo así?
—Soy una tipa dura. Tienes que serlo en mi negocio. Pero no soy una mierda total. No convertiría a un par de chavales como vosotros en un objetivo de la mafia. El tipo es un contable cerebrito, un flojeras, un administrador de dinero con los dedos largos, eso es todo.
Guns la miró fijamente a los ojos durante todo el discurso y tomó el dinero, totalmente convencido de que era capaz de leer sus intenciones y ver si mentía.
Quizá ninguno de los dos apareciera, a lo mejor cogerían el dinero y se largarían, pero las posibilidades de que eso ocurriera eran escasas. Era capaz de captar lo que pensaba Guns tan bien como él pensaba que podía captarla a ella. Había adivinado que el muchacho haría lo que le dijera en cuanto se burló de ZZ con la frase sobre los fuegos artificiales que estallaban en su paquete. Como la mayoría de los adolescentes de esta época y lugar, había un exceso de autoestima en Guns, pero sentía la necesidad de demostrar su valía ante el mundo. Y, por supuesto, era víctima de sus hormonas, un salido. Aunque no tuviera ninguna posibilidad con ella, no podría vivir consigo mismo si no le demostraba que podía seguir adelante, porque escaquearse sería el equivalente de estallar de forma prematura.
Dejaron caer sus monopatines y se alejaron a lo largo de la acera impulsados por sus pies izquierdos, ZZ en pos de Guns, haciendo saltar los monopatines en el aire cuando llegaron a un lugar donde el pavimento estaba agrietado y levantado por una raíz de árbol. Se alzaron en el aire con los monopatines aparentemente pegados a los pies, elegantes en el vuelo, y regresaron al cemento con un estruendo, sin perder ni una pizca de su equilibrio.
Los observó hasta que se perdieron de vista en una esquina, y luego caminó por una ruta diferente hasta el lugar de trabajo donde se reuniría con ellos.
Después de que Luther Tillman se duchara y se afeitara, mientras se ponía el uniforme, Rebecca entró en el dormitorio para anunciar que el señor Booth Hendrickson, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo estaba esperando en su estudio. Era el mismo tipo que, al decir de Rob Stassen, había sacado a los agentes del FBI de la casa de Cora antes de que terminaran su trabajo.
Sin importar la información que pudiera tener sobre ellas, Luther intentaba no juzgar a las personas antes de verlas cara a cara, y luego les daba un tiempo prudencial para que demostraran cómo eran. Pero cuando entró en su estudio y Hendrickson se levantó de un sillón de cuero para saludarlo, tuvo una sensación casi inmediata de que no era un hombre en quien se pudiera confiar.
—Sheriff Tillman —lo saludó el visitante con un apretón de manos más firme de lo necesario y que mantuvo demasiado—. Por favor, acepte mis condolencias por la pérdida de tantos amigos y vecinos. Es un asunto terrible. Vivimos tiempos angustiosos.
Aunque Hendrickson llevaba un traje negro hecho a medida que probablemente costara el sueldo de un mes de un sheriff de condado, no podía ocultar por completo que aquel hombre alto tenía un físico delgado y huesudo un poco contrahecho. Se esforzaba por alcanzar la elegancia, pero su postura, gestos y expresiones faciales parecían impostados, como si hubiera ensayado elegancia y cortesía delante de un espejo.
—Maestra del año —comentó Hendrickson—. Una vida llena de buenas obras, no hay nadie que diga una mala palabra sobre ella, y sin embargo este horror. Puede que me equivoque, pero creo que fue Shakespeare quien escribió: «¡Oh, qué puede ocultar el hombre dentro de él, aunque sea un ángel por fuera!».
—Estoy seguro de que debe de haber sido Shakespeare si usted dice que lo fue —respondió Luther—. En el caso de Cora Gundersun, cualquiera que fuera la enfermedad mental que sufrió al final, durante muchos años fue lo más parecido a un ángel que veremos a este lado de la muerte.
—Sí, por supuesto que sí, debe de haberlo sido, dada la alta estima en que todos la tenían anteayer. Ya se tratara de un tumor cerebral o de un trastorno psiquiátrico, la mujer fue una víctima de ello, a buen seguro, y no del todo culpable. Sería el último en lanzar una acusación contra su persona en un caso así.
El rostro de Hendrickson era largo y afilado, y llevaba el cabello entrecano largo y peinado hacia atrás en una melena, tal vez para acentuar la altura de la frente que se alzaba sobre sus ojos de depredador.
—Por favor, siéntese —dijo Luther.
En lugar de sentarse en el otro sillón, cerca del de su visitante, dio la vuelta detrás del escritorio, pues prefirió mantener las distancias. Hendrickson se acomodó de nuevo en el sillón de cuero, enderezó el pliegue de la pernera izquierda del pantalón entre el regazo y la rodilla, se ajustó la chaqueta y levantó la vista con una expresión solemne y ligeramente teatral.
—Tenemos un día triste y duro por delante, sheriff.
Cuando Luther acercó su silla de oficina al escritorio, vio que sobre el bloque de papel secante que tenía frente a él había unas páginas de texto mecanografiado sujetas por un clip.
—¿Qué es esto?
—Un gobernador y un congresista han muerto de forma trágica —contestó Hendrickson—. La gente necesita consuelo.
—También mataron a otras cuarenta y cuatro personas.
—Sí, y eso lo empeora todavía más, porque se sentían seguros ante la presencia de un gobernador y un congresista, como debían sentirse, con tanta seguridad a su alrededor, y, sin embargo, no estaban seguros en absoluto. Con el terrorismo mundial en aumento, la gente necesita sentir que sus líderes están tratando este asunto con firmeza y constancia.
—Cora Gundersun no era una terrorista —respondió Luther.
—Por supuesto que no lo era. Ninguna persona responsable se atrevería a afirmar que la señora Gundersun actuó como si fuera una yihadista. Eso sería una aseveración ignorante a primera vista. Pero habrá rumores. Siempre siempre. Las redes sociales están repletas de paranoicos. Además, hay facciones en el país para quienes cada tragedia de este tipo representa una oportunidad para la demagogia.
El hombre del Departamento de Justicia parecía presentarse a sí mismo como un patricio de Nueva Inglaterra, procedente de alguna familia preparada a lo largo de varias generaciones para un servicio público desinteresado. Sin embargo, había en él un aire de orígenes más humildes que ocultaba de forma habitual, el aire de un buscador de estatus tan complacido con su adaptación a los estándares de una clase más elevada que no podía evitar pavonearse un poco.
El disgusto de Luther se convirtió rápidamente en una emoción de rechazo más intensa. Dio unos golpecitos con los dedos en las páginas del texto escrito que tenía frente a sí antes de hablar de nuevo.
—¿Qué es esto?
—Esta mañana habrá una conferencia de prensa y luego, una serie de reuniones con determinados periodistas. En estos casos tan dolorosos, la política del Departamento de Justicia consiste en garantizar que las autoridades locales, estatales y federales hablen con una sola voz para que la gente sienta mayor tranquilidad.
A Luther no le gustó la forma en que Hendrickson dijo «la gente», y lo decía una y otra vez, como si se refiriera a unos niños desamparados o a la plebe.
—Esto no puede ser lo que creo que es. ¿Me ha dado una declaración que espera que lea en la conferencia de prensa? —dijo Luther tras revisar las páginas que tenía ante sí.
—Está redactado con elocuencia. Un hombre que le ha escrito discursos al fiscal general, ¡al vicepresidente!, le ha entregado a usted algunas de las mejores frases del día. Dará una gran impresión a toda la nación.
La ira expresada ya no se podía contener, así que Luther mantuvo la calma.
—Lo siento, pero no puedo ponerme delante de un micrófono y leer esto. Mi departamento ni siquiera ha estado involucrado en esta investigación.
Booth Hendrickson se puso en pie y se acercó a la ventana, tal vez debido a que su sillón fuera unos cinco centímetros más bajo que la silla de oficina del sheriff. Se quedó mirando al exterior unos momentos, a la espera de que su silencio provocara que el sheriff se lo pensara dos veces. Cuando eso no sucedió, se volvió hacia su anfitrión una vez más, como un fiscal se giraría con desprecio apenas contenido hacia el acusado en alguna vieja película británica en la que el juez lo interpretara Charles Laughton.
—Si la verdad es que no puede encontrar en usted un espíritu de cooperación, sheriff Tillman, me temo que no habrá un lugar para usted en la conferencia de prensa.
—Sí, de acuerdo. Entonces, no habrá lugar para mí.
—Espero sinceramente que no tenga la intención de celebrar una sesión informativa de prensa por su cuenta.
—No tengo ningún motivo para hacerlo, señor Hendrickson. Sé poco y no me han dicho nada. No soy propenso a hacer el ridículo, al menos no con plena conciencia de que lo esté haciendo.
Hendrickson se acercó al escritorio y recuperó el texto escrito. Tenía unos dedos pálidos y suaves, con una manicura meticulosa en las uñas.
—Ojalá pensara usted de otro modo, pero supongo que hemos alcanzado un compromiso que nos satisface a los dos.
—Hemos alcanzado un entendimiento mutuo —lo corrigió Luther cuando se levantó de la silla de su escritorio—. Lo acompaño a la puerta, señor Hendrickson.
En la puerta principal, cuando Hendrickson entró en el porche, se volvió y miró a Luther a los ojos.
—Sheriff, estoy seguro de que su departamento recibe subvenciones federales de un programa u otro, quizá de media docena, y de que depende de ellas.
—Y nos sentimos agradecidos por ellas todos los días —replicó Luther. Le sonrió, como si desafiara al hombre del Departamento de Justicia a que le devolviera la sonrisa.
Con cara de pocos amigos, como un espantapájaros poco convencional articulado con palos y relleno de paja por debajo de su elegante traje, Hendrickson se dio la vuelta y cruzó el porche para bajar los escalones, no en dirección a un campo de maíz ni para enfrentarse con pájaros que chillaran, sino con rumbo a una conferencia de prensa donde les meterían a paletadas a todos los crédulos granos de maíz de otro tipo.
—Solo una pregunta —dijo Luther.
El hombre se detuvo y giró la cabeza.
—¿El jefe de bomberos del condado ha identificado el acelerante que se utilizó para incendiar la casa de Cora Gundersun?
—Gasolina. Simplemente una enorme cantidad de gasolina.
—¿Eso es lo que dice el jefe de bomberos?
—Eso es lo que dirá en la conferencia de prensa.
—Eso fue un incendio tremendo, de órdago —dijo Luther.
—Sí —dijo Hendrickson—. Sí lo fue.
El edificio bajo de cuatro plantas en Beverly Hills, propiedad de los ocupantes —el bufete de abogados Woodbine, Kravitz, Larkin y Benedetto—, tenía en realidad seis plantas si se contaban los dos niveles de aparcamiento subterráneo. Al garaje solo se podía acceder desde el callejón de detrás del edificio. Y como el único carril permitía el tráfico en una sola dirección, Jane Hawk sabía de qué dirección vendría Randall Larkin.
Ella habría preferido pillarlo en su casa. Sin embargo, al usar el ordenador de la biblioteca para buscar información sobre su persona el día anterior, se había enterado de que estaba casado con su segunda esposa, Diamanta, y de que, según un elogioso artículo de Los Angeles Magazine sobre esta supuesta «pareja de éxito», vivían en una casa de tres mil seiscientos metros cuadrados, tenían servicio propio compuesto por tres personas y adoraban a su pareja de dóberman. Una esposa, tres sirvientes y dos dóberman pinscher hacían que la invasión de la casa fuera un fracaso desde el principio.
Según el mismo número de la revista, Larkin era un individuo madrugador, orgulloso del hecho de que cada mañana, antes de las seis, ya hubiera completado una tabla de ejercicios de una hora en el gimnasio de su casa. No más tarde de las siete, ya estaba sentado a su mesa en su despacho de Beverly Hills. Disfrutaba recitando un dicho de su cosecha de supuesto ingenio: «Al que madruga no solo Dios lo ayuda, lo ayudan todos sus ángeles».
Guns y ZZ la estaban esperando donde el callejón se cruzaba con la calle principal, a unas decenas de metros de la manzana de los despachos de Woodbine. El edificio enfrente del cual habían tomado posiciones estaba ocupado por un restaurante que no servía desayunos, así que no era probable que se les molestara por merodear. Le dio a cada chaval otros doscientos dólares, confiando en su juicio lo suficiente para dejarlos a su suerte mientras ella se abría paso por el ancho callejón.
No había la basura propia de los callejones de otras ciudades, ni indigentes recostados entre bolsas con sus posesiones sucias y andrajosas, ni paredes manchadas de hollín o marcadas con los distintivos de bandas o con cualquier otro grafiti, solo contenedores de basura limpios y bien ordenados, con sus tapas completamente cerradas, sin que emanara ningún mal olor de ellos.
La gran puerta de persiana enrollable segmentada que daba acceso al garaje subterráneo de los abogados estaba revestida de acero inoxidable pulido, y en ella su reflejo, sin rasgos distintivos y de perfil borroso, se movía como una aparición amenazante, con su espíritu despojado acechándola en una especie de autodestrucción de la que no podía escapar. La lente de cristal, del tamaño de un centavo, de un receptor de microondas, incrustado en la esquina superior derecha del marco, significaba que la puerta respondía a un mando a distancia.
Al otro lado del callejón desde esa puerta, se extendía un estrecho camino de servicio, lo suficientemente ancho para dar cabida a los repartidores y sus carretillas. Jane se deslizó por ese espacio de sombras y consultó su reloj de muñeca, esperando que Larkin acudiera al trabajo tan temprano como se jactaba de hacer.
Un avión dejó una estela en el cielo al pasar a gran altitud, y el sonido de avalancha de un reactor retumbó deslizándose por el día. Un helicóptero de la policía cruzó por encima de su cabeza a unas cuantas decenas de metros, pero sin buscarla a ella, quizá sin buscar a nadie en particular, simplemente de patrulla, con la luz procedente del oeste destellando en la cabina de cristal. A esa hora tan temprana, en las carreteras más allá del callejón había poco tráfico, y sin el ruido enmascarador de la hora punta oyó tres vehículos, uno por uno, que aparecieron por el callejón, pasándola de derecha a izquierda, ninguno precedido por la señal que Guns y ZZ le mandarían para alertarla de que se acercaba el coche y el conductor que se adecuaba a la descripción que les había dado.
Cuando estuvo usando el ordenador de la biblioteca, empleando una contraseña del FBI, había accedido a los archivos de registro del Departamento de Tráfico y se había enterado de que había cuatro coches registrados a nombre de Larkin en su dirección de Beverly Hills. El menos caro, un Ford Explorer, lo tenían probablemente para que lo usara la pareja contratada que se encargaba del servicio doméstico. Guns y ZZ estaban pendientes de uno de los otros tres vehículos, y contaban con la descripción del abogado.
Cuando parecía que la acción iba a empezar pronto, sacó de su bolso un pulverizador de doscientos mililitros adquirido en un almacén de productos de belleza. Estaba relleno con el mismo cloroformo que había necesitado para dejar inconsciente a otro tío la semana anterior. Lo había obtenido a partir de la reacción de la acetona con el cloruro de cal; la primera, comprada en un almacén de suministros de arte, y el último, adquirido en un almacén de suministros de productos de limpieza. El cuarto de baño de un motel le había servido de laboratorio. Ahora sostenía el espray firmemente con la mano izquierda mientras sujetaba el bolso con la derecha.
Debajo del abrigo deportivo gris claro, llevaba una blusa de seda azul zafiro. Se desabrochó los dos primeros botones para asegurarse de que cuando ella se inclinara hacia delante, Larkin se viera, durante un momento crucial, privado de sentido común. En Internet, había visto numerosas fotografías suyas en actos sociales con su primera mujer y, después, con la segunda. Si se casó con ellas por la calidad de sus mentes y sus personalidades, esos fueron el segundo y el tercer criterio, porque la profundidad de los escotes en ambos casos resultaba demasiado llamativa como para que hubiera sido una feliz coincidencia.
En la otra punta del callejón, Guns y ZZ empezaron a gritar, silbándose el uno al otro de forma juvenil y alborotadora.
El ronroneo de un tigre dientes de sable de un poderoso motor resonó en las paredes de los edificios.
Cuando escuchó que el motor reducía la velocidad ligeramente y calculó que estaría girando para encaminarse hacia la puerta revestida de acero, saltó desde el carril de servicio al callejón y se interpuso en el camino de un Mercedes S600 negro, no como si estuviera huyendo de alguien, lo que podría alarmarlo, sino como si tuviera prisa en llegar a una cita importante.
Con un breve chirrido de frenos, el gran coche se sacudió con una parada en seco, y Jane dejó caer el bolso como si se hubiera sobresaltado, además de fingir tropezarse con el parachoques delantero. Se alejó del sedán y se acercó a la ventanilla del conductor, pasándose el espray de la mano izquierda a la derecha por debajo de su campo de visión. Inclinándose hacia delante para mirarlo, fingiendo sorpresa, dijo lo suficientemente alto para que sonara a través del cristal y por encima de cualquier música que pudiera estar escuchando:
—Dios mío, Randy Larkin. ¿Eres tú, Randy?
Él no la conocía, desde luego no con el aspecto que mostraba en ese momento, ni tampoco sospechaba que la fugitiva Jane Hawk había sabido de él espiando sus conversaciones telefónicas con Lawrence Hannafin. No tenía razón alguna para suponer que aquel encuentro casual pudiera ser, de hecho, un asalto temerario. A través de la ventana, cuando ella lo observó con detenimiento, vio que su mirada le recorría las curvas envueltas en seda de sus pechos, una mirada que lo animó a decidir que, después de todo, la conocía pero que debía de estar padeciendo un ligero lapsus de memoria.
En la otra punta del callejón, Guns y ZZ quitaron de una patada los calzos de madera de un contenedor y lo hicieron rodar separándolo de la pared del restaurante, poniéndolo de lado para bloquear cualquier otro coche que pudieran intentar entrar desde la calle.
Con un zumbido eléctrico, la ventanilla del conductor bajó mientras Larkin conseguía trasladar la mirada de los pechos a los carnosos labios azules, al piercing de serpiente con el ojo de rubí y por último a sus ojos, de un tono azul que algunos hombres consideraban su mayor atractivo. Su exótica apariencia le había desatado fantasías adolescentes que guardaba desde hacía mucho tiempo.
—¿Estás bien, querida?
Mientras lo decía, ella levantó la botellita de cloroformo, la presionó con el dedo pulgar y le roció el contenido sobre la boca abierta y la nariz.
Larkin puso los ojos en blanco y la cabeza le quedó colgando a la derecha. Luego cayó hacia delante y hacia un lado de su asiento.
El pie se deslizó fuera del pedal del freno y el Mercedes empezó a rodar. Jane alargó el brazo a través de la ventanilla y tiró del volante bruscamente a la derecha, permaneciendo junto al coche mientras este se desplazaba unos pocos metros y chocaba contra la puerta de acero inoxidable del garaje con muy poca energía para accionar el airbag.
Se metió la botellita en un bolsillo de la chaqueta y abrió la puerta del conductor. El repiqueteo de las ruedas de las tablas del monopatín sobre la calzada llena de parches le confirmó que Guns y ZZ estaban a la altura de las expectativas según los términos de su acuerdo. Mientras se aproximaban, Jane se abrió un botón más de la blusa y se armó de valor para la parte más delicada de esa operación.
Con unos hábiles movimientos de pies, los dos chicos levantaron sus respectivas tablas de la calzada, las giraron, las cogieron y recorrieron los últimos metros a pie. Con las caras brillantes por la emoción y el orgullo de haber tenido éxito en su parte sin ninguna dificultad, Guns y ZZ llegaron sin aliento y vieron al conductor desplomado en su asiento, por lo que una repentina preocupación nubló sus rostros.
—¿Qué está haciendo ahí dentro así? ¿Qué ha pasado? —preguntó Guns.
Se volvió hacia ellos y les dejó ver su blusa, con sus pechos casi asomando por completo, y les dejó pensar que quizá Larkin la hubiera manoseado a través de la ventanilla, por ilógica que fuera esa suposición, para que creyeran cualquier cosa que ellos quisieran, siempre que añadiera confusión al momento.
—Ayudadme a pasarlo al asiento del pasajero —dijo ella, fingiendo estar más falta de aire que ellos.
—Pero ¿por qué está así? —insistió Guns.
—Sufre ataques —mintió—. Me esperaba esto, más o menos. Se recuperará. Ve a la otra puerta, ayúdame a moverlo para que así pueda quitar el coche de en medio del callejón.
Como criatura emocional que era, espoleado por la urgencia en su voz, Jane hizo que ZZ dejara su tabla y se apresurara rodeando el sedán por detrás.
Guns se quedó donde estaba.
—Quizá necesite algo así como una ambulancia.
—No. Es un simple desmayo.
Hacía falta hacer aquello, necesitaba salir volando, cada segundo de retraso no hacía más que aumentar las probabilidades de que alguien apareciera, de que algo ocurriera para cambiar la situación totalmente.
Mientras ZZ abría la puerta del pasajero, Jane se inclinó dentro del coche para empujar al abogado mientras el chico tiraba de él desde el otro lado hacia el asiento del copiloto. Sus piernas flojas cayeron en el espacio del reposapiés.
El cloroformo era altamente volátil, pero no se había evaporado completamente de la cara del abogado.
—¿Qué es eso que tiene por toda la boca y la nariz? —preguntó ZZ.
Sin responder, Jane dejó abierta la puerta del conductor, rodeó el sedán, echó a ZZ a un lado, le quitó el móvil a Larkin y le abrochó el cinturón de seguridad. Sacó un pañuelo de tela de un bolsillo del abrigo y lo colocó sobre la cara del abogado para que retrasara la evaporación del cloroformo y atrapara los vapores.
—Pues parece como si estuviera muerto —dijo Guns cuando se reunió con ellos en el lado derecho del sedán.
—No está muerto, ha tenido un ataque.
Jane cerró la puerta de un golpe seco, giró la cara hacia ellos y sacó la pistola de la funda que llevaba debajo de la chaqueta deportiva.
Los adolescentes se quedaron medio paralizados medio retrocediendo, mientras la agilidad de los dos patinadores daba paso a la abyecta torpeza de un terror repentino. Levantaron las manos en un gesto inútil de defensa, y luego se las pusieron en el estómago y en el pecho como si, por medio de gestos mágicos, pudieran desviar las balas.
—Lo de ir de guay un día hará que os maten. Estar en la onda, ser guay, molón, rebelde… Todo eso es una mierda, es estúpido, superficial, una calle sin salida ni entrada. —Le quitó a ZZ el sombrero con un golpe de la mano izquierda, y él casi se cae de rodillas—. Miraos bien, con vuestras camisetas guais y vuestros vaqueros rotos y vuestra actitud de «que os jodan», y todo eso no vale una mierda ahora, apenas podéis evitar mearos en los pantalones. Si no aprendéis nada de esto, si no sois más listos, vais a acabar amargados y perdidos y viejos para cuando cumpláis los treinta. Devolvedme mi dinero.
—Pero tú… nos debes seiscientos —dijo ZZ.
Aquello ya estaba llevando demasiado tiempo, pero para Jane era tan importante capturar a Randall Larkin como escapar con él. Tenía que hacer eso para mantenerse en el lado correcto de la delgada línea roja entre la oscuridad y la luz.
—Dadme el dinero o lo cogeré yo misma cuando estéis sangrando en el suelo.
—No nos matarás —dijo Guns.
—Os dejaré lisiados, entonces —mintió—. Lisiaros de una vez podría ser lo que ambos necesitáis para aclarar la mierda que tenéis en el cerebro. —Extendió la mano izquierda—. ¡Dadme el dinero!
Los dos temblaban cuando le entregaron cuatrocientos dólares cada uno.
—Os venden lo de ser guay para manteneros estúpidos, para controlaros. Ahora mismo sois la pareja de gilipollas más imbéciles que he visto nunca. Recoged vuestras tablas, salid de aquí y, por el amor de Dios, sed inteligentes.
Se echaron atrás, levantaron sus respectivas tablas y corrieron hacia el contenedor con el que habían bloqueado el callejón, ni un dólar más ricos, quizás algo más sabios, pero probablemente ninguna de las dos cosas.
Jane tiró el teléfono de Larkin por la rejilla de una alcantarilla por el lado del conductor, recogió su bolso de la calzada y guardó la pistola en la funda. Se puso al volante del S600 y cerró la puerta de un tirón.
Cogió la mano floja del abogado y le tomó el pulso. Lo bastante bueno. Agarró el botellín de cloroformo del bolsillo de la chaqueta y roció ligeramente el trapo que tenía sobre la cara.
El motor ya estaba encendido. Metió la marcha atrás y se alejó de la puerta de acero inoxidable del garaje.
Al final del callejón, se detuvo para abrocharse la blusa y ponerse unas gafas de sol. Dobló a la derecha y se adentró en la calle.
Para la multitud de coches que la rodeaban y sobre los que el sol se reflejaba esa mañana de viernes, ella era simplemente una mujer rica circulando en un Mercedes de gama alta, con su marido echando una cabezadita en el asiento del pasajero, protegida la cara del sol, quizá saliendo de vacaciones, con unas vidas que eran como las que contaban en los artículos de las revistas glamurosas, flotando en un río de dinero, sin ninguna preocupación en el mundo.