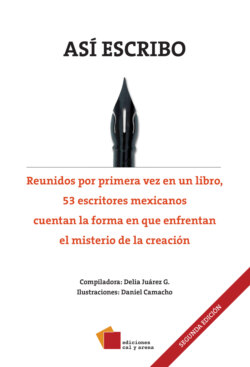Читать книгу Así escribo - Delia Juárez G. - Страница 7
ОглавлениеOdio la vida ordenada pero he tenido que sucumbir a ella para encontrar en las palabras una evasión de la realidad mucho más radical y efectiva que el alcohol o las drogas. La escritura es el arte de convertir la tensión nerviosa en estilo, pero esa tensión es tan difícil de soportar que muchas veces derrota a la inteligencia. Hace un cuarto de siglo, cuando empecé a escribir con regularidad, fumaba dos cajetillas diarias, tomaba seis o siete tazas de café al día y después de entregar mi artículo semanal en el suplemento sábado me corría una larga parranda con mi novia, bebiendo cubas sin parar en mis tugurios de cabecera. Necesitaba excederme en todo para aplacar las tensiones, porque nunca he sido un escritor a quien los textos le salgan bien a la primera y cada victoria sobre mis limitaciones ameritaba un gran festejo. En aquellos felices tiempos las crudas sólo me duraban un día, una penitencia bastante benigna comparada con los beneficios que me reportaban mis adicciones.
A principios de los noventa el cuerpo me pasó la factura por la sobredosis de irritantes nerviosos. Comencé a padecer insomnio crónico y tuve mis primeros síntomas de neuritis: inflamaciones dolorosas de los nervios en las articulaciones. Una tarde, cuando luchaba por perfeccionar el primer párrafo de un cuento, tuve una baja de presión con principios de taquicardia. En el cenicero había una montaña de colillas y descubrí con espanto que en menos de dos horas me había fumado una cajetilla entera de Marlboro. Esa noche vi por televisión a Carlos Salinas de Gortari, rebosante de salud, corriendo en Agualeguas con su hermano Raúl. Detestaba a los dos atletas por haber participado en las protestas por el fraude electoral del 88, y al verlos en un estado físico tan envidiable sometí mi vida bohemia a una severa autocrítica. Los truhanes con voluntad de poder cuidaban al máximo su salud, mientras que yo, su enemigo ideológico, estaba hecho una piltrafa por jugar al poeta maldito. A partir de entonces decidí buscar ayuda médica para no malograr mi voluntarioso talento. Un neumólogo me advirtió que si no dejaba pronto el cigarro tendría enfisema antes de los 40 años y un especialista en problemas de insomnio me prohibió el café. Ambos hábitos eran parte de mi rutina creativa y temí que sin ellos no podría volver a hilar tres palabras. Me resigné con relativa facilidad al café descafeinado, pero vencer el hábito de fumar ha sido un calvario, porque padezco una tremenda compulsión oral y no puedo ordenar las ideas sin meterme algo a la boca, como si succionara la teta invisible de la que brota el lenguaje.
Aunque dejé el tabaquismo en 1992, hasta la fecha sigo siendo un fumador virtual y necesito buscarle sustitutos al cigarro cuando me siento frente a la computadora. Durante mucho tiempo masqué chicles Trident con un denuedo neurótico, al extremo de aflojarme varias muelas. Como el dentista me estaba saliendo muy caro, sustituí los chicles por unos caramelos dietéticos brasileños, Splum, que compraba por toneladas en Liverpool. En una jornada de trabajo podía ingerir diez o doce caramelos sin perjudicar mi dentadura. El problema era que el Splum me provocaba gases, y cuando tenía una comida social después de haber escrito por la mañana no me daba tiempo de expelerlos en privado. Mi experiencia más angustiosa en materia de flatulencias ocurrió en casa de María Félix, cuando la entrevistaba para recabar los testimonios recogidos en su libro Todas mis guerras. Después de haber ingerido una docena de dulces tenía los intestinos al borde del colapso, pero ¿cómo tirarme un pedo delante de la Doña, que me imponía un respeto rayano en el terror? Con oportunas toses logré disimular la sonoridad de los misiles. Supongo que a su provecta edad María ya tenía un poco atrofiado el olfato, pues de otro modo me hubiera echado a la calle.
Harto de pasar vergüenzas, hace cuatro años logré vencer la adicción al Splum y desde entonces escribo a capella, tragándome las tensiones con un rigor espartano. No he logrado, sin embargo, vencer a mi peor enemigo literario, el insomnio, a pesar de haber reducido drásticamente mi ingesta de alcohol. Aunque sólo beba tres whiskies cada quince días, el síndrome abstinencia que todo ex borracho arrastra consigo me quita el sueño, y cuando amanezco atarantado después de una noche en blanco la frase más inocua me cuesta sangre. Para salir de ese círculo vicioso escribo sólo por las mañanas. Después de comer procuro distraerme con otras ocupaciones, pues de lo contrario seguiría corrigiendo mentalmente el texto cuando me voy a la cama. Si dejara de beber por completo quizá dormiría mejor y escribiría más. Pero tampoco me entusiasma ser una gallina ponedora que se desvive por abultar su bibliografía, como ciertas glorias nacionales embalsamadas en vida, que tendrían un público más fiel y agradecido si por cada tequila hubieran escrito diez páginas menos.