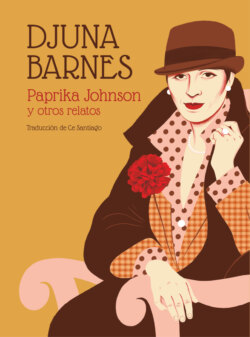Читать книгу Paprika Johnson y otros relatos - Djuna Barnes - Страница 8
Un toque de comedia
ОглавлениеEra un hombre alto –con unas manos largas y pálidas que oscilaban en sus muñecas como flores en finos tallos–. Tenía los ojos alargados, afilados y azules, y los recorría un curioso ramillete de venas, como si los propios globos oculares fuesen pequeñas bayas colocadas en el centro de una parra. Caminaba de una forma peculiar, apoltronado a medias, y pese a no dar nunca la impresión de ir con prisas, de algún modo se las arreglaba para desplazarse un poco más rápido que cualquiera de sus tres amigos. Las caderas se le aplanaban en la base de sus delgadas piernas, y los bolsillos abultados del traje de tweed los llevaba siempre medio llenos de trozos de papel. Un puro solía colgarle de la comisura de la boca y de cuando en cuando mandaba una espiral de humo por encima de la cabeza, la cual había comenzado a perder pelo. Producía la misma impresión que una imagen de una montaña alta sobre la que hubiera descendido una nube. Cuando hablaba lo hacía de un modo breve y tajante que enfatizaba de vez en cuando arrastrando una «y», un «los» o un «si».
Había hecho muchas cosas durante su vida, sobre las que no hablaba con nadie. Le gustaba pensar que era sin embargo capaz de maravillar a esos pocos amigos a los que ni siquiera había interesado jamás. Una y otra vez, cuando podría haber contado su historia sacándole un rédito considerable, no había alcanzado a hacerlo. ¿Por qué? Probablemente porque, al fin y al cabo, esta era deprimente, ordinaria, insustancial.
Los amigos de este hombre eran de los que en un instante descendían de «amigos» a «pandilla».
Bastan las circunstancias para que se vuelvan amigos, amantes, enemigos, ladrones, camorristas, lo que sea. Puede ser una mano en el hombro, una palabra susurrada al oído, cierta combinación de incidentes en apariencia insignificantes.
Este hombre, Roger, lo sabía muy bien. Pese a sus andares reticentes, pese a su calma y pese a su habla en ocasiones apresurada, hasta el momento no les había permitido tomar conciencia del hecho de que él era su maestro. Se sentaba entre ellos, frotándose el mentón, fumando su puro, tosiendo y nunca decía palabra. A veces bebía con ellos, reía cuando ellos no reían, permanecía impasible cuando ellos aullaban. Era únicamente en momentos como aquellos cuando ellos se detenían en seco, y, mirándolo, estallaban en medias risas o en toses fingidas. Él entendía muy bien el motivo. Nunca decía nada.
Este hombre tenía esposa y un hijo. Nunca hablaba de ellos, excepto una o dos veces cuando mencionaba a su chico con una pizca de orgullo poco disimulada.
Su esposa, aunque corpulenta y taciturna, era de esa clase de mujeres que siempre aparece en fiestas y bailes con un abanico de plumas de delicada frondosidad, o es vista saliendo de los salones de té con una larga rosa entre los dientes –algo que probablemente han hecho todas las mujeres del mundo.
Llevaba su pasión por las flores hasta su propio dormitorio y desde allí a los alféizares de cada ventana del apartamento. Maceteros verdes alojaban pensamientos y violetas de temporada, y las regaba con tanta frecuencia que las mataba.
Sus flores iban justo después de la pasión por su hijo. Para su marido ella tenía ese tipo de peculiar beneplácito que una mujer muestra a menudo en público, echándole demasiado azúcar en el té o privándole por completo de este cuando cenaban a solas. Pero para ella, Roger habría sido quizás uno de los grandes hombres de la historia.
El chico era frágil y en cierto modo como su padre –solo que más bajito y más enérgico–. Tenía el pelo largo y rubio, la nariz recta, un mentón varonil, una buena dosis de llana honestidad y un marcado talento para el piano. Sin embargo, a veces hacía escuetos comentarios merecedores de la ira de su madre, que levantaba sus pobladas cejas, y provocaba que su padre se removiera de incomodidad.
Empezaba a ser atractivo y lo sabía. Su intento de dejarse bigote le había salido muy bien, y se lo ensortijaba de manera tan continuada que sus ejercicios de digitación en escalas habían empeorado con la mano derecha.
Decía cosas como:
–Es inútil, para qué hablar del progreso de la civilización. No somos más que monos con experiencia.
–Ay, cariño.
–Sí, sé que no suena agradable, no tienen modales en absoluto. Pero esa es la única diferencia, fíjate. Los modales han manumitido a las mujeres hasta tal punto… Shaw, por ejemplo, las ha liberado a través de la cortesía infatigable de los maridos de sus heroínas. Y ningún hombre llegaba a rey hasta que no hubiese adquirido el arte de hacer reverencias sin dificultad. La diferencia entre la reverencia del burgués y la del aristócrata está en que el primero tiene flácidos los músculos de la cara, de tal forma que permiten que las mejillas y los labios le caigan hacia delante, dándole al rostro una apariencia taciturna, descompuesta; mientras que el otro, aunque lo cuelgues boca abajo en el cadalso, mantiene el rostro intacto.
–Cariño, eres lo que los ingleses llaman horrendo.
Él se ensortijó el bigotito.
–Ya sabes que te lo advertí –dijo.
Luego su madre suspiraba, doblaba su pañuelo hasta formar un cuadrado muy pequeño y le decía a Roger:
–Lo siento, pero me parece que el muchacho se está volviendo raro, como si estuviera hecho de una materia extraña.
Roger siempre respondía en tono plano y monocorde:
–Si fuese un material, sería seda –y entrechocando sus talones, salía a beber con sus tres amigos en un silencio abstracto.
¿Qué era lo que él más temía? Sencillo.
Temía que su hijo se hastiara del círculo idéntico de la existencia; pero al mismo tiempo lo sabía incapaz de nada nuevo a no ser que el destino lo empujara a ello. Esa era la razón fundamental de su silencio respecto de su pasado: ni siquiera a su hijo le reveló jamás nada de lo vivido antes de cumplir los veintinueve. Esperaba que su silencio durante este intervalo de su existencia resultara una fuente de especulación romántica para su hijo y que, por tanto, lo mantuviera un poco más cerca de su familia.
Deseaba para su hijo una carrera honorable. Por qué, ya lo veremos.
Le había sugerido a menudo el prestigio asociado a la química. Su hijo se limitaba a reírse. Le sugería una carrera en matemáticas. «Dos y dos son cinco», respondía su hijo al instante. Se olvidaba del tema y acometía un elogioso relato de la vida del antropólogo. «Los hombres tienen cuatro patas», replicaba su hijo, «pero han aprendido a llamar manos a dos de ellas». Su padre suspiraba.
–¿Por qué no te decides entonces por la ingeniería civil?
–Para construir un puente –respondía el hijo– cargas a un hombre con las cosas que odia hasta que, con la espalda encorvada hasta el suelo, vuelva a llamar patas a sus manos.
Roger le daba la espalda de repente y, calándose el sombrero hasta los ojos, salía a la calle.
Bueno, ¿qué iba a hacer al respecto? ¿Qué iba a hacer su hijo? ¿El haragán?
–Eh, eh –mascullaba para sí mismo–. Yo le enseñaré.
Pero cuando los padres mascullan que ya enseñarán ellos, es junto cuando van a aprender algo.
Entonces, cierto día, su hijo apareció en casa sin bigote. Roger se fue a su habitación y cerró la puerta. Allí estuvo durante horas caminando de un lado a otro, las manos a la espalda, un gesto extraño en la cara, muy triste y muy feliz a la vez. De hecho, tenía el aspecto de un hombre al que le acaban de arrojar un vaso de agua fría en plena cara a la vez que le han ofrecido un sustancial aumento de sueldo.
Por una parte, Roger estaba perplejo, y por otra, profundamente tranquilo. Algo parecía haberse roto en él, aunque al salir de la habitación más tarde, en torno a su boca se había instalado la severidad y la frialdad brillaba en sus ojos.
Conforme salía, toqueteaba afanoso y totalmente absorto una pequeña tira de papel. La había puesto con las demás en sus atestados bolsillos.
Abrió de un empujón la puerta que conducía a la sala que él y sus amigos tanto frecuentaban.
Por fin, todos guardaron silencio.
Estaban más que incómodos. Luego se sobresaltaron. Había llegado eso que habían estado aguardando; eso que habían estado esperando estaba a punto de suceder. Sentían que estaban justo en el umbral de eso que llaman aventura, y que los tornaría para siempre de figuras triviales y aburridas en algo histórico y terrible.
Pidieron una ronda de cerveza y bocadillos. Roger se abstuvo de estos últimos.
–No –dijo él, como respondiendo a algo que hubieran coreado–. No, chicos, aquí no nos falta nada salvo un poco de cautela y una buena ración de presteza.
Uno de ellos preguntó qué ocurría.
–Esto –dijo despacio, poniéndose una mano en la cadera y alargando los dedos con suavidad, estirándolos cuan largos eran desde la palma–. Esto es lo que ocurre… necesito vuestra ayuda conjunta, ¿comprendéis?
Ellos afirmaron.
–También necesito discreción, ¿entendéis?
Asintieron con la cabeza.
–¿Puedo confiar en todos… vosotros?
Asintieron por segunda vez.
–Veréis, no se puede completar sin vuestra ayuda, de lo contrario lo haría yo solo. El chico es fuerte y yo ya no soy joven.
Colocó con delicadeza el papel delante de los tres y los miró uno a uno mientras leían.
La nota decía, de puño y letra de su hijo: «Está bien. Charlie va a completar una gran huida esta noche si no llueve, y si llueve, esperaremos a que haga una noche despejada. No me hace gracia comenzar bajo la lluvia una aventura que es probable que me cambie la vida».
Y por debajo un garabato rezagado: «¡Tres hurras por la cada vez mayor hermandad del anillo!».
Los hombres volvieron a sentarse.
–¿Y bien?
Respondieron que no lo entendían del todo.
Roger lo explicó detenidamente:
–Se trata de mi hijo, comprendéis. Siempre ha amenazado con fugarse. Su primera idea fue convertirse en jinete de circo. Cuando tenía quince años. Luego quiso ser policía. Y más tarde, de un tiempo a esta parte, no hace más que leer las columnas de deportes… Eso significa que Jess Willard1 le tiene el alma atrapada. El resto es bastante simple. Va a escaparse con ese amigo suyo, Charlie, él mismo pugilista en un sentido laxo. Quiero decir, si no llueve…
–¿Qué tenemos que hacer? –preguntaron los tres.
–Detenerlo, claro está –respondió Roger al instante.
–¿Cómo?
Él rio y estrujó la nota, apretando el puño por vez primera delante de ellos.
–¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo evitar que tus hijos se caigan del árbol si no es asustándolos?
–Bien, ¿qué hemos de hacer entonces? ¡Detalles!
Roger puso los dos brazos encima de la mesa con las manos entrelazadas en sus extremos.
–Primero, debéis venir a mi casa. Segundo, debéis tener paciencia, mucha paciencia, ya que tendré que meteros en la bodega.
–Eh, ahí hace frío –dijo uno.
–Es necesario –respondió Roger–. Luego, cuando os dé la señal, saldréis corriendo y agarraréis al chico. Le dais un susto de muerte y me lo entregáis a mí. Desde luego –añadió–, podría razonar con él esta noche. Decirle que lo he descubierto. Enseñarle la nota, pero…
Hizo una pausa, mirando en derredor.
–Pero eso no lo detendría por mucho tiempo. Ese tipo de cosas no hace sino disparar la imaginación de un niño.
Aquello los decepcionó un tanto.
–No parece algo ni peligroso ni interesante.
Roger dio un puñetazo en la mesa.
–Para mí –respondió–, para mí… es suficiente. Es importante para mí. Implica el futuro de mi chico.
Se dio la vuelta. Tenía lágrimas en los ojos.
–¿Se lo has contado a tu esposa?
Negó con la cabeza.
–No –dijo–. No quiero que se preocupe; además, en lo que a él respecta basta con que yo lo sepa.
–¿No sería mejor atraparlo algo más cerca del bosque por el que tiene que pasar, al fondo del parque?
–No, no; lo crucial es impedir que consiga poner un pie fuera de la casa… lo que… yo quiero es… como suele decirse… cortar de raíz… Sé a qué conduce esto.
»Nuestros hijos –dijo, ajeno por un momento al parecer de dónde estaba– acuden a nosotros y se alegran de estar a nuestro lado solo mientras sus piernas se niegan a sostenerlos; en cuanto son capaces de usar la cuchara, el vaso o el tenedor ellos solos, entonces… ellos… vuelan –y añadió–: El muchacho tenía razón. Somos monos, o lo que sea, no cambiamos. En cuanto podemos, nos vamos; si es un pájaro, vuela; si es un ternero, echa a andar; y si es una fruta, cae.
Susurraron entre sí. Su rabia los había alterado; estaban encantados con su petición de ayuda, pero su filosofía los confundía, los hacía reír, lo que en ocasiones es lo mismo, pues advertían que ahí reside la diferencia entre la mano que efectúa el acto y el cerebro que la dirige.
Se quedaron así sentados sin moverse hasta el anochecer. Luego, del brazo salieron a la calle y dijeron que parecía que iba a ser una noche de tormenta, ya que no había estrellas. Prometieron ir a casa de Roger después de cenar, y advertidos de que entraran por detrás y bajaran enseguida a la bodega, se separaron.
A las 9:30 era ya noche cerrada, y Roger, excusándose con su esposa, bajó a la bodega. Su hijo no se había presentado a la cena –no era raro en él–, pero esa noche entristeció a Roger y le dio que pensar.
Al poco rato tres golpes en el cristal de la ventana lo alertaron de que sus amigos estaban fuera.
Les susurró que bajaran. Al hacerlo sus pies parecieron haber aprendido a murmurar donde antes se habían arrastrado y formado un gran alboroto. Iban armados con largos palos y mostraban un aspecto tan aterrador que incluso Roger quedó satisfecho.
–No creo que llueva –dijo, abriendo unos centímetros un ventanuco y sacando la mano para tantear la temperatura y la humedad de la noche.
Hablaban en susurros, algo innecesario, pero que les pareció apropiado. Cuando estamos a punto de desconcertar a un hombre, solemos hacerlo en voz baja.
–¿Cuándo crees que va a salir? –dijo uno.
–En cualquier momento –respondió Roger.
–¿Hay alguna puerta cerca de la fachada? –dijo un segundo.
–Ahí –dijo Roger.
Esperaron en silencio; pasó un buen rato. Para asegurarse de que no llovía, Roger deslizaba la mano por la rendija en la ventana y la volvía a meter. Una y otra vez componían por su parte los tres hombres el gesto de la cara para parecer espantosos, en efecto, cuando comenzara el ataque.
A las once Roger caminaba de un lado a otro con impaciencia.
–Se retrasa –dijo–, a no ser que esté esperando a que yo entre en casa. –Ante esto rio ligeramente.
Se acercó de nuevo a la ventana.
–Creo que he oído pasos –dijo. Volvió a sacar la mano por la ventana. Una lluvia fina que parecía neblina le golpeó apenas, mojándole la muñeca. La retiró de golpe con un gruñido. Su cuerpo entero se relajó.
–Llueve –dijo.
Se miraron los unos a los otros.
–¡Bien!
–Bebamos algo. Os presentaré a mi esposa –volvió a reír–. Y a mi hijo.
Subieron las escaleras a zapatazos. Roger abrió de un empujón la puerta de la salita, invitó a pasar a sus amigos y llamó a su esposa.
–¡Aquí! –contestó ella, y entró al poco con un movimiento lento, con su mirada taciturna puesta más allá.
Roger fue hasta la ventana y la cerró.
–¿Por qué la dejas abierta? –preguntó–. Hace frío, cariño.
–Ya lo sé –respondió ella, atravesando perezosa la habitación a la vez que él empezaba a presentar a sus amigos–. Es un placer. Sí, la dejé abierta cuando regué los pensamientos hace un minuto. Lo siento.
Gritando casi, Roger se abalanzó hacia ella.
–¿Cuando qué? –exigió.
Se sentó muy despacio. Se llevó las manos a la cara y estalló en una risa fuerte y pegadiza.
Fue entonces cuando pasó de ser un hombre callado a uno monologante.
Algo se había roto dentro de él, y lo que se había roto era su alma reprimida al desprenderse de su único hijo.
Hizo una única alusión a lo que acababa de ocurrir antes de lanzarse a un torrente de palabras referentes a su juventud.
–Caballeros, ya ven qué es lo que separa a un padre y a un hijo. –Se aclaró la garganta, y proyectando ambas manos hacia delante, empezó–: Bien, en mil ochocientos treinta y nueve, yo, deseando desde hacía mucho convertirme en pugilista, abandoné la casa de mi padre una noche por una de las ventanas traseras…
Ahora era un hombre dulce, aniñado. Sus amigos se sentaron y lo miraron bastante asustados frente a tres palos de madera que descansaban sobre la alfombra a sus pies.
1 De padre navarro (su verdadero nombre era José Villar), Jess Willard fue un boxeador estadounidense, campeón mundial de peso completo entre 1915 y 1919.