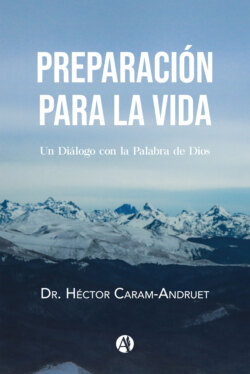Читать книгу Preparación para la Vida - Dr. Héctor Caram-Andruet - Страница 18
El Testimonio de Cristo
Оглавление“Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la Verdad” (Jn.18:37).
Ese testimonio define el propósito de su venida a la Tierra, que no es el de juzgar al mundo, sino el de ofrecerse como el camino de salvación para los que creen en Él. Porque si uno no sabe adónde va, cualquier camino le parece bien. Pero si uno conoce a Jesucristo, sabe adónde va, que el camino es angosto y que pocos son los que lo encuentran, pero sabe también que cuenta con una ayuda insustituible, la guía del Espíritu Santo.
Esa es la Verdad consustanciada en el Señor y declarada en su Palabra, que nos asegura que “quien escucha mi Palabra, y cree en aquél que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida” (Jn.5:24).
La verdadera Vida es consecuencia de la fe en Jesucristo y en quién lo envió, y el creer en ésta afirmación define donde uno pasará el resto de la eternidad. Algo para meditar profundamente, porque de que le sirve a uno si ganase el mundo entero y pierde su alma (Lc.9:25).
La “palabra” es un término poco o superficialmente comprendido por la generalidad de la gente. Si se busca su significado lato es “un medio de expresión o comunicación”, y su contenido está definido por su propósito y contexto. Pero no es precisamente así en las Escrituras:
“En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba al principio junto a Dios. Todo llegó a ser por medio de ella, y sin ella nada se hizo de cuanto fue hecho” (Jn1:3). Esta revelación bíblica nos habla del Hijo de Dios, por intermedio de quién el Padre realizó la creación. Y por cuanto que Él era, y es, la luz verdadera, ilumina a todo hombre y disipa las tinieblas. Por eso, nosotros lo vemos en su gloria, “como de Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn.14:14). No obstante, debemos diferenciar entre lo que el Señor nos dice respecto de la palabra que oímos y de la que hablamos (Sant.1:19-27):
Nos advierte a ser prontos para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira;
Nos insta a recibir con mansedumbre la Palabra plantada en nosotros;
Llevarla a la práctica y no limitarnos a ser meros escuchas;
A no creernos religiosos y no saber “frenar la lengua”.
Los que así actúan se engañan a sí mismos, pues seremos juzgados tanto por nuestras palabras como por nuestras obras. ¿De qué sirve si alguien dice tener fe y no tiene obras? Peor aún: si se dice cristiano y sus obras no concuerdan con su confesión. La hipocresía es profundamente desagradable a Dios porque es la negación de la Verdad (que está en Cristo), se disfraza de verdad y se sustenta en la arrogancia y el engaño. Es necedad el creer que se pueda engañar a Dios.
En definitiva, por cuanto el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y la carne tiene enemistad en contra del espíritu, “la Palabra de Dios que es viva y eficaz, y más tajante que una espada de dos filos, penetra hasta la división de alma y espíritu, de articulaciones y tuétanos, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón” (Heb.4:12).
La libertad, por otra parte, es el fundamento del libre albedrío otorgado por Dios a los hombres, y que lo hace a imagen y semejanza del Él. El amor, la cualidad esencial de Dios, porque Él es amor, requiere de la libertad para su expresión y autenticidad. Por eso el Señor busca que lo conozcamos y coparticipemos del plan divino que Él concibió para nosotros. Porque: ¿cómo podríamos amar a quién no conocemos íntimamente? Temerlo, sí; respetarlo, tal vez; soslayarlo, aún; amilanarnos, probablemente; y aún ignorarlo. Pero el amor que Dios desea de nosotros requiere de nuestro libre albedrío. Por eso Jesucristo nos ofrece: “Si vosotros permanecéis en mi Palabra, sois verdaderamente discípulos míos: conoceréis la verdad, y la Verdad os hará libres” (Jn.8:31-32).
Y el amor a Dios es el Gran Mandamiento: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente….El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas” (Mt.22:37-40). Al margen de ser nuestro Creador, Emanuel, el Mecías, el Hijo del Hombre, tiene todo el derecho de reclamar nuestro amor e infinita gratitud por sobrellevar nuestros pecados, afrontar la infamia de ser golpeado, escupido, azotado, ridiculizado y finalmente crucificado por nosotros. La plenitud de esa ofensa no la podemos comprender ahora, porque no nos es posible identificarnos con su naturaleza divina, con su inconmensurable amor, así también como con la magnitud de su poder. Un pensamiento del Él hubiese bastado para pulverizar a sus malhechores. Pero lo aceptó todo por nuestra salvación, sin defenderse, sin condenarlos, como ofrenda de justicia. Y oró por ellos.
Este sacrificio vicario se magnifica más aún si consideramos que entonces éramos todos pecadores, no había un justo, ni siquiera uno! No merecíamos sino el castigo por nuestra vanidad, maldad e ignorancia. Gracias sean dadas a Jesucristo, que con su sacrificio habilitó la salvación para aquellos que creyeron, y que creen en Él.