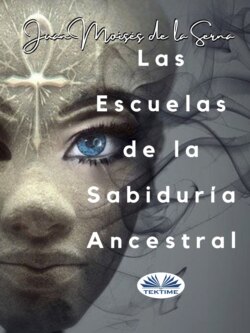Читать книгу Las Escuelas De La Sabiduría Ancestral - Juan Moisés De La Serna, Dr. Juan Moisés De La Serna, Paul Valent - Страница 6
Capítulo 1. Un Futuro Incierto
ОглавлениеLos primeros atisbos de claridad empezaron a rasgar el frío cielo de la noche arropada en oscuridad, atravesando los luminosos rayos de sol de aquella extensa llanura, devolviendo el color ocre a esta tierra inhóspita, habitada únicamente por pequeños roedores y alimañas que se guarecen durante el día entre los escasos matorrales espinosos.
Me levanté rápido al alba, como era mi costumbre, y tras desperezarme realizando algunos movimientos de estiramientos, me preparé para la oración a través de la ablución, el ritual del agua, lavándome cara y manos. Tras esto cerré los ojos e inicié mis oraciones, no sin antes tomar las precauciones debidas para asegurarme que nadie me viese en aquellos momentos de recogimiento, ya que todavía pesaba sobre nosotros ese atroz edicto faraónico, por el que se nos condenaba a ser prófugos de nuestra propia tierra, pero ¿quién en nuestras circunstancias se quedaría para sufrir uno de los castigos más cruentos?
No conforme con el escarmiento que supondrían penas menores, como el recibir golpes de bastón, el encarcelamiento o incluso la pérdida de las pocas propiedades que poseíamos, se nos condenó a la pena capital.
Por eso no nos quedó más remedio que abandonar a todos los que conocíamos y queríamos, e iniciar una huida apresurada de aquel vasto imperio, intentando alcanzar tierras donde no llegasen noticias del nuevo Faraón.
Cada uno de nosotros tomamos caminos diferentes, sabiendo que, si éramos capturados, sin mediar juicio alguno y sin posibilidad de apelación, nos darían la peor de las muertes, a manos precisamente de aquellos a los que con tanta benevolencia habíamos tratado.
A pesar de ser un castigo prohibido por su extrema crueldad, propio de otros pueblos que existían más allá de las fronteras conocidas, se aplicaba excepcionalmente como humillación pública hacia el reo y a lo que éste representaba, haciendo partícipe en la ejecución, de aquella inhumana sentencia, a una muchedumbre airada, previamente arengada por las autoridades que permanecían impasibles ante las súplicas del condenado.
Piedra a piedra, va recibiendo aquel brutal castigo, que le va quitando la vida poco a poco, golpe a golpe, hasta que su cuerpo queda semienterrado e inmóvil.
Una visión turbadora de mi futuro, que me hacía difícil concentrarme en estos momentos de oración y recogimiento personal.
Inspiré profundamente y cerrando los ojos empecé a dar gracias por la bendición de la luz que estaba recibiendo en esta hermosa mañana que simbolizaba un nuevo día, una esperanza renovada para poder seguir adelante, dejando atrás el sufrimiento y la sinrazón, centrado únicamente en atravesar aquellas inhóspitas tierras, en busca de cobijo antes de adentrarme en las rocosas y escarpadas montañas que serían mi destino final, de allí salí y allí quisiera regresar, donde todo empezó hace ya muchas lunas.
Nadie merecería ser condenado a tan cruento castigo, ni siquiera los generales de los ejércitos enemigos atrapados en el campo de batalla se vieron nunca sometidos a tal degradación, permitiéndoles morir delante de los suyos con la cabeza bien alta, otorgándole una muerte limpia y rápida. Y menos cuando no cometimos delito alguno ni siquiera habíamos provocado mal a nadie.
Como todos los demás, me había limitado a cumplir con mi función lo más eficazmente posible, tratando de ser rápido y certero en mis tareas. Y por eso, soy reo de muerte, por el sólo hecho de existir, por representar a un tiempo glorioso que llegó a su final y del que nadie puede ya ni hablar por estar prohibido.
Según he podido saber a través de los comentarios procedentes de los mercaderes de las caravanas, y muy a mi pesar, muchos de mis compañeros, desde los más jóvenes e impetuosos, hasta los más sabios y ancianos, ya han sufrido este fatal revés del destino, pagando el precio más alto que se puede pedir, del cual estoy tratando de huir desde hace meses, y por el que ni siquiera soy capaz de mirar hacia atrás, a sabiendas de que en cualquier momento, alguien me puede reconocer y delatar.
Por lo que intento pasar lo más desapercibido posible allá por donde voy, siempre tapado con mi túnica que me cubre de la cabeza a los pies, y únicamente deja entrever una esbelta silueta, exponiendo a los rayos del sol parte de la faz y mis ahora agrietadas y curtidas manos. Discurriendo por los polvorientos caminos con paso calmado y pausado, con la única compañía y ayuda de un cayado que a modo de muleta me recuerda mis orígenes y mi futuro.
Cuando se hace inevitable mi encuentro con alguien, mientras transito por los desolados senderos o los yermos caminos, ya sea otro caminante solitario, algunos soldados de patrulla o una caravana en busca de un buen acuerdo, trato de no levantar la cabeza para que nadie fije su mirada en mi rostro, sin atreverme a contestar cuando se dirigen hacia mí, haciendo como si nada oyese y continuando mi camino.
A pesar de la nueva vida a la que me he visto abocado a adoptar, en la que me he tenido que acostumbrar a comer lo que nunca hubiese imaginado, y a dormir en las más duras y frías camas de piedra, a veces al raso y otras a resguardo en la guarida de alguna alimaña que previamente había espantado. Aun cuando mi piel se había ido curtiendo por el aire y el sol, endureciendo y encallando lo que antes era una tersa y delicada piel, cuidada con ricas fragancias.
Todavía quedan en mi cuerpo imborrables marcas de mi pasado, que se realizaron para que los demás supiesen de mi posición y se inclinasen al pasar, portándolas ahora tapadas con vendas para evitar que sean vistas, y debo de ser yo quien ahora baje la cabeza, ocultando así cualquier vestigio de un remoto esplendor al que nunca volveré.
Igualmente, mis pulidas y refinadas maneras, que tanto me costaron aprender y que se han hecho parte esencial de mí, cual costumbres grabadas a fuego en mi alma, pueden despertar sospechas y ser motivo para delatarme, por lo que tengo que prestar especial atención a no decir ni hacer nada distinto del resto, pero esta esmerada formación no se puede eliminar de un día para otro.
Ni siquiera, aquella profesión para lo que me entrenaron y que tan buen servicio traté de dar siempre, un regalo del cual nunca me consideré lo suficientemente digno, que cambió mi vida por completo, incluso eso tengo que mantenerlo oculto, como si me avergonzase de lo que soy, sin poderlo usar en beneficio de los demás, ni siquiera ante el padecimiento ajeno.
Son muchas las ciudades, pueblos y aldeas que he tenido que dejar tras de mí, en este penoso y solitario discurrir hacia el exilio, faltando, muy a mi pesar, a una de las más importantes premisas, que algunos consideraban hasta sagrada, por la que no hace tanto nos regíamos, y que guiaba y daba sentido a nuestra vida de servicio.
En circunstancias normales se solía festejar mi llegada, siendo motivo de júbilo entre los habitantes, en cambio ahora, darme cobijo o ayuda de algún tipo es motivo suficiente para sufrir mi misma pena de muerte.
Antes eran ellos los que me buscaban y solicitaban, formando colas para agasajarme, trayéndome y ofreciéndome el mejor ganado o parte de su cosecha. Un hospitalario tributo, que ni necesitaba ni requería, pero que en muchos casos debía de aceptar para no insultar las buenas intenciones de aquellos habitantes. Una generosidad que se veía recompensada con creces con mi presencia en aquel lugar, y de lo cual no podíamos quedarnos con nada, tal y como nos habían enseñado, repartiéndolo junto con el principal, con los más desfavorecidos.
Antes tenía un nombre, una vida… en cambio ahora desconozco lo que me depara cada nuevo amanecer, un futuro demasiado incierto que se abre delante de mí, proscrito de por vida, condenado a pena de muerte, huyendo de mi pasado, aquel que me buscó con tanto ahínco.
Si tan siquiera existiese la posibilidad de recuperar algo del esplendor perdido, y poder volver a disfrutar, aunque sea por un instante un poco más de aquellas mieles del pasado, ajeno por completo a tan desdichado futuro.
Pero ahora de todo aquello únicamente queda un esquivo recuerdo, que a veces se confunde con el mundo de los sueños. En ocasiones, en la buscada soledad de mi largo caminar, me cuesta trabajo distinguir entre aquella maravillosa vida pasada y lo soñado,
Gracias al ímpetu de algunos, que creímos firmemente en nuestro deber y nos entregamos por completo a nuestra labor, conseguimos tener nuestro momento de esplendor, pero éste duró relativamente poco y quedó completamente eclipsado por la demencia de unos pocos, que consiguieron movilizar en nuestra contra al pueblo, cual rebaño enfrentado a su pastor.
De la noche a la mañana, cual mancha de aceite, se extendió inexorablemente una gran marea de protesta y descontento, que iba acaparando cada vez a más poblaciones y aldeas. Los pacíficos ciudadanos que hasta ahora habían vivido contentos, salían ahora a la calle vociferando y exigiendo cambios. Arengados y movilizados por aquellos que desde la envidia deseaban usurpar el poder que no les correspondía, y que, usando al pueblo como punta de lanza en contra nuestra, trataban de conseguir arrebatarnos lo que nos había sido concedido por derecho.
Una situación explosiva difícil de contener, donde las buenas palabras pronunciadas para tranquilizarlos, no hacía sino alimentar la ira de aquellos que aprovechaban el descontento generado para criticarnos y poner en tela de juicio nuestra importante labor y que a tantos había beneficiado, muchos de los cuales ahora nos reclamaban cambios.
Una fugaz, pero intensa, historia de magnificencia sin final feliz, que tal y como les ocurriese a anteriores faraones, dejó tras de sí a muchos de sus servidores, regando con sus vidas el terreno que con tanto amor y mimo habían cuidado y respetado. Un trabajo arduo de preparación, en el que se invertían varios años antes de estar suficientemente listos para poder realizar nuestra función sobre el pueblo, y todo eso fue arrebatado de la noche a la mañana, cual zorro que espera en la oscuridad de su guarida para usurpar lo que no le corresponde.
Despojados de cualquier cargo o título, sin mayor destino que el de las bestias salvajes, obligados a vagar, evitando entrar en los poblados y aldeas por miedo a las represalias.
Tras terminar mis oraciones, recogí las pocas pertenencias que aún mantenía, y que a veces utilizaba para negociar a cambio de comida o de información, y atándolo en un pequeño hatillo, me lo eché sobre el hombro mientras con la otra mano recogía mi rígido, robusto y fiel compañero de viaje, único testigo mudo de mis carencias y privaciones.
Por un instante, antes de iniciar camino, tuve la tentación de mirar atrás, pero con tesón conseguí retener mi deseo, que no era otro que el de añorar mejores momentos y resignándome, empecé a andar siguiendo el sendero empedrado de un curso extinto, del que únicamente quedaban los restos de sus actos, aquellos cantos rodados que tan difícil hacían el camino.
Ni me avergüenzo de lo que fui, ni puedo renunciar a lo que soy, a pesar de que eso, en un tiempo no tan lejano supusiese algo, de lo que ahora parece nadie acordarse ni importarle.
Mis maneras, mi forma de actuar e incluso mis marcas, ahora vendadas rudimentariamente, me pueden delatar enseguida, por lo que tengo que limitar mis contactos a las caravanas, a las que me debo de acercar como pordiosero, implorando misericordia, ocultando el rostro, portando una túnica sucia, cual ropaje haraposo, que nunca hubiese ni imaginado llevar antes, acostumbrado a las mejores telas, al lino más puro y de extrema blancura. Agasajado a veces con finas telas de sobrada suavidad procedentes de países más allá de las fronteras del imperio, con nombres impronunciables.
Mi piel ahora quebrada y cuarteada, estaba en su momento pulcra y limpia, ricamente adornaba con abalorios que recorrían mis antebrazos, y que guardaba tanto simbolismo ahora dejado en el olvido.
Quizás esos fueron mis mejores momentos, aquellos en los que seguía una rutina diaria de actos y ritos, acompañado de cánticos y música, que, en estos momentos, en mitad de éste inhóspito paraje, me pueden parecer algo opulentos e incluso superfluos, pero que entonces eran de estricto cumplimiento. Unas vistosas y elaboradas ceremonias recreadas para mantener la tradición a la vez que para perpetuar el estatus en el que vivíamos.
De repente encontré delante de mí una pequeña piedra que me llamó la atención porque resaltaba entre las demás por su forma puntiaguda. Recogiéndola comprobé que era suave y fría, parecida al cuarzo, pero de gran brillo que contrastaba con su intenso color negro. Aquello me devolvió a un tiempo anterior, en que era aún muy joven y tenía grandes aspiraciones en la vida, hasta que llegué a las Escuelas, aquellas que suponían el principio de todos mis sueños y que tanto significó en mi vida. Si alguien me hubiese prevenido sobre todo lo que iba a vivir, no le hubiese dado crédito alguno.
Ha sido una sorprendente vida, llena de altibajos, pues surgiendo de una modesta posición, como era la de ser hijo de cabrero, he llegado hasta lo más alto de la escala social, siendo requerido a su servicio por reyes e incluso el propio faraón, quien depositó en mí su confianza, hasta llegar de nuevo a las humildes condiciones en que me encuentro ahora.
Nada ni nadie hacía augurar que tuviese tanto éxito en mi empresa, ni tampoco que una vez alcanzado, aquello que era la cúspide de la sociedad moderna, se convertiría en tan poco tiempo en un banal recuerdo, del que ni siquiera quedaría constancia escrita, pues así lo disponía el edicto faraónico, el mismo por el que se nos despojaba de toda posesión presente o futura y se nos condenaba a persecución y muerte. Una vida llena de logros y éxitos que ahora ya no importaban a nadie y que únicamente permanecían en mi memoria.
Una feliz época dorada que muchos querríamos volver a disfrutar, pero el pueblo, el gran beneficiado de nuestra labor, ahora nos teme y desprecia, envenenado con insidias y falsas acusaciones que han calado rápidamente en su ánimo, todo ello perpetrado y alentado desde el poder actual, para perseguirnos y exterminarnos.
Quizás se debiese a mis muchas facultades, pero fui uno de los pocos a los que le ofrecieron indulgencia a cambio de servir al nuevo faraón, una gran oportunidad de permanecer en el poder, para lo cual únicamente debía de renunciar a las creencias y valores que habían guiado mi vida hasta ese momento.
Algún otro en mi posición no se lo hubiese pensado demasiado y aceptaría sin miramientos el acuerdo, considerando un precio adecuado por su vida, pero para mí la pompa y la gloria no eran sino atributos de mi puesto, al cual estaba entregado por completo. De consentir aquel arreglo me sería restituido todo aquello que por derecho me correspondía según mi cargo y mi vida serías salvada, mientras el resto de mis hermanos la perdían, quedando únicamente como una marioneta al servicio de un nuevo señor, sin potestad de decisión ni autonomía de acción, teniendo que abandonar mi importante función que beneficiaba al pueblo, para hacerlo únicamente para un solo hombre, que se ha autoproclamado faraón.
En definitiva, sería un esclavo en una jaula de oro. Creo que mi vida, de esta manera, no vale nada. Es por eso por lo que no pude renunciar a todo lo que creo y lo que doy, a pesar de las múltiples advertencias e invitaciones. Por ello no tuve más opción que huir como los demás, antes de que el peso de la venganza y el arrebato se hiciesen dueño de nuestras vidas.
Quizás mi historia no tenga nada de particular y diferente a la de tantos otros que llegaron a estar al lado del poder, pudiendo saborear sus mieles, y lo perdieron todo por una u otra circunstancia. Puede que mi única peculiaridad fuese que no provenía de cuna noble, ni de una de esas familias acaudaladas que vivían en las grandes urbes.
Mi humilde origen se encontraba alejado de las conjuras y envidias, tan retirado del poder que nadie se sintió amenazado por mi existencia. Es lo que tiene vivir en las lindes del imperio, que todo parece ir más lento, donde las noticias de la capital llegan a cuentagotas e incluso los tributos que se han de pagar son menores, con lo que los aldeanos se sienten afortunados.
Por otra parte, la educación recibida por los ciudadanos alejados de la gran sociedad egipcia, es bastante deficiente. Apenas unos pocos de la aldea llegaban a ser diestros en grabar los símbolos en arcilla y después interpretarlos correctamente.
La mayoría se conformaban con fiarse en las palabras transcritas por los escribas que traían las caravanas, como forma de cerrar los pactos, o de los que provenían de la capital cuando llegaba la época de la recogida, para cobrar la parte correspondiente.
Los soldados que acompañaban al escriba garantizaban el cumplimiento íntegro del pago por parte de cada una de las familias. Ya que, de no querer pagar, eran apresados y llevados como esclavos a la capital, para ser vendidos al mejor postor, mientras se destruían y quemaban todos sus bienes.
Una exhibición innecesaria de fuerza, que buscaba con su presencia recordarnos a quien debíamos rendir tributo y pleitesías, como gracia por dejarnos vivir en nuestras propias tierras. Esa basta ciudad a orillas del gran río, ahora convertida en capital de los reinos del norte, que años atrás mandó sus más fieros ejércitos para conquistar a sangre y fuego toda ésta extensa sabana, dejándola yerma y casi sin habitantes, y de cuyo poder apenas queda un destacamento de soldados que se mantiene en un puesto próximo al paso del desfiladero en previsión de posibles invasiones.
Nadie parecía estar demasiado interesado en que mi pueblo progresase, más allá de dar hijos que pudiesen trabajar y producir lo necesario para entregar el tributo ciclo a ciclo, pagando impuestos cada vez más elevados, pues según decían los de la capital, gozábamos de una privilegiada paz, lo que nos debía permitir tener más cosechas y alimentos que poder entregar en fecha.
Pero no todos son desventajas por vivir en un sitio tan alejado de la imponente capital, donde trataban a los que vivían fuera de sus murallas como ciudadanos de segunda. Para aquellos que saben y quieren aprovechar las oportunidades que ofrece la vida, un lugar fronterizo podía resultar muy provechoso, sobre todo por el constante paso de caravanas que debían de atravesar nuestra aldea tras cruzar el desfiladero.
Gracias a nuestra beneficiosa posición estratégica, éramos los primeros con quienes comerciaban, lo que posibilitaba que tuviésemos todo tipo de abalorios y objetos decorativos, a la vez que finas telas, y todo ello a cambio de unas pocas provisiones y el uso del abrevadero por parte de las bestias de carga, antes de proseguir camino.
Lo que facilitaba que, con cada nueva caravana, pudiésemos tener contacto directo con culturas muy dispares, con sus propias lenguas y formas de actuar. Una ocasión inigualable para aprender lenguas extranjeras que superaba cualquier educación que mis congéneres de la capital pudiesen recibir.
Destinados a repetir generación tras generación la profesión de nuestros ancestros, arando con esmero la ruda tierra para arrancar de esta una exigua cosecha, que nos permitía sacar grano para preparar el pan que era el sustento fundamental de nuestra alimentación, así como para cultivar en la siguiente siembra, o pastoreando el escaso rebaño por los cerros próximos, que proporcionaban leche y carne para comer, a la vez que crías con las que negociar en la estación de las crecidas de los ríos.
Sin mayores aspiraciones que la de sacar adelante el pequeño negocio doméstico, para poder así alimentar a la familia, con el deseo de que los próximos impuestos no suban demasiado. Donde el lugar de nacimiento parecía establecer de antemano a lo que se dedicaría cada uno el resto de su vida.
Aunque siempre quedaban salidas para aquellos que no se conformaban con su humilde y predecible destino. Algunos optaban por dirigirse hacia la capital en busca de una mejor vida, llevándose con ellos los escasos víveres acumulados, así como el poco dinero que la familia había conseguido reunir a lo largo de los años, pensando que allí todo sería más fácil y que tendrían más oportunidades para trabajar y hacer fortuna, aunque luego nadie regresaba para contarlo.
Entre los jóvenes se decía que los pocos que partían debían de haberse hecho muy ricos y que, por ese motivo, ni se molestaban en volver a un lugar tan alejado y olvidado del imperio. Los más mayores, en cambio, sospechaban que las mieles de éxito no eran tan fáciles de conseguir, y estaban seguros de que más de uno no había regresado por no hacer pasar a su familia la vergüenza de haber perdido sus escasas pertenencias sin conseguir nada a cambio.
También estaban los que preferían probar suerte partiendo junto con alguna de las muchas caravanas que nos visitaban, ofreciéndose para limpiar y cuidar a sus animales de carga a cambio de comida y cobijo. Pero de estos tampoco volvió nunca nadie, quizás porque encontrasen una mejor vida, formando su propia familia, allá donde la caravana se dirigía o porque fuese víctima de ataques de los muchos maleantes que aguardaban el paso de sus presas para despojarles de cualquier dinero o metal precioso que portasen.
Existía una tercera opción, si es que se puede llamar así, esa que ninguna madre quería para sus hijos, pero que algunos jóvenes, quizás los más inconscientes, deseaban con fervor, ávidos de conocer nuevos lugares y con la esperanza de enriquecerse rápidamente. Hacer la guerra, convirtiéndose en soldados a las órdenes del imperio más grande y extenso jamás conocido, el cual siempre buscaba nuevas tierras que conquistar. Algunos se acercaban al puesto destacado junto al desfiladero para que les dieran instrucción militar, otros lo hacían a los soldados que guarecían las grandes murallas de la capital, incluso había quien se ofrecía a acompañar al escriba imperial en su infame labor de recaudar los pocos bienes que teníamos para mantener el alto estatus de opulencia y bienestar en la capital.
Para estos que escogían hacerse soldados de fortuna, nadie tenía buenas palabras, ni celebraciones comunitarias de despedida. Debían irse a escondidas, cuando nadie los viese, pues los más antiguos habían prohibido tal opción, sabiendo que se convertirían en perros de guerra, y que allá a donde fuesen destinados iban a llevar la desgracia de las armas.
Es por ello por lo que los que se habían ido a tal menester, nunca regresaban, pues eran muchos los que fallecían al servicio del faraón, en alguna de sus grandes contiendas, de las que únicamente se narraban las victorias y no el número de los valientes soldados que habían dejado su vida para conseguirlo. Además, tenían vetado volver al pueblo pues para su familia, y para el resto, era alguien impropio, que se había manchado las manos con la sangre de sus semejantes.
Cuando era yo muy joven y apenas acababa de cumplir la edad necesaria para empezar a trabajar, algo muy importante en mi aldea, pues suponía disponer de una mano más para ayudar en las tareas de recolección o pastoreo.
Como mi padre era pastor, tal y como lo fue su padre, y el padre de éste, a mí me tocaba serlo, y me empecé por encargar de las tareas más sencillas, sacar a pastar las pocas cabras que poseíamos.
La faena era simple, por la mañana temprano salía con los animales en busca de verdes prados en donde esperar a que comiesen para de emprender camino de regreso antes de que cayese el sol. Aunque vivíamos en un valle muy amplio, casi todo a nuestro alrededor eran montañas escarpadas, imposibles de escalar, situándose el pueblo cerca de la salida de un estrecho cañón, único paso posible de acceso desde las tierras fuera del imperio.
Habían sido muchos los ejércitos enviados a conquistar las tierras que se encontraban más allá de las montañas, pero ninguno lo había conseguido. Los pocos que regresaban hablaban de enemigos invisibles, aliados con las alimañas, que sin atacarlos conseguían repeler cualquier acometida.
En todo ese tiempo, el pueblo de las montañas, como también se les conocía, nunca habían iniciado ningún ataque, pues únicamente se habían limitado a defenderse y a repeler al ejército conquistador, es por eso, que desde la capital de los reinos del norte se decidió renunciar a sus tentativas de expandirse por aquellas tierras desconocidas, apostando un destacamento como medida de precaución por si algún día cambiaban de opinión. Aunque eran conscientes de que desconocían por completo la naturaleza de las armas de aquellos de las montañas que ni siquiera se mostraban, ni tan siquiera tenían idea sobre su número ni sus intenciones.
Pero lo único que llegaba por aquel desfiladero eran caravanas procedentes de lugares muy lejanos, que aprovechaban aquel paso natural para acercarse a los pueblos del imperio, y nunca refirieron de ningún pueblo en las montañas que les hubiese molestado.
Así que todo aquel que quisiera pasar por allí se veía obligado a descansar en nuestra aldea, ya que era el único lugar de avituallamiento de toda la zona. Extranjeros de tierras lejanas, cargados de materiales extraños que hacían las delicias de las mujeres de la aldea, con telas e indumentarias llamativas, llenos de serpenteantes brillos, portados por animales de largas patas y cuello encorvado, que nada tenían que ver con nuestras menudas cabras que al menor descuido se escapaban monte arriba y que tanto trabajo daban para devolverlas a su corral.
Es ahí, en medio del ajetreo interminable del trueque, entre abalorios y vasijas, cuando recibíamos noticias sobre el mundo exterior, a la vez que algunos intentábamos aprender más sobre sus extrañas lenguas y culturas. Los mismos que luego nos convertiríamos en los intérpretes para próximas caravanas lo que facilitaría el intercambio, pues si no, únicamente podíamos comunicarnos de forma muy rudimentaria y limitada mediante gestos, tal y como se habla con una persona que no goza de la facultad de oír.
Todo un privilegio para un joven como yo, que no tenía más futuro que el de cuidar de las cabras de la familia el resto de mi vida. Consiguiendo quedar excusado de mis tareas mientras hubiese alguna caravana en la que pudiesen requerir de mi traducción, escapando brevemente de la monotonía de sacar a pastar al ganado cada día, hiciese bueno o malo.
Un trabajo que implicaba pasar bastante tiempo alejado del pueblo, lo que me posibilitaba repetir una y otra vez aquel idioma que había oído durante el trueque. Quizás fuesen esos momentos de soledad o mi voluntad por aprender practicando continuamente, lo que me permitió ser seleccionado para las Escuelas.
La primera vez que oí hablar de ellas, fue en una reunión, como se solían hacer a la caída del sol una vez habían partido las caravanas, donde se juntaban, hombres y mujeres por separado, para comentar cómo les había ido con el trueque. Una de las mujeres dijo haber hablado con uno de los porteadores, que comentaba cómo se habían encontrado a una pareja de Maestros, que con caminar pausado recorrían las aldeas buscando pupilos para las Escuelas.
Aquello movilizó a los habitantes de aquel pequeño lugar como nunca había presenciado antes. En los días consecutivos, los niños fueron pasando uno a uno delante del principal del pueblo para ser probados, y con ello conocer quién poseía mayores cualidades para ser presentado ante los Maestros. Evaluándoles desde su rapidez en el correr hasta su puntería con la onda.
Nadie sabía con certeza en qué se fijaban los Maestros a la hora de escoger un nuevo pupilo, algunos decían que buscaban al más fuerte, otros al más rápido o al más audaz. Sea como fuere, todos querían que su hijo fuese el elegido, ya que era un gran honor para esa familia y para la aldea en general.
Cuando pregunté por aquellas Escuelas, nadie estaba seguro sobre su verdadero paradero, se creía que estaban escondidas en algún lugar remoto e inaccesible entre las montañas, pero únicamente podían acudir allí los niños y niñas previamente seleccionados, que habían destacado por alguna cualidad especial. Al parecer los encargados de buscar nuevos alumnos, eran muy estrictos con su juicio y podían pasar por varios pueblos antes de encontrar con alguien de su agrado.
A pesar de ser un pueblo fronterizo conocíamos muchas de las narraciones sobre el misterio que envolvía a aquellas Escuelas, que transformaban por completo la vida de los pocos estudiantes seleccionados, no sólo porque debían de abandonar durante varios años a su familia y hogar, sino porque de regresar lo hacían muy cambiados.
Las familias por su parte hacían con gusto el amargo sacrificio de la separación de su pequeño, sabiendo que le esperaba un futuro mejor, en donde recibirían una esmerada educación a la vez que les ayudarían a convertirse en personas de provecho.
Aunque nadie tenía demasiado claro dónde estaban las Escuelas, ni cómo se organizaba la enseñanza, ni siquiera las materias que impartían, era tal el renombre de aquel lugar que menguaba cualquier otro interés por el futuro de su hijo.
Por eso cuando venían de las Escuelas, eran agasajados lo más exquisitamente posible, teniendo claro que nada de lo que hiciesen afectaría en su decisión, a pesar de lo cual la gente intentaba atenderles lo mejor posible.
Pero el tiempo pasaba y nada parecía suceder, y así es como el pueblo volvió a su rutina, algo desilusionados por no estar en el camino de los Maestros, con la esperanza de que en un futuro puedan ser ellos los visitados para poder así ofrecer a sus pequeños para ver si eran seleccionados para las Escuelas.
Estando en esto alcé la vista para intentar adivinar en el horizonte el lugar de mi destino, pero éste estaba todavía muy lejos…, oculto tras valles y montañas. No sé si mis fuerzas me acompañarán hasta el final, pues día por día sentía flaquear mi voluntad, aquella que en otra época era ejemplo para los demás, caracterizado por mi empeño y robustez, tanto esfuerzo y sacrificio para llegar al lugar de donde partí.
¿Quién me lo iba a decir a mí?, que bajo éste tórrido sol iba a encontrar mi final, sin nada que beber, y con un poco de comida ahumada en mi hatillo, ni siquiera las baratijas con las que a veces mercadeo me sirven sino hay una caravana con la que hacer trueque.
Mis pies están hinchados y agrietados por el duro caminar, aliviado únicamente por una fina capa de cuero que a modo de sandalia separa mi piel del duro y áspero suelo. Quien fuera poseedor en otro tiempo de tantas atenciones, recibiendo olorosas fragancias y ungüentos para descansar mis descalzos pies tras un ajetreado día en palacio, ahora me conformo con poder meterlos en una fría charca con los que calmar el reclamo constante de descanso que nunca llega.
Puede que aquello me ayudase a estar más cerca de la realidad del pueblo, acostumbrado a vivir sin miramientos, sabiendo que al regresar me estaría esperando una mesa digna de reyes, rellena de los más exquisitos manjares y frutas exóticas.
Sólo con pensar en ello se me empieza a entumecer la garganta, recordando todos aquellos placeres que con tanto reparo aprendí a deleitar, y que luego se hicieron parte de mi más esmerada dieta. Una etapa de bonanza que no podía durar eternamente, en la cual me alejé de mis deberes, y que tanto trabajo me costó recuperar.
Una cura de humildad por permitirme tantos excesos y que, como purga, acepto éste exiguo destino de camino sin fin, sin más compañía que mi mudo y fiel cayado, testigo de mis mejores y peores momentos, pero que siempre ha permanecido a mi lado para recordarme mi tarea.
Si mis padres me viesen ahora, no sé lo que pensarían de mí. Probablemente se alegrarían de que regresase con ellos, aunque sólo fuese para cuidarlos en su vejez y atender a las cabras. Puede que se avergonzasen de mi cruel designio, destinado a huir de tierras del imperio para evitar la pena de muerte. Puede que estuviesen orgullosos de saber todo lo que he conseguido en la vida, aunque seguro que me reclamarían el haberlo perdido todo, únicamente por mi terquedad, al no querer dar mi brazo a doblegar ante los designios del nuevo faraón.
A veces cuando estoy exhausto de tanto andar, me siento bajo un arbusto o debajo de alguna peña que proyecte un poco de sombra, y allí con la cabeza a cubierto caen los párpados como losas cerrando mis agotados ojos. Es entonces cuando imagino que el tiempo no ha pasado, y que únicamente he salido a pasear a las cabras para que pasten, deseando poder volver a casa y rencontrarme con mis seres queridos, que con una sonrisa aguardan mi retorno.
Pero el tiempo pasa inexorablemente y mi ausencia ha sido notable, ni tan siquiera tengo la seguridad de que mis progenitores vivan, y de hacerlo, si permanecen en el mismo lugar, pues con el discurrir de los años, algunos pequeños pueblos han progresado y se han convertido en bastas ciudades, mientras que otras, por el contrario, han desaparecido porque los más jóvenes, aquellos que deben de mantener el negocio familiar han preferido irse del lugar, en busca de nuevas oportunidades, quedándose en poco tiempo sin nueva mano de obra, condenando así el futuro de una población cada vez más envejecida.
No sé cual fuere el destino de mi poblado, pues hace mucho que no he regresado, al principio no quería hasta que no hubiese alcanzado algo grande con lo que presentarme, ya fuese fama o fortuna. Luego, porque una vez alcanzado estaba demasiado ocupado en disfrutarlo y mantenerlo como para poderme ir a visitar a un lugar tan apartado y pequeño. Y después… ya ni me acordé de que existía mi casa, centrado en las circunstancias de cada día que me mantenían tan ocupado.
Aunque nada garantiza la supervivencia de un pueblo, ni siquiera el tener a sus jóvenes dispuestos a continuar con sus labores, tal y como he podido comprobar cuando he sido testigo de cómo eran arrasadas aldeas enteras, quemadas las casas y destruidos sus huertos, únicamente como demostración de poder de un gobernante, para dar ejemplo a los demás de lo que les sucedería si no pagasen escrupulosamente con los impuestos.
Por mucho que consiga o haga el hombre que parezca perenne e inamovible, el tiempo se encarga de borrarlo y dejarlo tal y como se encontraba antes de la llegada de éste. Tormentas de arena que han engullido a pueblos enteros, ciudades inundadas por las crecidas de los ríos, cursos secos que en una noche han recuperado su caudal llevándose por delante el ganado y todo lo construido.
En ocasiones me parece tan dúctil y maleable la naturaleza humana, expuesta e indefensa ante las inclemencias del tiempo, a veces cambiante y caprichoso. Cuando la naturaleza está en calma, provee agua y alimento en abundancia, lo que ayuda a florecer a los pueblos tal y como lo hacen los brotes del campo al inicio de la estación del calor; pero cuando se encoleriza, nada ni nadie está a salvo de su poder destructivo, arrasando a cuanto se encuentra a su paso, sin distinguir entre jóvenes o mayores.
Una adversidad que ha puesto en riesgo a muchas poblaciones, que con su tesón e inteligencia han tratado de abordar y solucionar con más o menos éxito. Por ejemplo, nuestra humilde aldea, se ha visto amenazada durante años por las lluvias torrenciales y las subidas de los caudales producidos por los deshielos de las nieves de las montañas más allá del desfiladero, lo que provocaba
constantes inundaciones del terreno. Por suerte para todos, a pesar de empantanarse el suelo por más de una cuarta, no causaba mayores males, pues la riada era progresiva y sin fuerza. Aunque sí teníamos que estar durante algunas semanas, pisando aquel molesto lodazal, hasta que por fin la tierra absorbía toda aquella agua.
Aquello que para otros podría ser una gran molestia, nosotros lo considerábamos como un pequeño pago a cambio de la cantidad de nutrientes que traían esas aguas lo que nos proporcionaba posteriormente abundantes cosechas.
A pesar de lo cual se intentó en varias ocasiones acotar el paso de aquel caudal por entre las casas, para lo cual se invirtió mucho tiempo y esfuerzo tratando de proteger al pueblo mediante cercas y muros de piedras que se erigían férreamente para desviar el curso de las aguas.
Al principio los muros no eran lo suficientemente altos, por lo que rebasaban enseguida provocando el mismo efecto, luego se construyeron de una considerable altura, pero rápidamente fueron derribados al no conseguir aguantar toda la presión del agua que quedaba fuera.
Después de varios intentos fallidos, para cada uno de los cuales había que esperar a la época de las lluvias, el pueblo optó finalmente por no seguir luchando contra la naturaleza y realizar las edificaciones sobre pilares, algo que nadie recordaba haber visto antes en otro lugar.
Pero así es como nos acostumbramos a estar a cierta distancia del suelo, para lo que utilizábamos unos escalones con los que acceder a las viviendas.
Un invento que surgió de la terquedad de uno de los jóvenes, que harto de tener que mojarse para recoger el ganado que se desperdigaba cuando venían las lluvias, ya que el agua hacía flotar a las cabras por encima de las lindes de los corrales. Éste ideó subirlas a una superficie construida sobre palos, con lo que las tenía a todas juntas y además secas.
El invento fue tan bueno, que, para la estación de lluvias siguiente, todos habían hecho lo mismo, construir los corrales sobre pilares. Visto el éxito de aquello, el siguiente paso fue plantearnos cambiar el material de nuestras propias casas, hasta ese momento de adobe compacto extraído de la unión de las deposiciones de los animales con paja y tierra, para hacerlo de materiales más ligeros con los que poderse mantener sobre pilotes.
No sería por falta de inteligencia en aquel lugar, en donde se trataba de ir dando solución a los problemas que surgían poco a poco, buscando siempre el mejor beneficio para los aldeanos.
En un corto espacio de tiempo había aprendido tanto a valorar lo poco que me quedaba, convirtiéndose en una de mis prioridades el mantenerme vivo, algo de lo que no me había tenido que preocupar nunca, pues daba por hecho que, a la mañana siguiente, surgiría un nuevo día lleno de oportunidades que aprovechar.
A pesar de lo cual, nada me excusaba de cumplir con mi juramento, ese que me obligaba a anteponer mis creencias y principios incluso ante mi propia vida. Y es precisamente eso lo que me ocurrió un día de tormenta, en que continué caminando a pesar de que se había levantado un gran vendaval y con ello el aire se había llenado de partículas de polvo en suspensión que danzaban al son del viento, el cual caprichosamente descargaba su rabia en uno u otro sentido, sin orden ni concierto.
Una sufrida melodía, pues no sólo molestaba a la vista, ya que apenas sí se podía distinguir nada más allá de unos escasos metros por delante, sino que era dañino para la piel, pues era como mantenerse debajo de una cascada de arena que sin que te des cuenta, va poco a poco despellejándote, desprendiéndote trocitos como si fueses una monda de manzana, hasta que, sin darte cuenta, te podías encontrar con graves heridas e incluso llagas producidas en escasos minutos. Una breve experiencia que luego tenía difícil curación, ya que la piel raramente se recupera de un accidente como éste, y mientras lo hace es propensa a que se produzcan infecciones.
Precisamente, estaba intentando sortear una de estas tormentas que oscurecen el día, casi sin avisar, dejando a cualquier transeúnte expuesto a la intemperie, sin darle tiempo a buscar cobijo donde guarecerse hasta que pasase el temporal. Entonces fue cuando a lo lejos oí algo, al principio no pude distinguir si se trataba de algo más que del silbido ensordecedor del viento, pero al poco estaba más claro, sin duda se trataba de unos gritos humanos.
En ese momento recordé cómo otros antes que yo habían sufrido experiencias similares, en mitad de la tormenta, cuando se piensa que no hay nadie a su alrededor, empiezan a escuchar voces que le llaman, a veces son muy claras, y otras esquivas como el viento que las trae, pero estas cesan en breve.
En cambio, a medida que avanzaba entre aquella espesa cortina de arena, cada vez se va haciendo más y más claro aquel constante sonido, aunque había aprendido a no meterme en asuntos que no me concerniesen, ya que vería expuesta mi delicada posición, a pesar de ello no pude por más que atender aquella frágil y lastimosa llamada.
Aun sin saber cómo, traté de dirigirme hacia donde provenían aquellos gemidos, que a pesar de que no se viese demasiado, tenía claro que debía de estar próximo para poderlo oír con tanta claridad.
Andando con sumo cuidado, tanteando en la espesura, tal y como se hace cuando no se puede ver, conseguí encontrar algo que era áspero y duro, quizás una roca. Aquello era buena señal, pues significaba que lo que oía podía provenir de algún refugio próximo y por tanto era un lamento de desesperación por la continua tormenta sin fin.
Seguí palpando hacia un lado, procurando no tropezar, pues es sabido que dónde hay una roca, hay muchas más. Además, aquellas piedras me servían de barrera natural contra el viento que venía de frente, por lo que mi visión mejoró en sobremanera, apoyando mi espalda con las rocas, traté de adivinar de dónde provenía aquel sonido continuo.
Sin separar mi espalda de aquella sólida y hosca pared de arenisca prensada, seguí dirigiéndome hacia lo que parecía la entrada a una cueva, la cual no había podido advertir en la distancia, pues nada se veía, de hecho, no recordaba haber visto ninguna montaña, desde donde me encontraba, antes de que empezase la tormenta.
Por fin llegué al origen de aquel incesante griterío, en donde vi a un pequeño, que no tendría ni cumplido los ocho años, asustado, llorando a pulmón abierto, intentando que sus padres le sacasen de allí, pero ellos parecen ser que le habían abrazado con la esperanza que fuese más fuerte su cobijo que la tormenta, aun exponiéndose ellos mismos a perder la vida, como así había sucedido.
Una dramática imagen que no dejaba dudas de lo que debía de hacer a continuación. Cualquier prófugo perseguido por una sentencia de muerte, ante mi situación, habría tratado de poner su propia vida a salvo antes de exponerla por un desconocido, pero se trataba de un niño y eso cambiaba mucho la situación. Los padres entregaron sus vidas arropando al pequeño, pensando que eso le protegería, pero si nadie lo sacaba de allí su sacrificio sería en vano, pues las arenas terminarían de enterrar sus cuerpos ya casi consumidos por los abrasadores granos.
A él en cambio, le cogí entre los brazos y le saqué de aquel improvisado refugio que se había convertido en una trampa mortal, pues si no salía de allí pronto acabaría como sus progenitores. Como pude intenté tranquilizarlo, y tapándolo con parte de mi vestimenta lo llevé con prisas lejos de allí.
Aunque no sabía hacia dónde dirigirme, tenía claro que era demasiado arriesgado quedarnos cerca de aquellas montañas, pues a pesar de que frenaba el avance de las arenas, permitiendo cierto grado de visibilidad, hacía que ésta se acumulase con rapidez, y que cayese sobre quien allí se encontrase debajo, sepultándolo en vida.
Tanteando llegué hacia el final de la pared de aquella montaña, y echándome a aquel pequeño entre los brazos corrí en dirección contraria a las rocas, alejándome de ellas lo más posible.
Ahora, por extraño que pareciese, debía de pensar también en aquel pequeño, que aun cuando nos estábamos alejando del peligro, no hacía más que gemir y quejarse. Nunca había tenido que asumir una carga tan grande como la vida de otra persona, pues, aunque había tenido que asistir a muchos enfermos, y había tratado de salvar a alguno en circunstancias extremas, esto no era lo mismo.
Aunque él no había acudido a mí, solicitando mis servicios, ni tan siguiera lo habían traído sus familiares, desesperados por no encontrar cura alguna de sus males, solamente había hecho lo único que pudo en esos momentos, llorar.
Un llanto que había roto es estruendo rugir de las arenas chocando entre sí y contra todo lo que se le interpusiese, que, como león furioso, persigue y acaba con cualquier presa que se le ponga cerca, únicamente por el placer de cazarla. Pero no estaba dispuesto a ser capturado, ni a dejar que se cebase con aquel pequeño, así que seguí y seguí, sin detenerme, con aquel pequeño, que cada vez me pesaba más en mis brazos y no me detuve ni un instante.
Y como había aparecido, de improviso, en un abrir y cerrar de ojos, aquel asfixiante estruendo de polvo y viento se detuvo, y volvió a la más absoluta calma. Los impetuosos aires cesaron y las arenas cayeron suavemente, cual roció mañanero, y una ligera y agradable brisa apareció, dando así por finalizada aquella furiosa tempestad.
Me detuve complacido y miré en todas direcciones y solo vi dunas a mí alrededor, y ni rastro de aquellas rocas, ni de la familia de este pequeño. Las siluetas del paisaje habían cambiado, por lo que me tuve que guiar por el sol para orientarme de nuevo.
Después de deshacerme de gran cantidad de arena que se había acumulado entre mis ropajes y de dar de beber a aquel niño, recuperé el curso que seguía hacia mi destino, el cual estaba en el nacimiento del gran río, donde acababan las fronteras del gran imperio, desde donde salir de estas queridas tierras, que con tanto entusiasmo me había acogido y del cual tenía ahora que huir para que no acabasen conmigo.
Mi nombre había sido borrado de cualquier texto sobre piedra en que estuviese escrito y castigado aquel que pronunciase mi nombre en presencia de algún alto cargo. Condenado a muerte, exiliado al olvido, un extraño final para quien no tuvo mayor ambición que la de servir fielmente al faraón, cuidando de su pueblo y de su familia, que siempre estuvo agradecido del trato de favor que le habían mostrado, y que tenía claro que algún día éste se podía acabar. Pero todo había sido tan repentino, tantos cambios en tan poco tiempo. Bueno, quizás fuese mejor así, de esta forma, no me había dado tiempo a decepcionarme, simplemente a aceptar la nueva realidad, como era, un nuevo faraón.
Lo había visto en otros pueblos, que el nuevo regente, acababa con toda la familia del anterior, para evitar así rencillas y traiciones, pero que tratasen de acabar también con el personal de confianza del anterior, era nuevo para mí.
Pero todo había cambiado tanto y tan rápido, los antiguos sacerdotes, quienes fueron desterrados con la llegada de mi faraón, alejados por aprovecharse del pueblo, cercenar su fe y doblegar su esperanza, ahora habían vuelto al poder, de la mano del jefe del ejército convertido ahora en nuevo faraón. Un acto de alta traición que estaba castigado con la pena de muerte, por lo que sólo habían tenido una oportunidad para hacerse con el poder, y lo habían conseguido.
Supongo que llevarían mucho tiempo planeándolo y que habían esperado hasta el último momento para ponerlo en marcha, pues la eficacia de aquel golpe de estado se había basado en una acertada suma de circunstancias, en el que había intervenido hasta el nivel del cauce del sagrado río, conocimiento sin duda reservado sólo para unos pocos sabios, capaces de predecir los movimientos cíclicos de aquel colosal caudal.
Una extrema sequía, que se producía cada cierto número de lunas, había provocado el desaliento del pueblo que veía como se acumulaban las desgracias en los últimos años, y a todo ello, se le sumaba una posible guerra. Una acumulación de desgracias usadas inteligentemente para atacar la imagen del faraón, presentándolo como alguien débil y de actuación errática, dañando así su imagen, preparando con ello al pueblo para el cambio que ellos mismos tenían previsto.
Quizás ahora en la distancia puedo verlo claro, pero no me imagino cómo pudieron condenar a tantos al hambre y la desesperación, con la única intención de forzar la salida del faraón. Y resulta que la amenaza de guerra por parte de nuestros enemigos más feroces, no era sino una estratagema de distracción, pues al poco de subir éste nuevo faraón se anunció un acuerdo de paz, que por supuesto ya tendrían previamente pactado.
Todos fuimos víctimas de sus conjuras, las mismas que los llevaron a alcanzar su objetivo, el poder, sin tener en cuenta las penurias provocadas, las vidas cercenadas, ni las familias desechas. Una extraña victoria para quienes se supone, deben velar y cuidar por el pueblo.
Unas artimañas con las cuales no puedo estar más en desacuerdo, no sólo por la parte que me toca como perdedor en una contienda que nunca existió, sino por haber hecho rehén al pueblo, que lejos de llegar a comprender lo que sucedía, sufría la amarga agonía del hambre, y todo por una ambición sin límites, que se vio colmada sobre cualquier otro fin.
Quizás el pueblo perdone e incluso olvide, pero me parece de las peores formas posibles de conseguir lo que se propone un faraón que se mancha las manos con la sangre de su propio pueblo, que es capaz de sacrificar a aldeas enteras para provocar un enfrentamiento con nuestros vecinos y desestabilizar así la paz en la región, que a sabiendas de la necesidad de grano de las tierras del sur, consiguió frenar la generosidad con los pueblos del norte, despertando envidias y rencillas ya olvidadas hace tiempo. Agrandando los efectos de una hambruna que no tenía por qué haberse producido si se hubiese contado con la solidaridad de todos.
Y para colmo, los responsables delante del pueblo somos nosotros, los que hemos sufrido el engaño y la traición, ahora también debemos de dar cuentas, con nuestra propia vida, de lo que se supone es una mala gestión de los recursos, en perjuicio del pueblo.
¡Qué ciego y necio puede llegar a ser el pueblo!, dominado por sus instintos más básicos, cuando arrecia el hambre y la desesperación. ¡Qué dúctil y maleable es su voluntad!, alentado por la venganza y la sed de justicia, y no se dan cuenta de que quienes les tiende ahora la mano, son precisamente los que les ha traído la desgracia. Que el nuevo señor que con tanto fervor están dispuestos a servir, es aquel que, sin miramientos, ha dispuesto su desgracia y aniquilación.
Pero todo eso que antes ocupaba mis pensamientos me parece ahora tan banal, teniendo una vida a mi cargo, de la que cuidar y proteger. Apenas sé nada sobre él, ni tan siquiera el tiempo que lleva sin alimentarse ni beber. Era una sensación extraña, toda la vida la había pasado sabiendo que no tendría descendencia, tal y como lo requería mi servicio, y ahora, sin esperarlo tenía lo más parecido a uno.
Quizás si fuesen otras la circunstancias, podría acercarme a una aldea, para con mis pocos recursos comprarme un lugar donde vivir y comer, mientras encontraba trabajo, para darle así cierta estabilidad en la que poder crecer y desarrollarse, procurándole que fuese formado por los mejores maestros para que así tuviese un futuro con mayores oportunidades.
Pero no creo que se merezca la vida de exilio a la que ya me había mentalizado realizar, huyendo de los lugares habitados, durmiendo bajo las rocas o a la intemperie, comiendo lo que la tierra provee y en ocasiones, aguantándome el hambre hasta hallar algo que echarme a la boca.
Pero todo cambió con este crío, no puedo someterle a mi mismo sufrimiento, porque él no ha hecho nada, no tiene que purgar por sus errores, ni tan siquiera está su vida en riesgo. Nadie le persigue ni le quiere ajusticiar, sería injusto que me acompañase montañas adentro, a un territorio que me era totalmente desconocido y de lo único que sé es que ahí no llegan los designios del nuevo faraón.
Lo mejor sería dejarlo con la primera familia que me encontrase, ofreciéndole a cambio todo lo que tenía para que lo cuidasen adecuadamente, aunque nada me garantiza que cuando me aleje, no se queden con mi pago y no cumplan su parte del trato. Podría buscar algún lugar donde admitiesen a huérfanos, aunque estos escaseaban y están tan requeridos que sería difícil encontrarle plaza.
No tenía edad para trabajar, por lo que nadie le quería todavía para ocupar un oficio, así que no podía inscribirle en ningún gremio para que le enseñasen a cambio de casa y comida.
Pensándolo bien, no creo que pudiese estar en mejores manos que las mías, aunque yo nunca había criado antes a un niño, sabía cómo había que hablarlos, y tenía cierto don de gentes, por lo que podría responder a las muchas preguntas que seguro me haría, pues estaba en la edad de quererlo saber todo.
Pero si iba a permanecer a mi lado, tendría que tratarle de alguna forma sobre todo para que cuando nos encontrásemos delante de otros nos llamásemos de alguna manera. Padre e hijo, no es posible, ya que somos muy diferentes y salta rápidamente a la vista. Parientes, quizás lejanos, pero puede que tampoco funcionase.
Es posible que maestro y pupilo. Es costumbre que un aprendiz empiece cuanto antes el oficio para hacerse pronto merecedor de pertenecer a una profesión. Aunque lo que me preguntarían a continuación es sobre mi profesión, y por supuesto, ni puedo decir quién soy ni a qué me dedicaba, ya que, si llegase a oídos inadecuados, podría suponer mi muerte, dejando de nuevo huérfano al pequeño.
Aunque era poseedor de muchas habilidades, y destrezas no me faltaban, aquello era una cuestión importante, pues se esperaría que el pequeño al menos empezase a mostrar las cualidades básicas de mi profesión. Si me inventaba que era labrador, al niño le preguntarán sobre plantas; si carpintero, sobre maderas,…
Además, mi vida en la ciudad, por largos años, me ha hecho olvidar todo lo relacionado con los oficios más propios de los pueblos, pues había gozado de servidumbre, sin tener que hacer nada para conseguir aquello que requería, pues únicamente con pedirlo me lo traían enseguida.
Pero había visto a otros hacer varios oficios, desde aquellos que eran más artísticos, incluyendo a los músicos, hasta los que trabajan duramente desbrozando el campo de malas hierbas antes de sembrar, o arrancando golpe a golpe en las canteras las más delicadas piezas de mármol. Pero de eso no tenía destreza, únicamente la poca información que podía haber acumulado al ver u oír hablar sobre esas labores. Podía prepararle para lo que fui, pero enseguida me delataría, aún sin quererlo.
Hay una profesión que en todos los sitios es aceptada y por todos valorada, aunque requiere de mucha destreza y rapidez mental, además de conocimiento de varias lenguas, para poder llevar a buen término el trueque. Le puedo preparar como mercader, aunque no es de mi agrado, pues hace al hombre codicioso y desarrolla un tipo de astucia consistente en engañar a los demás y aprovecharse de su ignorancia o necesidad.
Es probable que eso nos sirva para esconder lo que somos, pero no espero que sea durante demasiado tiempo, pues en vez de enseñarle valores adecuados de generosidad y humildad, le voy a enseñar lo contrario. Pero bueno, esos fueron mis orígenes y no me ha ido tan mal, hasta ahora, quizás esto último sea un tropiezo de lo que deba de recuperarme y ya está. Es posible que sea una cura de humildad, por tanta opulencia y derroche por mi parte.
¡Decidido!, voy a convertir a aquel pequeño en un vendedor, como el que acude a cada pueblo para hacer negocio. Lo primero que necesitaba era cambiar de atuendo, luego acercarnos a una caravana con la que seguir camino, pues dos personas sueltas no forman una. Posteriormente encontrar algo con lo que mercadear, para por último enseñarle cómo hacer, tanto en los números como en las palabras.
Es una ardua tarea la que me queda por delante de instruir a aquel pequeño que exhausto de tanto llorar se había quedado dormido entre mis brazos, mientras me había detenido para pensar y decidir sobre su futuro.
―Puede que sea demasiado joven ―me dije―, pero es momento de empezar. Cuanto antes lo haga, más tiempo tendrá para perfeccionar lo aprendido y con la práctica hacerlo cada día mejor.