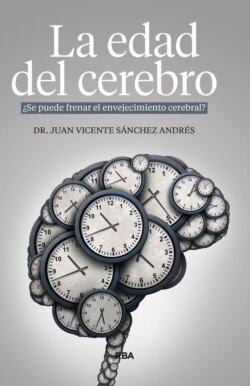Читать книгу La edad del cerebro - Dr. Juan Vicente Sánchez Andrés - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеEn 1986, el epidemiólogo David Snowdon, de la Universidad de Minnesota (EE.UU.), emprendió un curioso estudio consistente en hacer un seguimiento del estado mental de 678 monjas mayores de setenta y cinco años, todas ellas pertenecientes a la Congregación de las Pobres Hermanas Escolásticas de Nuestra Señora. El objetivo era comprobar el efecto del envejecimiento sobre la función cerebral en esta peculiar población, elegida por un motivo de peso: las religiosas diferían en sus genes y sus ambientes de crianza, pero durante su etapa de madurez todas ellas estaban sometidas a condiciones homogéneas; la misma dieta, hábitos de vida similares y sin factores externos que pudieran alterar los resultados, como el consumo de alcohol o drogas. Por su parte, y dado que esta orden religiosa tiene como misión la educación y la enseñanza, las hermanas se prestaron gustosas a participar, e incluso a donar sus cerebros a la investigación para su análisis post mortem.
Durante el transcurso del estudio, Snowdon hizo un descubrimiento sorprendente: al revisar las redacciones que todas las monjas escribían en el momento de su ingreso en la congregación, en torno a los veintidos años de edad, comprobó que el deterioro cerebral a edades avanzadas se correlacionaba inversamente con la calidad del contenido y del lenguaje de los escritos. Un 80 % de las hermanas cuyas redacciones eran flojas desarrollaban la enfermedad de Alzheimer, mientras que este trastorno solo aparecía en el 10 % de aquellas con una escritura juvenil de mayor nivel.
Unos años más tarde, en 1997, el psicólogo cognitivo Ian Deary y el psiquiatra Lawrence Whalley descubrieron un tesoro científico archivado en un sótano de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido): cajas y cajas de documentos relativos a las Encuestas Mentales Escocesas, un proyecto que en 1936 y 1947 midió el cociente intelectual de los niños de once años en las escuelas de Escocia para evaluar la inteligencia de la población. Deary y Whalley recuperaron los datos de más de mil participantes en el estudio que aún vivían, y los convocaron para someterlos de nuevo al test y a otra serie de análisis a lo largo de diez años. El resultado fue que importaba poco cuál hubiera sido la trayectoria vital de todas aquellas personas durante más de medio siglo: el nivel de inteligencia a los once años predecía con bastante exactitud cuál era el estado de sus capacidades cognitivas a edades avanzadas.
Tanto el estudio de las monjas como el de los escolares escoceses parecen apuntar a una misma conclusión: que el destino de nuestro cerebro durante los últimos años de nuestra vida viene marcado desde la juventud, sin que después podamos intervenir de manera significativa para modificarlo. Pero ¿realmente el envejecimiento del cerebro está tan predestinado? ¿Qué papeles respectivos juegan en ello la herencia genética y la influencia del ambiente de crianza? Y sobre todo, ¿es posible alterar ese futuro, ya sea por nuestros propios medios o gracias a los avances de la medicina?
Estas preguntas son las que trata de responder la ciencia del envejecimiento cerebral, un campo de investigación que ha adquirido un impulso fundamental con la prolongación significativa de la esperanza de vida en las sociedades desarrolladas y con el consiguiente aumento de la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas, en las que la edad avanzada es un factor de riesgo. En las últimas décadas se ha avanzado enormemente en la comprensión de las bases biológicas del envejecimiento y sus consecuencias en el cerebro y en sus capacidades cognitivas. El objetivo final de estas investigaciones, hacia el cual los expertos auguran grandes progresos a lo largo de este siglo, es acumular el conocimiento suficiente para intervenir sobre el proceso del envejecimiento cerebral, de modo que nuestras facultades mentales puedan mantenerse intactas durante todos los años que vivamos.
En el contexto general del envejecimiento del organismo, el caso del cerebro es singularmente complejo debido a sus peculiaridades. Como todos los tejidos y tipos celulares del cuerpo, durante las etapas prenatales de la vida las neuronas se multiplican y se diferencian, dirigiéndose a sus posiciones finales mientras se conectan entre sí para permitir el flujo de la información nerviosa. Pero tras el nacimiento, este proceso dura poco; al contrario de lo que sucede en otros tejidos, que van renovándose a lo largo de los años, nuestras neuronas pronto adquieren el carácter de células maduras y no se dividen más, siendo las mismas que nos acompañarán el resto de nuestra vida, aunque preservarán la capacidad de reorganizar sus conexiones con el aprendizaje y la experiencia. Actualmente se piensa que esta incapacidad del sistema nervioso para regenerarse es un requisito para conferir estabilidad a las redes neuronales que lo componen, y por tanto a las funciones esenciales que residen en ellas. Puede decirse que se trata de la cara y la cruz: las delicadas funciones que soporta el cerebro exigen una robustez del sistema que, al mismo tiempo, es un obstáculo de cara a su manipulación. Y de esto, precisamente, tratan las estrategias antienvejecimiento, de modificar el curso temporal natural de la biología con la pretensión de prolongarlo.
Esta posibilidad de manipular la biología del envejecimiento cerebral exige un conocimiento profundo que permita responder a las preguntas clave. En primer lugar, ¿es el envejecimiento un proceso programado en nuestros genes como pueda serlo, por ejemplo, el mecanismo que lleva de la concepción al nacimiento? Si fuera el caso, cabría esperar que ciertos genes actuaran como un reloj que en algún momento de la vida iniciara el progreso del envejecimiento sin que pudiéramos hacer nada para evitarlo. Pero aunque los hallazgos en este sentido no son completamente concluyentes, los resultados no parecen sostener la idea de que exista un reloj biológico-genético cuyo curso sea inmutable. Sin embargo, se han identificado diversos genes que de un modo u otro participan en el proceso del envejecimiento cerebral, ya sea promoviéndolo o conteniéndolo. Según una teoría, algunos de los genes que nos hacen envejecer deberían su existencia al hecho de que nos aportan ventajas a edades más tempranas; es decir, nos harían más capaces durante la etapa reproductora de la vida, pero a costa de abocarnos después al envejecimiento. Por otra parte y como todos los genes, los del envejecimiento también están expuestos a la posibilidad de mutaciones que pueden alterar su funcionamiento. A edades avanzadas, el organismo va perdiendo la capacidad de reparar estos daños, por lo que la cuota de envejecimiento debida a los genes puede verse afectada por la acumulación de mutaciones aleatorias a lo largo del tiempo. Pero, en todo caso, lo cierto es que las neuronas pueden prolongar su función normal durante muchos años a pesar de las mutaciones en sus genes, y que en algunas personas se mantienen plenamente operativas incluso en la senectud avanzada, lo que sugiere que el envejecimiento cerebral no solo es un problema que trasciende a los genes, sino que tampoco las neuronas son sus únicos o principales protagonistas.
Con respecto a los factores que actúan más allá de la genética, en las últimas décadas del siglo XX comenzó a repararse en la existencia de mecanismos que afectan a la expresión de los genes sin modificarlos, y que en muchos casos pueden ser consecuencia de la acción de influencias ambientales, como la alimentación o la exposición a agentes tóxicos. Así surgió la revolución de la epigenética, un sistema fisiológico muy diverso que regula la acción de los genes mediante marcas químicas y otros sistemas que no alteran la secuencia del genoma, pero que pueden heredarse de padres a hijos y que en principio son reversibles. Múltiples estudios ponen de manifiesto que una buena parte de los mecanismos que conducen al envejecimiento cerebral son epigenéticos, lo que ofrece la posibilidad de intervenciones terapéuticas más asequibles que una actuación directa sobre el código cifrado en el ADN. Pero los factores extragenéticos del envejecimiento se extienden aún más allá, ascendiendo desde lo molecular hacia el escalón de la célula, el tejido y el organismo en su conjunto. En todos estos niveles existe una capacidad innata de mantener el equilibrio bioquímico interno en respuesta a los cambios procedentes del exterior, lo que conocemos como homeostasis, un mecanismo esencial para la vida. Los procesos homeostáticos permiten que, por ejemplo, la célula pueda neutralizar los productos oxidantes del metabolismo que provocan daños en el ADN y en otras estructuras vitales. Las investigaciones han demostrado que el envejecimiento se asocia a un desequilibrio metabólico en el que aumenta la agresión oxidativa contra las células. Ayudar al organismo a contrarrestar los efectos de estas oxidaciones es clave para combatir la senescencia, pero precisamente el envejecimiento conlleva una reducción en la capacidad homeostática de responder a estos desafíos, por lo que el cuerpo no se basta por sí solo; identificar los nodos moleculares en los que podría actuarse para restaurar esta función es uno de los frentes en la lucha contra el envejecimiento cerebral.
Todo ello se ha traducido en que actualmente son muy numerosas las vías abiertas en la investigación del envejecimiento cerebral y de las estrategias para tratar de frenarlo. Los primeros pasos en esta carrera científica contra el reloj se dieron hace casi un siglo, cuando comenzó a observarse que una restricción de la ingesta de calorías promueve la longevidad y un envejecimiento más saludable de todo el organismo, incluyendo el cerebro. Más recientemente se han conocido con mayor detalle los mecanismos moleculares y celulares que causan este efecto, y ya se han descubierto algunos compuestos que mimetizan la acción de la restricción calórica. Sin embargo, la línea farmacológica no es ni mucho menos la única que puede lograr notables victorias en la batalla contra el envejecimiento cerebral. Tecnologías de última generación como la medicina regenerativa con células madre o la edición genómica tienen una clara vertiente de aplicación en este campo científico que promete grandes progresos en las décadas venideras. A ello se suman los avances en la computación y la inteligencia artificial, que no solo son cada vez más imprescindibles como herramientas de apoyo a la investigación biomédica, sino que por sí mismos también están generando soluciones para suplir con tecnología las capacidades cerebrales perdidas con la edad: ya no hablamos solo de dispositivos clásicos como las prótesis auditivas, sino de ecosistemas virtuales creados por realidad aumentada que ayudan a los ancianos a desenvolverse en su entorno con más facilidad. En este escenario ya no futurista, sino asombrosamente próximo, a medida que el cerebro envejezca y perdamos facultades podremos delegarlas en la tecnología, que nos compensará el deterioro en las distintas facetas, sensorial, cognitiva y motora. Es indudablemente un gran salto para la humanidad en la conquista del envejecimiento cerebral, pero no será el último ni el definitivo. En una reciente sesión científica sobre envejecimiento en el Parlamento de España, el geriatra e investigador Leocadio Rodríguez-Mañas preguntaba a la audiencia: ¿cuántos de ustedes quieren vivir más años? A continuación añadía: ¿y cuántos quieren ser viejos? Rodríguez-Mañas resumía así la misión de la ciencia del envejecimiento en el siglo XXI: lograr que vivamos más tiempo sin deterioro funcional. Y si para alcanzar edades centenarias con un organismo mayor, pero no envejecido, existe una piedra angular, no es otra sino el órgano que gobierna sobre todos los demás: el cerebro.