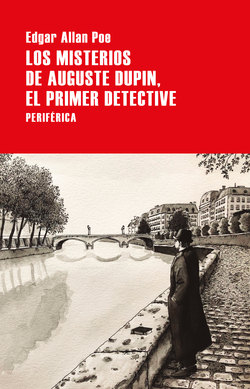Читать книгу Los misterios de Auguste Dupin, el primer detective - Эдгар Аллан По - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Los asesinatos de la rue Morgue
Оглавление«Lo que cantaban las sirenas o el nombre que adoptó Aquiles cuando se ocultó entre las mujeres, aunque son cuestiones complicadas, no quedan fuera de toda conjetura.»
sir thomas browne,
El enterramiento en urnas1
Las facultades mentales que solemos considerar analíticas son en sí mismas poco susceptibles de análisis. Las percibimos sólo a través de sus efectos. De ellas sabemos, entre otras cosas, que, para quien las posee en un grado extraordinario, son siempre una fuente de intenso placer. Al igual que el hombre robusto se deleita con sus dotes físicas disfrutando con ejercicios en los que activa sus músculos, así se complace el analista en esa actividad de la mente que consiste en desentrañar. El analista encuentra placer incluso en las más triviales ocupaciones que pongan en juego su talento. Es amante de los enigmas, los acertijos y los jeroglíficos, y, al resolverlos, exhibe un grado de perspicacia que para el entendimiento común parece preternatural. Sus resultados, alcanzados por el espíritu y la esencia misma del método, tienen, en verdad, toda la apariencia de la intuición.
Esta facultad de resolución quizá se vea muy fortalecida por el estudio matemático y, en especial, por esa elevada rama que, de manera injusta, y sólo a causa de sus operaciones inversas, se ha denominado análisis par excellence. Sin embargo, calcular no es de por sí analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, hace lo uno sin esforzarse en lo otro, de lo que se deriva que el juego del ajedrez, en cuanto a sus efectos sobre la mente, se suele comprender mal. No voy a escribir aquí un tratado, sino que me limitaré a prologar una narración algo singular mediante observaciones muy aleatorias. Aprovecharé, no obstante, para afirmar que las capacidades superiores del intelecto reflexivo se ponen a prueba con mayor claridad y provecho en el modesto juego de las damas que en la elaborada frivolidad del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen movimientos diferentes y peculiares, con distintos y variables valores, lo que sólo es complejo se toma (un error nada infrecuente) por profundo. Se exige mucha atención. Si ésta decae un instante, se comete un descuido que da lugar a un perjuicio o la derrota. Al ser los posibles movimientos no sólo múltiples, sino también de retroceso, las ocasiones de tales descuidos se multiplican, y en nueve de cada diez casos es el jugador más atento, no el más agudo, el que vence. En las damas, por el contrario, donde los movimientos son únicos y tienen poca variación, las probabilidades de distraerse disminuyen, y al utilizarse relativamente poco la mera atención, las ventajas que obtenga cualquiera de los dos jugadores se consiguen gracias a una superior perspicacia. Para ser menos abstractos: imaginemos una partida de damas en la que las piezas se reducen a cuatro y en la que, por supuesto, no cabe esperar ningún descuido. Es obvio que la victoria sólo puede decidirse (siendo los jugadores iguales en todo) mediante algún movimiento recherché,2 resultado de un intenso esfuerzo intelectual. Al no disponer de recursos ordinarios, el analista se sumerge en el espíritu de su oponente, se identifica con él y no pocas veces percibe de un vistazo, la única manera (a veces, en efecto, de una enorme simplicidad) de provocar un fallo o precipitar un error de cálculo.
El whist3 es famoso por su influencia en lo que se denomina capacidad de cálculo; y se sabe que hombres del más elevado intelecto encuentran en este juego un deleite al parecer inexplicable, mientras que rechazan el ajedrez por frívolo. Sin duda no hay nada de naturaleza similar que ponga tan a prueba la facultad de análisis. El mejor ajedrecista de la cristiandad no será nada más que el mejor jugador de ajedrez; pero el dominio del whist implica capacidad para vencer en todas aquellas importantes empresas en las que la mente se enfrenta a la mente. Cuando digo dominio, me refiero a esa perfección en el juego que incluye la captación de todas las fuentes de las que puede obtenerse una legítima ventaja. Éstas no sólo son diversas, sino también multiformes, y residen con frecuencia en recovecos del pensamiento por completo inaccesibles al entendimiento común. Observar con atención es recordar con claridad, y, en este sentido, al ajedrecista concentrado se le dará muy bien el whist, además de que las reglas de Hoyle4 (basadas en el mero mecanismo del juego) son, en general, bastante comprensibles. Así que tener una buena memoria y proceder según «el manual» son factores que por lo común se consideran lo único necesario para jugar bien. Pero en las cuestiones que sobrepasan los límites de las simples reglas es donde se revela la habilidad del analista. Éste hace, en silencio, un sinfín de observaciones y deducciones. Tal vez sus compañeros hacen lo mismo; y la diferencia en la cantidad de información obtenida depende no tanto de la validez de la deducción como de la calidad de la observación. Lo que es preciso saber es qué observar. Nuestro jugador ni mucho menos se encierra en sí mismo ni tampoco, por el hecho de que el juego sea el objetivo, hace caso omiso de deducciones derivadas de elementos externos al juego. Examina el semblante de su compañero, comparándolo en detalle con los de sus dos oponentes. Tiene en cuenta la forma de repartir las cartas en cada partida; con frecuencia va contando los honores y los triunfos mediante las miradas que se lanzan entre sí los jugadores. Percibe cada mudanza en los rostros conforme progresa el juego, reuniendo un buen número de detalles a través de los matices de la expresión de certeza, de sorpresa, de ventaja o de decepción. Por la forma de recibir una baza, el analista juzga si la persona que la recoge puede llevarse otra del palo correspondiente. Deduce qué carta se juega por el ademán, por el modo en que la lanzan sobre la mesa. Una palabra fortuita o involuntaria; una carta que se cae o que se vuelve accidentalmente, con el consiguiente nerviosismo o despreocupación por ocultarla; el recuento de las bazas y el orden en que estén; el apuro, la vacilación, el entusiasmo o la inquietud, todo le proporciona, a su percepción en apariencia intuitiva, indicios del verdadero rumbo del juego. Una vez jugadas las primeras dos o tres manos, el analista está en plena posesión de los datos de cada partida y, desde entonces, juega sus cartas con la misma determinación que si el resto de jugadores hubiera puesto las suyas boca arriba.
La capacidad analítica no debe confundirse con el ingenio, porque mientras que el analista es necesariamente ingenioso, el ingenioso es a menudo extraordinariamente incapaz de analizar. La capacidad constructiva o de conexión, mediante la cual suele manifestarse el ingenio, y a la cual los frenólogos (creo que de forma errónea) le han asignado un órgano específico, considerándola una facultad primitiva, ha sido observada con tanta frecuencia en aquellos cuyo intelecto rayaba en la idiocia que ha atraído el interés general de los estudiosos de la mente. Entre el ingenio y la capacidad analítica existe una diferencia mucho mayor, en realidad, que la que existe entre la fantasía y la imaginación, pero de un carácter estrictamente análogo. Se verá, de hecho, que el ingenioso siempre fantasea, mientras que los verdaderamente imaginativos nunca son otra cosa que analíticos.
La narración que sigue le parecerá al lector, en cierto modo, un comentario sobre las proposiciones que se acaban de plantear.
Cuando residía en París, durante la primavera y parte del verano de 18…, conocí a un tal C. Auguste Dupin. Este joven caballero pertenecía a una familia excelente, ilustre de hecho, pero, por una serie de circunstancias adversas, había caído en una pobreza tal que la energía de su carácter sucumbió, y dejó de relacionarse con el mundo y de preocuparse por la recuperación de su fortuna. Por cortesía de sus acreedores aún conservaba una pequeña parte de su patrimonio y, con los ingresos que esto le proporcionaba, conseguía, mediante una rigurosa economía, cubrir las necesidades básicas de la vida sin preocuparse por lo superfluo. Los libros, en realidad, eran su único lujo, y en París es fácil conseguirlos.
Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura biblioteca de la rue Montmartre, donde la casualidad de que ambos estuviéramos buscando un mismo volumen, muy raro y singular, nos llevó a establecer una relación más estrecha. Nos veíamos con frecuencia. Me interesaba la sencilla historia familiar que él me detallaba con esa sinceridad con la que un francés se explaya en sus confidencias cuando habla de sí mismo. Quedé también muy impresionado por la extraordinaria vastedad de su cultura; y, sobre todo, sentí mi alma conmoverse ante el vehemente afán y la fresca vitalidad de su imaginación. La índole de las investigaciones que me ocupaban entonces en París me hizo comprender que la compañía de un hombre así sería para mí un tesoro inestimable, y así se lo hice saber. Se acordó, pues, que viviríamos juntos durante mi estancia en la ciudad; y como mi situación económica era más holgada que la suya, accedió a que yo me encargara de arrendar y de amueblar, en un estilo que armonizara con la particular melancolía de nuestro común temperamento, un siniestro caserón carcomido por el tiempo, abandonado desde hacía mucho a causa de supersticiones sobre las que no indagamos y a punto de derrumbarse, que se encontraba en una zona apartada y desolada del Faubourg St. Germain.
Si la rutina de nuestra vida en este lugar hubiera llegado a conocimiento de los demás, nos habrían tomado por locos, aunque, tal vez, locos de naturaleza inofensiva. Nuestra reclusión era absoluta. No admitíamos visitas. De hecho, habíamos tenido la cautela de no revelar la ubicación de nuestro retiro a mis anteriores colegas; y hacía muchos años que Dupin no frecuentaba a nadie en París ni nadie lo frecuentaba a él. Sólo vivíamos para nosotros.
Era una anomalía (porque ¿de qué otra manera podría llamarlo?) del carácter de mi amigo el estar fascinado por la Noche en sí misma; y en esta extravagancia, como en todas las otras que tenía, caí también yo poco a poco, abandonándome a sus locos caprichos con una perfecta renuncia a todo lo demás. La negra divinidad no moraba siempre con nosotros, pero imitábamos su presencia. Con la primera luz de la mañana cerrábamos las sucias contraventanas de nuestra casa y encendíamos un par de delgadas velas intensamente perfumadas que sólo arrojaban unos rayos muy pálidos y débiles. Después, con la ayuda de esta luz, consagrábamos nuestras almas a la ensoñación: leyendo, escribiendo o conversando, hasta que el reloj nos advertía de la llegada de la verdadera Oscuridad. Entonces salíamos a las calles cogidos del brazo y continuábamos con los temas del día, o vagábamos de acá para allá hasta tarde, buscando, entre las excesivas luces y sombras de la populosa ciudad, esa infinita estimulación intelectual que la observación muda puede proporcionar.
En tales circunstancias me resultaba inevitable comentar y admirar (aunque conociendo su rica imaginación, era de esperar) la extraordinaria capacidad analítica que tenía Dupin. Parecía, además, que él encontraba un vivo deleite en ejercitarla –si bien no estrictamente en manifestarla– y no dudaba en confesar el placer que le proporcionaba. Se jactaba ante mí, riendo entre dientes, de que la mayoría de los hombres tenía, para él, una ventana en el pecho5 y solía demostrar tales aseveraciones con pruebas directas y asombrosas del profundo conocimiento que tenía de mi persona. Su actitud en aquellos momentos era fría y ensimismada; sus ojos se quedaban sin expresión, mientras que su voz, normalmente un cálido tenor, subía a un timbre atiplado que habría resultado petulante de no ser por su intencionalidad y la perfecta claridad de la pronunciación. Al observarlo en aquel estado, yo reflexionaba a menudo sobre la antigua teoría filosófica del Alma Dual, y me divertía la idea de un doble Dupin: el creativo y el resolutivo.
No se juzgue, por lo que acabo de decir, que estoy detallando algún misterio, ni escribiendo una novela sentimental. Lo que he descrito sobre el francés era meramente el resultado de una inteligencia alterada, o quizá enferma. Pero un ejemplo dará mejor idea de la clase de observaciones que hacía cuando estaba en uno de aquellos momentos.
Una noche íbamos paseando por una larga y sucia calle cercana al Palais Royal. Dado que los dos, al parecer, estábamos enfrascados en nuestros pensamientos, llevábamos al menos quince minutos sin pronunciar una sílaba. De pronto, Dupin rompió el silencio con estas palabras:
–Es un hombre muy menudo, en verdad, y estaría mejor en el Théâtre des Variétés.
–Eso es indudable –respondí sin darme cuenta y sin observar al principio (tan absorto había estado en mis reflexiones) la insólita manera en la que Dupin se había acoplado a mis meditaciones. Un instante después me di cuenta, y mi asombro fue profundo–. Dupin –dije, con gravedad–, esto escapa a mi comprensión. No puedo dejar de decirle que estoy atónito y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que supiera usted que yo estaba pensando en…? –Aquí me detuve, para asegurarme, sin lugar a dudas, de que él sabía en quién había yo pensado.
–En Chantilly –dijo–. ¿Por qué se detiene? Estaba usted pensando que esa diminuta figura no es adecuada para la tragedia.
Aquél era, exactamente, el tema de mis reflexiones. Chantilly era un antiguo zapatero de la rue St. Denis, que, tras convertirse en un apasionado del teatro, había intentado interpretar el rôle de Jerjes en la tragedia homónima de Crébillon,6 y que para desgracia suya había sido notoriamente ridiculizado.
–Dígame, por el amor de Dios –exclamé– por qué método, si es que hay un método, ha sido usted capaz de desentrañar mi mente en este asunto.
En realidad, yo estaba aún más asombrado de lo que hubiera podido expresar.
–Fue el frutero –respondió mi amigo– quien lo llevó a usted a concluir que el remendón no tenía suficiente estatura para Jerjes, et id genus omne.7
–¡El frutero! Me sorprende usted, no conozco a ningún frutero.
–El hombre que tropezó con usted cuando entramos en esta calle, hará unos quince minutos.
Entonces recordé que, en efecto, un frutero que llevaba en la cabeza un gran cesto de manzanas, casi me tiró al suelo, por accidente, cuando llegamos desde la rue C… a la calle en la que estábamos; pero me resultaba imposible entender qué tenía eso que ver con Chantilly.
No había ni una pizca de charlatanerie en Dupin.
–Se lo explicaré –dijo–, y para que pueda comprenderlo todo con claridad volveremos atrás en el curso de sus meditaciones, desde el momento en que le hablé hasta el de su rencontre con el frutero en cuestión. Los principales eslabones de la cadena son: Chantilly, Orión, el doctor Nichol,8 Epicuro, la estereotomía, los adoquines de la calle, el frutero.
Hay pocas personas que, en algún momento de su vida, no se hayan entretenido desandando los pasos mediante los cuales han llegado a alguna conclusión en particular. Esta ocupación está con frecuencia llena de interés, y quien la practica por primera vez se asombra de la incoherencia y la distancia, en apariencia ilimitada, existentes entre el punto de partida y el objetivo. Cuál no sería entonces mi estupor cuando oí al francés decir lo que acababa de decir, y cuando no pude evitar reconocer que era verdad. Y continuó:
–Habíamos estado hablando de caballos, si no recuerdo mal, justo antes de dejar la rue C…. Ése fue el último tema del que hablamos. Cuando enfilábamos esta calle, un frutero que llevaba un gran cesto en la cabeza, al pasar junto a nosotros a toda prisa, le empujó a usted donde había una pila de adoquines, en el punto en el que están arreglando el pavimento. Pisó una de las piedras sueltas, se resbaló, se torció ligeramente el tobillo, se mostró confundido o enfadado, murmuró unas pocas palabras, se volvió para mirar la pila y siguió andado en silencio. No es que estuviera especialmente atento a sus movimientos, pero, últimamente, la observación se ha convertido para mí en una especie de necesidad.
»Usted mantenía la vista en el suelo, mirando, con expresión malhumorada, los agujeros y surcos del pavimento, de modo que vi que seguía pensando en el empedrado, hasta que llegamos a esa callejuela que se llama Lamartine, que se ha pavimentado, a modo de experimento, con los adoquines ensamblados de forma alterna. Aquí se le iluminó el semblante, y, viendo que movía los labios, no tuve duda de que estaba murmurando la palabra estereotomía, un término que se aplica, con mucha afectación, a este tipo de pavimento. Supe que no podría decir estereotomía sin que ello lo llevara a pensar en átomos y, por lo tanto, en las teorías de Epicuro; y dado que, cuando hablamos de este tema no hace mucho, mencioné la singularidad y la poca atención con que las vagas intuiciones de aquel noble griego habían sido confirmadas por la antigua cosmogonía nebular, pensé que no podría usted sustraerse a la tentación de alzar la mirada hacia la gran nebula de Orión, y desde luego esperaba que hiciera eso. Y miró usted hacia arriba, y entonces estuve seguro de haber seguido sus cavilaciones correctamente. Pero en esa amarga diatriba sobre Chantilly que apareció en el Musée de ayer, el satírico autor, al hacer unas ofensivas alusiones al cambio de nombre del zapatero para calzarse los coturnos, citaba un verso latino sobre el que hemos conversado a menudo. Me refiero al verso
Perdidit antiquum litera prima sonum.9
»Yo le había dicho a usted que esto se refería a Orión, antiguamente escrito Urión; y debido a cierta acrimonia suya mientras yo le presentaba esta explicación, sabía que no podría usted haberla olvidado. Estaba claro, por lo tanto, que no dejaría de relacionar esas dos ideas de Orión y Chantilly. Que en efecto las había relacionado lo vi en la naturaleza de la sonrisa que apenas esbozó. Pensó en la inmolación del pobre zapatero. Hasta entonces usted había ido caminando encorvado, pero en ese momento vi que se erguía en toda su estatura. Y supe, sin lugar a duda, que había pensado en la diminuta figura de Chantilly. En este punto interrumpí sus meditaciones para comentar que, como en verdad era un hombre muy menudo, el tal Chantilly, estaría mejor en el Théâtre des Variétés.
No mucho después de esto estábamos hojeando una edición vespertina de la Gazette des Tribunaux, cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención:
insólitos asesinatos. Esta madrugada, sobre las tres, los habitantes del Quartier St. Roch fueron despertados por unos terribles alaridos, provenientes, al parecer, de la cuarta planta de una casa de la rue Morgue, que se sabe ocupada solamente por una tal madame L’Espanaye y su hija, mademoiselle Camille L’Espanaye. Después de cierta demora, ocasionada por un infructuoso primer intento de acceder de la manera habitual, la puerta de acceso fue forzada con una palanca, y ocho o diez vecinos entraron acompañados por dos gendarmes. Para entonces los gritos habían cesado, pero, cuando el grupo subía a toda prisa el primer tramo de escaleras, se oyeron dos o más voces roncas que peleaban con tono airado y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo rellano estos sonidos también habían cesado y todo quedó en perfecto silencio. Los vecinos se dispersaron y recorrieron con celeridad todas las habitaciones. Al llegar a un gran aposento de la cuarta planta (cuya puerta, cerrada con llave desde dentro, fue forzada) se hallaron frente a una visión que sobrecogió a todos los presentes con no menos horror que estupefacción.
El lugar estaba en terrible desorden, los muebles destrozados y tirados en todas direcciones. Había una única cama, cuyo colchón se había arrojado al suelo. En una silla había una navaja, manchada de sangre. En el hogar de la chimenea había dos o tres mechones, largos y espesos, de cabello humano gris, también manchados de sangre, y que parecían haber sido arrancados de raíz. En el suelo se encontraron cuatro napoleones,10 un pendiente de topacio, tres cucharas grandes de plata, tres más pequeñas de métal d’Alger11 y dos bolsas que contenían casi cuatro mil francos de oro. Los cajones de un bureau, que ocupaba una esquina, estaban abiertos y habían sido, al parecer, desvalijados, aunque todavía quedaban en ellos muchos artículos. Se encontró una pequeña caja fuerte de hierro bajo el colchón (no bajo la cama). Estaba abierta, con la llave aún en la cerradura. No había nada dentro salvo unas cuantas cartas antiguas y otros papeles de poca importancia.
De madame L’Espanaye no había rastro allí; pero, al encontrarse una cantidad inusual de hollín en el hogar de la chimenea, se inspeccionó la campana y, ¡es horrible relatarlo!, de allí se sacó, cabeza abajo, el cuerpo de la hija, que había sido encajado en el estrecho conducto hasta una considerable altura. El cadáver estaba aún caliente. Al examinarlo se observaron muchas excoriaciones, ocasionadas sin duda por la fuerza con la que el cuerpo había sido metido en aquel lugar y extraído después. Tenía muchos arañazos en la cara, y, en la garganta, oscuras contusiones y profundas marcas de uñas, como si la muchacha hubiera muerto estrangulada.
Tras un riguroso escrutinio de cada habitación de la casa, sin que se descubriera nada más, el grupo se dirigió a un pequeño patio enlosado de la parte trasera del edificio, donde yacía el cadáver de la anciana señora, con tal corte en la garganta que, al intentar levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió. El cuerpo, al igual que la cabeza, estaba muy mutilado, tanto que apenas conservaba apariencia humana.
De este horrible misterio no se tiene todavía, según creemos, la menor pista.
El periódico del día siguiente traía estos datos adicionales:
la tragedia de la rue morgue. Varias personas han sido investigadas con respecto a este extraordinario y espantoso affaire [la palabra affaire aún no tiene, en Francia, el significado frívolo que tiene entre nosotros], pero nada se ha sabido que arroje algo de luz al misterio. Reproducimos a continuación toda la información relevante obtenida.
pauline dubourg, lavandera, declara que conoce a las fallecidas desde hace tres años, y que les ha lavado la ropa durante ese tiempo. La anciana y su hija parecían llevarse bien, muy afectuosas la una con la otra. Eran excelentes pagadoras. No puede opinar sobre su modo o medio de vida. Cree que madame L. se ganaba la vida leyendo la buenaventura. Se decía que tenía dinero ahorrado. Nunca vio a otras personas en la casa cuando iba a recoger la ropa o a llevarla. Está segura de que no empleaban a ningún sirviente. Parecía no haber muebles en ninguna parte de la casa excepto en el cuarto piso.
pierre moreau, estanquero, declara que lleva casi cuatro años vendiéndole a madame L’Espanaye pequeñas cantidades de tabaco y rapé. Es nacido en el vecindario y siempre ha residido en el mismo. La fallecida y su hija llevaban más de seis años viviendo en la casa en la que se encontraron los cuerpos. Anteriormente estuvo ocupada por un joyero que realquilaba las habitaciones superiores a otras personas. La casa era propiedad de madame L. y, como estaba descontenta con la forma en que su inquilino se aprovechaba del inmueble, se instaló allí ella misma y se negó a alquilar ninguna habitación. La anciana señora estaba muy débil. El testigo vio a la hija cinco o seis veces durante los seis años. Las dos llevaban una vida sumamente retirada; se decía que tenían dinero. El testigo había oído decir a los vecinos que madame L. leía la buenaventura; no lo creyó. Nunca vio a nadie cruzar la puerta excepto a la anciana y a su hija, un recadero un par de veces y un médico unas ocho o diez veces.
Muchas otras personas, vecinos, dieron testimonio en el mismo sentido. No se mencionó a nadie que frecuentara la casa. No se sabía si madame L. y su hija tenían algún pariente vivo. Las contraventanas de la parte delantera raramente se abrían. Las traseras siempre estaban cerradas, con excepción de las de la habitación grande, en el cuarto piso. La casa era de calidad, no muy antigua.
isidore muset, gendarme, declara que fue llamado a la casa sobre las tres de la madrugada y que encontró a unas veinte o treinta personas en la puerta, intentando acceder. La abrió, por fin, con una bayoneta, no con una palanca. No halló gran dificultad en abrirla, debido a que era una puerta doble, o de dos hojas, y no tenía el pestillo echado ni abajo ni arriba. Los gritos continuaron en el interior hasta que se forzó la puerta y luego cesaron repentinamente.
Parecían ser gritos de alguna persona (o personas) que estuviera sufriendo mucho; eran fuertes y prolongados, no cortos y rápidos. El testigo subió las escaleras delante de los demás. Al llegar al primer rellano oyó dos voces que discutían muy alto, una voz ronca, la otra mucho más aguda, una voz muy extraña. Pudo distinguir algunas palabras de la primera, que era de un francés. Estaba seguro de que no era una voz de mujer. Pudo distinguir las palabras «sacré» y «diable». La voz aguda era de un extranjero. No estaba seguro de si era una voz de hombre o de mujer. No pudo distinguir lo que decía, pero creía que el idioma era español. El estado de la habitación y de los cuerpos fue descrito por este testigo tal y como este medio lo referió ayer.
henri duval, un vecino, de profesión platero, declara que fue una de las personas del grupo que primero entró en la casa. Corrobora el testimonio de Muset en general. En cuanto forzaron la entrada, volvieron a cerrar la puerta para dejar fuera a la multitud que se formó con mucha rapidez a pesar de la hora tardía. La voz aguda, opina el testigo, era de un italiano. Está seguro de que no era francés, pero no de que fuera la voz de un hombre. Podría haber sido de una mujer. No está familiarizado con el idioma italiano. No pudo distinguir las palabras, pero está seguro por la entonación de que el hablante era italiano. Conocía a madame L. y a su hija. Había conversado con ambas a menudo. Estaba convencido de que la voz aguda no era de ninguna de las dos fallecidas.
… odenheimer, restaurador. Este testigo se ofreció a declarar voluntariamente. No habla francés, fue interrogado mediante un intérprete. Es natural de Ámsterdam. Pasaba por delante de la casa en el momento de los gritos. Éstos duraron varios minutos, probablemente diez. Eran prolongados y fuertes, muy imponentes y angustiosos. Es una de las personas que entraron en el edificio. Confirmó los testimonios previos en todos los aspectos, salvo uno. Estaba seguro de que la voz aguda era de un hombre, de un francés. No pudo distinguir las palabras que decía. Eran potentes y rápidas, desiguales, pronunciadas en apariencia tanto con miedo como con rabia. La voz era estridente, más que aguda, estridente. No diría que era una voz aguda. La voz ronca dijo varias veces «sacré» y «diable», y una vez «mon Dieu».
jules mignaud, banquero, de la firma Mignaud et Fils, rue Deloraine. Es Mignaud padre. Madame L’Espanaye tenía algunos bienes. Había abierto una cuenta en su banco en la primavera del año 18… (ocho años antes). Hacía frecuentes depósitos de pequeñas sumas. No había retirado nada hasta tres días antes de su muerte, cuando sacó en persona la suma de cuatro mil francos. Esta suma se pagó en oro, y un empleado fue hasta la casa con el dinero.
adolphe le bon, empleado de Mignaud et Fils, declara que el día de autos, sobre el mediodía, acompañó a madame L’Espanaye a su residencia con los cuatro mil francos, repartidos en dos bolsas. Al abrir la puerta apareció mademoiselle L. y tomó de manos del empleado una de las bolsas, mientras que la anciana cogía la otra. Entonces él saludó con una inclinación y se marchó. No vio a nadie en la calle en ese momento. Es una calle lateral, muy solitaria.
william bird, sastre, declara que iba con el grupo que entró en la casa. Es inglés. Lleva dos años viviendo en París. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. Escuchó voces que discutían. La voz ronca era de un francés. Pudo distinguir varias palabras, pero ahora no las recuerda todas. Oyó claramente «sacré» y «mon Dieu». Se produjo un ruido en ese momento, como de varias personas peleando, un ruido fuerte de arrastre y forcejeo. La voz aguda era muy fuerte, más fuerte que la ronca. Está seguro de que no era la voz de un inglés. Parecía de un alemán. Podría haber sido una voz de mujer. El testigo no entiende el alemán.
Cuatro de los testigos nombrados anteriormente, convocados por segunda vez, declararon que la puerta de la habitación en la que fue encontrado el cuerpo de mademoiselle L. estaba cerrada por dentro cuando llegó el grupo. Todo estaba en perfecto silencio, ni gemidos ni ruidos de ninguna clase. Al forzar la puerta no vieron a nadie. Las ventanas, la de la habitación trasera y la frontal, estaban cerradas y aseguradas desde dentro. Una puerta que hay entre las dos habitaciones estaba cerrada, pero no con llave. La puerta de la habitación delantera que da al pasillo estaba cerrada con llave, con ésta puesta por dentro. Una pequeña habitación delantera situada al principio del pasillo del cuarto piso, estaba abierta, con la puerta entornada. Esta habitación estaba abarrotada de colchones viejos, cajas y cosas así. Todo este contenido se retiró y se inspeccionó. No hubo un milímetro de ninguna estancia que no se inspeccionara minuciosamente. Se frotaron los tubos de las chimeneas con deshollinadores. La casa tenía cuatro pisos y buhardillas. Una trampilla situada en el techo estaba firmemente asegurada con clavos y parecía llevar años sin usarse. El tiempo transcurrido desde que se oyeron las voces que discutían hasta que se forzó la puerta de la habitación fue establecido por los testigos de diferentes formas. Algunos calcularon que fueron sólo tres minutos; otros lo alargaron hasta cinco. Costó mucho abrir la puerta.
alfonzo garcio, de la funeraria, declara que reside en la rue Morgue. Es natural de España. Estaba en el grupo que entró en la casa. No subió las escaleras. Es nervioso y le preocupaban las consecuencias de tanta agitación. Escuchó las voces que discutían. La voz ronca era de un francés. No pudo distinguir lo que decía. La voz aguda era de un inglés, está seguro de esto. No entiende el inglés, pero juzga por la entonación.
alberto montani, confitero, declara que estaba entre los primeros que subieron las escaleras. Escuchó las voces en cuestión. La voz ronca era de un francés. Distinguió varias palabras. La persona que hablaba parecía estar protestando. No pudo distinguir las palabras de la voz aguda. Hablaba con rapidez y de manera atropellada. Cree que era la voz de un ruso. Corrobora el testimonio general. El testigo es italiano. Nunca ha hablado con un natural de Rusia.
Varios testigos, convocados por segunda vez, declararon que las chimeneas de todas las habitaciones de la cuarta planta eran demasiado estrechas para permitir que pasara un ser humano. Al decir «deshollinadores» se referían a cepillos cilíndricos para deshollinar, los que emplean quienes limpian las chimeneas. Estos cepillos se pasaron arriba y abajo por todos los humeros de la casa. No hay ningún pasillo trasero por el que alguien hubiera podido bajar mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de mademoiselle L’Espanaye estaba tan firmemente encajado en la chimenea que no pudo extraerse hasta que cuatro o cinco hombres del grupo unieron sus fuerzas.
paul dumas, médico, declara que lo llamaron al amanecer para que examinara los cuerpos. Entonces los dos yacían sobre el armazón de la cama de la habitación en la que se encontró a mademoiselle L. El cadáver de la joven estaba muy magullado y excoriado. El hecho de haber sido encajado en la chimenea sería suficiente explicación para este aspecto. La garganta estaba muy lacerada. Tenía varios arañazos profundos debajo de la barbilla, además de una serie de manchas amoratadas que eran obviamente marcas de dedos. La cara estaba horriblemente pálida, y los globos oculares sobresalían. La lengua estaba mordida en parte. Se encontró una gran magulladura en el estómago, producida, al parecer, por la presión de una rodilla. En opinión del señor Dumas, mademoiselle L’Espanaye había muerto asfixiada por una persona o personas desconocidas. El cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo derechos estaban, en mayor o menor medida, rotos. La tibia izquierda muy astillada, al igual que todas las costillas del lado izquierdo. Todo el cuerpo sumamente magullado y macilento. Era imposible precisar cómo fueron causadas las heridas. Un pesado garrote de madera, o una barra de hierro gruesa, una silla, cualquier arma grande, pesada y roma podría haber producido tales resultados empuñada por las manos de un hombre robusto. Ninguna mujer podría haber infligido esos golpes con ningún arma. La cabeza de la fallecida, cuando la vieron los testigos, estaba por completo separada del cuerpo y también muy golpeada. A todas luces, la garganta había sido cortada con algún instrumento muy afilado, probablemente una navaja de afeitar.
alexandre etienne, cirujano, fue llamado junto con monsieur Dumas para examinar los cuerpos. Corroboró el testimonio y las opiniones de su colega.
No se obtuvo más información de importancia, aunque varias personas más fueron interrogadas. Nunca un asesinato tan misterioso y desconcertante en todos sus detalles se había cometido en París, si es que en realidad se ha cometido un asesinato. La policía está completamente desorientada, una circunstancia inusual en asuntos de esta índole. No hay, sin embargo, ni sombra de una pista clara.
La edición vespertina del periódico señalaba que seguía habiendo una gran agitación en el Quartier St. Roch, que el edificio en cuestión había sido minuciosamente examinado de nuevo y que se habían realizado más interrogatorios a testigos, pero todo sin resultado. Una nota final, empero, mencionaba que Adolphe Le Bon había sido arrestado y encarcelado, aunque en vista de los hechos ya detallados, nada parecía incriminarlo.
Dupin parecía singularmente interesado en el desarrollo de este asunto, al menos así lo juzgué por su actitud, porque no hizo ningún comentario. Sólo después del anuncio de que Le Bon había sido encarcelado me preguntó mi opinión sobre los asesinatos.
Yo sólo pude mostrarme de acuerdo con todo París respecto a considerarlos un misterio irresoluble. No veía de qué manera se podría encontrar al asesino.
–No podemos opinar sobre la manera –dijo Dupin–, con esta investigación tan superficial. La policía de París, tan elogiada por su perspicacia, es astuta, pero nada más. No hay método en su proceder, salvo el método del momento. Hace un amplio despliegue de medidas, pero, no pocas veces, éstas se adaptan tan mal a los objetivos perseguidos que nos recuerdan a monsieur Jourdain cuando pedía su robe-de-chambre, pour mieux entendre la musique.12 Los resultados obtenidos son a menudo sorprendentes, pero, la mayoría, se consiguen por pura diligencia y empeño. Cuando no se dan estas cualidades sus planes fracasan. Vidocq,13 por ejemplo, hacía buenas deducciones y era un hombre perseverante. Pero, carente de un pensamiento cultivado, erraba de continuo por la propia intensidad de sus investigaciones. Perjudicaba su visión al contemplar el objetivo desde demasiado cerca. Podía ver, quizá, dos o tres ideas con una claridad inusual, mas, por esa razón, necesariamente perdía de vista el asunto en su totalidad. Eso es lo que pasa cuando uno profundiza sobremanera. La verdad no siempre está en un pozo.14 De hecho, en lo que respecta al conocimiento más importante, creo que está invariablemente en la superficie. La verdad no está en los valles en los que la buscamos; es en la cima de las montañas donde se encuentra. El alcance y el origen de este tipo de error están bien representados en la contemplación de los cuerpos celestes. Mirar una estrella de soslayo, mirarla de forma indirecta, volviendo hacia ella la parte exterior de la retina, más susceptible a impresiones tenues de luz que la interior, supone contemplar la estrella nítidamente; supone tener la mejor apreciación de su brillo, un brillo que se oscurece proporcionalmente a medida que volvemos hacia ella una mirada frontal. En realidad, en el segundo caso incide en el ojo una mayor cantidad de luz, pero en el primero hay una capacidad de captación más refinada. Con una excesiva profundidad desconcertamos y debilitamos el pensamiento; y es incluso posible que, mediante un examen demasiado prolongado, demasiado concentrado o demasiado directo, consigamos que Venus desaparezca del firmamento.
»En cuanto a estos asesinatos, investiguemos un poco nosotros antes de formarnos una opinión al respecto. Hacer algunas pesquisas nos procurará diversión. –Pensé que ésta era una palabra extraña, así utilizada, pero no dije nada–. Además, Le Bon una vez me prestó un servicio por el cual le estoy agradecido. Iremos a ver el escenario con nuestros propios ojos. Conozco a G., el prefecto de la policía, y no tendremos dificultad para obtener el permiso necesario.
Obtuvimos el permiso y nos dirigimos de inmediato a la rue Morgue. Ésta es una de esas calles miserables que discurren entre la rue Richelieu y la rue St. Roch. Era ya entrada la tarde cuando llegamos, puesto que este barrio está muy lejos de donde nosotros residimos. Encontramos la casa enseguida, porque aún había muchas personas mirando las contraventanas cerradas, con una curiosidad absurda, desde el otro lado de la calle. Era una casa parisina normal y corriente, con una puerta de acceso, a un lado de la cual había una portería acristalada con un panel corredero, que indicaba una loge de concierge.15 Antes de entrar subimos la calle, torcimos por un callejón y, tras torcer de nuevo, llegamos a la parte trasera del edificio. Dupin, mientras tanto, iba observando todo el vecindario, además de la casa, con una atención minuciosa a la que yo no le veía objeto.
Volviendo sobre nuestros pasos llegamos otra vez a la entrada principal, llamamos, y, después de enseñar nuestras credenciales, fuimos admitidos por los agentes al cargo. Subimos las escaleras y entramos en la habitación en la que había aparecido el cuerpo de mademoiselle L’Espanaye y donde aún yacían las dos fallecidas. El desorden de la estancia, como es lo habitual, se había conservado intacto. Yo no vi nada aparte de lo que se había señalado en la Gazette des Tribunaux. Dupin lo inspeccionó todo, incluidos los cuerpos de las víctimas. Después fuimos a las otras habitaciones y al patio; un gendarme nos acompañó todo el tiempo. El examen nos tuvo ocupados hasta el anochecer, cuando nos marchamos. De camino a casa, mi compañero entró un momento en las oficinas de uno de los periódicos de la ciudad.
Ya he mencionado que las rarezas de mi amigo eran diversas y que je les ménageais16 (expresión para la que no hay equivalente en inglés). En ese momento decidió declinar toda conversación sobre el asunto del asesinato hasta el mediodía del día siguiente. Me preguntó entonces, de pronto, si yo había observado algo peculiar en la escena del crimen.
Había algo en su forma de enfatizar la palabra peculiar que me provocó un escalofrío, sin saber por qué.
–No, nada peculiar –dije–; nada diferente, al menos, de lo que ambos leímos en el periódico.
–La Gazette –respondió–, no ha profundizado, me temo, en el insólito horror del caso que nos ocupa. Pero hagamos caso omiso de las vanas opiniones de esta publicación. Me da la impresión de que este misterio se considera irresoluble por la misma razón por la que debería considerarse de fácil solución, es decir, por la condición outré17 de sus características. La policía está confundida por la aparente falta de motivo, no para el asesinato en sí mismo, sino para su atrocidad. También están desconcertados por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que se oyeron discutir con el hecho de que no se encontrara a nadie en el piso superior salvo la asesinada mademoiselle L’Espanaye, y de que no hubiera forma de salir sin ser visto por el grupo que subía. El enorme desorden de la habitación; el cuerpo encajado, cabeza abajo, en la chimenea; la terrible mutilación del cuerpo de la anciana; estas consideraciones, junto con las ya mencionadas y otras que no hace falta mencionar, han bastado para paralizar las facultades de los agentes del gobierno, poniendo por completo en entredicho su famosa perspicacia. Los agentes han caído en el burdo aunque común error de confundir lo inusual con lo abstruso. Pero mediante estas desviaciones del plano de lo ordinario es como la razón encuentra el camino, si lo encuentra, en su búsqueda de la verdad. En investigaciones como la que ahora llevamos a cabo, no deberíamos preguntarnos tanto «qué ha ocurrido» como «qué ha ocurrido que no haya ocurrido nunca hasta este momento». De hecho, la facilidad con la que he de llegar, o he llegado, a la solución del misterio está en proporción directa con su aparente insolubilidad según el criterio de la policía.
Miré a mi amigo con mudo asombro.
–Ahora estoy esperando –continuó, mirando hacia la puerta de nuestra residencia–, estoy esperando a una persona que, aunque quizá no sea el autor de esta carnicería, tiene que haber estado en cierta medida implicado en su comisión. Es probable que sea inocente de la peor parte de los asesinatos. Espero no equivocarme en esta suposición, porque en ella se basan mis expectativas de resolver todo el enigma. Espero ver al hombre aquí, en esta habitación, en cualquier momento. Es verdad que puede no venir, pero lo más probable es que sí. Y si viene, será necesario retenerlo. Aquí tengo unas pistolas, y ambos sabemos utilizarlas cuando la ocasión lo requiere.
Cogí las pistolas, casi sin saber lo que hacía ni creer lo que oía, mientras Dupin continuaba como en un soliloquio. Ya he hablado de su ensimismada actitud en tales ocasiones. Su discurso estaba dirigido a mí, pero su voz, aunque ni mucho menos era alta, tenía la entonación que normalmente se usa para hablar con alguien que está a una gran distancia. Sus ojos, vacíos de expresión, sólo miraban la pared.
–Que las voces que oyeron discutir –dijo– quienes subieron las escaleras, no eran las voces de las mujeres, quedó totalmente demostrado por los testimonios. Esto nos libera de toda duda sobre la idea de si la anciana podría haber acabado primero con la hija y después haberse suicidado. Me refiero a esto sobre todo por una cuestión de método, ya que la fuerza de madame L’Espanaye habría sido del todo insuficiente para encajar el cuerpo de su hija en la chimenea, tal como fue encontrado; y la naturaleza de sus propias heridas excluye por completo la idea del suicidio. El asesinato, por lo tanto, ha sido cometido por terceras personas; y las voces de estas terceras personas son las que se oyeron en la discusión. Permítame que ahora me centre no en todo el testimonio referido a estas voces, sino en lo que hay de peculiar en ese testimonio. ¿Usted observó algo peculiar en ello?
Yo respondí que, mientras que todos los testigos coincidían en suponer que la voz ronca era de un francés, había mucho desacuerdo con respecto a la voz aguda o, como uno de ellos la definió, «estridente».
–Eso es el testimonio en sí –dijo Dupin–, pero no su peculiaridad. No ha observado usted nada particular, sin embargo, sí había algo que observar. Los testigos, como señala usted, coincidían acerca de la voz ronca, en eso eran unánimes. Pero, respecto a la voz aguda, la peculiaridad es, no que estuvieran en desacuerdo, sino que, cuando un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés intentaron describirla, cada uno se refirió a ella como la de un extranjero. Cada uno está seguro de que no era la voz de un compatriota suyo. Ninguno de ellos la compara con la voz de un individuo de una nacionalidad cuyo idioma conoce, sino todo lo contrario. El francés supone que la voz es de un español, y podría haber distinguido algunas palabras si hubiera estado familiarizado con el idioma español. El holandés mantiene que era la voz de un francés, pero vemos que, al no entender el francés, el testigo fue interrogado mediante un intérprete. El inglés cree que la voz es de un alemán, y no entiende el alemán. El español «está seguro» de que era la voz de un inglés, pero «juzga por la entonación» solamente, ya que no tiene conocimientos de inglés. El italiano cree que la voz es de un ruso, pero nunca ha conversado con un natural de Rusia. Un segundo francés difiere, además, con el primero y está seguro de que la voz era de un italiano; pero al no conocer ese idioma, está, como el español, «convencido por la entonación». Vaya, qué extrañamente inusual debe haber sido esa voz, en verdad, para haber suscitado un testimonio como éste y en cuya entonación, incluso, ciudadanos de cinco grandes países de Europa no pudieron reconocer nada familiar. Dirá usted que podría haber sido la voz de un asiático o un africano. Ni asiáticos ni africanos abundan en París, pero sin negar esa deducción, ahora quiero llamar su atención sobre tres cuestiones. Un testigo define la voz como «más que aguda, estridente». Otros dos la describen como «rápida y desigual». Ninguna palabra, ningún sonido que pareciera una palabra, fue mencionada por ningún testigo como reconocible.
»No sé –continuó Dupin– qué impresión habré causado, por ahora, en su entendimiento; pero no me cabe duda de que estas legítimas deducciones de los testimonios, en relación con la voz ronca y la aguda, son en sí mismas suficientes para generar una sospecha que orientará todo progreso en la investigación del misterio. He dicho «legítimas deducciones», pero eso no expresa con exactitud lo que quiero decir. Intento dar a entender que las deducciones son las únicas acertadas y que una única sospecha surge inevitablemente de ellas como único resultado. No diré todavía, sin embargo, cuál es la sospecha. Simplemente deseo que tenga usted en cuenta que, para mí, era forzoso darles una forma definitiva, un determinado rumbo, a las indagaciones que hice en la habitación.
»Trasladémonos ahora, con la imaginación, a ese cuarto. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar allí? La forma de escapar utilizada por los asesinos. No está de más suponer que ninguno de nosotros cree en sucesos sobrenaturales. Madame y mademoiselle L’Espanaye no fueron masacradas por espíritus. Los autores del hecho eran seres materiales y escaparon de forma material. ¿Cómo, entonces? Por fortuna no hay sino una manera de razonar sobre el asunto, y esa manera tendrá por fuerza que llevarnos a una conclusión definitiva. Examinemos, una por una, las posibles formas de escapar. Está claro que los asesinos estaban en la habitación en la que fue encontrada mademoiselle L’Espanaye, o al menos en la habitación contigua, cuando los vecinos subieron las escaleras. Por lo tanto, sólo pueden haber buscado salidas desde estas dos estancias. La policía ha dejado al descubierto los suelos, los techos y la mampostería de las paredes, en todas partes. Ninguna salida secreta puede haber escapado a su vigilancia. Pero, desconfiando de sus ojos, yo hice un examen con los míos. No había, efectivamente, salidas secretas. Las dos puertas que llevan de las habitaciones al pasillo estaban bien cerradas, con la llave por dentro. Volvamos a las chimeneas. Éstas, aunque tienen la anchura habitual hasta unos dos o tres metros por encima del hogar, no admitirían, por toda su longitud, el cuerpo de un gato grande. Demostrada la absoluta imposibilidad de salir por estas vías, sólo nos quedan las ventanas. Por las de la habitación delantera no podría haber escapado nadie sin ser visto por la multitud que había en la calle. Los asesinos tienen que haber salido, por lo tanto, por las de la habitación trasera. Ahora bien, llegados a esta conclusión de forma tan inequívoca, no podemos, como razonadores, rechazarla a causa de aparentes imposibilidades. Sólo nos queda demostrar que estas aparentes «imposibilidades» no son tales en realidad.
»Hay dos ventanas en la habitación. Una de ellas no está bloqueada por ningún mueble y es por completo visible. La parte inferior de la otra queda oculta a la vista por el cabecero de una pesada cama que está arrimada a ella. La primera ventana se encontró cerrada desde dentro. Resistió todos los esfuerzos de quienes intentaron abrirla. A la derecha del marco habían taladrado un agujero grande, y ahí se encontró un clavo muy grueso metido casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se descubrió un clavo similar encajado de la misma manera, y un vigoroso intento de levantar el bastidor de esta ventana también fracasó. La policía quedó totalmente convencida de que la salida no se había producido por esas vías. Y, por lo tanto, se consideró innecesario sacar los clavos y abrir las ventanas.
»Mi examen personal fue algo más detallado por la razón que acabo de señalar: porque hay que demostrar que las aparentes imposibilidades, en realidad, no lo son.
»Seguí razonando, a posteriori, lo siguiente. Los asesinos sí que escaparon por una de estas ventanas. En ese caso, no pudieron haber vuelto a asegurar los bastidores desde el interior, tal y como se encontraron, consideración que puso fin, por su obviedad, al escrutinio de la policía en esta habitación. Sin embargo, los bastidores estaban asegurados. Por lo tanto, tenían que poder cerrarse solos. Esta conclusión era inevitable. Me acerqué a la ventana, saqué el clavo con alguna dificultad e intenté levantar el bastidor. Resistió todos mis esfuerzos, como había imaginado. Tenía que haber, comprendí entonces, un resorte oculto; y la corroboración de mi idea me convenció de que mis suposiciones, al menos, no iban desencaminadas, por muy misteriosas que siguieran siendo las circunstancias relativas a los clavos. Una cuidadosa búsqueda pronto sacó a la luz el resorte oculto. Lo presioné y, satisfecho con el descubrimiento, me abstuve de abrir la ventana.
»Entonces volví a colocar el clavo y lo miré con atención. Una persona que saliera por la ventana podría haberla cerrado de nuevo, y el resorte la habría bloqueado, pero no habría podido volver a poner el clavo. La conclusión era simple, y de nuevo restringía el ámbito de mis investigaciones. Los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana. Suponiendo, entonces, que los resortes de cada bastidor fueran iguales, como era probable, tenía que haber alguna diferencia en los clavos, o al menos en la forma en que estaban fijados. Subiéndome al armazón de la cama, observé minuciosamente, por encima del cabecero, el marco de la segunda ventana. Pasando la mano por detrás de la madera, enseguida descubrí y presioné el resorte, que era, como había supuesto, idéntico al otro. Entonces observé el clavo. Era tan grueso como el anterior y, en apariencia, estaba fijado de la misma manera, metido casi hasta la cabeza.
»Dirá usted que me quedé perplejo, pero, si piensa eso, es que no ha entendido la naturaleza de estas deducciones. Por usar una expresión deportiva, yo no había «cometido falta» ni una vez. No había perdido el rastro ni por un instante. No había fallos en ningún eslabón de la cadena. Había rastreado el misterio hasta su conclusión definitiva, y la conclusión era «el clavo». Éste era, en todos los sentidos, igual que el de la otra ventana; pero este hecho era, en verdad, una absoluta nadería, por muy concluyente que pueda parecer, en comparación con la circunstancia de que aquí, en este punto, concluía la pista. Tiene que haber algún problema, me dije, con el clavo. Lo toqué, y la cabeza, junto con unos seis milímetros de la caña, me cayó en la mano. El resto de la caña seguía en el agujero. La fractura era antigua, porque había óxido incrustado en los bordes, y se había producido, en apariencia, por el golpe del martillo que había insertado parcialmente, en la parte de arriba del bastidor inferior, la cabeza del clavo. Entonces volví a colocar con cuidado el trozo del clavo en la muesca de la que lo había sacado, y éste adquirió la apariencia de un clavo normal: la fisura era invisible. Presionando el resorte subí con cuidado el bastidor unos centímetros; la cabeza del clavo subió al mismo tiempo, firme en su hueco. Cerré la ventana y la apariencia de un clavo completo volvió a ser perfecta.
»El enigma, hasta aquí, estaba resuelto. El asesino había escapado por la ventana que quedaba por encima de la cama. Al cerrarse por sí misma tras la escapada, o quizá cerrada a propósito, la ventana había quedado bloqueada por el resorte; y el bloqueo de ese resorte fue malinterpretado por la policía, que creyó que el bloqueo lo producía el clavo y, por lo tanto, consideró que no era necesario seguir indagando.
»La siguiente cuestión es cómo bajaron. Respecto a este punto he dado con la respuesta durante nuestro paseo alrededor del edificio. A un metro y medio de distancia del marco de la ventana en cuestión hay un pararrayos. Desde este pararrayos habría sido imposible a cualquiera alcanzar la ventana, no digamos entrar por ella. He observado, no obstante, que las contraventanas de la cuarta planta son de esa clase peculiar que los carpinteros parisinos denominan ferrades, un tipo que raramente se usa hoy, pero que se veía con frecuencia en las mansiones antiguas de Lyon y Burdeos. Tienen la forma de un postigo ordinario, sencillo, no de dos hojas, con la salvedad de que la mitad inferior es de celosía o tallada en forma de enrejado, lo que permite una excelente sujeción para las manos. En este caso, las contraventanas tienen al menos un metro de ancho. Cuando las vimos desde la parte trasera de la casa, ambas estaban abiertas hasta más o menos la mitad, es decir, formaban ángulos rectos con la pared. Es probable que la policía, como yo mismo, examinara la parte de atrás de la vivienda; pero, en ese caso, al mirar estas ferrades de frente, como deben de haber hecho, no repararon en su anchura o, en todo caso, no le prestaron la debida atención. Puesto que, una vez convencidos de que no habría sido posible escapar desde esta habitación, lógicamente, hicieron aquí un examen muy superficial. En cambio, para mí estaba claro que, si se empujaba por completo hacia la pared, la contraventana correspondiente a la ventana del cabecero podría alcanzarse estando a medio metro del pararrayos. También era evidente que, con un grado inusual de agilidad y valor, se podría haber entrado por la ventana desde el pararrayos. Salvando la distancia de medio metro, supongamos que la contraventana está abierta del todo, un ladrón podría haberse agarrado firmemente a la celosía. Soltándose entonces del pararrayos, apoyando los pies contra la pared e impulsándose con fuerza, podría haber balanceado la contraventana como para cerrarla y, si imaginamos la ventana abierta en ese momento, podría haberse impulsado al interior de la habitación.
»Quisiera que tuviera usted especialmente en cuenta que he hablado de un grado muy inusual de agilidad como requisito para salir con bien de tan peligrosa y difícil proeza. Mi intención es demostrarle, primero, que eso puede haberse llevado a cabo; pero segundo y, sobre todo, quiero que entienda usted el muy extraordinario, el casi sobrenatural carácter de la agilidad necesaria para llevarlo a cabo.
»Valiéndose del lenguaje de las leyes, a buen seguro me replicará usted que «para presentar mi caso» debería darle menos valor a la agilidad necesaria en este asunto, en vez de destacarla. Puede que ése sea el método legal, pero no es lo propio de la razón. Mi objetivo final es sólo la verdad. Mi propósito inmediato es llevarlo a usted a relacionar esa muy inusual agilidad de la que acabo de hablar con esa voz aguda o ronca tan peculiar y desigual, sobre cuya nacionalidad no hay dos personas que estén de acuerdo y en cuya pronunciación no se pudo reconocer ni una sílaba.
Con estas palabras pasó por mi mente una vaga e incompleta idea de lo que Dupin quería decir. Me sentía a punto de comprender sin capacidad para comprender. Como esas veces que nos encontramos a punto de recordar algo sin ser capaces, al final, de recordarlo. Mi amigo continuó con su discurso.