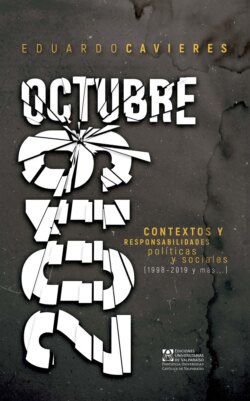Читать книгу Octubre 2019 - Eduardo Cavieres Figueroa - Страница 6
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Los días lunes 14 y martes 15 de octubre del 2019, como parte importante del Programa Universitario de Estudios Hispano-chilenos, programa a cargo del a su vez Programa de Estudios Iberoamericanos (PEI*sur) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, España, celebramos en Valparaíso, el IV Coloquio anual de académicos de ambas universidades (más invitados) que, en esta oportunidad se centró en la reflexión y análisis del tema Historia y Prospectiva, un coloquio interdisciplinario con participación de historiadores, economistas, filósofos, y otras ciencias sociales y de las ciencias más exactas. Por cierto, el centro de los debates fue el pensar las últimas décadas del siglo XX, de sus avances, logros y también de sus deudas y aumentos de las frustraciones sociales por condiciones de vida, temor hacia la vejez, aumento constante de sus expectativas, desencanto con la política e incluso con la democracia, etc., etc. A partir de ello, se incorporaron a la discusión los más recientes factores de transformación producidos a nivel de los cambios demográficos, la aceleración de la tecnología, el surgimiento de la inteligencia artificial y sus efectos sobre el mercado laboral tradicional, la rápida y considerable influencia de la economía china sobre el sistema económico mundial, y otros temas relacionados al medio ambiente, la agricultura, el sentido de la urbanización. Con este complejo set de datos, ideas, consideraciones analíticas, el propósito era pensar lo que venía en adelante.
Se trataba de que el objetivo central del coloquio requería en primer lugar de especificar lo que entendíamos por prospectiva que, obviamente, no era adivinar el mañana, la próxima década o más allá, sino el relacionar los tiempos históricos, pasado-presente y futuro, en un solo continuo sin hacer cortes cronológicos sin sentido ni historicidad posible. Por el contrario, la idea de que la historia se está haciendo, la que incorpora lo que ya está sucediendo, nos puso en diversas variables y actitudes: pesimistas por el fracaso de los procesos que venían aconteciendo desde la última década del siglo XX; optimistas, por la recurrencia a la inevitabilidad de la historia que tiene sus propios movimientos y que, en más de alguna ocasión en el pasado, ha permitido ver con confianza un mundo que se pensaba estaba perdido irremediablemente. Sabemos, en todo caso, que incluso aquello es reversible. Por ello mismo, y ante la contradicción capital de nuestros tiempos en que, por un lado las estadísticas señalan los grandes avances en la vida material con retroceso de los niveles de pobreza en muchas sociedades del mundo, con accesos nunca conocidos al crédito y al consumo, con una base educacional que se acerca a lo universal, con un impresionante aumento de las esperanzas de vida a pesar de las deficiencias de los servicios públicos de salud, etc. etc., por otro lado, cada vez aumentan más los sectores informales de cada sociedad, el descontento se hace más visible, surgen nuevos sectores de clases medias desprotegidas, la educación pierde su significado de formación para la vida y de ascenso social. Bastaba un rápido recorrido por Chile, América Latina, Europa, Asia, África, para darse cuenta que a pesar de los logros, no todo marchaba y que, a lo menos, el futuro inmediato seguía siendo incierto, preocupante y de cada vez más inseguridad (de todos tipos) para las grandes mayorías de las sociedades. Cada cual, e incluso reconocibles en grandes áreas, con sus propios conflictos.
Así entonces, las preguntas quedaron flotando e inquietando nuestras mentes. ¿Se podía seguir confiando en las capacidades médicas de la economía? En las últimas décadas, los economistas se habían posesionado de las respuestas para todo y a todo nivel. El crecimiento económico, como índice, se había apoderado de todos sus esfuerzos, a veces con éxito; las más de las veces, sólo sosteniendo el sistema. El índice de crecimiento económico terminó olvidando el de desarrollo social. Se aceptaba, pero no gustaba. Si no eran los economistas, las culpas estaban en los empresarios o en las grandes cadenas de mercados, retails, etc., especialmente si en ellas estaban los capitalistas nacionales u occidentales en general. No ha existido aún una apreciación negativa al cómo los capitales y mercaderías chinas han irrumpido por todas partes. Está bien, las grandes inversiones en infraestructura o industrias nacionales pueden estar un poco alejadas de los ciudadanos o consumidores locales, pero no las tiendas y negocios surtidos que han desplazado, cada vez más visiblemente, al comercio al detalle, de clase media, que fue característica principal de las principales calles y avenidas de las ciudades del mundo occidental.
¿Se podía seguir confiando en la política como sistema base del liberalismo democrático que había alcanzado bastante legitimidad en el occidente de los últimos 200 años? Igualmente, a nivel mundial, particularmente —otra vez— en el mundo occidental, los políticos o representantes de los partidos políticos, participantes de los gobiernos y parlamentos, después de haber alcanzado grandes victorias y haber prometido un mundo más igualitario y democrático (la construcción de la Unión Europea; la caída del muro de Berlín; las transiciones a la democracia en América Latina) rápidamente comenzaron a caer en el desprestigio y en la pérdida de confianza ciudadana. Se convirtieron en causa pérdida y en un sector desacreditado. Consecuentemente, los entonces ciudadanos se alejaron de las urnas y toda la historia, de más de una centuria, de luchas a veces heroicas por el voto universal, se perdió en la indiferencia electoral y en el aumento de los porcentajes de abstención que no sólo comenzó a superar a quienes votaban sino que además, idea de los propios políticos en ejercicio fundamentándose en la naturaleza del liberalismo, la situación se legitimó al aprobarse leyes sobre sufragios voluntarios.
¿Se podía seguir confiando en los sistemas educacionales? La educación pública se fue agotando, perdiendo valor, tanto en la incapacidad para comprender los cambios genético-culturales de los estudiantes de fin del siglo XX y de comienzos del actual, expuestos a un mundo diferente y en continuo cambio que no alcanzan a aprisionar, como a la falta de originalidad para pensar en un mundo de informaciones y contenidos y formativos para el siglo XXI y no para el XX. Más aún, incluso la educación pública entró a la dinámica del mercado a través de la búsqueda de eficiencia y competitividad impuesta por los Ministerios de Educación preocupados más por los índices y los criterios de los organismos internacionales que por la propia naturaleza de sus propios niños y jóvenes pertenecientes a un mundo, en estos aspectos, todavía no globalizado.
Pensando en estas y otras interrogantes, difícil era objetivar un mundo diferente a corto plazo. Sólo la conciencia respecto a la historia; el compromiso académico de las Universidades para ir más allá de sus difíciles presupuestos y hacerse cargo de lo mejor de su tradición para pensar y ayudar a construir una sociedad más humana; la convicción de sus académicos para volver a encantarse nuevamente con la formación de sus estudiantes y discípulos, para convertirles en agentes sociales más allá de intereses partidistas particulares, poniendo a las personas, a cada una de ellas, como centro de la sociedad; la responsabilidad de los estudiantes, de los jóvenes de la sociedad, para responder al esfuerzo de sus padres y a los beneficios estatales y con ello, colectivamente, asumir el estudio a lo menos al mismo nivel del cómo asumen sus protestas, para ser buenos profesionales y ayudar a las generaciones que les sucederán en una sociedad mejor, con más bienes disponibles, con menos desigualdades entre las personas, etc., podrían sustentar parte importante de las bases de la sociedad que se anhela, que se espera exista, pero que no viene desde las alturas, sino debe construirse desde sus propias bases.
Entre actitudes pesimistas, optimistas, realistas, estuvimos todos convencidos que era necesario discutir con claridad todos los aspectos del pasado involucrados en el presente y el futuro, y todas las nuevas fuerzas que se hacen presente hoy y sobre las cuales no basta la voluntad para desconocerlas, sino el ingenio y el esfuerzo para superarlas convenientemente. Obviamente, quedamos con muchas más preguntas que respuestas.
Estando en Chile, en lo que no nos detuvimos a analizar, en esos días, era en lo que ya venía sucediendo. Los independentistas de Cataluña; los conflictos por desplazamientos de nuevos migrantes en Europa occidental; las protestas surgidas en Polonia, Hungría, por el autoritarismo de sus gobernantes; la lucha de los nacionalistas o demócratas de Hong Kong; las revueltas campesinas e indígenas en Ecuador por supresión de beneficios sobre los precios del combustible; los movimientos urbanos en Colombia; la protesta política que posteriormente terminaría con el fin del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Impensado en el cómo sucedió.
Menos podíamos suponer lo que vendría en sólo algunos días. Cuando nuestros colegas regresaban a España, comenzaron las primeras manifestaciones en el Metro de Santiago y, al poco transcurrir, de una forma violenta por las quemas coincidentes de decenas de estaciones del mismo Metro, irrumpió lo que todos decían saber que venía, pero nadie podía saber cuándo y cómo. ¿Se trató de un movimiento espontáneo? Muy difícil aseverarlo por la transversalidad y la inmediata y/o paralela propagación a lo largo del país. El incendio de la pradera. Sus principales actores: jóvenes o jóvenes adultos. Sorpresa, paralización del tiempo: no por lo que se pedía al comienzo, sino por lo que significaba en masividad y fuerza. Como se analiza en el cuerpo central de este texto, sabíamos de encapuchados, tomas de colegios, de universidades, de narcotráfico, de nuevas formas de anarquismo. Hubo momentos, desde el 2014 en adelante, que no se entendía lo que sucedía en el Instituto Nacional: las instituciones del Estado pertinentes no pudieron solucionar durante años lo que allí se produjo. Entre prestar protección a los estudiantes más activos en el conflicto o buscar formas de derrotarles se fue el tiempo, pero no la experiencia ni el darse cuenta que las instituciones no funcionaban y que por tanto no había que tener miedo de nadie y nada. La violencia se fue adueñando del Chile que tiempo atrás, y no mucho, se veía a sí mismo como el ejemplo latinoamericano.
Sabíamos de esas y otras experiencias. Desde el 2011, una parte importante del calendario académico universitario no ha estado en la sala de clases. Al final, de parte de la sociedad y de los propios estudiantes esta situación se había hecho costumbre y ya no provocaba sorpresa. Los movimientos universitarios, de todos tipos y de todas demandas, casi que comenzaron a formar parte del currículum. Mediados de semestres paralizados, fines de semestres presurosos para aprobar y poder seguir estudios en el curso siguiente. Arreglo para los estudiantes que no se atrasaban y arreglo para las universidades que podían recibir sus financiamientos de parte del Ministerio que no estaba preocupado de que se cumplieran las metas académicas propiamente tales, sino los plazos e índices para no quebrar sus estadísticas.
Este era un Chile. El otro Chile, el oficial, se repartió (con la complicidad de los electores disponibles) entre dos Jefes de Estado que se alternaron en el Poder. Poca atención se había prestado a esta situación. Lo habíamos expresado en varias ocasiones frente a estudiantes universitarios, pero Ascanio Cavallo lo ha expresado con mucha precisión. Bachelet y Piñera:
Los dos han dirigido un Chile que llevaba una crisis en las entrañas y, si sus intuiciones pudieron ser correctas, sus soluciones fueron más bien autodefensivas. Piñera 1 sufrió en el 2011 la primera rebelión universitaria —continuación de la rebelión pingüina del 2006, durante Bachelet 1—, que continuó con otras caras el 2012 y el 2015. Bachelet 2 entregó su programa de educación a esa dirigencia universitaria, que se gastó el presupuesto en gratuidad para sí misma, dejando atrás a toda la escala de los decisivos años iniciales de la educación. Con ello compró una paz de corto plazo en el frente estudiantil…, que volvería a reventar en el 2019.
Piñera 1 recibió la parte más alta del superciclo del precio del cobre; el récord (4,60) lo tuvo a un año de asumir, y cuando entregó el gobierno aún estaba sobre los tres dólares. Bachelet 2 asumió con un precio debilitado, que se fue al piso (1,95) en enero del 2016. En esos años de vacas flacas fue cuando el país gastó más y recaudó menos. Tenía razón el gran promotor de la política contracíclica, el ex Ministro Nicolás Eyzaguirre, cuando decía que los factores externos eran las principales condicionantes de los magros resultados económicos de ese gobierno. Pero ¿tenía razón ese gobierno en la manera de hacer la reforma tributaria y después la gratuidad universitaria? Estas son preguntas para el futuro.
…El primer cuarto del siglo XXI quedará marcado por el hecho de que las mismas dos personas ocuparon dos veces la Presidencia y es imposible saber ahora si la historia admirará su tenacidad o condenará su ambición. El caso es que en el final de la década el país subterráneo estalló como nadie lo hubiera imaginado1.
Hace mucho tiempo que estábamos a contrapelo entre los discursos oficiales y las realidades. Entre la macro y la microeconomía (sus ajustes ya lo había prometido el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, sin resolverlo, asumirlo y definitivamente sin ningún éxito o consecuencia); entre los sectores sociales y una desigualdad creciente; entre los ingresos existentes y el crédito disponible para participar del consumo; entre la modernidad y la pobreza; entre comunas (Municipalidades) muy ricas y muy pobres; entre políticos asentados en el Parlamento y bases políticas en vías de extinción y con elecciones con baja participación; entre tantas y tantas otras contradicciones y oposiciones. El país caminaba, pero sin entusiasmo y sin adhesión a proyectos nacionales, inexistentes. El liberalismo, en una expresión pobre, manipulada y sin conceptos fundamentales, sí se hizo fuerte en el crecimiento del individualismo y la falta de solidaridades básicas.
Fue imposible tratar de soslayar la situación. En mi caso, mi análisis de la situación chilena en los últimos treinta años ha sido permanente. Tanto en el ámbito universitario (conferencias, conversaciones, coloquios, etc.) como en una línea de análisis y reflexión comenzada antes del año 2000 y más aún como Profesor Invitado en la Universidad de Alcalá en las últimas dos décadas. Junto a mi colega y amigo Pedro Pérez Herrero hemos estado inclinados a estudiar, con bases en la historia, pero con miradas interdisciplinarias, lo que sucede en la actualidad. Por ello, gran parte de las razones que han sido bases del movimiento o estallido social de octubre 2019, veníamos ya describiéndolas desde hace mucho tiempo2.
Por ello mismo es que las causales que se presentaron en el inicio del movimiento de octubre de 2019 no me eran desconocidas y, más aún, parecían evidentemente tener toda lógica, legitimidad y búsqueda de justicia que, en primer lugar, era económica. Nadie puede dudar, sin embargo, que la economía no se desarrolla ni se regula por sí misma, sino que requiere de todo un aparato político institucional que le permita desarrollarse en una forma determinada. El problema, por tanto, no era sólo 2019, ni siquiera sólo el gobierno actual; era mucho más extenso y comprometía prácticamente a toda el liderazgo y a la legislación de los últimos 30 años. Evidentemente, al gobierno que le toca enfrentar una situación como la del presente, le cabe la obligación de asumir o conducir las demandas, sólo que, a falta de inteligencia política y consideración por las realidades sociales inmediatas o anteriores, la intensidad inmediata con que irrumpe el llamado estallido, paraliza al actual y en el tiempo que trascurre al momento de sacar la respiración, el mundo político en el Congreso, especialmente la Oposición, se transforma en la mediatización indirecta o invisible, pero mediatización sin duda, entre los manifestantes y las posibilidades de acción del Ejecutivo y de las fuerzas de orden y más explícitamente de Carabineros. Aquí si se produce una originalidad del fenómeno social que experimentamos. El 15 de noviembre, el gobierno presidencialista pasa a ser más bien un gobierno parlamentario. No en la forma, pero mayoritariamente en los hechos. El llamado del Presidente de la República a la Paz social del país, dio espacio a la Oposición, que poco o nada habló en las primeras semanas del conflicto, a re-posesionarse de sus funciones y más que concurrir a un acuerdo nacional, a fijar sus propias agendas que terminan cambiando las demandas primarias hacia el debate y la necesidad de la convocatoria al plebiscito para aprobar la aceptación de una Asamblea o Convención Constituyente para el estudio de una Nueva Constitución Política del Estado. Entre la discusión por los detalles (muchos importantes, sin duda), acusaciones constitucionales que significan control sobre el Ejecutivo, son pocos los que llaman a estudiar con prontitud la nueva Agenda Social que fue prioritaria en octubre y que avanza con lentitud en medio de otros intereses y acomodos de los políticos. En la otra vereda, los partidos de gobierno igualmente han entrado en la confusión y en el cálculo de la posición de cada uno de ellos y de cada parlamentario en particular.
Me parece, y ésta si es una afirmación, que el poder de las demandas, el enfrentamiento en la calle, las marchas cada vez menos numerosas, la voz y opinión pública (sólo como se dice que existe), han dejado de estar allí y que el poder de decisión ha pasado, nuevamente, a un grupo de partidos políticos. Después del 15 de noviembre, se olvidaron de sus propios miedos, del quiebre de la institucionalidad que no les ofrecía garantía y, lejos de una lección aprendida por necesaria, pero más aún, para aprovechar de impulsar una sociedad más justa, menos desigual, que se necesitaba AHORA, han vuelto a tomar sus tiempos y a pensar que otra vez sus puntos de vista prevalecen sobre las necesidades más urgentes del país. Durante años, todos ellos y también varios dirigentes sindicales, según fuese el gobierno de turno, discutieron y fueron firmes en aprobar reajustes a los salarios mínimos que en realidad eran reajustes mínimos. Ahora, antes de que se vote si se quiere o no una nueva Constitución y si la redacción de la misma será llevada a cabo por el 100% de ciudadanos elegidos o por una combinación de 50% y 50% elegidos externamente y por el propio Congreso, ya discuten y dan sus opiniones de cómo ésta debe ser. Se olvidaron de cómo comenzó todo. A días del estallido social, el propio ex Presidente Ricardo Lagos, señaló que ni el tránsito desde la dictadura hacia la democracia había tenido los niveles de destrucción observados en esos días:
La protesta es normal, por lo que ha ocurrido. Hay razón para salir a las calles. Teníamos un 40% de pobres y ha bajado a un 10% en las últimas tres décadas. Ese 30% tiene nuevas demandas. La primera, no volver a ser pobre, pero la segunda es la necesidad de que el Estado provea más bienes públicos de los que proveía antes. Bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez. En otras palabras, que la sociedad empiece a avanzar para que todos seamos iguales en dignidad. Es lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo civilizatorio. Toda sociedad, dice él, tiene que tener algo en que todos los ciudadanos seamos iguales3.
Por ello mismo, me parece igualmente que algunos han entendido mal el proceso y han dirigido sus incomprensiones y necesidad de actuar a la acción callejera, con saqueos, incendios y barricadas. Se les defiende, pero son también instrumentalizados. Esto ha permitido escenas de violencia que gran parte de la sociedad chilena no conocía hasta el momento. Reflexionando sobre aquello, es que en noviembre del 2019, publiqué la siguiente columna de opinión4:
Es imposible negar que exista un solo tipo de violencia. Ella existe permanente en sociedades con extremas desigualdades. Hay violencias por género, condición étnica, sexual, física, pensamiento, religión, cultura, etc. Lo observamos cotidianamente y si no físicamente, lo hacemos a través de los discursos, las palabras, las indiferencias, las inequidades y los prejuicios. Somos una sociedad violenta y nos acostumbramos a ello.
Los propios avances de la modernidad se acompañan de nuevas marginalidades con nuevas violencias y nuevas definiciones de la misma. En las últimas décadas, expresiones del cine o de la TV, de mucha violencia, tienen alta aceptación por parte de los jóvenes. Es otra violencia, de imágenes con nuevas expresiones sociales, escenarios, fuerzas, potencialidades. Si agregamos la droga y todo tipo de adicciones o alienaciones, desde pequeños se crece en una sociedad culturalmente violenta.
Un recorrido por la historia, la del Estado, de proyectos políticos o militares, o de ambos, siempre en la búsqueda del poder, muestra una experiencia de pasado y presente que no es historia de humanidad, salvífica o de avances hacia la anhelada sociedad ideal: cooperativa, solidaria, de igualdades. Para muchos, la transformación histórica implica la revolución o la violencia institucionalizada. La gran revolución, la Revolución francesa, no sólo significó la guillotina para ordenar a los individuos en una sola conducta, sino, en muy poco tiempo, la formación de un nuevo Imperio. La calle no gana el poder. Cree hacerlo, pero siempre habrá grupos o individuos que sí saben actuar en momentos propicios para dirigir a quienes han luchado, quitarles su autonomía y volver a imponer nuevas formas de coerción y sojuzgamiento.
No obstante, la Revolución francesa significó una gran promesa: la del Estado liberal. Separación de los poderes de Estado, educación, preocupación por sus ciudadanos y mayor igualdad entre ellos; en suma, protección. Promesas incumplidas. Ese Estado liberal cambió las revueltas internas y de clase, por el conflicto con las otras naciones. Mediatizó la violencia a través de la guerra externa y restringió los hechos violentos de la convivencia interna a través de la solidez de sus instituciones. ¿Hubo igualmente revueltas sociales con quiebre de las relaciones de sociabilidad interna? Sí, y en Chile también. Aquí, la diferencia con lo que ha sucedido en los últimos 40 días, es que ahora tenemos un Estado débil, desprestigiado y sin capacidad para nuevas promesas. Cuando digo Estado no estoy diciendo gobierno. Es necesario comprenderlo de una vez. No es sólo el desprestigio del Ejecutivo, es también del Legislativo, del Judicial, de las jerarquías de las Fuerzas Armadas y de Orden, de las Universidades. Quienes saquean, incendian, se toma las calles, son minoría y no tiene miedo porque no se siente parte del “orden” existente y porque ven cómo las dirigencias del país siguen en sus propias realidades, culpándose unas a otras y defendiendo sus propias convicciones en vista de las oportunidades para utilizarlas en su favor. No hay un proyecto nacional y es poco lo que se puede hacer. Quienes marchan, salvo pocas excepciones, exigen la solución de sus propios problemas y no la solución del problema del país. Detrás de todo sigue la violencia estructural y la coyuntural.
Se necesita más educación, pero eso significa recuperar 40 o más años de retraso por la pérdida del valor de la educación pública. ¿Diálogo? SÍ, pero sobre todo conciencia de todos los sectores políticos, porque todos ellos contribuyeron a este presente.
Es, creo, lo que importa. Este pequeño texto está dirigido hacia ello. Una contribución menos teórica, pero al mismo tiempo más de relato de lo que ha venido aconteciendo en Europa, en otras partes del mundo, en América Latina, en Chile, desde 1989–1990. Entonces, se dieron ciertos grandes acontecimientos que permitían mirar el futuro con bastante más complacencia que hoy en día. Estaba la Unión Europea ya bastante cercana a su configuración actual; a su alrededor, países como Polonia, la entonces República Checoeslovaca, Hungría, y otros, se sacudían de la influencia soviética estando en condiciones económicas bastante similares a la de los países latinoamericanos. Con el tiempo, sectores importantes de nuestra región avanzaron más rápidamente que aquellos, pero en ambos casos, la democracia perdió nuevamente su valor por los requerimientos sobre los ingresos. No son estrictamente condenables las decisiones sobre justicia y libertad, pero las experiencias históricas de un pasado reciente no permiten, desde la propia historia, entender cómo las sociedades vuelven a caer, o no les importa demasiado, en manos de gobiernos autoritarios, populistas o lejanos a sus reales necesidades.
La redacción del libro partió también de improviso. No era en modo alguno un proyecto dentro de varios otros que tengo en mente. Comenzó a configurarse a fines del mes de noviembre a propósito de tres columnas de opinión publicadas en Domingo de Reportajes del diario El Mercurio de Valparaíso: Los dilemas actuales: ¿superar el pasado o construir el futuro?; Movimiento social: sin historia y sin memoria; Educación, ciudadanía y política: el proyecto de todos y no de algunos5.
A partir de ellos, me propuse extender los textos y convertirlos en tres capítulos. Por cierto hay inter-relaciones, posiblemente algunas ideas que se repiten, consideraciones que vuelven sobre la necesidad de subrayar ciertos aspectos que son básicos: en primer lugar, la responsabilidad de todos en cuanto a los últimos 30 años y sobre una democracia que desde el comienzo se decía que había vuelto el habla, pero que se había tapado los oídos. La sociedad comentaba, se molestaba, se mostraba incrédula frente a medidas que se iban tomando, reclamaba, pero nadie, desde las dirigencias políticas o desde los gobiernos, la escuchaba. En segundo lugar, nuevamente la responsabilidad de todos para volver a creer en un país, en la propia sociedad y en instituciones confiables.
Posiblemente debo disculparme por la premura en escribir. Era ahora, pero también se trataba de detallar los contextos. El proceso no sabemos en que terminará. Está aún en plena ebullición. Lo que no cambiarán son estos contextos, los que condujeron al quiebre del antiguo consenso social (si es que lo hubo). Contextos que requieren mirar y recordar la historia, para situar el estallido correctamente y dar un paso hacia adelante y no muchos hacia atrás. Sería una verdadera tragedia y un sin sentido. Los partidos políticos han tomado la palabra. Ellos mismos son los llamados a canalizar las rupturas y no a agravarlas. Su legitimación no está en sus discursos, en sus palabras ni en sus nuevos ofrecimientos. Está en recuperar la ética política en su quehacer y en la política en sí misma. El Congreso Nacional no puede ser el Senado romano en sus tiempos más desastrosos y corruptos. No es circo, no es arena, no es territorio propio de los representantes de la sociedad para darse sus propios gustos y escucharse entre ellos. Tienen la obligación de pensar, ahora, en un proyecto de país, en un proyecto de nación. Cuando lo hagan, entonces sométanse nuevamente a la libre expresión de los ciudadanos que quieran insistir en votarles o no. Tenemos un régimen político que pese a sus imperfecciones ha podido construir un sistema de convivencia con muchos logros. Los problemas políticos, o causados por la política, se deben superar políticamente.