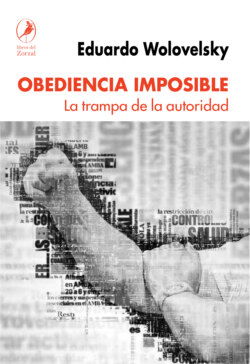Читать книгу Obediencia imposible - Eduardo Wolovelsky - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAislamiento social o la obediencia imposible
¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir?
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información?
T. S. Eliot, El primer coro de la roca.
Es lo que se nos pide y es lo que acordamos, aunque más no sea a regañadientes: acatar la ley. Pero ¿qué hacer cuando la obediencia a algunos de esos mandatos escritos y promulgados bajo la guía del bien común conlleva la perspectiva de una tragedia? ¿Cómo actuar si esas leyes o eventuales decretos traban el propio accionar político y democrático que permitiría cambiarlos? ¿Qué decidir cuando en el entresijo de las letras que los forman se esconden significados que contradicen lo que parece decirse en la superficie? ¿Qué sucede en el momento en el que el legislador o el gobernante dictan y promulgan disposiciones sobre las cuales no parecen tener una visión clara de las consecuencias que llevan inscriptas?
El decreto
El 24 de marzo de 2020, en Argentina se recordaba, tal como viene sucediendo cada año desde el retorno a la democracia, el más cruento golpe cívico-militar de su historia. Ocurrido en 1976, estuvo marcado por secuestros, torturas y desapariciones. Pero la gran paradoja, esta vez, era que el acto de la memoria sobre aquel hecho ocurría con calles desiertas y desde el refugio de algunos balcones o en el reflejo de las pantallas televisivas. Tan solo unos días antes, el presidente de la nación había firmado un decreto que obligaba a toda la población a quedar confinada en sus casas o en el lugar donde se hallase, sin importar ni la propia suerte ni la de quienes estuvieran esperando regresar. Repentinamente, se había hecho realidad el Estado policial descripto en el cuento “El peatón”, de Ray Bradbury, donde caminar por las calles es un acto criminal.
Para entender la lógica puesta en juego como justificativo del estado de excepción exigido por el documento presidencial, es significativo considerar algunos párrafos singulares del texto en cuyos pliegues se ocultan confusas falacias. Tal vez podamos entender mejor los sucesos ocurridos a lo largo de todo un año y pensar el futuro por venir a la luz de lo dicho en los dobleces de las palabras, más allá de las buenas intenciones manifiestas.
En el documento dado a conocer en el Boletín Oficial el 20 de marzo, se afirma:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (oms) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por covid-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.
[…]
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.
Que, a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el Gobierno Nacional y los distintos gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el primer caso confirmado en la Argentina, el día 3 de marzo de 2020, se han contabilizado NOVENTA Y SIETE (97) casos de personas infectadas en ONCE (11) jurisdicciones, habiendo fallecido TRES (3) de ellas, según datos oficiales del MINISTERIO DE SALUD brindados con fecha 18 de marzo de 2020.
Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes y para ello, es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario.
Que, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del covid-19.1
Detengámonos en estos párrafos para analizarlos, sin pretender que aquello que digamos aquí deba ser considerado como la más certera de las afirmaciones, aunque sí esperamos que abra un debate que debió haber tenido lugar. El texto comienza ubicándonos en un contexto en el cual la Organización Mundial de la Salud (oms), cuyo accionar ha sido más que cuestionable, declaró al covid-19 como una pandemia, mientras se informaba que en numerosos países ocurría un aumento de “casos” de personas infectadas con el virus sars-cov-2. Se afirma en el documento gubernamental que nos encontramos ante una “potencial crisis sanitaria y social sin precedentes”, y aquí comienza una retórica que se desliza hacia el borde del abismo. Se habla de crisis sin precedentes, pero ¿qué es exactamente lo que tal cosa quiere decir?
Una afirmación similar hizo el Imperial College de Londres en uno de los documentos especulativos más vergonzosos de la ciencia del siglo xxi, en el cual se anticipa un escenario comparable al de la gripe española (entre 50 y 100 millones de muertos en una población mundial de 1.800 millones de personas). ¿Se razona en el decreto presidencial de la misma forma? El argumento precautorio, por el cual se toman medidas ante un potencial suceso al que se le otorga una gravedad de la que no se tiene evidencia cierta, no es neutro en sus consecuencias negativas. Por lo tanto, la excesiva cautela se vuelve cuestionable. Vulgarmente podríamos contraponer el dicho “más vale prevenir que curar” contra aquel que dice “es peor el remedio que la enfermedad”. Por lo general, en la vida diaria suponemos que ciertas normas de cuidado que limitan nuestra acción no implican por ello daño alguno, lo cual no es enteramente cierto, pero las adoptamos por el beneficio que nos dan y porque el perjuicio parece aceptable. En el tema que tratamos, tal como quedó demostrado, las medidas de precaución vinculadas a la incidencia que pudiera tener el covid-19 se hicieron a costa de desconocer otros graves y profundos males que terminaron ocurriendo, aunque algunas de sus consecuencias solo serán percibidas en los años futuros.
Cass Sunstein, abogado e investigador estadounidense, ofrece un argumento significativo no solo sobre la ineficacia de las acciones que se proponen bajo el principio de precaución, sino también acerca de los daños y perjuicios que se silencian y cómo se logra este disimulo:
El verdadero problema del principio de precaución en sus formas más estrictas es su incoherencia; pretende brindar una guía pero no lo logra, porque condena los pasos mismos que requiere. La regulación que exige el principio siempre da lugar a riesgos propios y, por ello, el principio prohíbe lo que a la vez exige. Por tanto, apunto a cuestionar el principio de precaución, no porque conduzca a direcciones equivocadas, sino porque, si se considera que sirve de algo, no conduce a ninguna parte. El principio amenaza con ser una regulación paralizadora y prohibitiva, una inacción, más todo lo que hay en el medio. Proporciona ayuda si solo hacemos oídos sordos a muchos aspectos de situaciones relacionadas con el riesgo y nos concentramos en un estrecho subconjunto de lo que está en juego. Esta clase de sordera voluntaria es lo que hace que el principio parezca ofrecer una guía y tendré bastante que decir acerca de por qué las personas y las sociedades son selectivas en sus temores.2
Por otra parte, hay una singular ingenuidad cuando se afirma que, “a pesar de las medidas oportunas y firmes”, se han contabilizado 97 casos de infección y 3 fallecidos. Pareciera que hubiese existido la perspectiva de que con medidas draconianas se podía eliminar la presencia de un virus respiratorio de contagio aéreo. Tal cosa no es posible. La ilusión que se despliega en este párrafo llama particularmente la atención, ya que muchas veces fue refrendada bajo la cita repetida hasta el hartazgo de que Nueva Zelanda afirmaba haber “desterrado” el virus. Véase un mapa y se podrá deducir de forma inmediata lo torpe que es esta comparación.
El decreto presidencial continúa con la siguiente y problemática afirmación:
Que, teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus pandémico sars-cov-2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la oportunidad, la intensidad (drásticas o escalonadas), y el efectivo cumplimiento de las mismas.3
Resulta un tanto singular la manera en que se referencia a los países de Asia y Europa como forma de justificar las decisiones tomadas.
En primera instancia, consideremos la mención de Asia, porque allí parece confundirse a todo un continente con una nación: China. Solo a modo de ejemplo, observemos que ni Japón ni Corea del Sur estaban tomando medidas de aislamiento social (confinamiento masivo). India lo hizo a partir del 24 de marzo y lo extendió hasta junio. Los resultados fueron decepcionantes, tal como lo enuncia el periodista Shuriah Niazi: “Pese al estricto confinamiento y el enorme costo económico que este tuvo, la propagación del mortal virus no se detuvo, todo lo contrario, el virus continuó esparciéndose desenfrenadamente por todo el territorio indio”.4
Seamos precisos. La inspiración fue China, un régimen autocrático que, para contener el brote epidémico de covid-19, exportó como exitoso un modelo de confinamiento de la población sobre la base de datos que no son confiables. Valoremos con cuidado el hecho de que, además, el gobierno Chino ocultó los casos preliminares sobre la emergencia de una neumonía atípica siendo la primera autoridad estatal en tener conocimiento sobre esta cuestión. La información inicial sobre esta nueva situación sanitaria provino de Taiwán.
Europa es aún más problemática. Al momento de emitirse el decreto, las referencias parecieron ser España, Italia, Bélgica y Francia, y no todo el continente. Es importante aclarar que, más tarde, también Gran Bretaña y Alemania declararían confinamientos de su población de distinto grado y orden. Pero meses después de que se anunciara el primer encierro, en una de las tantas prórrogas que sucedieron, ocurrió un incidente sobre el cual debemos hacer foco. Frente a un modelo diferente en el que se tomaron medidas muy alejadas de la reclusión masiva de la población, del todo o nada, el presidente argentino sostuvo: “La verdad que lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta 3.175 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Si seguimos el ejemplo de Suecia, tendríamos 13 mil muertos”.5 El tiempo no le dio la razón. Por el contrario, mostró lo erradas y dolorosas que fueron las medidas de su decreto. Europa incluye a Suecia, y no es suficiente decir que los más poderosos países de ese continente se adhirieron a los confinamientos. Como en la obra de Henrik Ibsen Un enemigo del pueblo, la gran mayoría podría estar equivocada, en particular si entendemos que el covid-19 no es el único desafío social que enfrentamos, sino que forma parte de una trama vital muy compleja.
Lo cierto es que la ordenanza del Poder Ejecutivo de Argentina contenía un mandato inviable, el del aislamiento social. No era posible obedecer por largo tiempo, y sin embargo se insistió una y otra vez en ello tratando la situación psicológica como un problema menor o una cuestión de voluntad. Mientras las angustias del aislamiento ocurrían y eran vistas con desprecio, la ansiedad por el contagio no disminuía, sino que, por el contrario, crecía con el encierro. Finalmente, tras la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, y el velorio organizado desde el Poder Ejecutivo, ocurrió lo inevitable: toda la lógica del decreto estalló. La expresión “si no hubiéramos organizado esto todo hubiera sido peor”,6 referida al velorio dispuesto en la Casa Rosada por el gobierno, fue la más clara evidencia de la imposibilidad de obedecer, por mucho que se lo hubiese deseado, una disposición que iba contra la más básica condición social de los seres humanos. Lo sucedido durante el velorio de Maradona, donde cientos de miles de personas se fusionaron y agolparon para un acto ritual, que se les negó a casi todos los otros ciudadanos que no pudieron despedirse de sus seres queridos muertos durante 2020, fue finalmente un acto de rebeldía. Puede que haya sido desdibujado o ayudado por la idolatría profesada hacia quien fuera uno de los más eximios jugadores de fútbol de la historia, pero no por ello resultó menos revelador sobre una orden que quedará como uno de los actos más lacerantes de las primeras décadas del siglo xxi.
Antígona
Tal vez, antes de que se redactase el decreto del 20 de marzo de 2020, antes de suponer que un grupo de infectólogos —que no parecen ver la condición humana más allá de los microorganismos que nos pueden infectar— tuviese la última palabra para enfrentar esta o cualquier otra epidemia global y antes de estampar la firma presidencial en un documento que obligaba a lo que no era posible (y por ello era cruel y estéril), hubiese sido importante que todos repasaran ciertas grandes creaciones literarias que el pasado nos ha legado. Puede que entonces hubiesen escuchado el lamento del rey Creonte: “¡Oh, hijo!, a ti, sin que fuera esa mi voluntad, dio muerte, y a ti, a la que está aquí. ¡Ah, desdichado! No sé a cuál de los dos puedo mirar, a qué lado inclinarme. Se ha perdido todo lo que en mis manos tenía y, de otro lado, sobre mi cabeza se ha echado un sino difícil de soportar”.7 Volvamos sobre la historia de Antígona en la obra de Sófocles (siglo v a. C.) para entender las palabras del soberano de Tebas y ser conscientes de la advertencia que han desoído los gobernantes actuales.
Eteocles y Polinices, hermanos de Antígona, están predestinados a darse muerte el uno al otro. Herederos ambos del mismo trono, deciden que han de alternarse cada año en el poder por ser esta la solución más justa. Pero el pacto no se cumple, y Polinices decide enfrentar a su hermano mientras este gobierna la ciudad de Tebas. En la batalla, y tal como estaba predicho, los hermanos se dan muerte el uno al otro. Creonte, ahora monarca de Tebas, establece que a su sobrino Eteocles se lo entierre con las “justas” y “acostumbradas honras”, de tal forma que “lo reciban los muertos bajo tierra”. Pero a Polinices, que se levantó contra su ciudad natal, le niega ese mismo honor, por lo que deberá quedar “sin duelo”, “insepulto” y “a merced de las aves”. Antígona, por respeto a las leyes divinas y por lealtad, decide darle sepultura a su hermano, aun sabiendo que su tío Creonte la condenará a muerte por violar la dura ordenanza que ha dado.
Polinices encuentra la paz de la sepultura, pero Antígona, a pesar de ser la prometida de Hemón, el hijo del propio rey, ha de ser enterrada viva como castigo por violar la orden real. Antígona se da muerte en su sepultura y, al saberlo, lo mismo hace Hemón. Su madre, la esposa del rey Creonte, no soporta el dolor y también se quita la vida.
Hay leyes y decretos tan faltos de razón y de prudencia, impuestos bajo la soberbia de querer mostrar poder y control, que obligan a una obediencia imposible y, por ello, solo pueden concluir en tragedia. Son leyes y decretos que generan conflictos, sufrimientos y dolores difíciles de disipar.
El decreto del 20 de marzo se extendió de diferentes formas, una y otra vez, a lo largo de todo un año laboral y educativo. Tal como le sucediese a Creonte, no se podía llegar con tal orden a buen puerto, ni siquiera a uno maltrecho. Imaginar que el aislamiento social no nos iba a dejar a la deriva es altivez, o ingenuidad, o imposibilidad para el entendimiento de la condición humana. De esta manera, hoy hemos quedado plagados de problemas que no sabemos cómo enfrentar; miedos, disputas y enfrentamientos derivados de una “epopeya bélica” que no era tal. Se ha tratado de defender al sistema de salud, no a las personas (se dirá que se cuida a las personas haciéndolo a su vez con el sistema de salud, el mismo que estuvo abandonado a la burocracia por décadas, pero esto, considerado como un absoluto, es falso, porque la vida de las personas y sus dolencias no se reducen solo a tener un lugar en una terapia intensiva a cualquier costo, por grave que sea la situación). Se ha deshilachado una trama social y será muy difícil volver a tejerla. Nos llevarará décadas.
Tal vez si los gobernantes, los nuestros y los de la mayoría del mundo, los de gran parte de Europa, hubieran abrevado en los pensamientos y las reflexiones de escritos que llevan siglos nutriéndonos, entonces quizá habrían sido más cautos en sus decisiones. Como afirma el Corifeo en la obra de Sófocles: “La cordura es, con mucho, el primer paso de la felicidad. No hay que cometer impiedades en la relación con los dioses (ni en lo referente a las dignidades de la condición humana). Las palabras arrogantes de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, le enseñan en la vejez la cordura”.8
1 “Aislamiento social preventivo y obligatorio”, decreto 297/202, disponible en línea: <https://shortest.link/8pq>.
2 Como claro ejemplo de lo que aquí se dice, aparece la famosa disyuntiva “entre la economía o la vida elijo la vida”. Véase Cass R. Sunstein, Leyes del miedo. Más allá del principio de precaución, Madrid y Buenos Aires, Katz, 2006, pp. 15 y 16.
3 “Aislamiento social preventivo y obligatorio”, op. cit.
4 Shuriah Niazi, “¿Por qué India ha fallado en contener el coronavirus pese a tener uno de los confinamientos más estrictos del mundo?”, en aa, 26 de septiembre de 2020, disponible en línea: <https://shortest.link/8ps>.
5 Garret Edwards, “Argentina y Suecia: qué modelo fue mejor”, en Infobae, 23 de octubre de 2020, disponible en línea: <https://shortest.link/8pr>.
6 “Fernández atribuyó a la ‘desesperación de algunos’ los incidentes en el velatorio”, en Télam, 26 de noviembre de 2020, disponible en línea: <https://shortest.link/8pt>.
7 Sófocles, Tragedias, Madrid, Gredos, 2000, p. 127.
8 Ibid., p. 127.