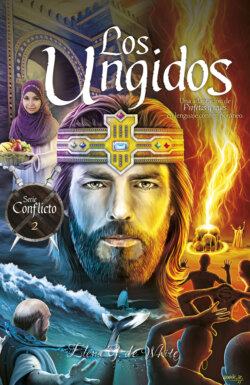Читать книгу Los Ungidos - Elena G. de White - Страница 22
ОглавлениеCapítulo 9
Elías confronta al rey Acab
Este capítulo está basado en 1 Reyes 17:1 al 7.
Entre las montañas al este del Jordán moraba un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida diseminación de la apostasía. Sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías inició su misión confiando en que Dios le daría abundante éxito. La suya era la voz de quien clama en el desierto a fin de reprender el pecado y rechazar la marea de mal. Y aunque se presentó para reprender el pecado, su mensaje ofrecía consuelo a las almas enfermas de pecado.
Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas por su pueblo “para que ellos observaran sus preceptos y pusieran en práctica sus Leyes” (Sal. 105:44, 45). Pero la incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la Fuente de su fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigos si era necesario, para inducirlo al arrepentimiento.
La oración de Elías fue contestada. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de castigos. Los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo –el rocío y la lluvia– provenían de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la Tierra se hacía abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales. Hasta que se volviesen a Dios arrepentidas y lo reconociesen como Fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la Tierra.
A Elías fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del Cielo. Él no procuró ser mensajero del Señor; la palabra del Señor le fue confiada. No vaciló en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era como buscar una presta destrucción a manos del rey impío. El profeta partió enseguida, y viajó día y noche hasta llegar al palacio. Vestido con la burda vestimenta que solía cubrir a los profetas, pasó frente a la guardia, que aparentemente no se fijó en él, y se quedó un momento de pie frente al asombrado rey.
Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición. Uno mayor que el gobernante de Israel lo había comisionado para que hablase. Declaró: “Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene”.
Mientras se dirigía a Samaria, Elías había pasado al lado de arroyos inagotables y de bosques imponentes, que parecían inalcanzables para la sequía. El profeta podría haberse preguntado cómo iban a secarse los arroyos que nunca habían cesado de fluir, y cómo podrían ser quemados por la sequía esos valles y colinas. La palabra de Dios no podía fallar. Como un rayo que baja de un cielo despejado, el anuncio del castigo inminente llegó a oídos del rey impío. Pero antes de que Acab se recobrase de su asombro, Elías desapareció. Y el Señor fue delante de él, allanándole el camino: “Sal de aquí hacia el oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí”.
El rey hizo diligentes averiguaciones, pero no pudo encontrar al profeta. La reina Jezabel, airada por el mensaje que los privaba a todos de los tesoros del cielo, consultó inmediatamente a los sacerdotes de Baal, quienes se unieron a ella para maldecir al profeta y desafiar la ira de Jehová. Se difundieron prestamente por todo el país las noticias de cómo Elías había denunciado los pecados de Israel y profetizado un castigo inminente. Algunos empezaron a temer, pero en general el mensaje celestial fue recibido con escarnio y ridículo.
Las palabras del profeta entraron en vigencia inmediatamente. La tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni la lluvia, se resecó y la vegetación se marchitó. Empezó a reducirse el cauce de corrientes que nunca se habían agotado, y los arroyos comenzaron a secarse. Pero las autoridades instaron al pueblo a tener confianza en el poder de Baal y a desechar las palabras ociosas de la profecía hecha por Elías, ya que Baal era quien producía las mieses en sazón, y proveía sustento para hombres y animales.
Los sacerdotes de Baal engañaban al pueblo
La profecía de Elías se oponía en solitario a las palabras de seguridad que ofrecían centenares de sacerdotes idólatras: si Baal podía seguir dando rocío y lluvia, entonces el rey de Israel debía adorarlo y el pueblo declararlo Dios. Resueltos a mantener al pueblo engañado, los sacerdotes de Baal continuaron ofreciendo sacrificios a sus dioses, y a rogarles noche y día que refrescasen la tierra. Con una perseverancia y un celo dignos de una causa mejor, pasaban mucho tiempo en derredor de sus altares paganos y oraban noche tras noche fervorosamente por lluvia. Pero no aparecían nubes en el cielo. No había lluvia ni rocío que refrescasen la tierra sedienta.
Pasó un año. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron, y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos que fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más.
Sin embargo, Israel no se arrepentía, ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiese. Dominada por un corazón orgulloso y enamorada de su culto falso, empezó a buscar alguna otra causa a la cual pudiese atribuir sus sufrimientos.
Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo, y acompañada en ello por casi todo Israel, Jezabel denunció a Elías como la causa de todas sus miserias. Sostenía que si se lo pudiese eliminar, la ira de sus dioses quedaría apaciguada y terminarían las dificultades. Instado por la reina, Acab instituyó una búsqueda muy diligente del profeta. Envió mensajeros a las naciones circundantes para encontrar al hombre a quien odiaba y temía. Y en su ansiedad, exigió a esos reinos y naciones que jurasen que no conocían el paradero del profeta. Pero la búsqueda fue en vano. El profeta estaba a salvo de la malicia del rey.
Frustrada en sus esfuerzos contra Elías, Jezabel resolvió vengarse matando a todos los profetas de Jehová. La mujer enfurecida masacró a muchos. Pero no a todos. Abdías, gobernador de la casa de Acab, había tomado a cien profetas, y arriesgando su propia vida, “los había escondido en dos cuevas, cincuenta en cada una, y les había dado de comer y de beber” (1 Rey. 18:4).
Sequía y hambruna durante dos años
Transcurrió el segundo año, y los cielos sin misericordia no daban señal de lluvia. La sequía y el hambre continuaban devastando todo el reino. Padres y madres se veían obligados a ver morir a sus hijos. Sin embargo, los israelitas apóstatas parecían incapaces de discernir en su sufrimiento un llamamiento al arrepentimiento, una intervención divina para evitar que diesen el paso fatal que los pusiera fuera del alcance del perdón celestial.
La apostasía de Israel era un mal más espantoso que todos los horrores del hambre. Dios estaba procurando ayudar a su pueblo a recobrar la fe que había perdido, y tuvo que imponerle una gran aflicción.
“¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero, más bien, que abandone su mala conducta y que viva? Yo no quiero la muerte de nadie. ¡Conviértanse, y vivirán!” (Eze. 18:23, 31, 32; 33:11).
Dios había mandado a Israel mensajeros para suplicarle que volviese a su obediencia. Se había despertado su ira contra los mensajeros; y ahora consideraban con odio intenso al profeta Elías. Si hubiese caído en sus manos, con gusto lo habrían entregado a Jezabel; como si al silenciar su voz pudieran impedir que sus palabras se cumpliesen.
Solo había un remedio para el castigado Israel: apartarse de los pecados que habían atraído sobre él la mano correctora del Todopoderoso. Se le había hecho esta promesa: “Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra” (2 Crón. 7:13, 14). Con el fin de obtener este resultado bienaventurado, Dios continuaba privándolos de rocío y lluvia hasta que se produjese una reforma decidida.