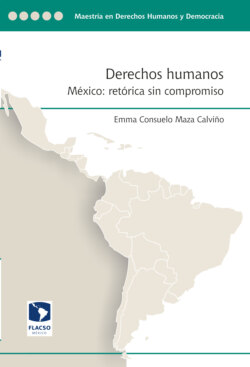Читать книгу Derechos humanos. México: Retórica sin compromiso - Emma Consuelo Maza Calviño - Страница 7
ОглавлениеModelo del bumerán y modelo de la espiral
Socialización de las normas
Según Keck y Sikkink, la teoría realista de las relaciones internacionales no había servido para explicar grandes transformaciones mundiales como el derrumbe de la Unión Soviética, la abolición de la esclavitud o el derecho al voto, lo que hizo que emergieran con fuerza otras teorías. Si bien reconocen que la teoría liberal ofrece una explicación más convincente del cambio,[1] no están de acuerdo con las motivaciones que para éste propone, pues supone que los actores actúan exclusivamente según sus propios intereses (Keck y Sikkink, 1999: 408). Estas autoras prefieren utilizar la teoría de la socialización de las normas que se basa en el estudio de actores cuya motivación básica son “ideas basadas en principios” y no sólo en el interés.
De esta forma, desarrollan una teoría sobre la socialización de las normas señalando que la influencia de la regulación internacional puede entenderse como un proceso de tres etapas y que éstas tienen un “ciclo de vida” (life cycle), en el que el cambio producido por las mismas en cada etapa está caracterizado por diferentes actores, motivos y mecanismos de influencia (Finnemore y Sikkink, 1998: 895; Khagram, Riker y Sikkink, 2002a: 15). La primera etapa del proceso es el “surgimiento de la norma” (norm emergence), que se da cuando existe una convicción de que se necesita cambiar algo. En esta etapa, los Estados adoptan una norma por razones políticas internas y si un suficiente número la pone en práctica alcanzará un umbral o “punto extremo” (tipping point),[2] para pasar a la etapa dos. En ésta, los Estados adoptan la norma en respuesta a la presión internacional, incluso si no existe una coalición interna que impulse su aprobación, porque lo hacen para mejorar su legitimidad hacia el interior (Finnemore y Sikkink, 1998: 898). La rápida ratificación de un tratado por muchos países puede ser señal de una “cascada de normas” (norms cascade) internacional (Khagram, Riker y Sikkink, 2002b: 15). Con el tiempo, en una tercera etapa, esta norma se acepta internamente y se vuelve incuestionable (Finnemore y Sikkink, 1998: 898).
Por otro lado, existen tres tipos de socialización de las normas basados en tres modelos de interacción social. El primero se puede categorizar como proceso de imposición forzada, negociación estratégica y adaptación instrumental de las normas y ha sido teorizado muy bien por los modelos racionales; el segundo es el de institucionalización y habitualización, que ha sido bien conceptualizado por el institucionalismo sociológico; y el tercero es el proceso de concienciar a la sociedad, que implica argumentación, diálogo y persuasión, en los que prevalece la racionalidad argumentativa (Risse y Sikkink, 1999: 11-17; Risse, 1999: 530-531). De esta forma, la socialización de las normas debe cumplir los tres tipos de socialización para poder aceptarse internamente. Se asume así que tanto las normas como las ideas basadas en principios tienen efectos constructivos en la identidad de los actores participantes (Schmitz y Sikkink, 2001: 12).
Lo anterior es la base de la teoría de las redes trasnacionales desarrollada por Keck y Sikkink, quienes importan el concepto de ‘red’ de la sociología y lo aplican a las relaciones internacionales, negándose a separar las relaciones internacionales de la política comparativa (Keck y Sikkink, 1998: 20). Así, acuden “a las tradiciones sociológicas que se concentran en relaciones complejas entre actores, la construcción intersubjetiva de marcos de significado y la negociación y maleabilidad de identidades e intereses” recurriendo a las tradiciones de los constructivistas en la teoría de las relaciones internacionales y la teoría de los movimientos sociales en política comparada (Keck y Sikkink, 1998: 21). De este modo, la teoría de las redes insiste en que se puede influir en individuos, grupos y Estados mediante una mezcla de persuasión, socialización y presión (Keck y Sikkink, 1999: 409).
Redes trasnacionales de cabildeo e influencia (rtci)
La teoría de las redes retoma la idea constructivista de que “las identidades internacionales se construyen o forman por medio de la práctica y el discurso político, y que se puede rastrear el proceso y los límites materiales e ideológicos que tiene esta construcción dentro de un contexto histórico y político determinado” (Keck y Sikkink, 1999: 409). En este sentido, dicha teoría ofrece una explicación del cambio trasnacional, incluyendo transformaciones recíprocas de las preferencias e identidades de los actores que participan en la sociedad trasnacional (Keck y Sikkink, 1999: 409). Las rtci son redes de activistas que incluyen a actores relevantes que trabajan internacionalmente en un tema o asunto y que están enlazados por los valores que comparten, su discurso común y por constantes intercambios de información y servicios. Su objetivo es transformar el comportamiento de los Estados y organizaciones internacionales e implementar los estándares internacionales en Estados específicos o a nivel internacional (Keck y Sikkink, 1998: 18-19). Los principales actores de estas redes de defensa son las organizaciones internacionales y las nacionales[3] (Keck y Sikkink, 1998: 27).
Estas redes funcionan con el poder de la información, de sus ideas y de sus estrategias, realizando una persuasión o socialización que entraña razonar con los opositores, además de ejercer presión, alentar sanciones y provocar vergüenza mediante las políticas de la información, la simbólica, la de apoyo y presión, y la de adjudicación de responsabilidades (Keck y Sikkink, 1998: 36-37). Se busca con esto ejercer una presión moral, la cual implica lo que algunos han llamado la “movilización de la vergüenza” (shaming), cuando se hace público el comportamiento de los actores sobre los que se quiere influir para que este comportamiento sea examinado internacionalmente. Los activistas ejercen presión moral a partir de la hipótesis de que los gobiernos valoran la buena opinión de los demás. En la medida en que las redes pueden demostrar que un Estado viola las obligaciones internacionales o no vive a la altura de lo que él mismo afirma, esperan comprometer su credibilidad lo suficiente para motivar un cambio de táctica o de comportamiento (Keck y Sikkink, 1998: 46).
Estas redes sirven para tres propósitos: a) ponen en la agenda internacional a los Estados que violan las normas, recordando a los Estados liberales su propia identidad como promotores de derechos humanos con tal acción; b) dan poder y legitiman las peticiones de los grupos de oposición internos, protegiendo a su vez a los activistas del país; y c) desafían a los gobiernos que violan las normas al crear una estructura trasnacional que presiona a estos regímenes “desde arriba” y “desde abajo” (Risse y Sikkink, 1999: 5). Como ya se mencionó, estas redes trasnacionales son parte de la teoría constructivista, ya que trabajan con base en convicciones y valores. La legitimidad de los principios de derechos humanos es lo que hace a los “gobiernos-meta” (target governments) más vulnerables a una pérdida de la legitimidad y a la “movilización de la vergüenza” en la sociedad internacional como resultado del no cumplimiento con el derecho internacional de los derechos humanos (Risse, Ropp y Sikkink, 1999; Keck y Sikkink, 1998). De esta forma, la “movilización de la vergüenza” es usada para subrayar la brecha entre la proclamada identidad liberal del país, por un lado, y su falta de voluntad para conducirse en consecuencia, por el otro. La “movilización de la vergüenza” implica un proceso de persuasión, debido a que convence a los líderes de que su comportamiento es inconsistente con el que aspiran tener (Risse, 2000: 188).
La teoría de la socialización de las normas ha sido utilizada por Keck y Sikkink para explicar el efecto del bumerán, que se basa en el trabajo de las rtci (1998), y posteriormente por Risse, Ropp y Sikkink para desarrollar el modelo de la espiral (1999).
Modelo del bumerán
El “efecto de bumerán” se da cuando los grupos internos, al no encontrar espacios al interior de su Estado, se conectan directamente con actores internacionales, quienes les ayudan a presionar a su propio Estado ‘desde arriba’ —con los movimientos trasnacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales (ongi), organizaciones intergubernamentales (oig) de derechos humanos, grupos de donantes y otros Estados que presionan al país que viola la norma—; y “desde abajo” —con la oposición, ong locales y los movimientos sociales nacionales que han sido legitimados y potenciados por el trabajo internacional—. Así, los actores trasnacionales amplifican las demandas de los grupos internos (Risse y Sikkink, 1999: 18), logrando cambios en derechos humanos mediante la presión. De esta forma, las organizaciones y la oposición nacional salen al exterior presentando información sobre las violaciones a los derechos humanos en el país y la red trasnacional presiona al gobierno del país involucrado para cambiar la situación.
Modelo de la espiral
El modelo de la espiral se basa en el del bumerán, aunque va más allá. Risse señala que la evolución de las prácticas de derechos humanos recuerda no sólo a un bumerán que se arroja y regresa, sino también a una espiral de varios bumeranes que cruzan repetidamente las fronteras nacionales. En este modelo, se revela cómo los gobiernos tienen más probabilidades de responder a presiones trasnacionales, qué se puede esperar en varias etapas y, más importante, por qué la sociedad civil trasnacional es importante para que exista un cambio en las prácticas locales de derechos humanos al continuar haciendo girar la espiral (Risse, 2000: 190-191). Este modelo trata de explicar los mecanismos casuísticos y a los actores involucrados en el proceso de socialización de los estándares internacionales de derechos humanos a nivel local. El modelo de la espiral conceptualiza un proceso de socialización con múltiples fases, lógicas de acción específicas y condiciones adscritas a las diferentes fases (Risse y Sikkink, 1999: 19).
Las cinco fases del modelo de la espiral
Fase 1. Represión y activación de la sociedad civil trasnacional
La espiral inicia con una situación represiva en algún país, es decir, cuando hay un marcado deterioro en el respeto a los derechos humanos. La lucha por el poder político es casi siempre la razón principal de que los gobiernos represivos abusen de los derechos humanos (Risse y Sikkink, 1999: 22; Risse, 2000: 191).
Fase 2. Negación
Se coloca al Estado represor en la agenda internacional, en lo general por los esfuerzos de la sociedad civil trasnacional. Los Estados represores comúnmente reaccionan negando las acusaciones de abusos a los derechos humanos, clamando, además, que la crítica constituye una intervención ilegítima en los asuntos internos del país, y muchas veces logran el apoyo interno contra los “extranjeros”. El más grande desafío es pasar a la tercera fase. Esta transición depende principalmente de la fuerza de la movilización trasnacional en conjunto con la vulnerabilidad del gobierno represor a las presiones internacionales. La fase de negación puede durar un largo tiempo. Los países autoritarios, presionados a actuar, liberan algunos controles en el discurso público, permitiendo que los grupos internos de oposición se desarrollen y critiquen al gobierno. La vulnerabilidad de gobiernos represivos también puede venir de un país que tiene tradición de aceptar los compromisos normativos (Risse y Sikkink, 1999: 22-24; Risse, 2000: 193-194).
Fase 3. Concesiones tácticas
Si la sociedad civil trasnacional logra aumentar la presión, es probable que el Estado violador busque mitigar la crítica internacional. En este punto, el gobierno represivo hace concesiones para recuperar el apoyo económico o militar, o bien, para disminuir el aislamiento internacional. Aunque el gobierno puede mejorar temporalmente la situación —por ejemplo, mediante la liberación de detenidos—, las condiciones de los derechos humanos no mejoran mucho (Risse, 2000: 196-197). En algunos casos, los gobiernos responden con una combinación de concesiones tácticas y continúan la represión, pero finalmente, pierden el control de la situación interna, por lo que enfrentan dos opciones: cambiar o dejar el poder. Según Risse, pasar a esta etapa es la parte más difícil. El efecto más importante de la movilización trasnacional contra un gobierno no es el cambio en el comportamiento del gobierno, sino facilitar la movilización social en el ámbito interno del Estado represor. Es más probable que en este momento cambie el enfoque de las actividades, del nivel trasnacional al nivel nacional. La movilización trasnacional, en esta etapa, empodera y legitima las demandas de la oposición interna y protege también la integridad física de muchos activistas en el terreno (Risse, 2000: 198). Aquí el Estado ya no niega la validez de los estándares de derechos humanos e incluso empieza a discutir con los críticos externos sobre los abusos a los derechos humanos. Ésta es la fase más precaria del modelo de la espiral. El proceso se mueve hacia delante, en dirección a un cambio duradero en las condiciones de derechos humanos sólo si la oposición doméstica y la sociedad civil son capaces de usar el bumerán proporcionado por las coaliciones trasnacionales para movilizar el interior del país. Hacia el final de la fase de concesiones tácticas, los gobiernos violatorios no están en control de la situación nacional (Risse y Sikkink, 1999: 25-28; Risse, 2000: 199).
Los autores argumentan que aquí se establece la base para el cambio normativo, ya que los líderes de estos países tienden a creer que “hablar no cuesta” (talk is cheap) y no entienden el grado en el que se pueden ver “entrampados” por su propia retórica y esto se convierte en parte de la socialización de las normas (Risse y Sikkink, 1999: 27). Al permitir que los grupos de defensa internos formen vínculos con los grupos trasnacionales, los gobiernos abusivos, consciente o inconscientemente, les dan un reconocimiento de facto. En este punto, sólo dos opciones son realistas: una liberalización controlada o una mayor represión seguida de un derrocamiento del gobierno (Risse y Sikkink, 1999: 28).
El efecto más importante de las concesiones tácticas es, por tanto, abrir un espacio para la movilización de la oposición doméstica. Si ésta ya se encuentra completamente movilizada alrededor de las normas de derechos humanos y si está suficientemente vinculada con las redes trasnacionales, el gobierno represivo tiene presión de “arriba” y de “abajo”, y rápidamente pierde sus opciones políticas (Risse, 1999: 538).
Fase 4. Estatus prescriptivo
Los gobiernos llegan a esta etapa después de que han sido confrontados por grupos de oposición internos movilizados y por coaliciones trasnacionales. En este punto, ocurrirá la liberalización ya sea desde arriba o por un cambio de régimen. El movimiento para consolidar mejoras a los derechos humanos es resultado de la presión de la oposición del país, vinculada con la sociedad civil trasnacional (Rise y Sikkink, 1999: 29; Risse, 1999: 538; Risse, 2000: 200). Se alcanza esta fase si, y/o cuando, el gobierno nacional acepta completamente la validez moral de las normas de los derechos humanos y empieza a institucionalizarlas en su legislación. La naturaleza vinculante de las normas de derechos humanos ya no es controversial, aun cuando en el comportamiento real se continúe violándolas.
Los gobiernos aceptan la validez de las normas de derechos humanos si y/o cuando: 1) las ratifican varios instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo sus protocolos adicionales; 2) se institucionalizan en la Constitución o en la legislación del país; 3) se crea una comisión independiente o proporcionan algún mecanismo para que los ciudadanos puedan presentar quejas sobre las violaciones a los derechos humanos; 4) se reconoce públicamente su validez, independientemente del público (nacional o internacional); 5) no denuncian más a la crítica como interferencia en asuntos internos; y 6) se comprometen en un diálogo con sus críticos (Risse, 2000: 199-200). En esta fase, se desarrolla un verdadero diálogo sobre mejoras concretas en las condiciones de derechos humanos entre la sociedad trasnacional, las oig, las organizaciones nacionales y el gobierno del país-meta (Risse, 2000: 201). Es decir, ocurre un proceso argumentativo de persuasión.
El objetivo de esta interacción discursiva es lograr un consenso argumentativo voluntario y buscar la verdad; no se trata de presionar al otro a adoptar los propios puntos de vista o valores morales del mundo. Otra condición para que se pueda hablar de un comportamiento argumentativo y de política deliberativa se relaciona con la existencia de una esfera pública en la cual los actores tienen que explicar y justificar su comportamiento regular y rutinariamente. Una condición final para los procesos argumentativos es la necesidad de que los actores se reconozcan entre sí como iguales y tengan un acceso igual al discurso que también debe ser abierto a otros participantes y público (Risse, 1999: 234).
Fase 5. Comportamiento consistente con las normas
Una vez que los derechos humanos logran un estatus prescriptivo, la sociedad civil trasnacional juega un papel importante en lograr que los hechos sean iguales que las palabras.[4] En esta fase, es crucial que las coaliciones internas y trasnacionales mantengan la presión para lograr mejoras sostenidas en las condiciones de derechos humanos. La dificultad particular en esta fase es que, como las graves violaciones a los derechos humanos realmente disminuyen, la atención internacional también declina ya que las instituciones internacionales y los Estados occidentales se muestran satisfechos con el discurso del gobierno. Sólo cuando el gobierno refleja sus palabras en hechos se puede alcanzar la etapa final de la espiral, donde el gobierno cumple con el derecho internacional de los derechos humanos en una forma habitual (Risse, 2000: 202-203).
La teoría de las redes desarrollada por Keck y Sikkink (1998) se ha utlizado en muchos casos para explicar los cambios en materia de derechos humanos en diferentes países con base en el efecto de bumerán y la teoría de la espiral (Risse, Ropp y Sikkink, 1999). Aunque algunos autores han aplicado dichas teorías a México (Sikkink, 1993; Keck y Sikkink, 1998; Anaya, 2008; Aikin, 2007), no han profundizado en el trabajo de las rtci, particularmente desde las organizaciones internas, ni en el análisis de si los cambios logrados han sido de discurso o comportamiento.