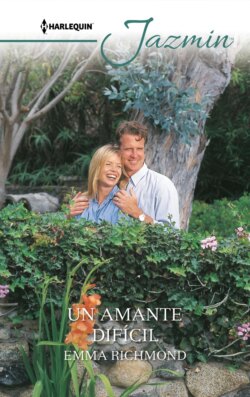Читать книгу Un amante difícil - Emma Richmond - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеEL JARDINERO iba de traje, los crisantemos lucían sus protectores de papel, y cuando su madre la llamaba, Abby acudía corriendo. Nada había cambiado. Pero debería cambiar, pensó la joven con un suspiro. Las cosas tenían que cambiar radicalmente.
Una crisis, había dicho su madre. Otra. En un momento de distracción, tal y como ella lo había definido, había permitido que un hombre entrara en su casa para ver los libros de su último marido. Él había concertado una entrevista y todo eso, se había presentado incluso con cartas de recomendación, pero ella de repente se había puesto nerviosa. Y Abby debía ir a casa de inmediato.
Así que Abby Hunter había ido a casa. Se había tomado una semana libre, demasiado tiempo para disgusto de su empresa, y directamente del trabajo había salido disparada para allá. Bajó del coche, todavía ataviada con sus zapatos de tacón alto y su traje formal tan elegante como el del jardinero, y se dirigió lentamente hacia la casa. Alta, delgada, siempre de punta en blanco, con unos maravillosos ojos de color gris claro, Abby poseía una insolente y altiva belleza que la mayor parte de la gente encontraba intimidante. Con su cabello rubio y ondulado exquisitamente recogido en la nuca, parecía el epítome de la mujer moderna. Aunque no estaba del todo segura, pensó con una sonrisa, de que las mujeres modernas siempre acudieran a las llamadas de sus madres. La presencia de sus hermanas nunca era reclamada, sólo la de Abby. Helen y Laura ya estaban casadas y tenían unos trabajos de alta categoría, pero aun así…
La puerta principal se abrió de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Al examinar el rostro de su madre en busca de signos inequívocos de tensión, y no encontrarla peor que de costumbre, Abby esbozó una leve y contenida sonrisa:
–Hola.
–Hola, querida –la saludó su madre, nerviosa–. Siento haberte molestado.
–No te preocupes. Pero me gustaría que no me miraras como temiendo que fuera a darte una bofetada. Sería desastroso para mi imagen.
–Es que me siento tan… inferior a tu lado. Eres siempre tan eficiente, estás tan segura de ti misma…
–Sí –asintió Abby con tono suave, y no le dijo, como podría haberle dicho y habría querido decirle tantas veces, que era precisamente así como había querido ser. Siempre responsable de sus actos, siempre prudente y siempre al mando de todo: lo cual explicaba por qué existía aquella barrera entre ellas. Una barrera que ambas habían erigido–. Bueno –entrando en la casa, preguntó con la enérgica eficiencia que la caracterizaba–, entonces, ¿dónde está ese tipo?
–No seas tan brusca, Abby –le suplicó su madre, quejumbrosa–. Por favor, no. Me he esforzado tanto…
–Lo sé –suspiró Abby. Conteniendo su impaciencia, le pasó un brazo por los hombros, le quitó de las manos el plumero que siempre solía llevar a modo de bastón y la hizo sentarse con delicadeza en una silla del vestíbulo–. Vamos, cuéntamelo todo.
–Vino hace unos días, y es perfectamente amable y educado, pero… ¡oh, Abby, lo que pasa es que no puedo con él! Tuve que contarle lo de papá, y él no lo sabía, ¡y de verdad que no puedo quedarme todo el día en casa sólo para asegurarme de que no me va a robar la plata de la casa! –exclamó, consternada.
–No, claro –convino Abby, sabiendo que aquello no tenía absolutamente nada que ver con la plata de la casa. Sabía que su madre todavía no soportaba hablar de su marido con nadie, ni siquiera con ella, y ciertamente no con un extraño que evidentemente le había hecho preguntas que no estaba en condiciones de contestar.
Aunque tampoco Abby estaba en condiciones de contestarlas. Su madre parecía pensar que era la única que sufría, pero ella también, y además estaba terriblemente preocupada por las deudas que había dejado su padre. Y por una carta que estaba empezando a provocarle pesadillas.
Con la mirada baja y retorciéndose las manos, su madre añadió en voz baja:.
–Tú te las arreglarás con él, ¿verdad, querida? Eres mucho más fuerte que yo, y mucho más… eficaz. Siempre te enfrentas a los problemas mucho mejor que yo.
«Sí, pero porque tú me obligas a hacerlo», se dijo Abby para sus adentros.
–¿Quiere comprar los libros?
–No lo sé, pero yo nunca podría venderlos, Abby…
–No –la interrumpió para que no se entristeciera aún más. Pero algo habría que vender para pagar las deudas. La casa, por ejemplo, era demasiado grande para que viviera en ella una sola persona. Pero su madre aún no estaba preparada para eso–. Entonces, ¿qué es lo que exactamente ha venido a hacer aquí?
–Sólo a mirar los libros. Me dijo que era historiador militar… o algo así… –añadió con tono vago.
–Deberías haberle dicho que volviera después, cuando tú te encontraras mejor.
–¡Lo intenté, Abby! Lo intenté, pero tiene ese aspecto que… –se defendió–. ¡Una de esas personas a las que, con sólo mirarlas, te sientes impulsada a prometerles cualquier cosa!
–¿Qué le has prometido? –le preguntó Abby, alarmada.
–¡Nada! De verdad. Bueno, sólo que podría quedarse aquí el tiempo que quisiera.
–¿Y cuánto tiempo te dijo él que le gustaría quedarse? –inquirió, suspirando.
–Una semana. Quizás una semana. ¡Y no ha dejado de preguntarme por tu padre!
–¿Preguntarte qué, exactamente?
–¡No lo sé! Sólo sobre él, sobre cómo era…
–¿Lo conocía?
–No lo sé, no me lo ha dicho.
–¿Cómo se llama?
–Turner, Sam Turner.
–He mirado todos los papeles de papá, y definitivamente no hay mención alguna de nadie con ese nombre. ¿Dónde está ahora? ¿En el despacho?
–No, ha salido a comer. Me pone nerviosa, Abby.
Cuando su madre se ponía nerviosa, pensó Abby, la vida se volvía muy, pero que muy complicada.
–¿Te quedarás, verdad? –la miró preocupada–. Oh, ese debe de ser mi taxi –añadió aliviada. Ruborizándose, se levantó y agarró presurosa la maleta que Abby no había visto al lado de la puerta principal.
–¿Tu taxi? –repitió Abby, sorprendida–. ¿Adónde te vas?
–A casa de Lena, a pasar allí unos días. ¿No te lo he dicho?
–No –negó secamente Abby.
–Oh, yo creía que sí. Serás amable con él, ¿verdad? –le suplicó–. Si era amigo de tu padre…
–¿Pero no habías dicho que es un completo desconocido?
–Sí, pero si papá le escribió, debió de conocerlo, ¿no te parece?
–Supongo.
–Te llamaré cuando llegue, sólo para hacerte saber que estoy bien –y después de besar a su hija en la mejilla, abrió la puerta y salió apresurada.
Abby pensó que Sam Turner debía de ser un hombre muy especial para haber ahuyentado a su madre de ese modo. Tanto sus hermanas como ella habían intentado sin éxito que se alejara de aquella casa por una temporada, después de que muriera su marido. Si habían fracasado estrepitosamente, ¿qué tenía Sam Turner para que su madre huyera de su presencia con tanto apresuramiento? Pero Abby no tardó en descubrir la respuesta. Mientras el taxi salía de la casa, distinguió un hombre dirigiéndose hacia allí. Y, por primera vez en su vida adulta, el corazón le dio un vuelco en el pecho.
Su camisa no era de un blanco inmaculado, como la de James, el jardinero, pero aunque hubiera llevado un saco por vestimenta habría destilado la misma elegancia. Alto, delgado, pelo castaño, nariz recta y orgullosa y pómulos salientes. Hipnotizada, Abby continuó observándolo hasta que él se acercó tanto que pudo verle los ojos: de un azul intenso que habría podido pararle los pies a un elefante. En toda su vida no había visto a un hombre más descaradamente masculino.
A la defensiva, Abby vio que primero miraba a Janes, que ya había empezado sus tareas, y luego a ella, que todavía llevaba en la mano el plumero que le había quitado a su madre. Su rostro era absolutamente inexpresivo, y Abby esperaba que el suyo también.
–Si ese hombre es el jardinero, supongo que usted será el ama de llaves –declaró con una voz baja, profunda, ligeramente áspera.
–No –negó Abby–. Soy la hija –y añadió con tono tranquilo–: Aunque tengo que reconocer que el hecho de que un jardinero vista de traje es un tanto estrambótico. ¿Es usted el señor Turner?
El hombre entornó ligeramente los ojos al detectar su tono, y asintió con la cabeza. Mirando fijamente aquellos hipnóticos ojos azules, Abby creyó detectar un cierto desprecio en sus profundidades, lo cual bastó para tocar su fibra sensible. Con la insolente sonrisa que había ensayado habitualmente durante cerca de catorce años, le preguntó:
–¿Podría ver su identificación?
–La señora Hunter ya ha visto mis papales –sonrió desdeñoso.
–Yo no soy la señora Hunter.
–No –convino él–. Usted no es la señora Hunter. Mis papeles están en el despacho.
Abby concluyó, aun sin haber encontrado una sola prueba a su favor, que era un tipo arrogante y egoísta, un hombre acostumbrado a salirse siempre con la suya. Un hombre para el que la más básica de las cortesías era una pérdida de tiempo, un hombre que podía hacer que arriesgara su corazón… Absurdo. Con un gesto un tanto displicente, lo invitó a entrar. Cerró la puerta principal y lo siguió al despacho. Observó que sus movimientos tenían una gracia fluida, natural.
El hombre abrió el maletín que había dejado sobre el amplio escritorio, sacó algunos papeles y se los entregó. Luego esperó tranquilamente a que los examinara. Sujetando el plumero bajo el brazo, Abby desdobló los papeles con lentitud, muy consciente de que la estaba observando, y de que la estaba poniendo tan nerviosa a ella como había hecho con su madre. Pero se obligó a concentrarse y leyó rápidamente la carta de presentación de un tal profesor Wayne, de Oxford, y luego una carta de su padre invitándolo a visitarlo. Una oleada de tristeza la invadió al reconocer la enérgica rúbrica de su padre, gráfico recuerdo del vigor que antaño había poseído. Disimulando su dolor, comentó:
–No son unas pruebas muy fehacientes de su identidad. Podrían haber sido robadas. ¿No tiene pasaporte?
–No lo llevo conmigo.
–Entonces tendrá que comprender al menos que me vea obligada a ser prudente. En estos días que corren, toda prudencia es poca.
–Desde luego.
–¿No le importará que lo compruebe llamando al profesor Wayne?
–Adelante.
Abby le lanzó una meliflua sonrisa, y sentándose elegantemente en el borde del escritorio, levantó el auricular para marcar el número que figuraba a la cabecera de la carta de presentación. Él, por su parte, observaba con atención todos y cada uno de sus movimientos.
Negándose a sentirse intimidada, y a desviar la mirada de aquellos ojos que parecían quemarla, habló brevemente con la persona que se puso al teléfono y la pasó inmediatamente con el profesor Wayne. Le hizo preguntas que él contestó, y cuando hubo recibido una adecuada descripción de Sam Turner, le dio las gracias y colgó.
–¿Interesada? –murmuró él.
–No –negó–. Usted no es mi tipo.
–No, ni el suyo el mío. Imagino que le gustarán los hombres manejables, señorita Hunter, que no saben replicar y lo encajan todo.
–Usted siempre replica y no encaja nada, ¿no, señor Turner?
Él no contestó, sino que continuó observándola, y cuando desvió la mirada hacia la ventana, Abby se negó a reconocer el inmenso alivio que la invadió de repente. En aquel momento James estaba podando unos setos. Ciertamente podía ser un tipo estrambótico, pero también era un excelente jardinero. Y si algún día la casa llegaba a venderse, algo que inevitablemente tendría que ocurrir, entonces James se quedaría sin empleo. A no ser que su nuevo propietario lo contratase. Con un mal disimulado suspiro, se bajó del escritorio.
–Le permitiré continuar con lo que esté haciendo –declaró con una brusquedad que resultaba insultante–. Pero, por favor, no toque nada más de esta habitación. El escritorio está, naturalmente, prohibido.
–Naturalmente –convino él con tono inexpresivo.
–Y es necesario que se ponga guantes cuando toque los documentos antiguos. ¿Qué horario sigue? –sin darle oportunidad a contestar, miró su reloj–. Ahora son las dos y media; podríamos fijarlo de nueve a seis.
Como él no respondió, Abby levantó la mirada, y la expresión que vio en sus ojos la hizo sentirse definitivamente descontenta consigo misma.
–¿Por qué tanta hostilidad?
–Precaución –lo corrigió ella.
Sam Turner inclinó la cabeza sin dejar de mirarla a los ojos.
–¿Cómo era él?
–¿Quién?
–El señor Hunter.
–Bondadoso. ¿Y usted? ¿Cómo es usted? –le preguntó Abby con remota altivez.
–Bondadoso no, desde luego –esbozó una mueca–. Ya lo sabrá usted para cuando me vaya.
Abby giró sobre sus talones y se marchó. Tenía una sensación de rabia, de derrota y de ridículo. ¿Que no era bondadoso? Desde luego, podía creerse eso. Y ella que se había prometido ser amable con la gente… Sabía que se ponía mordaz cuando estaba nerviosa. Pero tuvo que corregirse: no había sido mordaz, sino venenosa. Porque se había sentido amenazada. Con gesto ausente, se puso a limpiar el polvo de los armarios de la cocina con el plumero. «Te las arreglarás con él», le había dicho su madre. Y lo haría; por supuesto que lo haría. ¿Pero entonces por qué el corazón le latía tan rápido? ¿Por qué se sentía… tan destrozada?
Puso a calentar agua y se preguntó qué haría a continuación. Nunca en toda su vida había dejado de saber lo que estaba haciendo, o lo que quería hacer en cada momento. Nunca antes se había sentido así. «Por el amor de Dios, intenta sobreponerte», exclamó para sus adentros. «Sólo es un hombre. ¡Has estado relacionándote con hombres durante toda tu vida adulta». Sí, sólo era un hombre, pero con unos ojos azules que podían desnudarle el alma a cualquiera.
Lo cual tal vez no fuera tan malo. Porque su alma no había visto la luz durante catorce años. Se acercó a la ventana y miró sin ver el jardín. Toda su apariencia de eficiencia y frialdad no era más que una fachada, una gran mentira. Aunque nadie lo sospechaba, ya que a nadie le había importado, pensó con una sonrisa sin humor. Y apenas el día anterior había hecho el firme propósito de corregirse, de enfrentarse a lo que había sido su vida… por mucho que le costara.
Repasó rápidamente su vida, o al menos sus últimos catorce años de existencia. Durante mucho tiempo había sabido que no quería vivir esa vida, una vida que no le pertenecía. Una vida que resultaba tan insatisfactoria como estéril. Comprometida con un hombre «adecuado», pero al que no amaba, empleada en un bufete de abogados, que detestaba… Pero entonces, ¿por qué había tardado tanto tiempo en admitirlo? No lo sabía.
Catorce años atrás se había convertido deliberadamente en alguien que no había querido ser. Si había sido por orgullo, por furia o por falta de autoestima, eso no importaba; lo importante era que lo había hecho a propósito. Y catorce años era demasiado tiempo para vivir una mentira. Había protegido su vulnerable corazón detrás de una falsa imagen que con los años había dejado de ser falsa. Y la gente creía en ella. Creían lo que ella quería que creyeran, como Sam Turner lo estaba creyendo. ¿Pero cómo podría desandar ese camino? Ni siquiera estaba segura de poder recordar cómo había sido antes: sólo que había sido la antítesis de lo que ahora era.
Bajó la mirada a su anillo de compromiso, se lo quitó y se lo guardó en un bolsillo. Esa misma noche telefonearía a Peter para decirle que todo había terminado. Y cuando volviera a su trabajo, presentaría su carta de dimisión.
–¿Es que no podía permitirse una sauna? –preguntó una voz seca a su espalda.
Se volvió rápidamente para descubrir a Sam Turner, y sólo entonces se dio cuenta de que la cocina estaba llena de vapor, el que emanaba del agua que había puesto a calentar, y también de tensión. No permitiría que aquel hombre se impusiera a sus resoluciones. Porque era capaz de ello; ella lo sabía instintivamente.
–¿Qué es lo que desea?
–Café. La señora Turner me dijo que me lo sirviera yo mismo, como si estuviera en mi casa –la informó mientras sacaba dos tazas del armario–. ¿Lo quiere con leche? ¿Con azúcar?
–Sí, con leche y con azúcar –murmuró–. ¿Y qué otras comodidades domésticas se ha permitido en esta casa, señor Turner?
–Ninguna –sonrió, mirándola por encima del hombro–. ¿Cuáles le gustaría a usted que me permitiera?
–Ninguna –replicó, negándose a desviar la mirada de aquellos ojos azules tan terriblemente fríos. Ella siempre había tratado a los hombres como si fueran juguetes; útiles juguetes. Su comportamiento durante los últimos catorce años había consistido en no pensar y no sentir, simplemente actuar. Lo estaba haciendo en aquel preciso momento, y quizá no estuviera tan mal. Aquél no era el momento más adecuado para volver a ser la persona que había sido, incluso aunque lo hubiera sabido. Aquel hombre representaba definitivamente una amenaza para su tranquilidad de espíritu, y las amenazas eran algo que no necesitaba para nada en esa etapa de su vida.
–¿Quién es usted? –le preguntó él de repente.
–¿Perdón?
Tomándose su tiempo mientras sacaba la leche de la nevera y la echaba en el café, le respondió:
–Simplemente me preguntaba qué lugar ocupaba entre sus hermanas.
–Soy la más joven. Gracias –añadió cuando él le ofreció la taza de café.
–De nada. Le gusta triturar a los hombres con los tacones de aguja de sus zapatos, ¿verdad?
–Siempre. ¿Y a usted le gusta que lo trituren, señor Turner? –replicó sin pensar.
Él se limitó a sonreír con expresión divertida.
–¿De dónde es usted? –inquirió Abby, intentando reconducir la situación.
–No de muy lejos –respondió mientras se apoyaba en el fregadero, tomando un sorbo de café.
–¿Trabaja con el profesor Wayne, en Oxford?
–¿No se lo preguntó a él?
–No.
–Mal hecho.
–Tenga cuidado, señor Turner. La decisión de que se le permitiera trabajar aquí… en cualquier momento puede ser revocada.
Él la miró como si no le importase nada en absoluto lo que pudiera decidir al respecto. Y continuó observándola con descarada atención. Abby sintió ganas de lanzarle el café a la cara.
–¿Durante cuánto tiempo estuvo su padre coleccionando libros sobre la guerra de Crimea?
–Desde que era joven, creo –respondió ella.
–Es una colección enorme.
–Y también muy valiosa.
Abby deseaba desesperadamente sentarse, pero no lo hizo ya que eso la habría colocado en una situación de desventaja.
–¿Cómo lo conoció? Nunca mencionó su nombre antes de… morir.
Sam bajó la mirada a su taza de café, y respondió con tono suave:
–Yo no lo conocí.
–¿Pero quería conocerlo?
–Sí. Su madre me dijo que falleció hace unos diez meses.
–Así es, de un ataque cardíaco –explicó, aunque eso era algo en lo que no quería pensar, y mucho menos hablar.
–¿Durante cuánto tiempo estuvieron casados?
–Creo que estamos siendo un poquito indiscretos… Jamás habría pensado que le gustaría mantener este tipo de conversaciones, señor Turner.
–¿Y qué habría pensado que me gustaría, si se puede saber?
–Yo… nada en absoluto –repuso rápidamente, ya que su réplica la había tomado por sorpresa–. Usted no me interesa lo más mínimo. Pero veamos… Helen y Laura llegaron aquí cuando tenían seis años. Ahora tienen treinta y cuatro, lo que quiere decir…
–¿«Llegaron aquí»?
–… que han pasado veintiocho años desde entonces –continuó, como si él no la hubiera interrumpido–. Y mis padres ya llevaban dos años casados…
–¿«Llegaron aquí»?
–Todas fuimos adoptadas, señor Turner –al ver que seguía mirándola fijamente, le preguntó con ligera impaciencia–: ¿Contesta eso a su pregunta?
–Sí –afirmó, y se irguió casi bruscamente–. Será mejor que continúe.
–¿Con qué? –le preguntó Abby–. ¿A qué aspecto en particular se está dedicando?
–Específicamente a ninguno –y se fue con su taza de café en la mano.
A Abby le extrañó aquella reacción, en la que la tensión había pasado a sustituir a la burla. Pero tuvo que olvidarse de eso, ya que tenía problemas más urgentes que analizar que la personalidad de Sam Turner. Salió para recoger su maleta del coche, y la subió a su habitación. Después de quitarse la chaqueta, sacó el anillo de compromiso del bolsillo y se sentó en la cama a examinarlo. Era un bonito anillo, muy caro, pero no le había sido regalado con amor. Peter se había comprometido con ella por la misma razón que ella con él: por conveniencia. Con su presencia, Abby habría podido adornar su hogar, mantener conversaciones inteligentes con sus clientes e invitados… y él habría constituido una excelente pareja para ella. Para ambas familias, aquella unión había sido excelente. Y quizá lo fuera, pero Abby quería algo más que simple interés compartido y razonado.
«Es un comienzo», se aseguró a sí misma. Definitivamente, era un comienzo. Abrió el bolso y guardó dentro el anillo, con la carta que su padre le había dejado… y con la que tendría que hacer algo. No podía desentenderse de ella con la excusa de que no tenía tiempo… Irritada e inquieta, se acercó a la ventana para contemplar los jardines. Era finales de octubre, pero aun así hacía tanto calor como en un día de verano. Deberían vender la casa. ¿Pero cómo podría persuadir de ello a su madre? No quería hacerle más daño. No era una mujer malintencionada, a pesar de la impresión que pudiera dar. Sobre todo a Sam Turner. Pero no le importaba lo que él pudiera pensar de ella. Sam Turner no era relevante.
¿Pero entonces por qué no podía dejar de pensar en él?
A la mañana siguiente se puso unos elegantes pantalones y una preciosa camisa de manga corta. Se dijo que no lo hacía por intentar impresionar a Sam Turner. Simplemente no tenía ropa más informal. La imagen que presentaba al mundo no se lo permitía, y ese aspecto, pensó mientras lo hacía entrar en la casa, era uno de los más absurdos de toda aquella farsa. «Has ido demasiado lejos, Abby», se repitió una vez más. «Demasiado lejos».
–¿Pasa algo malo? –le preguntó Sam con tono suave al entrar en la casa.
–No –negó de manera automática, y luego se interrumpió, porque pensó que habría sido divertido reírse de aquellas absurdeces suyas con él, contarle lo que había estado pensando…–. ¿Café? –le ofreció cuando él pasó al despacho.
Sam Turner se volvió, mirándola con una expresión de burlona sorpresa.
–Bueno, ¿quiere o no quiere café? –le preguntó, volviendo a su arisca actitud.
–Sí. Solo, por favor.
Y se fue para preparárselo. Minutos después regresó al despacho con su taza. Cerca de la mitad de los libros estaban fuera de sus estantes, amontonados sin orden ni concierto sobre el escritorio, y Sam estaba contemplando un mapa que había desplegado sobre ellos.
–Espero que tenga intención de volverlos a colocar donde estaban –lo recriminó mientras encontraba un hueco en la mesa para dejarle el café.
Él no se molestó en contestarle, algo por lo que Abby no lo habría culpado en otras circunstancias. Pero por alguna razón necesitaba aguijonearlo, provocarlo, porque se encontraba ante el escritorio de su padre, porque era un intruso… y porque tenía esos maravillosos ojos azules. Así que señaló un lugar en el mapa con su dedo índice mientras pronunciaba:
–Sebastopol. El lugar del famoso sitio.
Sam Tuner levantó la mirada hacia ella, sorprendido, y una extraña tensión empezó a vibrar en el ambiente.
–Siempre he pensado que era una pena –añadió apresurada– que todo el mundo se centrara en la carga de la caballería ligera y no en las razones que se ocultaban detrás de todo ello. Con el pretexto de una disputa entre Rusia y Francia por la custodia de los Santos Lugares de Palestina, dio comienzo una guerra.
–Y el hecho –señaló él con tono suave– de que Turquía invadiera Moldavia.
–Sí –la tensión entre ellos era tan grande que Abby necesitaba salir de allí a toda costa.
–Se está usted mostrando inhabitualmente comunicativa.
–Oh, yo siempre soy muy comunicativa –replicó sin pensar–, sólo que no de la manera habitual que espera la gente. Espero que le guste el café –y se marchó sin añadir una sola palabra. Pero él la siguió.
Con el corazón acelerado, Abby apresuró el paso.
–¿Tiene un amante?
Se detuvo por un instante, impresionada; luego aspiró profundamente y continuó su camino.
–No. ¿Y usted?
–Tampoco. Se ha olvidado de las pastas.
–¿Perdón? –se detuvo de nuevo.
–Pastas –repitió él–. Su madre siempre me ofrecía pastas.
–¿Ah, sí? –inquirió, distraída. Percibiendo su presencia detrás, muy cerca, se apresuró a entrar en la cocina–. Muy amable de su parte.
–Mmm.
Se volvió para ver que abría el armario y sacaba un paquete de pastas de chocolate. Abrió el paquete y se lo ofreció a ella. Abby negó con la cabeza.
Con la mirada fija en sus ojos, Sam sacó una pasta y empezó comérsela lentamente. Abby se sentía incapaz de apartar la vista de su boca. Vio que una miga diminuta permanecía adherida a su labio inferior y, no pudiendo evitar un estremecimiento, se volvió rápidamente.
–Eso se puede arreglar –le comentó él con tono suave.
–No, gracias –respondió. El corazón le latía acelerado y una marea de excitación había barrido sus nervios. Ni siquiera fingió malinterpretarlo.
–¿Por qué? Se siente atraída, ¿verdad?
–Usted es un hombre atractivo –reconoció. Jamás hombre alguno le había hablado de esa forma. Los hombres siempre la habían evitado, siempre se habían retraído ante ella. Excepto Peter, cuyo carácter se parecía mucho al suyo.
Aspirando profundamente, se volvió… y descubrió que se había marchado. Recordó lo que le había dicho acerca de que el hecho de que no tuviera amante podría arreglarse. ¿Cómo…? Quizá con un beso suyo… No. Desechando ese pensamiento, salió a ver si la correspondencia había llegado. Pero durante el resto del día estuvo muy inquieta y agitada, estremecida por sentimientos de nostalgia e incertidumbre…
El día siguiente fue peor. Para ella, en todo caso. Probablemente porque se había pasado la mitad de la noche pensando en él, pensó disgustada. ¿Y por qué tenía que sentirse como si estuviera haciendo un enorme y valiente esfuerzo simplemente para llevarle un café con pastas? Al abrir la puerta del despacho, lo encontró examinando los libros de la estantería. Lanzó una rápida mirada a su ancha espalda, y se volvió dispuesta a marcharse.
–Supongo que viajó mucho –pronunció con naturalidad Sam Turner, de espaldas a ella.
–¿Mi padre? No creo que mucho. Aunque, desde luego, estuvo en Rusia, en Sebastopol.
–Quizá hizo todos sus viajes antes incluso de que usted naciera.
Sin saber adónde quería llegar, Abby se encogió de hombros.
–Quizá. Sé muy poco acerca de su juventud.
–Era abogado, ¿verdad? –inquirió Sam Turner, todavía sin volverse y aparentemente entregado al estudio de los volúmenes de la biblioteca.
–Sí.
–¿Qué edad tenía cuando murió?
–Sesenta y dos. ¿Ayuda eso a su investigación? –inquirió con tono mordaz.
–Gracias por el café.
–Y las pastas –añadió Abby cuando se marchaba–. No se olvide de las pastas.
Sintiéndose todavía más inquieta que antes, regresó a la cocina. No le gustaba que le preguntaran por su padre, y todavía menos que lo hiciera un hombre como Sam Turner. ¿Y cómo era posible que un hombre tan bueno, cariñoso y eficiente como su padre hubiera dejado sus cosas en tan completo desorden? Supuestamente no había podido saber con antelación que sufriría un ataque al corazón, pero sí habría podido prever algún problema con su salud. Y luego estaba aquella carta en la que le había dejado instrucciones precisas para que se la entregara a alguien en… Gibraltar. Esperaba que no fuera otra deuda, pero sospechaba que lo era: por eso le había encargado a ella personalmente que la entregara. Esperaría a que la casa estuviera vendida antes de ir a Gibraltar.
Torturada por aquellas preocupaciones que no la dejaban en paz, y necesitando algo que hacer, se dirigió al pueblo a comprar algo para la cena. No volvió a ver a Sam Turner durante el resto de la tarde, y él se marchó sin avisarla. Abby pensó que quizá la estuviera evitando. Ciertamente, y por lo que a ella se refería, lo mejor sería rehuir su presencia. Pero aun así no dejó de pensar en todo momento en él.
A la mañana siguiente, cuando entró en el despacho, se dio cuenta de que estaba silencioso y taciturno. La familiar ironía no brillaba en sus ojos. Le dejó el café en el escritorio y se marchó.
Pensó que Sam Turner estaba ocupando su mente de manera obsesiva. ¿Y por qué? Era desdeñoso, irónico, no del tipo de hombres que le gustara o se sintiera cómoda con ellos. Entonces, ¿por qué reaccionaba de esa forma ante él? Se le ocurrió limpiar y ordenar la cocina, y su dormitorio, tirando toda la basura que habían acumulado con los años. No, no era basura; eso ya lo había tirado hacía catorce años. Pero seguía habiendo ropa que ya no le sentaba bien, o libros… Todas las cosas que realmente había necesitado se las había llevado a su piso de Londres. «¡Así que hazlo, Abby!», intentó decirse, pero no lo hizo. No estaba de humor para ello.
Lo oyó irse a la hora de comer, y casi sin pensarlo se encontró paseando en su despacho… y pensando en su oferta. Que probablemente a esas alturas ya habría sido retirada.
No tenía mucha experiencia en el arte del flirteo, si acaso él había estado flirteando realmente con ella. De hecho, no tenía ninguna experiencia en absoluto. Tantos años fingiendo ser la «mujer de hielo» no le habían dejado oportunidad alguna de flirtear. ¡Probablemente era la única virgen de veintiocho años que quedara sobre la tierra! Y no quería seguir siéndolo. No era que se sintiera avergonzada de ello: era que, hasta ese momento, no había conocido a nadie con quien hubiera querido hacer el amor. Él probablemente sería un gran amante… «Sí», asintió pensativa. Pero no para ella. Aquel hombre era inflexible, despiadado.
Apoyó una mano en uno de los libros que todavía cubrían el escritorio; estaba lleno de polvo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había limpiado allí? Y si los libros estaban así, ¿cómo estarían las estanterías? Sin detenerse a pensar, fue a buscar la escalera plegable. Podría terminar de limpiar antes de que él llegara, ya que habitualmente se ausentaba durante una hora.
Provista de un plumero, se subió a la escalera. Abstraída en su trabajo no oyó que la puerta se abría, y cuando Sam Turner le preguntó qué estaba haciendo allí, se sobresaltó tanto que perdió el equilibrio.
Unas fuertes manos le rodearon la cintura, ayudándola a bajar. No la soltó; sino que se la quedó mirando fijamente.
–Ha vuelto antes de tiempo –lo acusó Abby, sin aliento.
–No tenía apetito –contestó sencillamente–. Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo?
–Buscando un tesoro escondido –respondió, irónica.
–¿Ha encontrado alguno?
–No.
–No, claro –esbozó una lenta y deliciosa sonrisa, comprendiendo el alcance de su comentario–. Su madre me dijo que era usted muy inteligente.
Abby pensó que su madre hablaba demasiado.
–Una mujer de hielo, siempre tan controlada… con una voz sedosa que podría poner de rodillas a un hombre.
–Pero no a usted –replicó ella.
–No, no a mí –con los ojos fijos en los suyos, le preguntó tuteándola de repente–. ¿Eres realmente tan fría, Abby?
Iba a besarla, pensó aterrada. O casi aterrada. Pero no forcejeó para liberarse, ni hizo ninguna de las cosas que habría sido de esperar que hiciera. De hecho, hizo justamente lo contrario. Posando la mirada en sus labios, sin poder evitarlo, lo besó… y la invadió una enorme oleada de emoción. Nada en toda su vida la había preparado para ese momento. Nada.
–No soy fría –musitó desorientada, sin comprender lo que estaba diciendo–. Lo quiero todo.
Y todo fue lo que estuvo a punto de conseguir. El beso que le dio Sam Turner fue sencillamente abrasador. No fue delicado; tampoco había pretendido serlo. Pero su intensidad y maestría la dejaron sin aliento. Era un beso que recordaría durante el resto de su vida. Podía sentir el latido de su corazón contra el suyo, la fuerza de sus brazos, el contacto de sus muslos llenándola de un creciente anhelo…
Hasta que de repente se apartó. La agarraba con fuerza de los hombros, clavándole los dedos en su piel. A Abby la impresionó ver que aquellos ojos del color de un cielo de verano la miraban, sorprendentemente, con una violenta furia.
–¿Sam? –susurró alarmada.
–No –negó, colérico.
Sin comprender nada, con su cuerpo reclamando, necesitando más, fija la mirada desesperada en sus ojos, empezó a deslizar las manos por su cálido pecho.
–¡Abby!
Con un pequeño estremecimiento, volvió la cabeza y vio a su madre contemplándola asombrada desde el umbral.
–¿Qué diablos estás haciendo? –le preguntó con tono escandalizado–. ¡Pero si estás comprometida!
–¿Comprometida? –inquirió mareada.
–¡Sí! ¿Dónde está tu anillo?
–Me lo quité. Sam y yo…
–No –la interrumpió él, apartándose y rompiendo todo contacto con ella–. No –repitió.
–¿Sam? –confundida, consternada, Abby extendió una mano hacia él.
Sam la ignoró. Y después de recoger su maletín del escritorio, salió de la habitación.
–¡Sam! –habría corrido en su busca, pero su madre la detuvo.
–Sabía que ese hombre te daría problemas. ¡Lo sabía! No debí haberte dejado sola con él. ¡No puedes ir tras él!
–Sí, tengo que… –interrumpiéndose, miró fijamente la puerta cerrada y luego otra vez a su madre–. ¿Por qué se ha puesto tan furioso? –susurró.
–Lo estabas besando –exclamó su madre.
–Sí –«y él me besó a mí», añadió en silencio.
–Él no es lo que yo deseo para ti –sollozó desesperada su madre–. Peter…
–Ahora no, mamá –la interrumpió Abby, distraí-da–. Te subiré la maleta…
Agarrando la maleta de su madre, subió corriendo las escaleras. La tiró sobre la cama y permaneció de pie, con la mirada vacía. «¿Por qué?», se preguntó. ¿Por qué Sam se había puesto tan furioso?
Necesitando estar a solas durante unos minutos, incapaz de enfrentarse a su madre, se acercó a la ventana. ¿Por qué? Pero Sam regresaría. Por supuesto que regresaría. Cerró los ojos para revivir el preciso momento en que la besó. Aún podía sentir en sus labios la urgencia, la necesidad… Y si su madre no hubiera aparecido en aquel preciso momento, ¿se habría marchado Sam de todas maneras? No lo comprendía. ¿Se había marchado porque pensaba que estaba comprometida? Bueno, podría hablar con él al día siguiente, explicárselo…
–¿Abby? –su madre la llamó desde las escaleras.
–Voy –respondió de manera automática.
Bajó al piso inferior y se reunió con su madre en la cocina.
–He preparado un té.
–Sí, gracias.
–Abby…
–¿Qué tal tu viaje? –se apresuró a preguntarle para evitar toda pregunta respecto a Sam.
–Lleno de incidentes –suspiró. Con expresión preocupada, miró a su hija–. No te líes con él, Abby –le suplicó–. No es de confianza.
–¿Que no es de confianza?
–Exacto. Conocí a alguien así una vez. Todo energía y pasión. Pero no duró. Peter es el único hombre que te conviene.
–No –negó Abby–. No lo es.
–¡Pero tú no conoces a ese hombre!
–No, pero quiero conocerlo –admitió en voz baja–. ¿Qué tal estaba Lena?
–Bien –llevó los tes a la mesa, tomó asiento y esperó a que Abby se sentara frente a ella–. Cree que debería vender la casa.
–¿Y?
–Y yo lo creo también. Oh, Abby –exclamó cansada–. Yo creía que tu futuro estaba asegurado. Me alegré tanto cuando te comprometiste…
–No lo quiero –repuso Abby.
–¡Pero no puedes amar a Sam! ¡Si apenas lo conoces!
–No. ¿Y qué pasó con ese hombre del que te enamoraste?
–Se fue con otra –respondió, ruborizada–. Hace mucho tiempo de eso.
–¿Pero todavía te duele ese recuerdo?
–Sí.
–¿No querías a papá?
–¡Por supuesto que sí!
–Pero no era lo mismo, ¿verdad? –le preguntó en voz baja. «Porque el primer amor nunca se olvida», añadió para sí. Quizá a ella le estuviese ocurriendo lo mismo. Tal vez Sam hubiera sido, y lo siguiera siendo, su primer amor. Si acaso volvía con ella–. ¿Realmente piensas que debes vender la casa?
–Sí. Es demasiado grande para una sola persona, y necesitamos pagar las deudas, ¿no? Las compañías de crédito no esperarán para siempre, y el interés no hace más que aumentar.
–Sí, pero… –le tomó una mano–. ¿Estás segura?
–Sí –aspirando profundamente, añadió con valentía–: Ya he visto un bungaló que está cerca de la casa de Lena… Será mejor que empecemos de nuevo. Y eso resolverá todos nuestros problemas, ¿verdad?
–Sí –«algunos de ellos», añadió en silencio. Y Sam regresaría. Por supuesto que sí.
Se quedaron hablando hasta tarde, haciendo planes, y por la mañana, como Sam no apareció, Abby intentó adoptar una actitud estoica y fracasó. Fue a la agencia inmobiliaria, puso la casa en venta, y luego fue a ver con su madre el bungaló que le gustaba rezando para que Sam no apareciera en su ausencia. Nunca supo si lo hizo o no. Ciertamente no se presentó al día siguiente, ni al otro.
No hubo ninguna nota, ninguna explicación; simplemente se marchó tal y como había llegado. Abby no conocía su dirección, no sabía cómo contactar con él. El profesor Wayne ignoraba dónde vivía, de hecho apenas sabía nada de su vida personal.
Un hombre procedente de ninguna parte. Un hombre en quien no podía dejar de pensar. Un solo beso no había bastado. En absoluto.