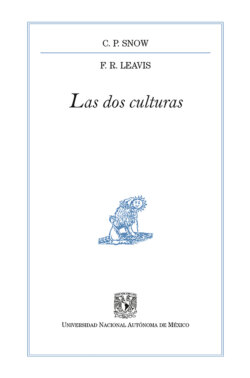Читать книгу Las dos culturas - C. P. Snow, F. R. Leavis - Страница 6
PRESENTACIÓN
ОглавлениеMe figuro que ni el escritor inglés C. P. Snow sospechó la tremenda reacción que causaría en la Universidad de Cambridge su ponencia “Las dos culturas y la revolución científica” dictada el 7 de mayo de 1959 a las cinco de la tarde en el Senate House de la ciudad, como parte del ciclo de conferencias Rede que, año tras año, se realiza como parte de la aportación de un distinguido académico del claustro de profesores a su propia Universidad. Ni él ni nadie imaginó en ese entonces la controversia que iba a levantar en los círculos académicos de la culta ciudad y menos la respuesta que iba a provocar, al grado de que aún hoy el tema se sigue debatiendo de manera candente y con enorme actualidad.
“Por formación –afirmó Snow en una de las frases iniciales– soy científico. Por vocación escritor.” Con esta frase daba pie a la confrontación que iba a establecer entre los intelectuales literarios y los científicos. Históricamente, la escisión entre esas dos vertientes del saber –humanistas y científicos– era más o menos reciente: provenía de la época de la Ilustración y de la reacción que produjo el movimiento romántico contra la revolución industrial y contra la sustitución del hombre por la máquina. La polémica que esa tarde se iba a reavivar había sido ya discutida por el científico T. H. Huxley y por el crítico y poeta Matthew Arnold. Huxley estableció una distinción tajante entre las disciplinas científicas y las literarias; Arnold rebatió la idea precisamente como ponente de la conferencia Rede, también dictada en el Senate House en Cambridge en 1882, arguyendo que la formación clásica debería de incluir no sólo obras literarias sino obras del tipo de los Principia mathematica de Isaac Newton o El origen de las especies de Charles Darwin, pues la literatura y la ciencia deberían formar parte integral de la educación de cualquier persona.
De acuerdo con la conferencia que dictó Snow, la vida intelectual en Occidente estaba totalmente polarizada: por un lado se hallaban los intelectuales literarios y, por otro, los intelectuales científicos. Entre uno y otro polo existía una enorme laguna de “mutua incomprensión, hostilidad y desprecio y sobre todo falta de entendimiento. Cada grupo tiene una ima gen curiosamente distorsionada del otro”, decía. “Sus actitudes son tan diferentes que incluso en el nivel de la emoción no pueden hallar nada en común.” Como ejemplos paradigmáticos de cada uno de estos polos eligió al poeta y crítico T. S. Eliot, como representante de los literatos y a Mark Rutherford como representante de los científicos. Y añadió:
Los no científicos tienen la impresión de que los científicos son falsamente optimistas, sin conciencia de la condición humana. Por otra parte, los científicos creen que los intelectuales literarios carecen totalmente de visión, que están totalmente despreocupados de lo que pasa con sus semejantes y en un sentido profundo se muestran como antiintelectuales ávidos de restringir el arte y el pensamiento al mero momento existencial.
Snow hablaba con autoridad y con absoluto conocimiento de causa: era científico y humanista a la vez, doctor en física por la Universidad de Cambridge y consumado novelista; él, como Arnold, abogaba por una interrelación más estrecha entre la ciencia y las humanidades. Hasta allí no se planteaba conflicto alguno, pero luego dejó sentir que sus simpatías se g inclinaban cada vez más en favor del grupo de los científicos, sobre todo al comentar que los intelectuales literarios nunca habían entendido los beneficios de la revolución industrial y mucho menos habían llegado a aceptarla como tal. Los intelectuales literarios, afirmó tajantemente, son natural luddities refiriéndose a los disidentes que se rebelaron contra el desplazamiento de los obreros por las máquinas durante la revolución industrial, de manera un tanto semejante a como ahora, en nuestra propia UNAM, algunos científicos llaman despectivamente “humanoides” a los profesores e investigadores en el área de las humanidades. El corolario de la ponencia de Snow de alguna manera insinuaba que los políticos ingleses, educados en su mayor parte en las áreas de humanidades, desaprovechaban el potencial de la ciencia para transformar el mundo.
El postulado de Snow intentaba elaborar un diagnóstico de un problema muy actual en su momento (recordemos que era la época de la guerra fría, de la carrera espacial y del desarrollo de las armas nucleares). Entre los literatos la respuesta no se hizo esperar. Fue el crítico 10 F. R. Leavis, profesor de literatura del Downing College de Cambridge, quien tomó la iniciativa al responder en una furibunda réplica a los postulados de Snow: además de atacarlo directamente como escritor y como científico, se sintió gravemente ofendido porque Snow llamó luddities a los literatos y porque sus argumentos parecían proponer que había que elevar el status de la ciencia e incrementar la cultura científica de los intelectuales más que la cultura literaria de los científicos, enfoque que calificó de “benthamismo tecnológico”. Leavis se aprestó de inmediato a aclararle a Snow que la presencia de la gran literatura en el mundo occidental constituía el repositorio más importante y vital de las reacciones humanas y veía en las obras de imaginación el único antídoto para combatir las fuerzas que la sociedad de consumo promovía con tan singular fuerza. Para Leavis, Snow no era más que un tecnócrata que intentaba reducir la experiencia humana a lo medible, a lo cuantificable y a lo organizable y recalcaba el alto precio que había tenido que pagar la humanidad, más que por los logros de la ciencia, por los usos de la tecnología, en cuya aplicación a menudo ha mostrado una total falta de ética. La controversia se convirtió en un ejemplo de lo que, desde tiempo inmemorial, ha sido el enfrentamiento entre los espíritus utilitarios y los románticos.
No es necesario incurrir aquí en detalle sobre las implicaciones de esta interesante y viva polémica que el lector tiene en sus manos, tan vigente aún y que parece no tener una resolución fácil ni mucho menos inmediata. Aquello que postulaba en un principio Snow sigue teniendo vigencia: a los científicos les sigue haciendo falta preparación humanística y a los humanistas preparación científica. Ambos gremios se beneficiarían mucho más de lo que se imaginan si pudieran nutrirse, aunque fuera a nivel de divulgación, de “la otra cultura”.
Si los científicos tienen entre las artes ciertas predilecciones, como pueden ser la música o la arquitectura, que acaso le hablan de una manera más directa a su sensibilidad, entre los artistas hay ciertas leyes y teorías, como la tercera ley de Newton, la segunda ley de la termodinámica, el álgebra booleana, la física cuántica o la teoría del caos que no dejan de fascinarlos, aunque a la larga resulten meramente sugerentes en el tratamiento de sus 12 obras. Si la ciencia y la tecnología nos comunican con lo exacto, con lo innovador, con lo útil y con lo eficiente, las humanidades y las artes nos relacionan con la tradición y con el pasado, pero también con la innovación y con la posibilidad de vislumbrar un futuro mejor mediante el entendimiento de las paradojas y los derechos del ser humano.
Pero cuidado: que no intenten los humanistas, como ocurrió durante finales de los años setenta y gran parte de los ochenta, hacer un triste remedo o, peor aun, mostrar un complejo de castración al tratar de impostar los acercamientos de la ciencia al ejercicio de la crítica literaria adaptando dudosas metodologás e intrincadas jergas seudocientíficas que aspiran a travestir a las humanidades con las herramientas de las ciencias. Es tan grave como si los científicos buscaran iluminar sus teorías exclusivamente a partir de la sensibilidad y la subjetividad. La poesía de un descubrimiento científico se revela a través de lo riguroso de su metodología; cuando los científicos admiran la elegancia de una teoría o de un teorema generalmente se refieren al carácter conceptual, deductivo, a la claridad, a la economía, a la sagacidad intelectual y a la parte inobjetable de sus procedimientos para llegar a tal o cual conclusión.
En el campo de las humanidades, en cambio, las mejores aportaciones se dan mediante el proceso de la lectura, de la escritura y del pensamiento, en la reflexión moral, estética, metafísica y epistemológica, en la sensibilidad y originalidad de las ideas, en los elementos subjetivos pero significativos que nos permiten interpretar y recrear una obra para iluminar nuestra percepción del mundo. El poder y la fuerza de la literatura, del arte y de la filosofía están constituidos fundamentalmente a partir del manejo de diversos códigos y de su utilización como herramientas para descifrar el universo en que vivimos, como han dejado constancia los grandes filósofos y poetas de todas las grandes civilizaciones de la cultura occidental. Las humanidades forman parte de un conocimiento sustancial y complementario al del área científica y acaso una rama como la de la “ciencia ficción” represente una de las muchas posibilidades de que el acercamiento entre las dos culturas llegue a ser posible.
En lo personal me parece que la virulenta reacción de Leavis frente a la conferencia de Snow fue excesiva, no al rebatir sus ideas en torno al tema de “las dos culturas” sino en lo que toca a la saña y la descalificación a la persona y a la obra literaria de Snow. Los posibles errores o excesos cometidos por Snow no justifican en modo alguno el tono. No obstante, esta polémica representa un ejemplo muy interesante de un tipo de debate cuyo carácter paradigmático y coyuntural hace muy difícil llegar a una conclusión única e inamovible.
Una de las aportaciones más interesantes de la polémica Snow-Leavis dentro de la colección de Pequeños Grandes Ensayos es servir como un recordatorio de la vigencia que siguen teniendo las llamadas “dos culturas” dentro del desarrollo de nuestra Universidad y de nuestra sociedad en general y propiciar, en la medida de lo razonable, un mayor acercamiento entre estos dos mundos sin necesidad de que por ello se intente colocar a una de esas dos culturas por encima de la otra.
Hernán Lara Zavala