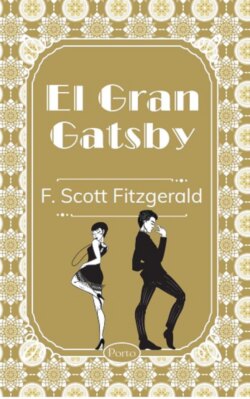Читать книгу El gran Gastby - F. Scott Fitzgerald - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 2
Casi a mitad de camino entre West Egg y Nueva York la carretera se une apresuradamente a la vía de trenes y discurre junto a ella durante cuatrocientos metros, como si quisiera alejarse de cierta área desolada de tierra. Este es un valle de cenizas: una granja fantástica en donde las cenizas crecen como trigo en cordilleras, colinas y grotescos jardines en donde las cenizas adoptan la forma de casas, chimeneas y humo que asciende y, finalmente, con un esfuerzo trascendente, de hombres que se mueven tenuemente y que ya se deshacen en medio del aire ceniciento. Ocasionalmente una línea de vagones grises se arrastra a lo largo de una vía invisible, deja salir un crujido fantasmal y descansa, e inmediatamente los hombres grises de ceniza salen como un enjambre con palas de plomo y perturban una impenetrable nube que oculta sus oscuras operaciones de la vista.
Pero por encima de la tierra gris y de los espasmos de polvo desolado que va a la deriva sobre ella, percibes, después de un momento, los ojos del doctor T. J. Eckleburg. Los ojos del doctor T. J. Eckleburg son azules y gigantes: sus retinas miden casi un metro. No miran desde ningún rostro, sino, en cambio, desde un par enorme de anteojos amarillos que se posan sobre una nariz casi inexistente. Evidentemente algún oculista insensato y bromista los puso allí para enriquecer su consultorio en el barrio de Queens, y luego se hundió a sí mismo en la eterna ceguera o se olvidó de ellos y siguió con su vida. Pero sus ojos, un poco disminuidos por todos los días bajo el sol y la lluvia, meditan solemnemente sobre ese vertedero.
El valle de las cenizas limita por un lado con un sucio riachuelo, y cuando el puente levadizo se alza para dejar pasar a las barcazas, los pasajeros de los trenes que aguardan pueden observar la lúgubre escena durante media hora. Siempre hay una interrupción allí, o al menos un minuto, y fue por eso por lo que conocí por primera vez a la amante de Tom Buchanan.
El hecho de que tenía una era comentado en donde fuera que lo conocieran. Sus conocidos resentían el hecho de que se presentara a restaurantes populares con ella y, dejándola en la mesa, se paseara por allí, conversando con cualquier persona que conociera. Aunque sentía curiosidad por verla, no tenía ningún deseo de conocerla… pero lo hice. Una tarde fui hacia Nueva York con Tom en el tren y, cuando paramos cerca de los montones de ceniza, se levantó de un salto y, tomándome del codo, literalmente me sacó del vagón.
—¡Vamos a bajarnos! —insistió—. Quiero que conozcas a mi chica.
Creo que había comido demasiado en el almuerzo y su determinación de que lo acompañara rayaba en la violencia. La arrogante asunción de que, en una tarde de domingo, yo no tenía nada mejor que hacer.
Lo seguí por una barda baja de las vías del tren y caminamos de vuelta unos noventa metros por el camino, todo bajo la atenta mirada del doctor Eckleburg. El único edificio a la vista era un pequeño bloque de ladrillos amarillos que se situaba en el borde de una tierra baldía, una especie de calle principal le servía de vía y no tenía absolutamente nada al lado. Uno de los tres locales que contenía estaba disponible para alquilar y otro era un restaurante que abría las veinticuatro horas y al que se llegaba por un camino de cenizas; el tercero era un garaje (Reparaciones. George B. Wilson. Se compran y venden automóviles) y yo seguí a Tom hacia adentro.
El interior era poco próspero y simple; el único automóvil visible era un destartalado Ford cubierto de polvo que se encogía en una esquina oscura. Se me ocurrió que este sombrío garaje podía ser una tapadera y que, arriba, podían esconderse suntuosos y románticos apartamentos cuando el mismísimo propietario apareció en la puerta de una oficina, limpiándose las manos en un trozo de trapo. Era un hombre rubio, apocado, anémico y ligeramente bien parecido. Cuando nos vio, un húmedo destello de esperanza apareció en sus ojos azules claros.
—Hola, Wilson, viejo amigo —dijo Tom, golpeándolo jovialmente en el hombro—. ¿Qué tal va el negocio?
—No me puedo quejar —respondió Wilson poco convencido—. ¿Cuándo vas a venderme ese automóvil?
—La próxima semana; ya tengo a mi hombre trabajando en ello.
—Trabaja muy lento, ¿no?
—No, no lo hace —dijo Tom con frialdad—. Y si realmente te sientes así, mejor lo vendo en otra parte después de todo.
—No lo decía en serio —explicó Wilson rápidamente—. Solo quería decir que…
Su voz se desvaneció y Tom miró con impaciencia alrededor del garaje. Luego escuché pasos en las escaleras y, en un momento, la gruesa figura de una mujer bloqueó la luz de la puerta de la oficina. Estaba a mediados de sus treinta años, y estaba un poco gorda, pero llevaba su exceso de peso tan sensualmente como cualquier otra mujer podría hacerlo. Su rostro, que surgía por encima de un vestido de seda azul oscuro de lunares, no tenía ninguna faceta o destello de belleza, pero había una vitalidad perceptible inmediatamente acerca de ella, como si los nervios de su cuerpo siempre estuvieran ardiendo. Despacio, sonrió y, caminando junto a su esposo como si fuera un fantasma, le dio un apretón de manos a Tom, mirándolo directo a los ojos. Luego se humedeció los labios y, sin girarse, le habló a su esposo con una voz suave y gruesa:
—Consigue unas sillas, ¿quieres? Para que alguien se pueda sentar.
—Ah, por supuesto —aceptó Wilson con apuro y se fue hacia la pequeña oficina, camuflándose inmediatamente con el color del cemento de las paredes. Un polvo ceniciento y blanco cubría su traje oscuro y su pálido cabello tal como cubría todo en la vecindad… excepto a su esposa, que se acercó a Tom.
—Quiero verte —dijo Tom atentamente—. Toma el siguiente tren.
—Está bien.
—Me reuniré contigo en el puesto de periódicos del nivel bajo.
Ella asintió y se alejó de él justo cuando George Wilson salía con dos sillas por la puerta de su oficina.
La esperamos más abajo en la calle, en donde no podían vernos. Fue unos pocos días antes del Cuatro de Julio y un niño italiano, gris y escuálido, estaba encendiendo torpedos en una línea junto a la vía del tren.
—Es un lugar terrible, ¿no es así? —dijo Tom, compartiendo el ceño fruncido con el doctor Eckleburg.
—Espantoso.
—Le hace bien a ella irse.
—¿Su esposo no objeta?
—¿Wilson? Él piensa que ella va a ver a su hermana en Nueva York. Es tan estúpido que ni siquiera sabe que está vivo.
Y así Tom Buchanan, su chica y yo fuimos juntos a Nueva York… o, bueno, no tan juntos porque la señora Wilson se sentó discretamente en otro vagón. Tom lo permitió para aplacar las sensibilidades de aquellos de East Egg que pudieran estar en el tren.
Ella se cambió el vestido por uno estampado marrón de muselina que se le ceñía a sus caderas anchas mientras Tom la ayudaba a bajar de la plataforma en Nueva York. En el puesto de periódicos, compró una copia del Town Tattle y una revista de películas y, en la droguería de la estación, una crema fría y un perfume. Arriba, en la entrada solemne y llena de eco, dejó que cuatro taxis se fueran antes de escoger uno nuevo, de color lavanda y con tapicería nueva y gris, y en este nos alejamos de la masa de la estación hacia la brillante luz del sol. Pero, inmediata y repentinamente, ella se volvió desde la ventana e, inclinándose hacia adelante, golpeó el vidrio delantero.
—Quiero tener uno de esos perros —dijo formalmente—. Quiero uno para el apartamento. Es bueno tenerlo: un perro.
Nos devolvimos hasta alcanzar a un hombre viejo y gris que compartía un absurdo parecido con John D. Rockefeller. En una canasta, colgada de su cuello, se encogían una decena de cachorros muy pequeños de una raza indeterminada.
—¿De qué clase son? —preguntó la señora Wilson con entusiasmo cuando él se acercó a la ventana del taxi.
—De todas. ¿De qué clase lo quiere, señora?
—Me gustaría tener uno de esos perros de los policías; ¿no tendrá uno de esa clase?
El hombre miró con dudas dentro de la canasta, metió la mano y sacó a uno, agitándose, de la parte trasera del cuello.
—Ese no es un perro de policía —dijo Tom.
—No, no es exactamente un perro de policía —dijo el hombre con decepción en la voz—. Es más como un Airedale. —Pasó una mano por el lomo marrón, que parecía un trapo—. Mire este pelaje. Este es un perro que nunca la molestará agarrando un resfriado.
—Creo que es bonito —dijo la señora Wilson con entusiasmo—. ¿Cuánto cuesta?
—¿Ese perro? —Lo miró con admiración—. Ese perro le costará diez dólares.
El Airedale (seguramente había algo de Airedale en él en alguna parte, aunque sus patas eran increíblemente blancas) pasó de unas manos a otras y se acomodó en el regazo de la señora Wilson, que acarició el pelaje a prueba del clima con emoción.
—¿Es un macho o una hembra? —preguntó ella con delicadeza.
—¿Ese perro? Ese perro es un macho.
—Es una perra —dijo Tom decidido—. Aquí está su dinero. Vaya y compre diez perros más con él.
Avanzamos por al Quinta Avenida, tan cálida y suave, casi pastoral, en una tarde veraniega de domingo en la que no me habría sorprendido ver a un gran rebaño de ovejas blancas doblando por una esquina.
—Espera —dije yo—. Debo partir aquí.
—No, no debes —interpuso Tom rápidamente—. Myrtle se sentirá mal si no subes al apartamento. ¿Verdad, Myrtle?
—Vamos —urgió ella—. Llamaré por teléfono a mi hermana Catherine. Dicen de ella las personas que saben que es muy hermosa.
—Bueno, me gustaría, pero…
Así seguimos, cortamos de nuevo por Central Park hacia las calles más allá de la Cien del oeste. En la Calle Ciento Veintiocho, el taxi se detuvo frente a una larga línea de apartamentos. Lanzando una mirada al vecindario, como de realeza que vuelve a casa, la señora Wilson recogió a su perro, sus otras compras y entró altivamente.
—Voy a decirles a los McKee que suban —anunció mientras subíamos en el ascensor—. Y, por supuesto, también llamaré a mi hermana.
El apartamento estaba en el último piso: una pequeña sala, un pequeño comedor, una pequeña habitación y un baño. La sala estaba llena hasta las puertas con un conjunto de muebles tapizados que eran demasiado grandes y, por eso, moverse significaba tropezarse continuamente por encima de escenas de damas paseando por los jardines de Versalles. La única foto era una fotografía muy agrandada, aparentemente de una gallina sentada en una roca borrosa. Vista desde la distancia, sin embargo, la gallina se convertía en una cofia y el semblante de una robusta anciana resplandecía en la habitación. Varias copias viejas del Town Tattle estaban en una mesa junto con una copia de Simón, llamado Pedro y algunas de las pequeñas revistas de escándalos de Broadway. La señora Wilson se ocupó primero del perro. Un chico ascensorista fue, de mala gana, por una caja llena de paja y algo de leche, a lo que también añadió, por iniciativa propia, una lata grande de galletas para perro, una de las cuales se descompuso con apatía en el tazón de leche durante toda la tarde. Mientras tanto, Tom sacó una botella de whisky de una cómoda cerrada con llave.
Solo he estado borracho dos veces en mi vida y la segunda fue esa tarde, así que todo lo que sucedió tiene encima una bruma oscura, aunque hasta las ocho en punto el apartamento estuvo lleno del alegre sol. Sentada en el regazo de Tom, la señora Wilson llamó a varias personas por teléfono; luego se acabaron los cigarrillos y salí a comprar algunos a la droguería de la esquina. Cuando volví, ellos habían desaparecido, así que me senté discretamente en la sala y leí un Capítulo de Simón, llamado Pedro: o era algo terrible o el whisky distorsionaba las cosas porque no tuvo nada de sentido para mí.
Justo cuando Tom y Myrtle (después del primer trago la señora Wilson y yo nos llamamos por nuestros nombres) reaparecieron, la compañía empezó a llegar a la puerta del apartamento.
La hermana, Catherine, era una chica mundana y delgada, de unos treinta años, con pelo rojo corto y una complexión muy blanca y empolvada. Sus cejas habían sido depiladas y luego dibujadas de nuevo en un ángulo más elegante, pero los esfuerzos de la naturaleza por recuperar la antigua alineación le daban un aire borroso a su rostro. Cuando se movía, se escuchaba un incesante chasquido ya que incontables brazaletes baratos se deslizaban por sus brazos. Entró con tal prisa de propietaria y miró a su alrededor, a los muebles, tan posesivamente, que me pregunté si ella vivía aquí. Pero cuando se lo pregunté ella se rio sin mesura, repitió mi pregunta en voz alta y me dijo que vivía con una amiga en un hotel.
El señor McKee era un hombre pálido y femenino del apartamento de abajo. Se acababa de afeitar, pues había una mancha blanca de espuma en su mejilla, y fue muy respetuoso saludando a todos en la habitación. Me informó que estaba en el «ámbito artístico» y luego entendí que era fotógrafo y que había hecho la borrosa ampliación de la madre de la señora Wilson, la cual colgaba como ectoplasma en la pared. Su esposa era estridente, lánguida, atractiva y detestable. Me dijo con orgullo que su esposo la había fotografiado un total de ciento veintisiete veces desde que se habían casado.
La señora Wilson se había cambiado de atuendo un tiempo antes y estaba ahora ataviada en un elaborado vestido de noche con gasa de color crema, que producía un continuo murmullo mientras ella se paseaba por la habitación. Con la influencia del vestido, su personalidad también había sufrido un cambio. La intensa vitalidad que había sido tan marcada en el garaje se había convertido en una altanería impresionante. Su risa, sus gestos y sus afirmaciones se volvían más violentas con cada momento que pasaba y, mientras ella se expandía, la habitación se iba haciendo más pequeña a su alrededor hasta que pareció girar en un ruidoso y crujiente pivote a través del aire lleno de humo.
—Mi querida —le dijo a su hermana con una voz aguda y remilgada—, la mayoría de estos sujetos te engañarán en cada ocasión que tengan. En todo lo que piensan es en el dinero. La semana pasada, tuve a una mujer aquí para que me arreglara los pies y, cuando me dio la cuenta, pensarías que me había sacado el apéndice.
—¿Cuál era el nombre de la mujer? —preguntó la señora McKee.
—Es la señora Eberhardt. Se gana la vida arreglándoles los pies a las personas en sus propias casas.
—Me gusta tu vestido —remarcó la señora McKee—. Me parece adorable.
La señora Wilson rechazó el cumplido alzando una ceja con desdén.
—Es solo algo extremadamente viejo —dijo ella—. Me lo pongo algunas veces cuando no me importa cómo me veré.
—Pero se te ve maravilloso, si sabes a lo que me refiero —insistió la señora McKee—. Si Chester pudiera capturarte en esa pose, seguro haría algo provechoso.
Todos miramos en silencio a la señora Wilson, quien se quitó un mechón de cabello que le caía sobre los ojos y nos miró con una sonrisa radiante. El señor McKee la miraba atentamente con la cabeza hacia un lado y luego movió la mano, lentamente, hacia adelante y hacia atrás frente a su rostro.
—Debería cambiar la luz —dijo después de un momento—. Me gustaría resaltar el modelado de las facciones. E intentaría capturar todo el cabello de la nuca.
—Yo no pensaría en cambiar la luz —exclamó la señora McKee—. Creo que es…
Su esposo dijo «Shhh» y todos miramos de nuevo al sujeto, después de lo cual Tom Buchanan bostezó audiblemente y se puso de pie.
—Ustedes, McKee, necesitan beber algo —dijo él—. Trae más hielo y agua mineral, Myrtle, antes de que todo el mundo se duerma.
—Ya le dije a aquel chico sobre el hielo. —Myrtle alzó las cejas, desesperada por inutilidad de las clases bajas—. ¡Esta gente! Tienes que estar pendientes de ellos todo el tiempo.
Ella me miró y se rio inútilmente. Luego se abalanzó sobre el perro, lo besó con éxtasis y se fue hacia la cocina, como si una docena de chefs esperaran sus órdenes allí.
—He hecho algunas cosas decentes en Long Island —afirmó el señor McKee.
Tom lo miró sin ninguna expresión.
—Tenemos dos enmarcados abajo.
—¿Dos qué? —exigió Tom.
—Dos estudios. Uno de ellos lo he llamado Mountauk Point: las gaviotas y el otro es Mountauk Point: el océano.
La hermana, Catherine, se sentó a mi lado en el sofá.
—¿Vives también en Long Island? —inquirió ella.
—Vivo en West Egg.
—¿De verdad? Estuve allí en una fiesta hace un mes, más o menos. En la casa de un hombre llamado Gatsby. ¿Lo conoces?
—Vivo en la casa de al lado.
—Bien, pues dicen que él es el sobrino o el primo del káiser Guillermo. De allí es de donde viene toda su fortuna.
—¿De verdad?
Ella asintió.
—Me da miedo. Odiaría que tuviera ventaja sobre mí.
Esta interesante información acerca de mi vecino fue interrumpida por la señora McKee, que señaló de repente a Catherine:
—Chester, creo que podrías hacer algo con ella —estalló, pero el señor McKee tan solo asintió de manera aburrida y devolvió su atención a Tom.
—Me gustaría trabajar más en Long Island si pudiera conseguir una introducción. Lo único que pido es que me dejan empezar.
—Pregúntale a Myrtle —dijo Tom, soltando una corta risotada mientras la señora Wilson entraba con una bandeja—. Ella te dará una carta de recomendación, ¿verdad, Myrtle?
—¿Qué cosa? —preguntó, sobresaltada.
—Le darás a McKee una carta de recomendación para tu esposo, de manera que pueda hacer algunos estudios con él. —Sus labios se movieron de forma silenciosa por unos momentos mientras inventaba un nombre—. George B. Wilson en la Bomba de Gasolina o algo de ese estilo.
Catherine se acercó a mí y me susurró al oído:
—Ninguno de los dos soporta a la persona con la que están casados.
—¿No?
—No los soportan. —Ella miró a Myrtle y luego a Tom—. Lo que digo es, ¿para qué seguir viviendo con ellos si no los soportan? Si fuera ellos, me divorciaría y me casaría con el otro inmediatamente.
—¿A ella tampoco le gusta Wilson?
La respuesta a esto fue inesperada. Vino de Myrtle, quien había escuchado la pregunta y se sentía violenta y obscena.
—¿Lo ves? —exclamó Catherine, triunfante. Bajó la voz de nuevo—. Es en realidad su esposa la que los mantiene separados. Ella es católica y no cree en el divorcio.
Daisy no era católica y estaba un poco aturdido por lo elaborado de la mentira.
—Cuando finalmente se casen —continuó Catherine—, se irán hacia el oeste para vivir por un tiempo mientras el escándalo pasa.
—Sería más discreto irse a Europa.
—Oh, ¿te gusta Europa? —exclamó sorprendida—. Acabo de volver de Montecarlo.
—¿Sí?
—El año pasado. Fui allí con otra chica.
—¿Por mucho tiempo?
—No, solo fuimos a Montecarlo y volvimos. Fuimos pasando por Marsella. Teníamos más de mil doscientos dólares cuando empezamos, pero nos estafaron todo aquel dinero en dos días. Lo pasamos muy mal volviendo, eso te lo puedo asegurar. ¡Dios, cómo odié esa ciudad!
El cielo del final de la tarde floreció en la ventana por un momento, como miel azul del Mediterráneo, pero luego la estridente voz de la señora McKee me trajo de vuelta a la habitación.
—Casi cometo un error también —declaró con vigor—. Casi me caso con un pequeño judío que estuvo detrás de mí durante años. Sabía que estaba por debajo de mí. Todo el mundo seguía diciéndome: «Lucille, ¡ese hombre está muy por debajo de ti!». Pero si no hubiera conocido a Chester, él seguramente se habría quedado conmigo.
—Sí, pero, escucha —dijo Myrtle Wilson, asintiendo con la cabeza—, al menos no te casaste con él.
—Ya sé que no lo hice.
—Bien, yo me casé con él —dijo Myrtle ambiguamente—. Y esa es la diferencia entre tu caso y el mío.
—¿Por qué lo hiciste, Myrtle? —exigió Catherine—. Nadie te obligó a hacerlo.
Myrtle lo consideró.
—Me casé con él porque pensé que era un caballero —dijo finalmente—. Pensé que sabría algo sobre la educación, pero ni siquiera servía para lamerme el zapato.
—Estuviste loca por él durante un tiempo —dijo Catherine.
—¡Loca por él! —exclamó Myrtle con incredulidad—. ¿Quién dijo que estaba loca por él? Nunca estuve más loca por él que lo que estuve por ese hombre de allí.
De repente me señaló a mí y todo el mundo me miró acusatoriamente. Intenté mostrar con mi expresión que no había jugado ningún papel en su pasado.
—La única vez que estuve loca fue cuando me casé con él. Supe de inmediato que había cometido un error. Él le pidió prestado a alguien su mejor traje para casarse y nunca me lo dije, y el hombre vino un día para recuperarlo cuando él había salido. —Miró alrededor para ver quién la estaba escuchando—. «Oh, ¿es ese su traje?», dije yo. «Es la primera vez que lo escucho nombrar». Pero se lo devolví y luego me tumbé en la cama para llorar sin parar durante toda la tarde.
—Ella de verdad debería alejarse de él —retomó Catherine conmigo—. Han estado viviendo encima de ese garaje durante once años. Y Tom es el primer querido que ha tenido.
La botella de whisky (la segunda) estaba siendo exigida constantemente por todos los presentes, exceptuando a Catherine, quien «se sentía igual de bien sin beber nada». Tom llamó al conserje y lo mandó por unos famosos sándwiches, que eran como una cena en sí mismos. Quería salir de allí y caminar hacia el este, hacia el parque, a través del suave crepúsculo, pero cada vez que lo intentaba, me encontraba en medio de alguna salvaje y estridente discusión que me devolvía, como con cuerdas, hacia mi silla. Aun así, alta sobre la ciudad nuestra línea de ventanas iluminadas debe haber contribuido al secretismo humano de un observador casual en las calles que se oscurecían, y yo era él de la misma manera, mirando hacia arriba y maravillándome. Estaba dentro y fuera, simultáneamente encantado y repelido por la inagotable variedad de la vida.
Myrtle acercó su silla a la mía y, de repente, su cálido aliento me contó la historia de su primer encuentro con Tom.
—Fue en los dos pequeños asientos que están uno frente al otro y que siempre son los últimos disponibles en el tren. Estaba yendo a Nueva York para ver a mi hermana y pasar la noche allí. Él iba de etiqueta, con zapatos de cuero, y yo no pude dejar de mirarlo, pero cada vez que él me miraba, tenía que pretender que estaba mirando el cartel de publicidad por encima de su cabeza. Cuando llegamos a la estación, estaba junto a mí y el frente blanco de su camisa tocaba mi brazo, así que le dije que tendría que llamar a un policía, pero él supo que yo mentía. Estaba tan emocionada que, cuando me subí a un taxi con él, casi ni me di cuenta de que no me estaba subiendo a un vagón del metro. Todo en lo que no dejaba de pensar, una y otra vez, era «no puedes vivir para siempre, no puedes vivir para siempre».
Ella se giró hacia la señora McKee y toda la habitación reverberó con risas artificiales.
—Mi querida —exclamó ella—, te voy a dar este vestido en cuanto haya terminado con él. Tengo que ir a por otro mañana. Tengo que hacer una lista de todas las cosas que debo conseguir. Un masaje, una permanente, un collar para el perro y uno de esos pequeños y coquetos ceniceros que funcionan con un mecanismo, y una corona de flores con un lazo negro para la tumba de mamá, una que durará todo el verano. Debo escribir una lista para no olvidar todas las cosas que debo hacer.
Eran las nueve en punto… casi inmediatamente después, cuando miré mi reloj, descubrí que eran las diez. El señor McKee estaba dormido en una silla con los puños cerrados sobre su regazo, como una fotografía de un hombre de acción. Sacando mi pañuelo, le limpié de la mejilla lo que quedaba de la espuma seca de afeitar que me había preocupado durante toda la tarde.
El pequeño perro estaba sentado en la mesa mirando, con ojos ciegos, a través del humo y gruñendo quedamente de vez en cuando. La gente desaparecía, reaparecía, hacía planes para ir a algún lugar y se encontraban a pocos metros. En algún momento hacia la medianoche, Tom Buchanan y la señora Wilson se encontraron, cara a cara, discutiendo en voces apasionadas, sobre si la señora Wilson tenía algún derecho de mencionar el nombre de Daisy.
—¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daysi! —gritaba la señora Wilson—. ¡Lo diré cuando quiera! ¡Daysi! ¡Day…
Con un movimiento corto y experto, Tom Buchanan le rompió la nariz con la mano abierta.
Entonces hubo toallas ensangrentadas en el piso del baño, voces de mujeres reprochándolo y, muy por encima de la confusión, un largo y roto gemido de dolor. El señor McKee se despertó de su estupor y empezó a dirigirse hacia la puerta. Cuando estaba a mitad de camino, se volvió y observó la escena: su esposa y Catherine regañando y consolando mientras iban de un lado a otro, entre la cantidad de muebles, con artículos de primeros auxilios, y la desolada figura en el sofá, sangrando profusamente e intentando esparcir la copia de Town Tattle sobre las escenas de la tapicería de Versalles. Entonces el señor McKee se dio la vuelta y continuó hacia la puerta. Tomando mi sombrero del candelabro, lo seguí.
—Venga a almorzar algún día —sugirió, mientras bajábamos en el ascensor.
—¿A dónde?
—A cualquier lugar.
—Mantenga sus manos lejos de la palanca —dijo el chico ascensorista.
—Le ruego me perdone —dijo el señor McKee con dignidad—, no sabía que la estaba tocando.
—Está bien —acepté—, me encantaría.
… Estaba de pie junto a su cama y él estaba de pie entre las sábanas, vestido con ropa interior, con un gran portafolio entre las manos.
—La Bella y la Bestia… Soledad… El viejo caballo de la tienda… El puente de Brooklyn…
Y luego estaba yaciendo, medio dormido, en el frío nivel bajo de la Pennsylvania Station, mirando fijamente al Tribune matutino y esperando el tren de las cuatro en punto.