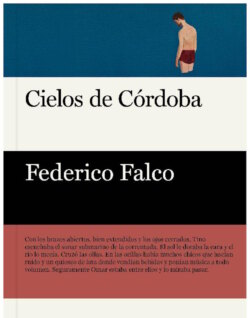Читать книгу Cielos de Córdoba - Federico Falco - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Vení, lo llamó su mamá desde la cama.
Tino, que salía de la habitación, se detuvo. La enfermera buscaba algo entre los frascos de la mesita de luz y también levantó la cabeza.
Cuidalo a tu papá, dijo la mamá de Tino.
Sí, contestó él y se despidió con un beso.
La enfermera se quedó mirándolo.
Tan chiquito y tan responsable, dijo. ¿Cuántos años tiene?
Once, respondió la madre y sonrió. En marzo cumple los doce.
Tino caminó hasta el fondo de la galería, dobló y se internó en uno de los pasillos del hospital. Una red de tubos y cañerías oxidadas recorría los techos. Algunas brotaban de las paredes y se unían al flujo principal y otras se desviaban para dirigirse a recovecos más estrechos o a las salas de terapia intensiva, o de rayos. Adentro del hospital, Tino se guiaba por las cañerías. Podía rastrearlas a todas y saber exactamente de dónde provenían y en qué lugar terminaban. Ahora seguía una cañería de agua que llevaba hacia la salida de proveedores y el camino de servicio, a un costado del parque, lejos de la entrada grande. Tino no quería atravesar el pueblo por la calle del centro en la hora pico del atardecer.
La cañería hacía una ele y Tino pasó frente a la sala de partos. Del otro lado de la puerta de doble hoja se escuchaban los gritos de un bebé. En la sala de espera, una de las abuelas del recién nacido explicaba los detalles, la hora exacta, cuándo comenzaron y cuánto habían durado las contracciones, el peso y el sexo de su nuevo nieto, cómo se iba a llamar, a quién se parecía. Tres nenas la oían con atención, se comían las uñas y daban saltitos.
Un poco más allá estaba la entrada a la sala general de mujeres. Era una habitación larga, con dos filas de camas y un corredor al medio. Junto a cada cama había un armario de metal pintado de amarillo limón y, cada tres camas, una ventana alta un poco desvencijada. Una enfermera le señaló a Tino su reloj pulsera: ya se terminaba la hora de visitas.
Alcira escuchaba la radio sentada en su cama, con las piernas juntas y las rodillas tocándose entre sí. Le habían puesto el batón azul y tenía el pelo húmedo y recién peinado con una raya; un par de invisibles le sostenían el flequillo. Alcira era ciega y hacía años que vivía en el hospital.
¿Qué hacés?, la saludó Tino, alargando la mano.
Alfredo Dilena, el señor del tango, dijo Alcira, y señaló la radio. Seguía el sonido con la cabeza ladeada y la oreja derecha muy cerca del parlante.
¿El que canta?, preguntó Tino.
No, es el programa de Alfredo Dilena. El que canta es Huguito del Carril.
¿Y ese quién es?
El que escribió la marcha peronista. Murió ya.
¿Perón?
Huguito, chistoso, dijo Alcira y se abrazó más a la radio.
Contame cómo te quedaste ciega, pidió Tino.
No, hoy no tengo ganas. Hace mucho que no venís.
Sí vine, pero un ratito nomás, a traerle cosas a mi mamá.
Te olvidaste de la Alcira.
No me olvidé, pero no tuve tiempo de pasar a verte.
Alcira no respondió. Durante unos instantes no se escuchó otra cosa más que la voz de Hugo del Carril cantando Percal a un volumen mínimo y el murmullo de una viejita loca que siempre hablaba sola, en una de las últimas camas.
Te cortaron el pelo, dijo Tino.
A la Emilia, la enfermera grandota, le parece que corto aguanta más. Así me tiene que bañar una sola vez a la semana. Si era por mí, yo quería que me lo dejaran crecer para hacerme el rodete, pero la Emilia no me deja. ¿Tu mamá cómo está?
Bien, igual que siempre.
¿Y la escuela?
Falta poco, ya terminan las clases.
¿Cómo te ha ido?
Regular, qué sé yo. Dale, contame cómo te quedaste ciega.
No, otra vez. Yo no sé qué le anda pasando al Alfredo Dilena, hace unos días que no va al programa. Han puesto a otro locutor, pero no me gusta. No tiene buena voz, es más finita y pronuncia mal. No se le entiende nada.
Estará enfermo. Ya va a volver.
¿Enfermo? ¿Por qué no averiguás? Preguntale al doctor Rodríguez, vos que andás siempre con él.
Qué va a saber Rodríguez.
Preguntá en el pueblo entonces, alguno lo debe conocer.
En el pueblo nadie escucha Radio Río Cuarto. No tienen idea de quién es Alfredo Dilena.
¿En el diario no habrá salido? Seguro que tu papá lee el diario, a lo mejor lo vio.
A Alfredo Dilena no lo conoce nadie.
¡Cómo que no lo conoce nadie! ¡Cómo que no lo conoce nadie! Yo lo conozco. Lo escucho todos los días. Alfredo Dilena, el varón del tango.
Ah sí, ¿y cómo es, a ver?, ya que lo conocés tanto.
No sé cómo es, capaz que sea alto y seguro que es morocho.
¿Y peronista?
Sí, y capaz que sea peronista también. A vos qué te importa, mocoso de mierda.
Alcira apagó la radio y la dejó sobre el armario. Se acostó en la cama, alisó con sus manos flacas el batón azul y se acomodó el flequillo.
No te enojés, dijo Tino en voz baja.
Ahora ya está, ya estoy enojada, contestó Alcira, sin moverse. El cuerpo derecho sobre la cama, las manos a los costados.
Me tengo que ir, dijo Tino y se incorporó. Se acercó a Alcira y le dio un beso en la mejilla. Alcira no se movió.
Te quiero mucho, Alcira, otro día te traigo un regalo.
¿Un regalo?, Alcira levantó la cabeza. Los ojos blancos se movieron rápidos, como buscando. Traeme chocolates, dijo.
Te traigo chocolates.
De los que tienen pasas de uva.
Trato hecho, contestó Tino
Y nunca deshecho, dijo Alcira.
Las galerías del hospital eran altas y de pisos rojos muy pulidos. Las puertas de las habitaciones estaban entornadas, guardaban oscuridad y silencio para los enfermos. De tanto en tanto, de alguna salía un médico con un estetoscopio al cuello o parientes de los internados que llevaban bolsas con agua mineral, caramelos, el tejido, una revista. La galería balconeaba sobre un parque lleno de árboles viejos y descuidados, atrás aparecían enseguida las sierras amarronadas, que subían rápido y tapaban el sol.
Tino caminaba por la galería fresca cuando una enfermera abrió una de las puertas y le dejó entrever el interior de la habitación. En la cama había una chica rubia. La enfermera se alejó y la puerta quedó a medio cerrar. La luz era tenue y la chica tenía los ojos demasiado grandes para su cara: casi no había espacio entre las cejas. Aunque la habían peinado con hebillas, algunos tirabuzones de un solo cabello se escapaban y brillaban en la luz, encrespados y resecos. No había nadie en la habitación, solo la cama, el ropero de lata amarilla y una silla. Junto a la ventana, en otra silla, una pila de ropa doblada. Tino dio un paso y empujó la puerta que hizo ruido, pero la niña no se movió. Tenía la cara hinchada y una mano apoyada en la mejilla derecha. Los dedos eran largos y extraños, se crispaban hacia adentro como las patitas de una araña muerta. Tino dio otro paso. Desde la galería, le llegaron unas voces. Se acercaban dos médicos que discutían en voz baja. Tino salió de la habitación y se alejó caminando muy derecho. En el pasillo, se cruzó con la enfermera que regresaba con una palangana llena de agua jabonosa entre las manos. Tino llegó al final de la galería, giró sobre sí mismo y volvió sobre sus pasos. La enfermera se movía alrededor de la cama de la chica de ojos grandes, en la penumbra suave de la habitación. En la galería vacía se oía el zumbar de los moscardones y, un poco más allá, entre los árboles del parque, una chicharra. Tino espió por la puerta entornada. La enfermera lavaba con la esponja el cuerpo de la chica de ojos grandes, que estaba quieta y desnuda sobre la cama. La enfermera trabajaba en silencio, pero con energía. Tino se retiró de la puerta y se sentó en el piso. Oía a la enfermera moverse en la habitación y a sus zapatillas de goma rechinar sobre el suelo. Junto a él, en una de las baldosas rojas y pulidas de la galería, vio una hormiga negra. Miró alrededor, pero no había otras, era una hormiga solitaria. Cargaba sobre sí misma un pelo en forma de media luna. Tino acercó despacio las yemas de sus dedos y lo tomó. Enseguida se dio cuenta de que era una pestaña. La hormiga se levantó por los aires, sin intenciones de soltar su carga, pero Tino sacudió la mano y la hormiga cayó sobre las baldosas con los tres pares de patas hacia arriba. Tino la aplastó con el pie. Después sostuvo la pestaña entre las yemas de sus dedos. Era una pestaña rubia. Uno de sus extremos se adelgazaba al final. El otro extremo terminaba en un punto bulboso y más claro. Tino dejó la pestaña apoyada en la yema de su dedo índice y la cubrió con la yema del dedo índice de su otra mano. Apretó las dos yemas muy fuerte, cerró los ojos y pidió dos deseos, uno por la mano izquierda y otro por la derecha. Separó los dedos unidos y abrió los ojos. La pestaña había quedado adherida a la yema del dedo de su mano izquierda. Tino sonrió.
La enfermera se sorprendió al verlo sentado junto a la puerta.
¿Sos amigo de Mónica?, le preguntó.
No, dijo Tino. La enfermera se encogió de hombros, cerró la puerta y se fue. Tino esperó a que desapareciera dentro del siguiente cuarto.
El cuerpo de Mónica reposaba tapado por una sábana blanca y dura. El colchón no se hundía ni parecía ceder ante su peso. La sábana le llegaba hasta los hombros y se doblaba hacia abajo. Sus brazos quedaban ocultos. En la habitación había aire de iglesia y Tino trató de no hacer ruido. Se sacó la mochila de los hombros y la dejó en el piso.
Hola Mónica, dijo en voz baja.
Mónica no se movió. Tino caminó hasta la silla y la separó un poco de la cama. La silla chirrió. Tino se sentó y se quedó en silencio. Se oía la cigarra afuera y la respiración de Mónica, apenas agitada. Una pelusa, tal vez un resto de esponja adherido al borde de una de sus fosas nasales, registraba, con un desflecado ondear hacia dentro y hacia afuera, su respiración leve. En la frente blanca habían aparecido algunas gotitas de transpiración. Tino buscó su pañuelo en el bolsillo y las secó. Al pasar el pañuelo sobre los ojos abiertos, las pupilas de Mónica siguieron quietas. El iris celeste no se movió.
Tino se quedó un rato ahí, mirándola. Después se levantó y se fue. Cuando salía, Mónica se llevó la mano a la boca, metió todos sus dedos entre los labios y pronunció unas oes largas que se entrecortaron y formaron algo así como palabras, pero sin ningún significado.
Tino lo tomó por un saludo.
Cruzó el parque por el camino de los proveedores. A medida que se alejaba, el silencio del Hospital preparándose a dormir se perdía y surgían los ruidos de la sierra callada: un par de murciélagos que ya andaban por los aires, los troncos crujiendo con el viento suave, sus pasos sobre los restos de hojas secas de alguna poda reciente. Al llegar al portón y a la garita abandonada, Tino se desvió del camino y buscó, unos metros a la izquierda, el agujero en el alambrado que solo él conocía. Pasó arrastrándose por el piso, con el alambre frotándole la espalda. Se limpió la remera y siguió hasta el río. En la playa quedaban dos turistas viejos, sentados en sus reposeras. El señor leía el diario bajo la última luz de la tarde, la mujer no hacía nada, miraba la correntada con los ojos muy fijos. En una mesita plegable había migas, una navaja y una lata de picadillo vacía.
Cuando Tino llegó a su casa todavía no era de noche. La mayoría de los autos que pasaban por la ruta viajaban con las luces apagadas, y algunos, pocos, habían encendido las de estacionamiento. El cartel de neón de la entrada ya estaba iluminado. Decía OVNI y debajo, en tipografía más pequeña, y titilante: Museo Visitas Guiadas. Hasta hacía unos meses el cartel, con la misma leyenda, había sido una lata blanca pintada con letras anaranjadas. Pero con los años se brotó de óxido y las dos últimas temporadas los visitantes al Museo disminuyeron. Por eso en el invierno el papá de Tino había decidido cambiar el viejo cartel por uno nuevo, de neón. Alrededor de sus luces revoloteaban cascarudos y mariposas y había olor a chinche verde.
Tino subió la cuesta, rodeó la piedra y saltó la tranquera. En el museo, los faroles ya estaban encendidos. El galpón era lo primero con que los visitantes se topaban al entrar en el patio de la casa. Por la ventana, Tino vio a su papá, que leía y se sobaba la barba. Lo saludó con la mano y cruzó la playa de estacionamiento donde los turistas dejaban sus autos. Rodeó la estatua de fibra de vidrio a tamaño natural de Xicflon Bethas, el Comandante Supremo de la Confederación Intergaláctica sobre el Planeta Tierra, y entró en la casa a oscuras. Lo primero que hizo fue prender la tele, después miró qué había en la heladera. Encontró dos tomates, una bolsa con lechuga casi podrida y, en el fondo, cinco o seis latas de duraznos al natural. Tino cargó una jarra con agua y la puso a enfriar. Se fijó si en el congelador las cubeteras estaban llenas y sacó un par de cubitos. Bajó al sótano y volvió con una Coca-Cola. En el televisor, un par de actores más o menos famosos y dos o tres modelos jóvenes jugaban a Dígalo con mímica. Tino miró un rato e intentó cambiar de canal, pero para ver bien Canal 12 había que subir al techo y girar la antena, así que dejó el televisor en Canal 8. Sonó el teléfono y antes de que Tino llegara a atenderlo, el sonido cesó. Eso significaba que su papá había contestado en la extensión del museo. Tino tenía hambre. Se puso a buscar qué había en las alacenas. Encontró arroz, medio paquete de fideos, un frasco de pickles y una jardinera en lata. Fue hasta la biblioteca y sacó el libro Cocina rápida para la mujer moderna de Choly Berreteaga. Miró en el índice el capítulo correspondiente a los arroces: arroz a la cubana, arroz a la financiera, arroz con riñoncitos, risotto a la milanesa, risotto a la putanesca. Leyó todas las recetas. Con el arroz, los dos tomates y los pickles podía improvisar una versión libre del risotto. Se llevó el libro a la cocina y lo dejó abierto sobre la mesa. El fluorescente se había llenado de bichos, así que Tino salió al patio, cortó unas ramas del paraíso y las ató a la base del tubo, para que matizaran la luz y las mariposas y los cascarudos dejaran de revolotear y se posaran tranquilos entre las hojas. Como no alcanzaba la altura de la lámpara para atarlas tuvo que subirse a una silla. Después picó los tomates y los pickles bien chiquitos y los salteó en la sartén con aceite caliente. Puso dos puñados de arroz y revolvió hasta que, como decía el libro, los granos se volvieron blancos y estuvieron sellados. Sacó de la alacena la botella de vino. La receta indicaba vino blanco, pero en la casa solo había tinto y Tino le puso de ese. El vino bramó al tocar la sartén, hizo burbujas y salpicó los alrededores de la hornalla. Los pickles, los tomates y el arroz se tiñeron de morado. Cuando se consumió el vino, Tino llenó una taza de agua y la vertió poco a poco sobre el risotto. Debía revolver durante dieciséis minutos y dejar dos más la sartén tapada, con un poco de manteca y de queso rallado sobre el arroz ya listo. No había ni manteca ni queso rallado así que Tino roció todo con un poco de aceite, tapó la olla y bajó hasta el museo, para avisarle a su papá que la cena estaba lista.
Ya voy, dijo el papá de Tino, sin quitar los ojos del libro que tenía entre las manos.
Tino volvió a la casa y puso la mesa. A su papá no le gustaba que el televisor estuviera prendido mientras cenaban, así que lo apagó al entrar. Se sentó frente a su plato y siguió leyendo el libro que había traído con él.
Mirá, le dijo a Tino después de un rato. Mirá, dijo y le señaló una foto en blanco y negro. Del grupo de Pietro Bontempolli, en Italia.
Tino observó la serie de fotografías. En el cielo, sobre una arboleda aparecía una mancha blanca. En la siguiente fotografía la mancha se desintegraba, ensanchándose, y su lomo se cubría de otra mancha, un poco más oscura. Enseguida la mancha se volvía negra y solo un breve destello de luz blanca llamaba la atención, en su base. En las últimas fotos de la serie el destello se prolongaba hacia abajo, hasta llegar a la tierra.
¿Ves cómo la nave luminosa, al cambiársele la frecuencia vibratoria, se vuelve metálica?, dijo el papá de Tino. Recién entonces la nave empieza a irradiar hacia tierra un tubo energético. ¿Lo ves?
Tino asintió mientras masticaba.
Maravilloso, ¿no?, dijo el papá de Tino y volvió a enfrascarse en el libro.
Tino se levantó y prendió el televisor, pero bajó el volumen al mínimo. Pasaban una película de karatekas.
¿Savora no hay?, preguntó su papá.
No, contestó Tino.
Terminaron de comer en silencio. Tino miraba la televisión, su papá leía y tomaba notas en los márgenes del libro. Tino levantó la mesa y se fue a acostar. Los platos usualmente quedaban en la pileta durante un par de días, hasta que, alguna mañana, mientras Tino estaba en la escuela, su papá los lavaba y los acomodaba de nuevo en las alacenas. Tino apagó el velador enseguida. Por la ventana abierta se veía el borde de las sierras. En el museo, el escritorio seguía iluminado. Su papá había vuelto a bajar. Solía acostarse muy tarde, de madrugada. Se pasaba las noches fumando en un viejo sillón que instalaba en medio de la playa de estacionamiento. Sobre uno de los apoyabrazos había pegado, con cinta de embalar, una radio a pilas que escuchaba con el volumen bien bajo. De tanto en tanto miraba con un largavistas hacia las sierras. En el regazo sostenía una cámara de fotos. Esperaba algún avistaje no programado.