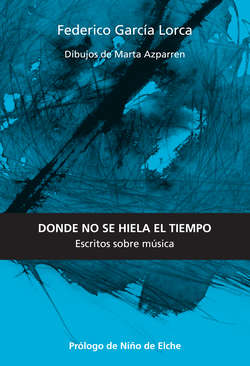Читать книгу Donde no se hiela el tiempo - Федерико Гарсиа Лорка - Страница 3
ОглавлениеArquitectura del cante jondo
Sería renegar de mí si yo no dijese que esta conferencia es solo una maqueta de frío yeso, donde las nervaduras son esparto y el aire, cal muerta de pared. No se puede decir misa en un segundo ni en una hora explicar, sugerir o colorear lo que se ha hecho en tantos siglos. Todos habéis oído hablar del cante jondo y seguramente tenéis una idea más o menos exacta de él; pero es casi seguro que a los no iniciados en su trascendencia histórica, artística o a los ignorantes de su ámbito emotivo evoca una falsa España de bajo fondo llena con los últimos residuos que dejó en el aire la bailarina del mal fuego y los bucles empapados en vino que lograron triunfar en París. Todavía al decir «cante jondo» mucha gente se olvida de que Andalucía tiene ríos, montes, anchas tranquilidades donde respira el sapo y traslada estos vocablos típicos a un lugar confinado donde hierve y fermenta el alcohol profesional. Hace unos años, recién vuelto a Granada en vacaciones de mi universidad madrileña, paseaba con Manuel de Falla por una calle granadina donde surgen a veces esos típicos huertos orientales que van siendo únicos en el mundo. Era verano y mientras discurríamos nos limpiábamos el sudor de plata que produce la luna llena andaluza. Falla hablaba de la degeneración, del olvido y el desprestigio que estaban envolviendo nuestras viejas canciones, tachadas de tabernarias, de chulas, de ridículas por la masa de la gente, y cuando protestaba y se revolvía contra esto, de una ventana salió la canción antigua, pura, levantada con brío frente al tiempo:
Flores, dejadme;
flores, dejadme;
que aquel que tiene una
pena no se la divierte nadie.
Salí al campo a divertirme;
dejadme, flores, dejadme.
Nos asomamos a la ventana y a través de las celosías verdes vimos una habitación blanca, aséptica, sin un cuadro, como una máquina para vivir del arquitecto Le Corbusier, y en ella dos hombres, uno con la guitarra y el otro con su voz. Tan limpio era el que cantaba que el hombre de la vihuela desviaba suavemente los ojos para no verlo tan desnudo. Y notamos perfectamente que aquella guitarra no era la guitarra que viene en los estuches de pasas y tiene manchas de café con leche, sino la caja litúrgica, la guitarra que sale por las noches cuando nadie la ve y se convierte en agua de manantial. La guitarra hecha con madera de barca griega y crines de mula africana.
Entonces Falla se decidió a organizar un concurso de cante jondo con la ayuda de todos los artistas españoles y la fiesta fue por todos los conceptos un triunfo y una resurrección. Los que antes detestaban, ahora adoran, pero yo los conozco. Ellos están detenidos por un criterio de alta autoridad, pero serán los primeros en saltar en contra, porque no lo han comprendido nunca. Por eso cuando me tropiezo con algún intelectual frío o algún señorito de la biblioteca que pone los ojos en blanco oyendo unas soleares, yo le arrojo a la cara con ímpetu ese puñado de crema blanca que el cinematógrafo me ha enseñado a llevar siempre oculto en mi mano derecha.
Antes de pasar adelante yo quiero hacer una distinción esencial que existe entre cante jondo y cante flamenco. Distinción esencial en lo que se refiere a la antigüedad, a la estructura y al espíritu de las canciones. Se da el nombre de «cante jondo» a un grupo de canciones andaluzas cuyo tipo genuino y perfecto es la siguiriya gitana, de la que se derivan otras canciones aún conservadas por el pueblo como los polos, martinetes, deblas y soleares. Las canciones llamadas malagueñas, granadinas, rondeñas, peteneras, tarantas, cartageneras y fandangos no pueden considerarse más que como consecuencia de las antes citadas y, tanto por su construcción como por su ritmo, difieren de ellas. Estas son las llamadas flamencas.
Después de haber observado todas estas canciones se saca como consecuencia que la caña y la playera o plañidera, hoy desaparecidas casi por completo, tienen en su primitivo estilo la misma composición que la siguiriya gitana y sus gemelas y parece ser que dichas canciones fueron en tiempo no lejano simples variantes de la citada canción madre. Textos relativamente recientes hacen suponer que la caña y la playera ocuparon en el primer tercio del siglo pasado el lugar que hoy asignamos a la siguiriya gitana. Estébanez Calderón, en sus lindísimas Escenas andaluzas, hace notar que la caña es el tronco primitivo de los cantares que conservan su filiación árabe y morisca y observa con su agudeza peculiar cómo la palabra caña se diferencia poco de gannia, que en árabe significa «canto».
Las diferencias esenciales del cante jondo con el cante flamenco consisten sencillamente en que el origen del primero hay que buscarlo en los primitivos sistemas musicales de la India; es decir, en las primeras manifestaciones del canto, mientras que el segundo, consecuencia del primero, puede decirse que toma su forma definitiva en el siglo XVIII.
El cante jondo es un canto teñido por el color misterioso de las primeras edades de cultura; el cante flamenco es un canto relativamente moderno donde se nota la seguridad rítmica de la música construida. Color espiritual y color local: he aquí la honda diferencia. Es decir: el cante jondo, acercándose a los primitivos sistemas musicales, es tan solo un perfecto balbuceo, una maravillosa ondulación melódica, que rompe las celdas sonoras de nuestra escala atemperada, que no cabe en el pentagrama rígido y frío de nuestra música actual y quiebra en pequeños cristalitos las flores cerradas de los semitonos. El cante flamenco, en cambio, no procede por ondulación sino por saltos, como en nuestra música. Tiene un ritmo seguro, es artificioso, lleno de adornos y recargos inútiles y nació cuando ya hacía siglos que Guido d’Arezzo había dado nombre a las notas. El cante jondo se acerca al trino del pájaro, al canto del gallo y a las músicas naturales del chopo y la ola; es simple a fuerza de vejez y estilización. Es, pues, un rarísimo ejemplar de canto primitivo, de lo más viejo de Europa, donde la ruina histórica y el fragmento lírico comido por la arena aparecen vivos como en la primera mañana de su vida.
Veamos la diferencia.
Este cantaor es malo. Canta solo con la garganta; no tiene duende. Solo vive para grandes públicos desorientados.
(Disco)
En cambio vamos a oír al duende de los duendes, al de los sonidos negros: a Manuel Torres, que ha subido al cielo hace dos meses y sobre cuyo ataúd pusieron unas rosas con mi nombre. Este es, señores, el gran estilo.
(Disco)
Manuel: aquí en la hermosa Argentina pongo hoy tu voz, captada en la dramática luna negra del disco del gramófono. Quisiera que, rodeado del inmenso silencio en que estás ahora, oyeras el tumulto de dalias y besos que quisiera poner a tus pies de rey del cantar.
El insigne Falla, que ha estudiado la cuestión atentamente, afirma que la siguiriya gitana es la canción tipo del grupo cante jondo y declara con rotundidad que es el único canto que en nuestro continente ha conservado en toda su pureza, tanto por su composición como por su estilo, las cualidades que lleva en sí el canto primitivo de los pueblos orientales.
La siguiriya gitana comienza por un grito terrible. Un grito que divide el paisaje en dos hemisferios ideales. Después la voz se detiene para dar paso a un silencio impresionante y medido. Un silencio en el cual fulgura el rastro de lirio caliente que ha dejado la voz por el cielo. Después comienza la melodía, ondulada e inacabable en sentido distinto de Bach. La melodía infinita de Bach es redonda, la frase podría repetirse eternamente en un sentido circular, pero la melodía de la siguiriya se pierde en sentido horizontal: se nos escapa de las manos y la vemos alejarse hacia un punto de aspiración común y pasión perfecta donde el alma más dionisíaca no logra desembarcar.
Esta siguiriya que ustedes van a oír está cantada por Pastora Pavón, la Niña de los Peines, maestra de gemidos, criatura martirizada por la luna o bacante furiosa. Verde máscara gitana a quien el duende pone mejillas temblonas de muchacha recién besada. La voz de esta mujer excepcional rompe los moldes de toda escuela de canto, como rompe los moldes de toda música construida. Cuando parece que desafina no es que desafina, sino todo lo contrario: que afina de manera increíble, puesto que, por milagro especial de estilo y pasión, ella da tercios y cuartos de tono imposibles de registrar en el pentagrama.
(Disco)
(Aquí se puede tocar y si se encuentra la Niña de los Peines: Un elogio)
Pero nadie piense que la siguiriya gitana y sus variantes sean simplemente unos cantes transplantados de Oriente a Occidente. No. Se trata, cuando más, de un injerto o, mejor dicho, de una coincidencia de orígenes que ciertamente no se ha revelado en un solo y determinado momento, sino que obedece a la acumulación de hechos históricos seculares desarrollados en nuestra Península ibérica; y esta es la razón por la cual el canto peculiar de Andalucía, aunque por sus elementos esenciales coincide con el de un pueblo tan apartado geográficamente del nuestro, acusa un carácter íntimo tan propio, tan nacional, que lo hace inconfundible.
Los hechos históricos a que me refiero, de enorme desproporción y que tanto han influido en estas canciones, son tres: la adopción por la Iglesia española del canto litúrgico; la invasión sarracena que traía a la península por tercera vez un nuevo torrente de sangre africana; y la llegada de numerosas bandas de gitanos. Son estas gentes errantes y enigmáticas quienes dan forma definitiva al cante jondo. Demuéstralo el calificativo de gitana que conserva la siguiriya y el extraordinario empleo de las voces del caló en los textos de los cantares.
Esto no quiere decir naturalmente que este canto sea puramente de ellos, pues existiendo gitanos en toda Europa, y aun en otras regiones de la Península ibérica, estas formas melódicas no son cultivadas más que por los del sur. Se trata de un canto netamente andaluz que ya existía en germen antes de que los gitanos llegaran, como existía el arco de herradura antes de que los árabes lo utilizaran como forma característica de su arquitectura. Un canto que ya estaba levantado en Andalucía desde Tartessos, amasado con la sangre del África del norte y probablemente con vetas profundas de los desgarradores ritmos judíos, padres hoy de toda la gran música eslava.
Las coincidencias que el maestro Falla nota entre los elementos esenciales del cante jondo y los que aún acusan algunos cantos de la India son: el enarmonismo como medio modulante; el empleo de un ámbito melódico tan reducido que rara vez traspasa los límites de una sexta; y el uso reiterado y hasta obsesionante de una misma nota, procedimiento propio de ciertas fórmulas de encantamiento y hasta de aquellos recitados que pudiéramos llamar prehistóricos, lo que ha hecho suponer a muchos que el canto es anterior al lenguaje. Por este modo llega el cante jondo y especialmente la siguiriya gitana a producirnos la impresión de una prosa cantada, destruyendo toda sensación de ritmo métrico, aunque en realidad son tercetos o cuartetos asonantados los textos de sus poemas. Aunque la melodía del cante jondo es rica en giros ornamentales, en esta (lo mismo que en los cantos de la India) solo se emplean en determinados momentos como expansiones o arrebatos sugeridos por la fuerza emotiva del texto y hay que considerarlos como amplias inflexiones vocales, más que como giros de ornamentación, aunque tornen este último aspecto al ser traducidos por los intervalos geométricos de la escala atemperada.
Se puede afirmar definitivamente que en el cante jondo, lo mismo que en los cantos del corazón de Asia, la gama musical es consecuencia directa de la que podríamos llamar gama oral.
El maestro Felipe Pedrell, uno de los primeros españoles que se ocuparon profundamente de las cuestiones folclóricas, escribe en su magnífico Cancionero popular español: «El hecho de persistir en España en varios cantes populares el orientalismo musical tiene hondas raíces en nuestra nación por influencia de la civilización bizantina antiquísima, que se tradujo en las fórmulas propias de los ritos usados por la Iglesia de España, desde la conversión de nuestro país al cristianismo hasta el siglo onceno, época en que fue introducida la liturgia romana propiamente dicha». Falla completa lo dicho por su viejo maestro determinando los elementos del canto litúrgico bizantino: modos tonales de los sistemas primitivos (que no hay que confundir con los llamados griegos), el enarmonismo inherente a esos modos y la falta de ritmo métrico de la línea melódica, que se revelan acusadamente en la siguiriya y sus variantes. Estas mismas propiedades tienen a veces algunas canciones andaluzas muy posteriores a la adopción de la música litúrgica bizantina por la Iglesia española, canciones que guardan una afinidad con la música que se conoce todavía en Marruecos, Argel y Túnez con el nombre de «Música de los moros de Granada». Pero Falla, volviendo al análisis de la difícil siguiriya, con su sólida ciencia musical y su poderosa intuición, ha encontrado en este canto «determinadas formas y caracteres independientes de sus analogías con los cantos sagrados y la música de los moros de Granada». Es decir, ha buceado la extraña melodía y ha visto el característico y aglutinante elemento gitano.
La llegada de los gitanos a España es todavía un mapa equivocado de San Isidoro de Sevilla o un sistema astronómico falso. Pero son ellos los que llegando a la Andalucía unieron los viejísimos elementos nativos con el viejísimo indio que ellos traían y dieron las definitivas formas a lo que hoy llamamos cante jondo.
Y son estos cantos los que desde el último tercio del siglo pasado y lo que llevamos de este fueron arrinconados por la cursilería española. Mientras que Rusia ardía en amor a lo popular, única fuente, como dice Roberto Schumann, de todo arte característico, y en Francia temblaba la ola dorada del impresionismo, en España, país casi único de tradiciones y bellezas populares, ya era cosa de baja estofa la guitarra y el cante jondo entre las mal llamadas clases distinguidas.