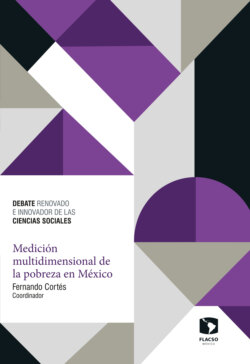Читать книгу Medición multidimensional de la pobreza - Fernando Cortés - Страница 6
ОглавлениеA modo de preámbulo
Antecedentes de la medición de la pobreza multidimensional del Coneval
Entre los años 2002 y 2009 la medición oficial en México empleó el método de líneas de pobreza. El ingreso corriente total neto de transferencias se contrastó con el valor de la canasta de alimentos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal). Con el ingreso como recurso y la línea de pobreza como umbral se estimó la incidencia, profundidad y desigualdad de la pobreza.
Esta medición fue reemplazada el 10 de diciembre de 2009, día en que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer un nuevo método, cuya principal característica es ser multidimensional, así como su aplicación a los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) levantada en el tercer trimestre de 2008, enriquecida con la adición del módulo de condiciones socioeconómicas (mcs) (Coneval, 2019).
La antigua medición, habitualmente calificada como “unidimensional”,[1] pertenece a la clase de enfoques que sitúa la estimación de la pobreza en el ámbito del bienestar. La idea central que comparten estos enfoques es que el bienestar de una persona depende de su consumo y empleó el ingreso como un indicador indirecto de aquel. Probablemente esta sería una buena aproximación para dar cuenta del bienestar individual en una economía total y absolutamente mercantilizada; pero es bien sabido que la oferta de bienes y servicios no se provee en su totalidad por el mercado, como es, por ejemplo, el caso de la educación, la protección social, la salud, la vivienda de interés social, etcétera; en estos casos, la medición por ingreso no da cuenta de algunas de las dimensiones de la pobreza.
La aproximación multidimensional, derivada de la Ley General de Desarrollo Social (lgds), establece que la pobreza debe definirse en el plano de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales conocidos con la sigla desca. Según esta perspectiva conceptual, el Estado debe garantizar la plena satisfacción de los desca a toda persona por el solo hecho de ser miembro de la sociedad. La justificación es de corte netamente legal, pues la exigencia se basa en el respeto a los convenios internacionales suscritos por el país o en cumplimiento de la Carta Magna, en el caso particular de que los incluya. En México estos derechos están garantizados en el artículo primero constitucional.
Esta perspectiva, si bien encuentra su soporte conceptual en el discurso jurídico, tiene consecuencias evidentes sobre la vida social. En efecto, el pleno respeto de los derechos lleva a que los habitantes del país puedan gozar de una vida digna, plenamente integrada a la sociedad.
En el discurso jurídico, los desca deben satisfacer una serie de características que están exhaustivamente enumeradas en el artículo primero constitucional; sin embargo, para nuestros propósitos que se limitan al campo de la medición, destacan cuatro: i) universalidad: se extienden a todo el género humano, en todo tiempo y lugar; ii) inherencia: los derechos son innatos a todos los seres humanos; iii) indisolubilidad: son un conjunto inseparable de derechos, y iv) indivisibilidad: no tienen jerarquía entre sí.
Marco general para la medición de la pobreza del Coneval
La medición oficial de la pobreza del Coneval debe respetar las disposiciones legales contenidas en la lgds, de la cual se desprenden algunas disposiciones particularmente importantes para esta exposición: i) vínculo entre programas sociales y medición de la pobreza; ii) que la pobreza debe ser definida en el espacio del bienestar y de los derechos económicos, sociales y culturales; iii) la lista de las dimensiones que deben considerarse; iv) el nivel geográfico a que deben ser representativas las mediciones, y v) las fuentes de información y la periodicidad.
Ahora bien, la relevancia de estas disposiciones deriva de que:
i) En México hay muchos programas sociales que tienen como fin reducir la pobreza, pero si esta se entiende solo en términos monetarios, como hasta diciembre de 2009, los programas dedicados a disminuir la deserción escolar, a mejorar las condiciones del entorno en que vive la población o a proveer de servicios a la vivienda, no serían considerados en las acciones de gobierno que disminuyen la pobreza. La medición multidimensional les permite seleccionar entre las distintas dimensiones aquellas más apropiadas para evaluar los resultados de sus acciones.
ii) La diferenciación de dos ámbitos conceptuales, el del bienestar y el de los derechos sociales, convoca a generar una medición que considere a ambos.
iii) El artículo 36 de la lgds señala que la medición multidimensional debe tomar en cuenta al menos las siguientes dimensiones: rezago educativo promedio, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de los espacios de la vivienda, acceso a servicios en la vivienda, y acceso a la alimentación y cohesión social; además del ingreso corriente per cápita como el indicador de bienestar. Ahora bien, estas dimensiones tienen diferentes unidades de observación, por ejemplo, el ingreso per cápita refiere a la unidad hogar, el acceso a los servicios de salud y seguridad social remite a personas, los servicios y la calidad de los materiales de construcción, a la vivienda, y la cohesión social es un atributo de sistemas sociales localizados en el espacio.
iv) Una limitación importante en la construcción de la metodología es que la medida propuesta sea susceptible de calcularse al nivel municipal, lo que deja fuera, por razones de costo, la posibilidad de emplear la enigh para este menester. La única fuente para realizar cálculos de pobreza a este nivel de desagregación geográfica es la información proveniente ya sea de los censos, que en México se levantan cada diez años (los años terminados en cero), o bien de los recuentos o muestras censales que se realizan en los años terminados en 5, también cada diez años.
v) Por último, hay que subrayar que la cantidad y la calidad de información proveniente de la enigh y del censo difieren significativamente, lo que plantea un problema de consistencia de la medición. Aún más, hay que tomar en cuenta que en los años terminados en cero se levantan el censo y la enigh (que se aplica en los años pares cada dos años) con un pequeño lapso entre ellos, una situación que plantea un formidable problema técnico ya que la suma de los pobres de los municipios de una entidad federativa (calculada con los datos censales) deberá ser igual al volumen de pobres que arroje la enigh.
Con estos antecedentes se expondrá en la próxima sección la metodología que elaboró el Coneval respetando los lineamientos y regulaciones establecidas por la lgds, el conocimiento acumulado en la medición de la pobreza y los principios metodológicos básicos de las ciencias sociales.
Antes de exponer la forma como se procede a identificar a los pobres mediante múltiples dimensiones es necesario tomar en cuenta que a lo largo de todo el proceso de medición se supone que las características de la vivienda se distribuyen equitativamente cuando en ellas hay más de un hogar, y que las mediciones sobre los hogares se atribuyen a los individuos que los componen. Por ejemplo, si una vivienda presenta carencia de servicios, todos los hogares la comparten por igual, y también sus miembros; el ingreso per cápita se aplica a cada miembro del hogar.
Una consideración aparte merece la cohesión social ya que su unidad de referencia no son las viviendas, ni los hogares o individuos, tampoco es claro que pertenezca al campo semántico de la pobreza, pero sí es un concepto que refiere a un fenómeno que se despliega sobre el territorio, como lo es también el derecho a vivir en un medio ambiente sano o al desarrollo sustentable, por ello hay que considerar la posibilidad de agregar un referente territorial a la pobreza; se tendría así el eje del bienestar, el de los derechos sociales de las personas y el de los derechos sociales asociados al territorio. Sin embargo, el tratamiento de la cohesión social no está tan avanzado y se decidió incluirla, por el momento, como variable control.
Identificación de los pobres multidimensionales
La definición de pobreza del Coneval textualmente señala: “Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.” (Coneval, 2019, p. 33).
En esta definición queda claro que toda persona que satisfaga simultáneamente las dos condiciones señaladas, una en el ámbito de los derechos, y la otra en el ámbito del bienestar, será considerada pobre.
En el conjunto de personas en condición de pobreza se distingue un subconjunto, que se cataloga en condición de pobreza extrema, ya que su ingreso no les alcanza para adquirir los alimentos y experimentan tres o más privaciones (Coneval, 2019, p. 38).
Sobre la base de estas dos definiciones se procede a la identificación de las personas en condición de pobreza, en función de las carencias en el espacio del bienestar y en el espacio de los derechos sociales.
En el ámbito del bienestar, se considera que si el ingreso per cápita del hogar al que pertenece el individuo es inferior a la línea de pobreza por ingresos (Coneval, 2019, p. 33, n. 10) será considerado pobre, y no lo será en el caso contrario.
Para identificar a las personas carentes en este espacio se sigue el procedimiento estándar que se emplea para definir a los pobres unidimensionales por ingreso. El Coneval se dio a la tarea de elaborar cuatro canastas con los datos de la enigh del año 2006, una alimentaria y otra no alimentaria, en los contextos rural y urbano.[2]
La identificación de las carencias en el plano de los derechos es un poco más compleja porque involucra varias dimensiones. Siguiendo los señalamientos de la lgds, pero dejando de lado la cohesión social, se consideran las siguientes carencias: rezago educativo promedio del hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de los espacios de la vivienda, acceso a servicios en la vivienda y acceso a la alimentación. Para determinar la carencia en cada una de estas seis dimensiones es necesario referirse a los indicadores o variables y a los umbrales.
Los umbrales en el espacio de los derechos son análogas a las líneas de pobreza en el espacio del bienestar y se determinan empleando secuencialmente los siguientes criterios: i) aplicar las normas legales cuando estas existen; ii) en caso de que no las haya recurrir a los criterios definidos por expertos de instituciones públicas especialistas en los temas del indicador; iii) si los criterios anteriores son inconclusivos, emplear métodos estadísticos para definir umbrales y, en último caso, iv) los determina la Comisión Ejecutiva del Coneval (2009). Afortunadamente no fue necesario emplear la cuarta opción y la tercera se usó una sola vez para determinar el punto de corte que se emplea para definir pobreza extrema en el ámbito de los derechos.
Ahora bien, a cada dimensión puede corresponder más de un indicador, por ejemplo, en el caso del rezago educativo se combinan las variables edad, año de nacimiento, asistencia escolar y máximo grado escolar alcanzado; los umbrales son los mínimos legales prevalecientes en la época que le correspondió asistir a la escuela a cada quien.[3]
Se considera en situación de rezago educativo a toda persona que:
•con 3 a 15 años de edad, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal; o,
•tiene 16 años de edad o más, nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa), o,
•tiene 16 años de edad o más, nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa) (Coneval, 2009, p. 38).
Sin la intención de hacer una presentación exhaustiva de las decisiones metodológicas empleadas para operacionalizar las seis dimensiones del espacio de los derechos, se presenta, a modo de ejemplo, la medición de la carencia en el acceso a los servicios básicos de la vivienda en que se utilizaron, por recomendación de los expertos del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), las variables agua potable, drenaje, electricidad y combustible para cocinar; fueron ellos quienes también definieron los mínimos socialmente aceptables.
Una persona es carente si habita una vivienda que presenta al menos una de las siguientes características:
•el agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante,
•no cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta,
•no disponen de energía eléctrica,
•el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.[4] (Coneval, 2019, pp. 44-45).
Estos umbrales combinan las variables que se usaron para medir el acceso a los servicios básicos que definió el Conavi. La agregación de carencias dentro de la dimensión la definió el Coneval. Subyacentes al criterio empleado por este último, hay dos operaciones, una lógica y otra estadística. La primera, la lógica, se expresa en el operador “o” que lleva a calificar como carente a una persona que habita una vivienda que presenta al menos uno de los cuatro perfiles anteriormente señalados. La operación unión aplicada a las carencias en cada una de las variables (agua, drenaje, energía y combustible) se sustenta en que los desc son indisolubles.[5] La otra operación oculta (la estadística) es que para determinar umbrales de una variable el nivel mínimo de medición debe ser el ordinal, a menos que la variable sea dicotómica, como es el caso del suministro de energía eléctrica. Las variables acceso al agua, tipo de drenaje y el combustible que se usa para cocinar se pueden considerar ordinales y por lo tanto se pueden cortar en dos, la parte que está por debajo del umbral (que identifica a los carentes) y la que empieza en el umbral (la parte superior de la variable) donde se ubican los no carentes.
Con base en los indicadores es posible calificar si una persona determinada presenta o no cada una de las carencias, sin embargo, hace falta ir un poco más allá: establecer en qué condiciones cada individuo es o no carente. La pregunta que hay que resolver sería ¿con cuántas carencias una persona debe ser considerada como carente?
Para aplicar esta calificación en cada caso, se recurre a que los derechos son indivisibles, por lo tanto, basta con que uno de los derechos de una persona sea vulnerado para que sea considerada carente. Pero sabemos que también son indisolubles por lo que ningún derecho es superior a otro. En función de estas propiedades se puede definir un índice de privación como el número de carencias que sufre una persona. Esta operación es lógicamente posible porque las carencias son dicotómicas y todas tienen la misma ponderación, lo que deriva de que los derechos son indisolubles. El índice de privación es una combinación lineal que arroja como resultado el conteo del número de privaciones que aqueja a una persona.
El procedimiento que se ha reseñado permite identificar si una persona es carente en el espacio del bienestar o en el de los derechos, pero aún no se sabe si se puede calificar o no en situación de pobreza según la medición multidimensional. Para saberlo basta con aplicar la definición de pobreza y pobreza extrema.[6] En efecto, los pobres son aquellas personas que presentan una o más carencias y que están por debajo de la línea de bienestar. Con base en esta definición se puede identificar el grupo formado por todas aquellas personas que tienen ingresos superiores a la línea de pobreza y no sufren carencias. Asimismo, el Coneval identifica a las personas vulnerables por carencias que son las que tendrían una o más carencias, pero un ingreso superior a la línea. Y a los vulnerables por ingresos quienes no tendrían carencias, pero un ingreso inferior a la línea de pobreza.
Adicionalmente, se define a las personas en situación de pobreza extrema como aquellas que tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza alimentaria y que presentan tres o más carencias. Los que están en condición de pobreza extrema son un subconjunto de las que están en situación de pobreza y la diferencia arroja el número de aquellas que están en pobreza moderada.
Agregación
Las diversas categorías de población que derivan de las definiciones de pobreza multidimensional (pobreza, pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerables por ingresos, vulnerables por carencias, y no pobres ni vulnerables), permiten evaluar la situación del país en distintos momentos, así como sus cambios y tendencias.
La medida sintética más simple de pobreza es el número de personas en esa situación en cada una de las categorías mencionadas. Sin embargo, cuando se quiere estudiar el cambio a lo largo del tiempo o interesa comparar su gravedad en distintas subpoblaciones, esta medida presenta el inconveniente de que el volumen de personas en pobreza está influido por el tamaño de la población y, en los casos de series en el tiempo, por la dinámica demográfica. Para controlar el efecto tamaño de la población suele calcularse la incidencia de la pobreza que se define como la proporción o el porcentaje de personas en esa situación en cada grupo, es decir, se divide el número de personas que se identificaron como pobres y entre el total de la población.
A diez años de la medición de la pobreza en México
Hace diez años, en diciembre de 2009, se dio a conocer por primera vez la medición multidimensional de la pobreza, esta fue el remate de un esfuerzo sostenido a lo largo de tres años. En las diversas actividades organizadas por el Coneval, iniciadas a partir de abril de 2006, participaron académicos del país dedicados al tema, estudiosos del extranjero y funcionarios públicos, convocados todos por el Coneval. El trabajo conjunto generó una solución que goza de amplio reconocimiento internacional.
Las mediciones de la pobreza no son inmunes al paso del tiempo, también envejecen. Esto puede ocurrir porque (i) sus indicadores dejan de ser relevantes en tanto disminuye su variabilidad, (ii) los umbrales pierden actualidad, o (iii) se deben agregar otras dimensiones para reflejar fenómenos que han adquirido protagonismo. Un ejemplo del primer caso es aquel de los indicadores que fueron tan exitosos en la orientación de la política social que llevó a que la carencia disminuyera significativamente, piénsese el caso del piso de tierra en la dimensión calidad y cantidad de la vivienda; uno del segundo caso sería la conveniencia de cambiar líneas de pobreza cada cierto tiempo, para así reflejar las modificaciones en los patrones de consumo de la población y del tercero, la necesidad de incluir en la medición multidimensional de la pobreza la dimensión medio ambiente sano, tomando en cuenta los niveles actuales de contaminación del aire y el agua.
A pesar de las bondades que el índice ha mostrado para orientar la política social a lo largo de la década, también se han formulado comentarios críticos. A continuación, se incluyen algunos de los temas controvertidos, cuya identificación podría ser de utilidad para iluminar caminos que conduzcan a una mejor medición futura.
En ocasiones las críticas se han referido a dimensiones no cubiertas por el índice como no considerar en el ámbito de los derechos, por ejemplo, las condiciones laborales de la fuerza de trabajo, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, y a la no discriminación, así como por omitir, en el ámbito del bienestar, las dimensiones psicológicas asociadas a la pobreza.
En otros casos se han concentrado en las limitaciones de los indicadores empleados, destacándose las que se han referido al acceso a la salud, a la seguridad social y a la alimentación. En cuanto a los dos primeros, salud y seguridad social, los comentarios señalan, acertadamente, que miden derechohabiencia, pero no acceso efectivo; se plantea que hay una distancia muy grande entre estar inscrito en el seguro social y hacer uso de atención médica de calidad y tener acceso a los medicamentos. El acceso a la alimentación ha sido discutido por los economistas que han señalado, por ejemplo, que hay personas del décimo decil de ingresos con carencias en la alimentación y por el gremio de la salud cuyos estudios no han encontrado correlación con desnutrición (Cortés, 2014a).
También ha habido comentarios que descalifican a los umbrales utilizados para medir las carencias, por ejemplo, en el abastecimiento de agua, pues el umbral que se usa es el disponer del líquido en el sitio en que está la vivienda, en lugar de dentro de la vivienda. Además hay quienes argumentan que se debería considerar también la frecuencia de abastecimiento de agua. Asimismo, se han cuestionado los valores de las líneas de pobreza pues se consideran muy bajos (canasta alimentaria=consumo de alimentos crudos).
Otra línea de ataque bastante frecuente señala que la medida es insensible a la diversidad cultural, de costumbres y de climas, cuya variedad es uno de los rasgos que caracterizan a México. Por ejemplo, en consideración al clima, las viviendas adecuadas en el sureste o en las costas serían distintas a las del altiplano de la zona centro y sur. O las costumbres alimenticias en las diferentes regiones del país demandarían la construcción de varias canastas alimentarias, más allá de la distinción entre ámbitos rural y urbano.
Por último, se ha apuntado a una supuesta inconsistencia lógica entre emplear el criterio “o” en el nivel de los indicadores y el criterio “y” en los ámbitos de la economía y de los derechos (Cortés, 2014b). En efecto, como ya se ha señalado, basta con tener una sola carencia en los indicadores para que la dimensión sea declarada carente, por ejemplo, en los servicios de la vivienda, si se presenta por lo menos una carencia en los indicadores de agua, electricidad, drenaje y combustible que se usa para cocinar, entonces la vivienda, los hogares que radican en ella, así como sus habitantes se consideran carentes en dicha dimensión. Sin embargo, para decidir si una persona está o no en condición de pobreza su ingreso debe ser menor al valor de la línea de pobreza por ingresos y tener una o más carencias.
Fernando Cortés
FLACSO México
Referencias
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (2019). Metodología para la medición de multidimensional de la pobreza en México. México: Coneval.
Cortés, F. (2014a). Acerca de la “inocencia” de los conceptos. Acerca de la medición de la carencia alimentaria. Coyuntura Demográfica, (5), 85-92.
Cortés, F. (2014b). La medición multidimensional de la pobreza en México. En J. Boltvinik (Ed.), Multidimensionalidad de la pobreza: propuestas para su definición y evaluación en América Latina y el Caribe (pp. 99-126). Buenos Aires: clacso.