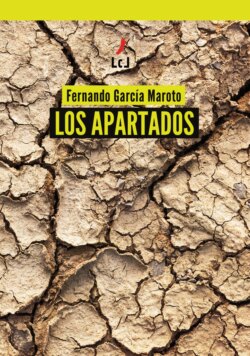Читать книгу Los apartados - Fernando García Maroto - Страница 6
Capítulo 2
ОглавлениеCuando le llegó a Soto la hora de partir, por aquel entonces él y su mujer ya habían alcanzado de sobra un punto de no retorno en su convivencia, la época de los reproches esporádicos y los murmullos aviesos, un tiempo en el que no necesitaban acostarse juntos y entrelazados para poder dormir. Eran días en los que cada uno se levantaba a su hora, y desayunaban por separado sin echarse de menos ni notar la ausencia; a veces, al contrario, bendiciéndola. Se conocían perfectamente y sabían cómo hacerse daño de refilón, casi sin esforzarse; permitiendo así unas reconciliaciones violentas e indiferentes, psicópatas, que acababan siempre con ellos en la cama, donde se desfogaban a empujones, como si ese furor carnal convalidara otros impulsos criminales. Echada a perder la posibilidad de tener hijos, y con ella el sentido social de su matrimonio incomprensible, ambos se concentraron tercamente en su propia individualidad, radicalizándola, y se refugiaron inútilmente en sus trabajos respectivos, en los mundos imaginarios de sus libros y en la crítica feroz de las vidas tan miserables como las suyas de los pocos amigos que todavía les quedaban; así como en el alcohol y en el tabaco, consumidos en compañía o a solas dependiendo del humor del momento.
Cuando le llegó a Soto, por aquel entonces capitán, la hora de partir definitivamente a Villa, después de una larga temporada en el limbo de la duda, atrapado en idas y venidas al juzgado, dimes y diretes entre compañeros y superiores, fue como teniente, degradado en cargo y con el sueldo reducido.
Y sin embargo, a ninguno de los dos les pilló por sorpresa la noticia.
—Debo irme. Me obligan a irme. Me desplazan de aquí, como si tuviera la peste dentro de mí. No quieren que les contamine, cuando son ellos los que ensucian todo con su aliento fétido de estercolero. Toda esa pandilla de advenedizos provincianos ahora no quiere saber nada de mí. Me niegan tres veces y lo harían otras tres mil si alguien se atreviera a escucharles. No se merecen ni siquiera el desprecio que les tengo —vomitó Soto el día que tuvo que comunicarle a su mujer la decisión tomada a expensas suyas.
Ambos eran plenamente conscientes de que alguien tendría que pagar por los sobornos recibidos, la cabeza de turco propicia, y Soto llevaba las de perder por ser lo suficientemente importante como para satisfacer las expectativas del fiscal y al mismo tiempo no tanto como para importunar a los mandamases. La única suerte consistía en que las pruebas no abundaban. Todo el departamento de policía del distrito sur había tomado parte en la trama, permitiendo locales clandestinos de prostitución, haciendo la vista gorda ante la existencia de talleres a destajo, beneficiando a los mejores pagadores, y siempre habían tenido la precaución de no dejar pistas excesivas; porque, inevitablemente, un rastro siempre queda.
Así que, como el ansia de castigo ejemplar y el hambre de linchamiento público nunca desaparecen del todo de la esencia cruel y despreciable de la plebe, de toda aquella chusma, Soto y su mujer hacía días que habían asumido el desenlace temporal de este episodio tremebundo: el capitán, ya teniente, tendría que desaparecer durante un tiempo, incalculable a priori, hasta que todo se olvidara y las aguas volvieran mansas y limpias, al menos no tan sucias, a su cauce.
Su superior inmediato, por la propia cuenta que le traía, le prometió encargarse de que nada se descubriera. Un día sugerido por este, pero en realidad decidido por los de arriba, además de temido por Soto y esperado por el total de sus compañeros, el futuro teniente tuvo que presentarse solícito, cabizbajo y clarividente en el despacho de su jefe. Desconfiado por naturaleza, este encuentro informal pero nada casual en semejante terreno, todo lo más alejado y contrario del campo abierto de la pelea noble entre iguales y el duelo de honor con padrinos, sembró en el ánimo de Soto el germen paulatino de la condena y la certeza irrevocable de la traición: nada bueno podía esperarse que saliera de allí.
Después de unos tibios preámbulos de tanteo, durante los cuales Soto, movido por el hastío y la dejadez del que se sabe vendido, dejó vagar una mirada inquisitiva y sarcástica por los diplomas rimbombantes y las fotos bien enmarcadas de su jefe estrechando la mano, esa misma mano que ahora asestaría el golpe de gracia, a distintas personalidades y autoridades de Capital, su superior le dio sin inmutarse la previsible noticia al hasta ese mismo momento capitán.
—Me temo que las cosas se han complicado, Soto. Acabo de recibir una orden incuestionable y de inmediata aplicación. Confío que usted sabrá entender mi posición, acatar su nuevo destino y esperar el tiempo justo y necesario hasta que la situación se calme. Todos debemos poner algo de nuestra parte, teniente.
Pero el teniente Soto ni supo ni quiso entender la posición de su jefe, cómoda y ambigua, a resguardo, ni tampoco cumplir de buen grado las nuevas órdenes porque esa parte de la que cada cual tendría que poner o haber puesto ya un poco, la proporción alícuota según la culpa general y la implicación particular, no estaba muy clara para él. La cruz parecía ser solo suya, y el camino cuesta arriba.
—Váyase a casa con su mujer y aproveche sus últimos días en Capital. Acépteme el consejo y deje todo en mis manos, amigo —concluyó el jefe de Soto en un último alarde de hipocresía que al teniente se le hizo bola en la garganta y tuvo que escupir literalmente al abandonar la comisaría.
Así que las últimas noches juntos Soto y su mujer se las reservaron en pareja, bebiendo y fumando en silencio, rumiando la pena por la separación cada uno a su modo.
No resulta entonces difícil imaginarles, a Soto y su mujer, uno al lado del otro la noche antes de la llegada de este a Villa, sosteniendo con una mano los cigarrillos que languidecen y con la otra las copas que amarillean a medida que el hielo se deshace, pensando ambos en lo que se les viene encima, la soledad más absoluta, algo a lo que no están acostumbrados, a pesar de lo que quieran aparentar con su mirada triste y su aspecto avejentado. No hay vergüenza en ellos; Soto sabía en lo que se metía y su mujer nunca se lo impidió. Cuando surgió el proyecto, pues así era como se conocían sus actividades en el departamento, todo eran ventajas.
—En poco tiempo reuniremos lo suficiente como para cubrir de sobra nuestras necesidades y concentrarnos en los caprichos, el pico más alto de la pirámide. Dejaremos atrás este tedio que nos consume —aventuró Soto; sin darse cuenta de la espiral de codicia en la que estaban entrando y de la que solo podían salir despedidos violentamente por la fuerza centrífuga del crimen. Ahora ya no les quedaba mucho más que decirse ni nada de lo que convencerse.
No, no resulta difícil imaginarles porque tuvo que suceder así. Y luego ella, la mujer de Soto, con sus ojos apagados de embriaguez, le condujo a oscuras hasta la cama tomando la mano peluda y áspera del hombre entre las suyas, esqueléticas y jalonadas por los surcos azulados de las venas secas. Se desnudaron mecánicamente y cayeron de golpe, con estruendo de muelles y chasquidos de huesos. El pelo pajizo y falto de nervio de la mujer fue recibiendo a intervalos crecientes la respiración entrecortada y ronca de Soto; hasta que este ya no pudo más y terminó por hundirse en ese olvido placentero, momentáneo y estéril con el que concluían siempre sus encuentros. Se habían convertido en fieras, en verdaderas fieras, en auténticas fieras que saciaban sus apetitos insaciables en cuanto estos se presentaban, sin preocuparse lo más mínimo por el trasfondo ni las implicaciones derivadas de los actos enloquecedores a los que se lanzaban. Entonces se separaron, empapados y a punto del infarto, cada cual ocupando su lado de la cama, a la espera de que el pulso retomara su ritmo normal y uno de los dos se atreviera a ser el primero en hablar.
—¿Vendrás conmigo? —preguntó Soto aun a sabiendas de que esa cuestión era absurda y provocativa, dado que la única maleta preparada, y que habían montado juntos, era la de él. No miraba directamente a su mujer; ni ella a él. Tendidos boca arriba en la cama, ambos detenían sus miradas bobaliconas en el techo infinito del dormitorio.
Era evidente que se marcharía solo y lo sabía. Solamente deseaba fastidiar; y por eso volvió a insistir ante esa renuncia muda a la pelea.
—¿Vendrás conmigo, sí o no?
Ella se giró en la cama, dándole la espalda, poniendo así fin a otro posible altercado repleto de insultos, gritos y lamentos. No quería darle el gustazo de verla llorar, porque sabía que eso era precisamente lo que Soto deseaba: una carga de emotividad final para satisfacer su ego, su vanidad masculina antes de la despedida final. Quería inocularla un injusto complejo de culpa, como si hubiese sido ella la responsable de la situación actual.
Estaba dolido, Soto, y pensó: «¿Y si la forzara a acompañarme? Podría apartarla de aquí como esos otros hacen conmigo, por crueldad e hipocresía, escudándome en la incongruente justificación de que eso es lo que más le conviene. Tendría que seguir una táctica infalible; ella ya conoce todos mis trucos. ¿Sería capaz de hacerlo?»
Le guardaba algo de rencor a su mujer porque se quedaba, podía quedarse, mientras él se veía obligado a huir, con la cabeza gacha de perro apaleado. A ella no la empujaban, no la amenazaban; le permitían continuar con su vida, no había caído en la desgracia del exilio. Y ella era tan culpable como él. Se habían apoyado siempre el uno en el otro; la única manera posible de sobrevivir en aquella ciudad espléndida y despiadada que les ahogaba con sus delitos, sus mezquindades y su brillo y contra la que habían apostado su existencia. Si ahora le apartaban de ella, de Capital, todo podría venirse abajo. No soportaba esa separación, ese destierro solicitado por la opinión pública, que no es más que la conciencia culpable haciendo de centinela. Le entraron ganas de agarrarla por los hombros y darle una paliza.
A pesar de todo, Soto cedió y fue tranquilizándose poco a poco. Llegó a la conclusión de que le venía bien, por interés personal y logístico, que su mujer se quedara: esa permanencia obstinada dotaría de provisionalidad a su marcha y de sentido a su regreso; además de permitirle tener a alguien de confianza que administrara ese dinero fraudulento que no podía llevar consigo.
La oyó dormirse y no la despertó cuando salió de casa bien temprano. Tampoco dejó una nota; no por olvido, sino por deseo expreso. Antes se hacían eso a menudo, dejarse notas, cuando tenían menos edad, también más entusiasmo, y pensaban que esos mensajes cifrados que solo ellos entendían durarían siempre, que nunca se les agotarían las frases que en este momento, bastante tiempo después, morían en la tierra yerma del cerebro del hombre antes de prosperar y perpetuarse fértiles sobre un papel. Sin darse cuenta habían derrochado todas las palabras.
En la estación central, un bullicio respetuoso y cabizbajo de funeral se había instalado en los vestíbulos y los andenes, llenándolo todo del ajetreo matutino y nervioso de una gran ciudad. Las escaleras mecánicas no daban abasto y los paneles informativos cambiaban sus letras fosforescentes a medida que voces asexuadas de ultratumba anunciaban las salidas y las llegadas por una megafonía gangosa apenas audible. Oleadas de hombres y mujeres afanados en comprar billetes y coger a tiempo sus trenes competían entre sí, en una carrera frenética de atletas amodorrados, sin pertenecer de veras a ningún equipo concreto; solo responsables y esclavos de sí mismos. Para ellos existía todavía el premio tangible del regreso inmediato, después de la jornada de trabajo; no así para Soto, que se movía lentamente entre la multitud, como si la cosa no fuera con él, desequilibrado por el peso enorme de su maleta. A diferencia de todas aquellas personas, grises y monótonas como él, el teniente no se alejaba por unos días, sino que le amputaban de Capital como se hace con los apéndices de grasa inútiles y fofos que lastran el resto del cuerpo. De esa manera no podía participar de la excitación del viaje. Además, debido a su escasa velocidad, la gente no parecía percatarse de su inquietante presencia.
—Es como si ya hubiese muerto para ellos. No existo en su mundo: habito en otra dimensión, la de los apartados —se dijo en voz baja, para que no le tomaran encima por loco. Luchó intensamente contra su deseo de gritarles—: Pero aún estoy vivo; aunque quieran enterrarme en ese lugar indescriptible al que me dirijo.
—¿Ida y vuelta? —oyó que decía indiferente el taquillero uniformado de la compañía ferroviaria cuando llegó su turno. Solo despertó de su letargo ese hombrecillo casposo para mirar incrédulo la cara de Soto cuando este le pidió el billete en un solo sentido y acto seguido quiso saber cómo podría llegar desde Ciudad Costera hasta Villa. En autobús, claro. Un sitio como ese no podía albergar una estación de ferrocarril. Sentado tras esa mesa, durante unos segundos nada más, Soto había encontrado a un sujeto perspicaz, alguien que comprendía: un adivino que entendía de miserias.
Ya con el billete en su poder, Soto se encaminó a uno de los establecimientos de la estación a tomar un café. Desmintiendo la realidad, allí parecía uno más entre todas aquellas personas que hacían tiempo delante de sus desayunos completos y ridículos, con zumos concentrados que se hacían pasar por naturales, solo gracias a la buena voluntad de los consumidores, y una bollería industrial que resplandecía como si la hubiesen barnizado.
Sin embargo, no era así, no era como esas gentes, porque él estaba obligado a desaparecer. No tenía opciones.
Eligió un sitio esquinado, alejado del tumulto de la barra, en una mesita aún sucia del último cliente, porque desde ahí veía todo. Sus años de trabajo como policía le daban ventaja a la hora de escoger la mejor posición de vigilancia. Y es que Soto quería comprobar su corazonada, verificar si tenía algún fundamento esa sensación paranoica que le perseguía desde que había salido de puntillas, como un espía, de casa.
Al rato de sentarse y pedir su solitario café, un hombre con traje barato y zapatos desgastados le imitó; como un rato antes le había imitado en la humillante fila de compra de billetes, y bastante tiempo atrás, en el autobús que les llevó a la estación. La justicia desconfiaba: en eso consistía su verdadero trabajo. Quería cerciorarse de que el teniente se iba de verdad, sin artimañas. Alguien debió de pensar que Soto daría un paso en falso, que se autoinculparía por sentimentalismo o debido a su oscura educación cristiana. Pensarían que un desliz cometido en el último momento les daría la clave. Pero se equivocaban.
Mientras removía el azúcar en la espesura de selva de su café solo, el teniente Soto habló a media voz, intentado con esas palabras arrastradas que su sombra pudiera leerle los labios, pero sin atreverse del todo a establecer contacto con ella.
—Estoy ya cansado de vosotros, de todos vosotros, fantoches petulantes que os creéis tan importantes y que nunca os habéis ensuciado las manos, ni para lo bueno ni para lo malo. No os creáis mejores que yo porque no lo sois. Únicamente habéis tenido menos oportunidades de medrar.
Y ahora, ahí tenía delante a uno de ellos, ignorante de que le habían descubierto, copiando sus gestos y comportándose con una fingida naturalidad de autómata. Su poco astuta sombra de esta mañana, peor vestida aunque aparentemente más descansada, al trabajar con otras sombras en conjunto y por turnos, reprodujo con exactitud matemática todos sus movimientos, en un juego de simetrías especulares que no tenía nada de divertido, ninguna gracia; al menos Soto no se la veía. En cualquier caso, una vez hecho el descubrimiento y constatados los manejos predecibles de aquel torpe tipejo sin gusto, Soto se olvidó por completo de él, con la desgana de los niños, que se aburren enseguida. El protocolo decía que tendría que seguirle hasta Ciudad Costera, y una vez allí, comprobar también que llegaba hasta su destino final. Así que ambos tendrían que tomárselo con calma. Al menos Soto estaba dispuesto a cumplir con la parte que le correspondía y llegar hasta ese pueblo maldito. Por él no tenía que preocuparse nadie; era mayorcito y sabía cargar con el peso muerto de las consecuencias de sus actos.
Acomodado en el tren, dejándose vencer por el sopor nacido del traqueteo regular y la velocidad constante y apenas perceptible, Soto se quedó dormido en pocos minutos; después de elegir una postura cómoda que le evitase al despertar futuros dolores cervicales y que no le provocase ronquidos guturales y escandalosos durante el trayecto.
Antes de cerrar por completo los ojos, tuvo tiempo de vislumbrar a su sombra, petrificada a escasa distancia en uno de los asientos de tapizado hortera de su mismo vagón. Solo vio eso antes de dormirse. Eso y una cantidad exagerada y problemática de ancianos de ojos acuosos agrupados en torno a él, con sus interminables peregrinajes al cuarto de baño y sus respiraciones costosas. Tampoco le ayudaba a entretenerse el paisaje infinitamente plano que escondía la verdadera línea del horizonte. Dentro del sueño no se perdía gran cosa; ni en el vagón ni en el exterior.
Después de tres horas de viaje sumido en ese duermevela, Soto tuvo que aguantar una hora más hasta llegar a su destino; treinta minutos de espera y otros tantos de viaje en autobús, por una penosa carretera secundaria en la que el polvo levantado por el vehículo era lo único visible a través de la ventana. En esta ocasión no se durmió. Estuvo leyendo los informes que había traído consigo, en los que se detallaban las personas y las actividades más importantes y significativas de Villa; todo ello resumido con una minuciosidad que hacía pensar en esos habitantes no como simples seres humanos, sino como alienígenas de otra galaxia. Leyendo los nombres y las proezas de don Rafael, el doctor Riaza, el profesor Vargas, el juez Onil y demás miembros de aquella sórdida comunidad, consiguió que el tiempo se le fuera volando. Ni siquiera volvió a interesarse por el convidado de piedra que le acechaba.
Villa era la última parada y el comienzo de un nuevo trayecto polvoriento. El autobús quedó vacío, a excepción del títere cuya actividad dependía de la del teniente.
Meses más tarde, ya de regreso en Capital, reinsertado en su antiguo departamento como capitán y en puertas de un irónico ascenso a comisario, es seguro que Soto comentaría el incidente, fanfarroneando, agrupado en torno a sus antiguos compañeros, aquellos que le dieron la espalda, por prudencia o mezquindad, y ahora le recibían con honores de héroe, por idénticos motivos.
—Me quedé allí hasta que el autobús se puso en marcha; desafiando a aquel pobre diablo con la mirada. Le vi discutir con el conductor. El menda no quería bajarse del cacharro para no tener que enfrentarse conmigo. El muy estúpido blandió su credencial del gobierno como si fuera una admonición divina, hasta que el chófer, un analfabeto todavía temeroso de Dios, accedió a dejarle a bordo.
Y también es seguro que alguno de esos recién recobrados camaradas que en su día no dieron un paso al frente para demostrar su adhesión o al menos una raquítica forma de solidaridad entre bandidos le preguntaría entre risas al todavía teniente por Villa, por ese lugar y sus gentes malditas, por la evocación misteriosa que esconde todavía su simple mención. Entonces Soto callaría, cortando en seco las risas y las bromas, añadiendo más silencio a ese otro silencio que dejó atrás y pretende olvidar. Tendría que venir en su ayuda algún otro de los presentes, más avispado, menos curioso o simplemente más precavido, que alejara la tensión del ambiente y retomara con una frase banal el curso de la diversión chusca e intrascendente.
—Vuelva a contar otra vez lo del autobús, capitán. Y díganos cómo acaba.
Y es por eso que en la historia el autobús partió a su hora, con un único pasajero, mientras que otro hombre lo seguía con la mirada bajo un sol que ya empezaba a quemar demasiado. Ahora la sombra que nacía a sus pies era de verdad.